TEMAS-SUBTEMAS
Sentencia C-426/23
PRINCIPIO DE LA BUENA FE-No se vulnera por caución a favor del arrendatario para terminar unilateralmente el contrato de arrendamiento por el arrendador
Una caución opera entonces como una herramienta de apremio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de una de las partes (el arrendador) y para asegurar la fuente económica de reparación para la otra (el arrendatario), en caso de que se incumplan con las razones que permiten la resolución del contrato y se incurra, por ese motivo, en un acto o comportamiento contrario a derecho, de ahí que no resulte asimilable, bajo ninguna circunstancia, al establecimiento de una presunción de mala fe, como lo alega el actor, pues esta última tan solo tiene ocurrencia en los casos expresamente establecidos por el Legislador, como lo señala el artículo 769 del Código Civil, conforme con el cual: La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria.
DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA-No se vulnera por caución a favor del arrendatario para terminar unilateralmente el contrato de arrendamiento por el arrendador
La norma demandada no consagra una limitación al derecho de dominio que vaya más allá de las restricciones que consagra el artículo 58 del texto superior, en tanto que, por el contrario, se inscribe dentro de la función social que le es inherente al citado derecho, la cual permite, entre otras, consagrar obligaciones al propietario dirigidas a salvaguardar los derechos ajenos, como ocurre en este caso y según se ha explicado, con el derecho a la vivienda digna y adecuada.
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cumplimiento de requisitos argumentativos mínimos
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Incumplimiento de requisitos exigidos en cargo por violación al principio de igualdad
DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA O ADECUADA-Contenido
(...) la garantía del derecho a la vivienda digna requiere de un espacio que le permita a la persona protegerse de los fenómenos del medio ambiente y desarrollar sus actividades personales y familiares en un sitio o lugar que le brinde intimidad, bajo condiciones mínimas de dignidad que faciliten la satisfacción de su proyecto de vida. De igual forma, la Corte ha precisado que su materialización no solo contempla la posibilidad de encontrarse bajo un tipo de construcción que se sostenga (...), sino que se impone garantizar una serie de componentes, sin los cuales la protección de este derecho no adquiere las condiciones de dignidad propias de un Estado Social de Derecho. Por ello, con el propósito de definir el contenido del derecho a la vivienda digna y adecuada, la jurisprudencia constitucional ha acogido y reiterado la Observación General No. 4 del Comité DESC de las Naciones Unidas, con el fin de identificar los siete componentes que exteriorizan su ámbito de protección: (i) la seguridad jurídica de la tenencia; (ii) la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; (iii) los gastos soportables; (iv) las condiciones de habitabilidad; (v) los requisito de asequibilidad; (vi) las exigencias respecto del lugar; y (vii) la adecuación cultural.
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA CON GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LA TENENCIA-Acceso, sostenimiento y seguridad jurídica
PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Alcance
PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Límites
DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA-Contenido y límites
DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA-Características
La Corte ha precisado que el derecho fundamental a la propiedad privada tiene las siguientes características esenciales: (i) Derecho pleno, porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos. (ii) Derecho exclusivo, puesto que el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio. (iii) Derecho perpetuo, dado que dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio y, además, no se extingue -en principio- por su falta de uso. (iv) Derecho autónomo, pues su existencia no depende de otro derecho principal. (v) Derecho irrevocable, habida cuenta de que su extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero. (vi) Derecho real, pues es un poder jurídico que se otorga sobre una cosa.
DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA-Función social/DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA-Núcleo esencial
REGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA-Contenido
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DEL ARRENDATARIO-Finalidad de la caución
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO-Finalidad de la caución para terminar unilateralmente el contrato por el arrendador
La caución se enmarca en dos objetivos: (i) asegurar el cumplimiento de las obligaciones que recaen sobre el arrendador, lo que implica que este último haga efectivamente uso del bien para la restitución que fue invocada, en el término de los seis meses siguientes a la ocurrencia de este último acto; y (ii) garantizar el pago de los perjuicios generados al arrendatario, en caso de que se produzca un fraude a la ley, pues, como se ha venido mencionado, la regla general para terminar el contrato de arrendamiento de vivienda urbana impone el deber de justificar la existencia de una causal en la finalización del vínculo.
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Corte Constitucional
-Sala Plena-
SENTENCIA C-426 DE 2023
Referencia: Expediente D-15025.
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 22, parcial, de la Ley 820 de 2003 “Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones”.
Demandante: Luis Fernando Betancur Piedrahita.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1. El 31 de octubre de 2022, el ciudadano Luis Fernando Betancur Piedrahita, en ejercicio de la acción pública prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución Política, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 22, parcial, de la Ley 820 de 2003, “Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones”, al considerar que desconoce los artículos 13, 58 y 83 de la Constitución.
2. En auto del 7 de diciembre de 2022, el magistrado sustanciador admitió la demanda[1] y ordenó (i) correr traslado del expediente a la Procuradora General de la Nación para que rindiera el concepto a su cargo (CP arts. 242.2 y 278.5); (ii) fijar en lista el proceso, en aras de permitir la intervención ciudadana (Decreto Ley 2067 de 1991, art. 7°); (iii) comunicar el inicio de esta actuación al Presidente del Congreso, al Presidente de la República, al Ministro de Justicia y del Derecho, y a la Directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para que, si lo estimaban conveniente, señalaran las razones para justificar una eventual declaratoria de exequibilidad o inexequibilidad del precepto legal acusado (CP art. 244); e (iv) invitar a participar a varias entidades, asociaciones y universidades, con el fin de que presentaran su opinión sobre la materia objeto de controversia (Decreto Ley 2067 de 1991, art. 13)[2].
3. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia[3].
A. NORMA DEMANDADA
4. A continuación, se transcribe el contenido del precepto legal acusado, conforme con su publicación en el Diario Oficial No. 45.244 del 10 de julio de 2003, en el que se subraya y resalta el aparte demandado:
(julio 10)
Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA
Artículo 22. Terminación por parte del arrendador. Son causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes:
1. La no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y reajustes dentro del término estipulado en el contrato.
2. La no cancelación de los servicios públicos, que cause la desconexión o pérdida del servicio, o el pago de las expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo del arrendatario.
3. El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte del arrendatario, sin expresa autorización del arrendador.
4. La incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos, o la destinación del inmueble para actos delictivos o que impliquen contravención, debidamente comprobados ante la autoridad policiva.
5. La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin expresa autorización del arrendador o la destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte del arrendatario.
6. La violación por el arrendatario a las normas del respectivo reglamento de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas sometidas a ese régimen.
7. El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento durante las prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento.
Cumplidas estas condiciones el arrendatario estará obligado a restituir el inmueble.
8. El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas invocando cualquiera de las siguientes causales especiales de restitución, previo aviso escrito al arrendatario a través del servicio postal autorizado con una antelación no menor a tres (3) meses a la referida fecha de vencimiento:
a) Cuando el propietario o poseedor del inmueble necesitare ocuparlo para su propia habitación, por un término no menor de un (1) año;
b) Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción, o cuando se requiere desocuparlo con el fin de ejecutar obras independientes para su reparación;
c) Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa;
d) La plena voluntad de dar por terminado el contrato, siempre y cuando, el contrato de arrendamiento cumpliere como mínimo cuatro (4) años de ejecución. El arrendador deberá indemnizar al arrendatario con una suma equivalente al precio de uno punto cinco (1.5) meses de arrendamiento.
Cuando se trate de las causales previstas en los literales a), b) y c), el arrendador acompañará al aviso escrito la constancia de haber constituido una caución en dinero, bancaria u otorgada por compañía de seguros legalmente reconocida, constituida a favor del arrendatario por un valor equivalente a seis (6) meses del precio del arrendamiento vigente, para garantizar el cumplimiento de la causal invocada dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la restitución.
Cuando se trate de la causal prevista en el literal d), el pago de la indemnización se realizará mediante el mismo procedimiento establecido en el artículo 23 de esta ley.
De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado.
B. PRETENSIÓN Y CARGO DE LA DEMANDA
5. Pretensión. El demandante solicita a esta corporación que declare la inexequibilidad del precepto legal acusado, por contrariar los artículos 13, 58 y 83 de la Constitución, con fundamento en los cargos que a continuación se resumen.
6. Primer cargo: Desconocimiento del principio de la buena fe (CP art. 83). En criterio del accionante, la obligación de prestar una caución en dinero, bancaria o una póliza de seguro a favor del arrendatario, por un valor equivalente a seis (6) meses del precio del arrendamiento, con el fin de garantizar que las razones que motivan la terminación del contrato de arrendamiento de manera unilateral por parte del arrendador, previstas en los literales a), b) y c) del numeral 8 del artículo 22 de la Ley 820 de 2003, al vencimiento del plazo inicial o de una de sus prórrogas, se cumplan efectivamente dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de restitución del bien[4], parte de una presunción de mala fe en el actuar del arrendador, pues “en ningún contrato bilateral privado se exige a una de las partes constituir una garantía a favor de la otra (…), cuando se da el previo aviso que pacten en el contrato o que estipule la ley”[5]. En efecto, requerir una garantía por eventos posteriores que suponen una transgresión del orden jurídico, lo que hace es presumir “(…) que el arrendador puede incumplir con la causal invocada, algo totalmente contrario al principio constitucional de la buena fe”[6].
7. En este orden de ideas, si se compara el contrato que es objeto de controversia “(…) con otros contratos de arrendamiento en la legislación colombiana, como el de arrendamiento de inmueble con destinación comercial, los artículos 518 y 520 del Código de Comercio no consagran un requisito como la caución para la terminación de este tipo de contratos a la fecha de vencimiento, solo que el arrendador dé el previo aviso determinado por la ley (seis meses de antelación), e invoque una de las causales (montar un negocio totalmente diferente o reparaciones que ameriten la desocupación) (…)”[7]. Sin embargo, “(…) para la terminación del contrato de arrendamiento de vivienda urbana a la fecha de vencimiento, el arrendador debe garantizar la causal invocada con una caución o garantía, porque el legislador no presume la buena fe de éste (…)”[8]. Lo mismo se constata cuando se compara la regulación cuestionada con el marco normativo del contrato de arrendamiento de oficina, el contrato de arrendamiento de predio rústico u otras normas similares que no requieren ninguna garantía, “(…) puesto que se presume la buena fe en el actuar de las partes”[9].
8. Segundo cargo: Violación del derecho a la igualdad (CP art. 13). El accionante propone dos extremos de comparación, en los que considera que se presenta un trato desigual carente de justificación. Así, por una parte, señala que si el contrato de arrendamiento es un negocio privado, bilateral y conmutativo, es decir, en el que ambas partes adquieren derechos y obligaciones que se suponen son equivalentes, no existe motivo válido alguno para que, cuando se pretende ponerle fin de manera unilateral al contrato de arrendamiento, tan solo a uno de los extremos (esto es, al arrendador) se le impongan mayores cargas. Precisamente, y como se infiere de su exposición, en ninguna de las causales que autorizan al arrendatario a ponerle fin de manera unilateral al contrato, se le exige prestar caución a favor del arrendador.
9. Y, por la otra, existe un trato desigual injustificado entre el arrendador de vivienda urbana y el arrendador de otro tipo de inmuebles, pues al primero se le exige prestar una garantía bajo la presunción de que va a incumplir, lo que supone otorgar un tratamiento inequitativo sustentado en una razón inconstitucional, al contrariar el principio de la buena fe.
10. Tercer cargo: Infracción del derecho a la propiedad privada (CP ar. 58). Finalmente, el actor considera que el texto legal demandado desconoce el derecho a la propiedad privada, porque este último solo debe ceder ante el interés público o social, el cual no se advierte en el caso bajo examen, ya que no se constata en qué sentido una caución a favor de un arrendatario podría corresponder a un beneficio de dicha naturaleza. Por ello, concluye que la “norma acusada exige más requisitos o impone más limitantes al derecho de propiedad que [aquellos que] consagra la norma constitucional de carácter superior”.
C. INTERVENCIONES
11. Durante el trámite del presente asunto se recibieron oportunamente ocho escritos de intervención[10]. De ellos un total de tres solicitan que el aparte de la norma acusada sea declarada exequible[11]. En cuanto al resto de intervenciones: (i) dos proponen la inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda o, en subsidio, que se declare la exequibilidad de la disposición demandada[12]; (ii) otra sugiere que se adopte un fallo de exequibilidad condicionada[13]; y (iii) tan solo una pide que el texto impugnado sea declarado inexequible, en atención al tercer cargo formulado[14]. (iv) La última de las intervenciones se limita a brindar un concepto sobre la materia, sin proponer una fórmula específica de decisión[15].
12. Intervenciones que, más allá de solicitar la exequibilidad de la norma acusada, proponen la inhibición. La Universidad Externado de Colombia y el ciudadano Harold Sua Montaña piden la inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda, con diferencias en el alcance de lo propuesto y en algunos de los argumentos planteados.
13. Así las cosas, para el ciudadano Harold Sua Montaña, con base en el acervo probatorio recolectado, no existe “(…) elementos de juicio a través de los cuales [se pueda] (…) determinar un trato desigual inconstitucional entre los sujetos comparados[,] y de paso el implicar ello [una] amenaza al derecho a la propiedad privada[,] pues en el sustento de la acción como en el material (…) recaudado[,] no hay explicación alguna [que permita] configurar [un] patrón de igualdad (…). De ahí que, (…) no hay opción [distinta a la de] (…) proferir inhibición frente a los señalamientos de desigualdad e infracción del derecho a la propiedad privada, y exequibilidad ante lo restante”[16], toda vez que el aparte legal acusado “carece de un origen basado en una presunción de mala fe”[17].
14. Por su parte, para la Universidad Externado de Colombia, el auto admisorio fue claro en sostener que, en principio, se advertía que la demanda podía cumplir con las cargas mínimas que requiere el juicio de constitucionalidad (Decreto Ley 2067 de 1991, art. 2°), con la advertencia de que la Sala Plena de la Corte preservaría competencia para verificar dichas exigencias, al momento de pronunciarse de forma definitiva en la sentencia.
15. Bajo esta consideración, se afirma que la demanda carece de certeza, ya que la norma acusada no consagra de manera expresa una presunción de mala fe, como sí lo hacen otras disposiciones del ordenamiento jurídico[18], y de ella tampoco es posible inferir una presunción de este tipo por parte del arrendador, pues lo que hace el precepto demandado es exigir la constitución de una caución para que con ella se garantice que la causal de terminación unilateral del contrato de arrendamiento de vivienda urbana que se invoque realmente tenga lugar y que, en caso de que ello no ocurra, se asegure de manera anticipada los perjuicios que se puedan ocasionar al arrendatario, con la pérdida injustificada de su derecho a la vivienda digna (CP art. 51). Por lo demás, se advierte que esta misma norma ya existía en el artículo 18 de la Ley 56 de 1985, que regulaba con anterioridad el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, solo que su alcance se limitaba a los casos de restitución especial del inmueble.
16. También se sostiene que el demandante no logra acreditar el requisito de especificidad, toda vez que la referencia a otro tipo de contratos para asegurar que en ellos no se exige una caución y que, por tal motivo, se desconoce la presunción de buena fe “no parece suficiente” para sustentar la violación alegada y, además, no corresponde a lo que se regula en otras tipologías contractuales. En este sentido, se afirma que el artículo 7 del Decreto 3817 de 1982, “aplicable al arrendamiento de oficinas, consultorios, escuelas, etc., en áreas urbanas, (…) exige una caución equivalente a doce mensualidades de arrendamiento por parte del propietario que instaure demanda contra el arrendatario para obtener la restitución del inmueble, con el fin de ocuparlo por un término mínimo de un año, para su propia habitación o negocio, o haya de demolerlo, entre otra razones consagradas en la norma”[19].
17. De igual manera, se señala que no se cumple con la carga de especificidad, en lo que concierne al juicio de igualdad que se propone en la demanda, ya que no existe un tertium comparationis al cual recurrir. En efecto, “el juicio de igualdad que se propone entre el arrendador y el arrendatario[,] (…) no explica en forma coherente las razones por las cuales (…) se plantea dicha comparación, pues solo se basa en la naturaleza del contrato como bilateral y conmutativo, lo que alude a otro tipo de efectos jurídicos y no a un tratamiento exactamente igual para ambas partes del contrato. (…) [Por lo demás] el accionante tampoco demuestra las razones por las cuales el tratamiento diferente que la norma acusada otorga a la terminación unilateral del contrato por el arrendador, en ciertas causales específicas, y la terminación unilateral por el arrendatario, no tiene una justificación razonable, proporcional y suficiente que lo autorice (…)”[20]. La cual, en su criterio, proviene de la garantía del derecho a la vivienda digna del arrendador (CP art. 51).
18. Esta misma aproximación que se realiza a partir de la especificidad, se extiende a la acusación que se plantea respecto del artículo 58 superior, ya que, a juicio del interviniente, “(…) el accionante simplemente se limita a sostener que la disposición acusada impone más límites al derecho de propiedad que aquellos consagrados por la misma norma superior, [ya que] no entiende cuál es el interés general o la función social que el derecho del dominio del arrendador está llamado a cumplir en un contrato de arrendamiento de vivienda urbana.”[21] Este límite se relaciona con la especial protección que merece el derecho a la vivienda digna, el cual se extrae de la función social que le asiste a la propiedad, según el artículo 58 de la carta.
19. La Universidad Externado de Colombia igualmente propone que la demanda no satisface la carga de pertinencia, ya que no se emplean argumentos de naturaleza estrictamente constitucional, sino que se recurre principalmente a motivaciones de carácter económico, referentes a la dificultad de contratar una póliza de seguros para otorgar la caución que se exige en la norma acusada[22]. Además de que lo anterior no demuestra un juicio de contradicción normativa, como lo advirtió el magistrado sustanciador al momento de inadmitir la demanda[23], también se sustenta en un raciocinio falso, ya que el precepto demandado autoriza que se concedan cauciones en dinero o bancarias, a lo que se añade que la Superintendencia Financiera de Colombia, en virtud de las pruebas decretadas en este proceso, manifestó que la póliza de seguros de cumplimiento para este sector se ofrecen por las siguientes empresas: Compañía Mundial de Seguros S.A., Seguros Generales Suramericana S.A., La Previsora S.A., y Seguros del Estado S.A. Sobre este punto, resalta que la caución opera por el término dispuesto en la ley, “por lo que se trata de un valor que puede ser recuperado por el arrendador, si cumple con la causal invocada para terminar unilateralmente el contrato”[24].
20. Por último, se estima que la demanda asimismo se aparta del requisito de suficiencia, en virtud del desconocimiento del conjunto de requisitos que fueron mencionados y que reflejan que la acusación realizada carece del alcance persuasivo necesario, para suscitar una duda mínima sobre la validez de la norma impugnada.
21. De forma subsidiaria, la Universidad Externado de Colombia solicita que se declare la exequibilidad del precepto demandado, ya que “no es posible sostener que la norma acusada vulnere el artículo 83 de la CP, pues no se refiere a una relación entre un particular y una autoridad pública, sino a una relación entre dos particulares, por un lado, el arrendador y, por el otro, el arrendatario.” Además, “es preciso indicar que en el presente caso la buena fe de la cual se trata es una buena fe objetiva, que (…) alude al deber de comportamiento probo y leal frente a la otra parte en el contrato”[25], por lo que, bajo ninguna circunstancia, se consagra una presunción de mala fe.
22. Por otro lado, la diferencia planteada por la norma respecto de las otras modalidades de arrendamiento se explica por la afectación que se podría llegar a producir frente al derecho a la vivienda digna consagrado en el artículo 51 de la carta, por lo que cada negocio jurídico es diferente y no por ello se lesiona el derecho a la igualdad.
23. Finalmente, no se quebranta el derecho de dominio que tiene el arrendador sobre su inmueble, ya que simplemente se impone una garantía para asegurar el cumplimiento de las causales de terminación unilateral especiales que se consagran en la norma acusada, en línea con las limitaciones que surgen de la función social de la propiedad.
24. Intervenciones que solicitan la exequibilidad. Como punto de partida, al analizar el cargo referente al presunto desconocimiento del principio de la buena fe, se afirma que la finalidad de la norma, en el contexto social y económico en el cual se expidió la ley de la cual ella hace parte, es que el arrendatario pueda contar con una vivienda digna, de forma estable, en tanto no ocurran situaciones de su parte que impidan la continuidad del contrato, una vez cumplido el término inicial o sus prórrogas. Para el efecto, se cita el siguiente informe que, como prueba ordenada en el proceso, fue enviado por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (FEDELONJAS), según el cual[26]: “(…) la marcada concentración de los hogares arrendatarios en los estratos 1, 2 y 3, junto con el elevado porcentaje de contratos de arrendamiento verbal, ha llevado al Gobierno Nacional (en distintos periodos) a plantear políticas públicas enfocadas en la tenencia de la vivienda en arriendo como una solución para proporcionar las condiciones para un entorno social, económico, ambiental, cultural que sea sostenible y equitativo, lo cual resulta fundamental para la calidad de vida de los hogares y el correcto avance del país”[27].
25. En este escenario, para el Ministerio de Justicia y del Derecho, no es cierto que el Legislador haya previsto una supuesta presunción de mala fe por parte del arrendador, sino que, por el contrario, expidió el precepto legal demandado para consagrar una garantía cierta y real a favor del arrendatario, con el fin de asegurar la continuidad del contrato, una vez cumplido el término inicial o sus prórrogas, en aras de proteger su derecho a la vivienda digna. En este sentido, se resalta de nuevo el informe de FEDELONJAS, para destacar que, “de no haber previsto el Legislador unas condiciones especiales para la terminación del contrato por parte del arrendador o propietario, sería posible desconocer los límites anuales de incremento de la renta con solo terminar el contrato e iniciar nuevos acuerdos con rentas superiores. Allí es donde aparece la caución (…) para garantizar al arrendatario que la causal invocada por el propietario no solo es real, sino que se ejecutará dentro de los seis meses siguientes a la fecha de restitución del inmueble”[28].
26. Por lo demás, siguiendo a FEDELONJAS, este mismo interviniente destaca que varias compañías de seguros han dejado de expedir la caución, porque se presenta un alto incumplimiento de los arrendadores frente a las condiciones que se prevén en la ley, lo que, a su juicio, “no es más que la justificación de la precaución que tomó el Legislador para garantizar al arrendatario que no le será negada la continuidad del contrato”[29], sino bajo condiciones que sean ciertas.
27. Por su parte, para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la caución que impone la ley no puede ser tomada como un desconocimiento a la presunción de buena fe, pues ello “implicaría de suyo que cualquier garantía exigida a una parte del contrato es una presunción de mala fe, y no lo es, ya que la vigencia de una garantía de cumplimiento, no es más que un seguro para garantizar el cumplimiento de lo pactado o la indemnización por desatenderlo, solo que, en el presente asunto, la garantía o caución se establece desde lo legal en pro de garantizar [el] derecho humano [a la vivienda digna] del eslabón más débil de la relación contractual, [esto es, el arrendatario]”[30].
28. Finalmente, para la Secretaria del Hábitat de Bogotá, la presunción de buena fe prevista en el texto constitucional opera en las gestiones o trámites que los particulares realizan ante las autoridades públicas, y no en las relaciones que se llevan a cabo entre los particulares. Por esta razón, la caución establecida en la norma en realidad opera “como una [forma de] protección al arrendatario frente a la condición de sujeción [en que se encuentra frente al] arrendador[,] quien está facultado en unos casos específicos a terminar el contrato de forma unilateral en cualquier momento”[31].
29. En cuanto a la posibilidad de que la norma acusada contraríe el derecho a la igualdad, el Ministerio de Justicia y del Derecho descarta la prosperidad del cargo, ya que la caución existe para proteger a la parte más débil del contrato en su derecho a la vivienda digna, de manera que otorga seriedad a las causales que autorizan al propietario o arrendador para reasumir la tenencia del bien, evitando que ellas “sean utilizadas como un pretexto sin sustento (…), [para despojar] (…) de manera injustificada al arrendatario de la posibilidad de seguir concretando [un lugar para vivir] (…)”[32]. Además, la realidad de esta tipología de contrato de arrendamiento no es comparable con el de otras modalidades que recaen sobre bienes distintos, pues, como se ha dicho, lo que se pretende con su regulación es “(…) proveer condiciones de acceso a una vivienda digna para quienes no pueden acceder a una vivienda propia, lo cual no es del caso de otros inmuebles que se dan en arrendamiento para otros fines, como el de oficinas y demás”[33].
30. La Secretaría del Hábitat de Bogotá, por una parte, sostiene que el Legislador dispuso de un régimen especial para la terminación del contrato de arrendamiento, el cual releva o excluye la voluntad pura del arrendatario para decidir sobre la terminación, “por lo cual [le exige] la condición de constituir una caución en dinero, bancaria o póliza de seguros (…) a favor del arrendatario, [lo que] no configura en sí misma una vulneración al derecho fundamental a la igualdad, en cuanto no son situaciones similares, al estar el arrendatario en una situación inferior (…), por operar la terminación unilateral del contrato”[34]. Y, por la otra, no se presenta una comparación idónea de circunstancias similares, para establecer que se desconoce este mismo derecho, en cuanto a la existencia de otras modalidades de arrendamiento, pues en ellas no subyace la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda digna.
31. Por último, respecto del tercer cargo expuesto, relacionado con la supuesta vulneración del derecho a la propiedad, el Ministerio de Justicia y del Derecho sostiene que, “contrario a lo afirmado por el demandante, la caución objeto de demanda sí obedece a un interés social, como es garantizar que las personas más vulnerables, que no pueden acceder a una vivienda propia, sí puedan suplir su necesidad de una vivienda digna mediante el arrendamiento de vivienda urbana de manera estable, esto es, con una garantía de continuidad en el contrato de arrendamiento mientras cumpla de su parte las condiciones del mismo”[35].
32. A esta posición de suma el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual sostiene que son precisamente los arrendadores, “(…) quienes de manera permanente pueden ejercer el derecho a la disposición del bien objeto de arriendo, a tal punto que pueden dar por terminado unilateralmente el contrato cuando lo requieran para su habitación o porque lo vendieron, solo que si lo alegado resulta falso, el arrendador tiene derecho a exigir en su favor la caución legalmente establecida”[36], la cual opera como un mecanismo de protección de su derecho a la vivienda digna.
33. Para finiquitar, la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá concluye que la norma acusada no limita en modo alguno la disposición del inmueble o el ejercicio del derecho a la propiedad. Por el contrario, al prever una caución para permitir el ejercicio de determinadas causales de terminación del contrato de arrendamiento por parte del arrendador, tan solo dispone de un instrumento que equilibra las cargas entre las partes, cumpliendo con la función social que se exige del dominio (CP art. 58), al no permitir que se afecte una expectativa cierta de ocupar un inmueble por un tiempo específico, sin que existan razones serias que respalden tal decisión.
34. Intervención que pide la exequibilidad condicionada. La Universidad de los Andes alude a la sentencia C-225 de 2017 y resalta que, en uno de sus apartes, la Corte señaló que el artículo 83 de la Constitución incluye un mandato de actuación conforme con el principio de la buena fe para los particulares y para las autoridades públicas, aunque se presume que se actúa de esta manera en las gestiones que los particulares realicen ante las autoridades del Estado, como contrapeso de la posición de superioridad de la que gozan las autoridades públicas, en razón de las prerrogativas propias de sus funciones, en concreto, de la presunción de legalidad de la que se benefician los actos administrativos que éstas expiden.
35. Aduce que la caución de la norma demandada no atenta contra el principio de la buena fe, ni presume la mala fe del arrendador que da por terminado el contrato de arrendamiento, bajo el parámetro de las causales recogidas en la norma demandada, en tanto la misma se constituye “para la seguridad del cumplimiento de la obligación que tiene el arrendador de cumplir al menos una de las tres causales establecidas en el numeral 8 del artículo 22 de la Ley 820 de 2003, y para garantizar los daños de un posible incumplimiento de esta disposición legal”[37].
36. Respecto del posible desconocimiento del derecho a la propiedad privada, el interviniente señala que “la carga obligacional que le asiste al arrendador de constituir una caución que asegure la razón por la cual termina el contrato de arrendamiento en favor de un arrendatario[,] no resulta ser una exigencia que limite o afecte el derecho real de propiedad respecto del inmueble en perjuicio de la realización de tal derecho para con el arrendador[,] y realiza la función de la propiedad[,] al considerar los derechos del tenedor de la cosa quien, como tercero, merece protección de un desahucio injustificado que pueda afectar su derecho a la vivienda digna”[38].
37. A continuación, menciona que el argumento del accionante respecto de la ausencia de empresas que en el sector asegurador ofrezcan la póliza prevista en la norma acusada desconoce, por una parte, que sí existen aseguradoras que ofrecen esa modalidad de seguro de cumplimiento y, por la otra, que dicha garantía es solo una de las modalidades de caución admisibles a la luz de la disposición demandada, ya que alternativamente se otorga la posibilidad de constituir una caución en dinero o bancaria.
38. Con todo, la Universidad de los Andes propone que, para efectos de adelantar el juicio de igualdad, se recurra a un test estricto de proporcionalidad, en el que (i) se advierte una finalidad legítima, la cual se vincula con la imposición de una caución como garantía de una obligación y como materialización de una indemnización, en el evento de probarse que se incumplió con los supuestos que habilitan el desahucio de un arrendatario. Tal medida (ii) es idónea, en tanto que protege el derecho a la vivienda digna de los tenedores de un inmueble. Y, además, se ajusta al (iii) criterio de necesidad, ya que la carga impuesta al arrendador asegura el amparo del citado derecho, al impedir el uso arbitrario de los atributos de la propiedad, en línea con el desarrollo de su función social. Finalmente, (iv) se estima que la medida no resulta proporcionada en sentido estricto, “pues no se conoce el razonamiento que realizó el Legislador para determinar la temporalidad de medio año de [la] caución[,] lo cual puede resultar excesivamente oneroso para arrendador. (…) Lo anterior[,] en razón a que no [se puede generalizar] ni presumir que los arrendadores se encuentran en suficiencia económica solo por ser propietarios[,] ya que muchos de ellos viven [del] arrendamiento e incluso podrían [verse] afectados en su mínimo vital”[39].
39. Por lo anterior, solicita “declarar la exequibilidad condicionada de la norma demandada[,] moderando el valor de la caución a cargo del arrendador[,] dado que tal suma[,] la cual a la luz de la disposición demandada se determina por el valor equivalente a seis meses del precio del arrendamiento[,] no resultaría proporcional y pudiera ser excesivamente onerosa para el arrendador”[40].
40. Intervención que pide la inexequibilidad tan solo respecto del tercer cargo. Para la Universidad Libre, la exigencia de cauciones es un instrumento normal y ampliamente utilizado en diversos escenarios legales. Particularmente, en el marco del derecho privado y del derecho contractual no es un elemento extraño, ya que su propósito es (i) asegurar el cumplimiento de una carga u obligación que se impone a un sujeto y (ii) proteger a aquellas personas que ante un eventual incumplimiento puedan sufrir perjuicios.
41. Por ello, la obligatoriedad de la garantía que se cuestiona, “(…) NO puede ser interpretada como una presunción de mala fe sobre el sujeto que se le exige prestar caución, sino que, al contrario, [surge como herramienta para asegurar] (…) la observancia de la buena fe contractual como elemento transversal del derecho [de los negocios], pues la caución busca garantizar la indemnidad de los eventuales afectados de un incumplimiento”[41]. En su criterio, interpretar la constitución de las cauciones como una presunción de mala fe en contra del obligado a prestarlas, “sería desnaturalizar lo que es un instrumento legítimo para el cubrimiento de un riesgo presente en cualquier relación contractual[,] como lo es el eventual incumplimiento de algunas de las partes”[42].
42. De otro lado, frente a una posible contrariedad del derecho a la igualdad, aduce que en el caso específico de la norma demandada debe aplicarse un test intermedio, pues se trata de la regulación de un contrato privado, en el que existe un amplio margen de configuración del Legislador, con la facultad de limitar el derecho a la propiedad del arrendador. Bajo esta consideración, se considera que existe (i) una finalidad legítima, toda vez que la caución pretende garantizar las obligaciones a cargo del arrendador para poder terminar de forma unilateral el contrato de arrendamiento y asegurar el pago de los perjuicios para el arrendatario, en caso de que no se utilice el inmueble para los fines invocados en la norma demandada. (ii) En cuanto a la conducencia del medio, se afirma que la caución materializa la indemnidad del arrendatario ante una eventual actitud desleal del arrendador, alegando unos hechos contrarios a la realidad para retomar la tenencia del bien. Finalmente, (iii) concluye que estas razones operan dentro de la inexistencia de una obligación constitucional que imponga regular todas las formas de arrendamiento de la misma manera y teniendo en cuenta que la mayor cantidad de personas que viven bajo esta modalidad contractual se encuentran en los estratos socioeconómicos 1 y 2.
43. Con todo, para el interviniente, la Corte debe preguntarse si la norma que se acusa limita irrazonablemente el derecho de propiedad, por cuanto la caución que se impone en la ley “no es ofrecida actualmente por el mercado asegurador”[43]. Tal afirmación se sustenta con lo dicho por FEDELONJAS[44], lo cual, a juicio de la Universidad, no fue controvertido por el gremio de los aseguradores FASECOLDA.
44. De esta manera, al no expedirse la caución para poder activar lo señalado en la disposición demandada, “el arrendador no puede cumplir tal exigencia[,] (…) [lo que conduce a que se esté] (…) vulnerando el derecho de propiedad”[45] En efecto, “la ausencia de oferta efectiva de la caución que exige la norma demandada genera una carga excesiva en el arrendador o propietario[,] pues al no encontrar compañías aseguradoras que ofrezcan el producto en condiciones razonables, se ven constreñidos a optar por el depósito de una suma equivalente a 6 cánones mensuales de arrendamiento, lo que resulta ser una carga irrazonable como exigencia para recuperar la tenencia del inmueble de su propiedad[,] en aquellos casos especiales que contemplan los literales a), b) y c), del numeral 8, del artículo 22 de la Ley 820 de 2003”[46]. Por tal razón, el interviniente propone que se declare inexequible el precepto demandado, por vulnerar el artículo 58 de la Constitución.
45. Intervención que presenta un concepto técnico sobre la materia. El Departamento Nacional de Planeación afirma que la Ley 820 de 2003 es un instrumento por medio del cual el Estado fija las condiciones para suplir una necesidad habitacional de las personas, usando el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, como una herramienta para garantizar el derecho a la vivienda digna.
46. Dentro de este cometido, se resalta que, desde un punto de vista técnico, la constitución de la garantía a la que alude el precepto legal demandado “no genera condiciones de desigualdad o desventaja para el arrendador, ya que la sola creación no implica la materialización del pago[.] [P]or el contrario[,] es una medida de protección que se creó para el arrendatario, pues a través de la Ley 820 de 2003, se fijaron las condiciones para suplir la necesidad habitacional por medio de particulares, (…) y esta no puede verse vulnerada ni puesta en riesgo por hechos y supuestos que no existen”[47], como lo son aquellos que se pretenden evitar con la caución que se exige.
47. Finalmente, dado que en el presente asunto, por razón del contenido de las intervenciones y de los cargos formulados, se expusieron en detalle cada uno los argumentos de los intervinientes, en el siguiente cuadro se incluirá una breve idea lo que se propone por cada uno de ellos.
|
Interviniente
|
Cuestionamiento/Comentario
|
Solicitud
|
|
Departamento Nacional de Planeación |
Este interviniente resalta que, desde un punto de vista técnico, la constitución de la garantía a la que alude el precepto legal demandado “no genera condiciones de desigualdad o desventaja para el arrendador, ya que la sola creación no implica la materialización del pago[.] [P]or el contrario[,] es una medida de protección que se creó para el arrendatario, pues a través de la Ley 820 de 2003, se fijaron las condiciones para suplir la necesidad habitacional por medio de particulares, (…) y esta no puede verse vulnerada ni puesta en riesgo por hechos y supuestos que no existen”[48], como lo son aquellos que se pretenden evitar con la caución que se exige. |
Ninguna |
|
Ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña |
Sostiene que el aparte acusado carece de un origen basado en una presunción de mala fe. Adicional a ello, no encuentra elementos de juicio que permitan determinar que existe un trato desigual inconstitucional entre los sujetos comparados, esto es, el arrendador y el arrendatario, del cual se pueda derivar una posible violación del mandato de igualdad y del derecho a la propiedad privada. |
Inhibición respecto de la vulneración de los artículos 13 y 58. Y exequibilidad frente al artículo 83 de la Constitución |
|
Ministerio de Justicia y del Derecho |
Para el Ministerio de Justicia y del Derecho no es cierto que el Legislador haya previsto una supuesta presunción de mala fe por parte del arrendador, sino que, por el contrario, expidió el precepto legal demandado para consagrar una garantía cierta y real a favor del arrendatario, a fin de asegurar la continuidad del contrato, una vez cumplido el término inicial o sus prórrogas, con el propósito de proteger su derecho a la vivienda digna.
De igual manera no se vulnera el derecho a la igualdad, en tanto las situaciones que se exponen por el actor no resultan comparables, y tampoco se lesiona el derecho a la propiedad, pues “la caución objeto de demanda sí obedece a un interés social, como es garantizar que las personas más vulnerables, que no pueden acceder a una vivienda propia, sí puedan suplir su necesidad de una vivienda digna mediante el arrendamiento de vivienda urbana de manera estable; esto es, con una garantía de continuidad en el contrato de arrendamiento mientras cumpla de su parte las condiciones del mismo”[49]. |
Exequible |
|
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio |
Para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la caución que impone la ley no puede ser tomada como un desconocimiento a la presunción superior de buena fe, pues ello “implicaría de suyo que cualquier garantía exigida a una parte del contrato es una presunción de mala fe, y no lo es, ya que la vigencia de una garantía de cumplimiento, no es más que un seguro para garantizar el cumplimiento de lo pactado o la indemnización por desatenderlo, solo que, en el presente asunto, la garantía o caución se establece desde lo legal en pro de garantizar [el] derecho humano [a la vivienda digna] del eslabón más débil de la relación contractual, [esto es, el arrendatario]”[50].
A ello se agrega que la norma acusada carece de la entidad suficiente para vulnerar el derecho al propiedad, pues son precisamente los arrendadores “(…) quienes de manera permanente pueden ejercer el derecho a la disposición del bien objeto de arriendo, a tal punto que pueden dar por terminado unilateralmente el contrato cuando lo requieran para su habitación o porque lo vendieron, solo que si lo alegado resulta falso, el arrendador tiene derecho a exigir en su favor la caución legalmente establecida”[51], la cual opera como un mecanismo de protección de su derecho a la vivienda digna. |
Exequible |
|
Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá |
Para la Secretaria del Hábitat de Bogotá la presunción de buena fe prevista en el texto constitucional opera en las gestiones o trámites que los particulares realizan ante las autoridades públicas, y no en las relaciones que se llevan a cabo entre los particulares. En cuanto al presunto desconocimiento del derecho a la igualdad, se afirma que el arrendamiento de vivienda urbana no es asimilable a otras tipologías de este mismo contrato, pues en ellas no subyace la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda digna.
Para finalizar, la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá concluye que la norma acusada no limita en modo alguno la disposición del inmueble o el ejercicio del derecho a la propiedad. Por el contrario, al prever una caución para permitir el ejercicio de determinadas causales de terminación del contrato de arrendamiento por parte del arrendador, tan solo dispone de un instrumento que equilibra las cargas entre las partes, cumpliendo con la función social que se exige del dominio (CP art. 58), al no permitir que se afecte una expectativa cierta de ocupar un inmueble por un tiempo específico, sin que existan razones serias que respalden tal decisión. |
Exequible |
|
Universidad de los Andes
|
Si bien la Universidad de los Andes considera que la norma no vulnera el principio de buena fe, ni el derecho de propiedad, propone que, para efectos de adelantar el juicio de igualdad, cabe recurrir a un test estricto de proporcionalidad, en el que (i) se advierte una finalidad legítima, la cual se vincula con la imposición de una caución como garantía de una obligación y como materialización de una indemnización, en el evento de probarse que se incumplió con los supuestos que habilitan el desahucio de un arrendatario. Tal medida (ii) es idónea, en tanto que protege el derecho a la vivienda digna de los tenedores de un inmueble. Y, además, se ajusta al (iii) criterio de necesidad, ya que la carga impuesta al arrendador asegura el amparo del citado derecho, al impedir el uso arbitrario de los atributos de la propiedad, en línea con el desarrollo de su función social. Finalmente, (iv) se estima que la medida no resulta proporcionada en sentido estricto, “pues no se conoce el razonamiento que realizó el Legislador para determinar la temporalidad de medio año de [la] caución[,] lo cual puede resultar excesivamente oneroso para arrendador. (…) Lo anterior[,] en razón a que no [se puede generalizar] ni presumir que los arrendadores se encuentran en suficiencia económica solo por ser propietarios[,] ya que muchos de ellos viven [del] arrendamiento e incluso podrían [verse] afectados en su mínimo vital”[52].
Por lo anterior, solicita “declarar la exequibilidad condicionada de la norma demandada[,] moderando el valor de la caución a cargo del arrendador[,] dado que tal suma[,] la cual a la luz de la disposición demandada se determina por el valor equivalente a seis meses del precio del arrendamiento[,] no resultaría proporcional y pudiera ser excesivamente onerosa para el arrendador”[53]. |
Exequible condicionado (moderando el valor de la caución a cargo del arrendador) |
|
Universidad Externado de Colombia |
Se afirma que la demanda ciudadana carece de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, por lo que la acusación realizada no tiene el alcance persuasivo necesario para suscitar una duda mínima sobre la validez de la norma impugnada[54]. De forma subsidiaria, solicita que se declare la exequibilidad del precepto demandado, ya que “no es posible sostener que la norma acusada vulnere el artículo 83 de la CP, pues no se refiere a una relación entre un particular y una autoridad pública, sino a una relación entre dos particulares, por un lado, el arrendador y, por el otro, el arrendatario.” Además, “es preciso indicar que en el presente caso la buena fe de la cual se trata es una buena fe objetiva, que (…) alude al deber de comportamiento probo y leal frente a la otra parte en el contrato”[55], por lo que, bajo ninguna circunstancia, se consagra una presunción de mala fe.
Por otro lado, la diferencia planteada por la norma respecto de las otras modalidades de arrendamiento se explica por la afectación que se podría llegar a producir frente al derecho a la vivienda digna consagrado en el artículo 51 de la carta, por lo que cada negocio jurídico es diferente y no por ello se lesiona el derecho a la igualdad.
Finalmente, no se vulnera el derecho de dominio que tiene el arrendador sobre su inmueble, ya que simplemente se impone una garantía para asegurar el cumplimiento de las causales de terminación unilateral especiales que se consagran en la norma acusada, en línea con las limitaciones que surgen de la función social de la propiedad. |
Inhibitorio por ineptitud sustancial de la demanda. En subsidio, exequibilidad |
|
Universidad Libre |
Para la Universidad Libre no se desconocen la presunción de buena fe, ni el derecho de propiedad. Con todo, a su juicio, la Corte debe preguntarse si la norma que se acusa limita irrazonablemente el derecho de propiedad, por cuanto la caución que se impone en la ley “no es ofrecida actualmente por el mercado asegurador”[56], afirmación que se sustenta con lo dicho por FEDELONJAS, lo cual, a juicio de la Universidad, no fue controvertido por el gremio de los aseguradores FASECOLDA.
De esta manera, al no expedirse la caución para poder activar lo señalado en la disposición demandada, “el arrendador no puede cumplir tal exigencia[,] (…) [lo que conduce a que se esté] (…) vulnerando el derecho de propiedad”[57] En efecto, “la ausencia de oferta efectiva de la caución que exige la norma demandada genera una carga excesiva en el arrendador o propietario[,] pues al no encontrar compañías aseguradoras que ofrezcan el producto en condiciones razonables, se ven constreñidos a optar por el depósito de una suma equivalente a 6 cánones mensuales de arrendamiento, lo que resulta ser una carga irrazonable como exigencia para recuperar la tenencia del inmueble de su propiedad[,] en aquellos casos especiales que contemplan los literales a), b) y c), del numeral 8, del artículo 22 de la Ley 820 de 2003”[58]. Por tal razón, el interviniente propone que se declare inexequible el precepto demandado, por vulnerar el artículo 58 de la Constitución. |
Inexequible, por vulnerar el artículo 58 de la Constitución |
D. CONCEPTO DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN
48. En escrito del 5 de junio de 2023, la Procuradora General de la Nación rindió el concepto a su cargo y le solicitó a la Corte que declare la exequibilidad del inciso acusado del artículo 22 de la Ley 820 de 2003. Para el efecto, propone que se lleve a cabo un test intermedio de razonabilidad, en el que se tengan en cuenta el principio de la buena fe, la protección de la propiedad privada y la garantía del derecho a la vivienda digna.
49. Con base en lo anterior, se señala que la norma acusada persigue (i) un fin legítimo e importante, porque pretende evitar que los arrendatarios de un inmueble urbano sean arbitrariamente desahuciados de su lugar de habitación por parte de los arrendadores, con lo que se busca proteger el derecho a la vivienda digna previsto en el artículo 51 superior. Para lograr este propósito, (ii) la fijación de la caución que se prevé en la norma demandada constituye un medio conducente, pues asegura razonablemente que “el arrendador no aplique de manera arbitraria (…) las causales de terminación unilateral del contrato de alquiler de vivienda urbana”. En efecto, de acudirse falsamente a alguna de las hipótesis previstas en la ley, se perdería la garantía otorgada, cuyo valor es comparativamente más alto frente a la indemnización a la que pudo el arrendador optar para finalizar el vínculo jurídico sin causal alguna, y que equivale a tres meses de canon[59].
50. Por último, (iii) la exigencia de la caución no es una medida evidentemente desproporcionada, por una parte, porque el precepto cuestionado no tiene efecto alguno sobre la titularidad del dominio, porque existen otras causales para dar por terminado el contrato de arrendamiento que no imponen la constitución de una caución, y porque la limitación en la disposición del bien, producto de la garantía que se exige, “es consonante con la función solidaria de la propiedad, que en este caso se concreta en la salvaguarda del derecho social a la vivienda digna”[60]. Y, por la otra, porque el principio de la buena fe no impide que el Congreso asegure ciertos riesgos que pueden poner en peligro los derechos fundamentales, como sucede con la afectación arbitraria del lugar de vivienda de una familia ante un desahucio caprichoso.
51. En síntesis, la Procuraduría concluye que el texto acusado es constitucional, puesto que no se desconocen los mandatos superiores de igualdad, buena fe y propiedad contenidos en los artículos 13, 58 y 83 de la Carta Política. Contrario a ello, es claro que se trata de “(…) una disposición que pondera dichos bienes con el derecho fundamental a la vivienda digna de las personas que habitan en inmuebles arrendados y, por ende, se solicita a la Corte (…) que declare su exequibilidad”[61].
III. CONSIDERACIONES
A. COMPETENCIA
52. Esta corporación es competente para resolver la demanda planteada según lo dispuesto por el artículo 241.4 del texto superior, en cuanto se trata de una acción promovida por un ciudadano en contra de una norma de rango legal, que se ajusta en su expedición a la atribución consagrada en el numeral 1° del artículo 150 de la Constitución[62].
B. CUESTION PREVIA: EXAMEN DE APTITUD DE LA DEMANDA
53. Aptitud de la demanda. Reiteración de jurisprudencia. El Decreto Ley 2067 de 1991, que contiene el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante la Corte Constitucional, en el artículo 2°, precisa que las demandas de inconstitucionalidad deben presentarse por escrito, lo cual puede hacerse en copia física o a través de los canales digitales dispuestos para tal efecto, y deben cumplir con los siguientes requisitos: (i) señalar las normas que se cuestionan y transcribir literalmente su contenido o aportar un ejemplar de su publicación oficial; (ii) especificar los preceptos constitucionales que se consideran infringidos; (iii) presentar las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) si la acusación se basa en un vicio en el proceso de formación de la norma demandada, se debe establecer el trámite fijado en la Constitución para expedirlo y la forma en que éste fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda. El tercero de los requisitos antedichos, que se conoce como el concepto de la violación[63], implica una carga material y no meramente formal, que lejos de satisfacerse con la presentación de cualquier tipo de razones, exige la formulación de unos mínimos argumentativos, que se deben apreciar a la luz del principio pro actione.
54. En primer lugar, en las sentencias C-1052 de 2001, C-856 de 2005 y C-108 de 2021, entre otras, la Corte ha señalado que estos mínimos de argumentación corresponden al cumplimiento de unas cargas de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. Así, al decir de la Corte, hay claridad cuando existe un hilo conductor de la argumentación que permite comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las cuales se soporta; hay certeza cuando la acusación recae sobre una proposición jurídica real y existente y no sobre una que el actor deduce de manera subjetiva; hay especificidad cuando se define o se muestra cómo la norma legal demandada vulnera la Carta; hay pertinencia cuando se emplean argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no de estirpe legal, doctrinal, de conveniencia o de mera implementación; y hay suficiencia cuando la demanda tiene alcance persuasivo, esto es, cuando es capaz de suscitar una duda mínima sobre la validez de la norma legal demandada, con impacto directo en la presunción de constitucionalidad que le es propia.
55. En segundo lugar, al momento de examinar el cumplimiento de las cargas de argumentación mencionadas, la jurisprudencia constitucional ha precisado que, en aplicación del principio pro actione, le corresponde a la Corte hacer prevalecer el derecho de acceso a la administración de justicia, siempre que, en ejercicio del deber que tiene todo juez de la República de interpretar la demanda, sea posible entender la acusación que se plantea frente a la norma acusada y ella resulte predicable de un contenido constitucional específico, del cual se pueda derivar la existencia de una duda mínima en cuanto a su constitucionalidad. Así, el principio en mención busca evitar, en lo posible, fallos inhibitorios, pero no permite desconocer el carácter rogado de su competencia[64].
56. De conformidad con lo dispuesto en la sentencia C-292 de 2019, son dos las exigencias que se adscriben específicamente al principio pro actione: “La primera (i) prohíbe una aproximación a la demanda que tenga por objeto o como efecto un incremento en los requerimientos técnicos de la acusación, al punto de privilegiarlos sobre el debate sustantivo que puede derivarse razonablemente de la misma. La segunda (ii) ordena que en aquellos casos en los que exista una duda sobre el cumplimiento de las condiciones mínimas de argumentación, la Corte se esfuerce, en la medida de sus posibilidades, por adoptar una decisión de fondo.”
57. Finalmente, en punto al examen sobre la aptitud de la demanda, la Corte ha aclarado que si bien este debe realizarse en la etapa de admisibilidad, el ordenamiento jurídico permite que este tipo de decisiones se adopten en la sentencia[65], teniendo en cuenta que en algunas oportunidades el incumplimiento de los requisitos formales y materiales de la acusación no se advierte desde un principio, o los mismos suscitan dudas, o se prefiere darle curso a la acción para no incurrir en un eventual exceso formal frente al ejercicio del derecho de acción de los ciudadanos. En este orden de ideas, la jurisprudencia de la Corte ha distinguido ambas etapas procesales y ha manifestado que la decisión del ponente sobre la admisión no compromete la evaluación que, en términos de autonomía, puede realizar la Sala Plena sobre la aptitud sustancial de la demanda, ya que, a partir del desarrollo del proceso, esta autoridad tiene la posibilidad de efectuar un análisis con mayor rigor, detenimiento y profundidad sobre la acusación formulada, sobre la base de las distintas intervenciones y de los conceptos que se incorporan al expediente. Al respecto, este tribunal ha dicho que:
“Aun cuando en principio, es en el auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del magistrado ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del Pleno de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad”[66].
58. Aptitud en el caso concreto. En el asunto bajo examen, se observa que la gran mayoría de las intervenciones realizadas concuerdan en que la demanda formulada satisface las exigencias previstas en el Decreto Ley 2067 de 1991, para provocar un juicio de fondo. Tan solo dos de los intervinientes, en concreto, la Universidad Externado de Colombia y el ciudadano Harold Sua Montaña, si bien solicitan, por lo general, la declaratoria de exequibilidad del precepto legal demandado, también cuestionan la aptitud de la demanda[67].
59. Un examen a los argumentos planteados por ambos intervinientes lleva a esta corporación a considerar que les asiste razón, en cuanto al cargo referente al desconocimiento del derecho a la igualdad. Por el contrario, se considera que las acusaciones relativas a la violación del principio de buena fe y la infracción del derecho a la propiedad privada sí satisfacen los mínimos requeridos para adelantar el juicio de constitucionalidad.
60. Así, para comenzar, es preciso referirse al contenido del precepto legal demandado, conforme con el cual, en el ámbito de la terminación unilateral del contrato de arrendamiento de vivienda urbana por parte del arrendador, se establece que se podrá a la fecha del vencimiento del término inicial o de sus prórrogas[68], poner fin a la relación existente entre las partes y obtener la restitución del inmueble arrendado, “previo aviso al arrendatario”, con una antelación no menor a tres (3) meses al plazo previamente señalado, cuando concurra alguna de las siguientes causales: (a) cuando el propietario o poseedor del bien lo necesitare para ocuparlo para su propia habitación, por un término no menor de un (1) año; (b) cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción, o cuando se requiere desocuparlo con el fin de ejecutar obras “independientes” para su reparación[69]; o (c) cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa.
61. Respecto de estos eventos, la norma impugnada señala que, con el aviso previo, se deberá acompañar “la constancia de haber constituido una caución en dinero, bancaria u otorgada por compañía de seguros legalmente reconocida, constituida a favor del arrendatario por un valor equivalente a seis (6) meses del precio del arrendamiento vigente, para garantizar el cumplimiento de la causal invocada dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la restitución”[70].
62. Examen de aptitud del cargo referente al desconocimiento del derecho a la igualdad (CP art. 13). Sobre la base de la norma sometida a control, en primer lugar, el demandante propone dos extremos de comparación, en los que considera que se presenta un trato desigual carente de justificación. Así, por una parte, señala que si el contrato de arrendamiento es un negocio privado, bilateral y conmutativo, es decir, en el que ambas partes adquieren derechos y obligaciones que se suponen son equivalentes, no existe motivo válido alguno para que, cuando se pretende ponerle fin de manera unilateral al contrato de arrendamiento, tan solo a uno de los extremos (esto es, al arrendador) se le impongan mayores cargas. Precisamente, y como se infiere de su exposición, en ninguna de las causales que autorizan al arrendatario a ponerle fin de manera unilateral al contrato, se le exige prestar caución a favor del arrendador.
63. Y, en segundo lugar, alega que existe un trato desigual injustificado entre el arrendador de vivienda urbana y el arrendador de otro tipo de inmuebles (v.gr. el arrendamiento de local comercial), pues al primero se le exige prestar una garantía bajo la presunción de que va a incumplir, lo que supone otorgar un tratamiento inequitativo sustentado en una razón inconstitucional, al contrariar el principio de la buena fe.
64. En su intervención sobre este cargo, la Universidad de los Andes manifestó que si bien la norma acusada cumple con los presupuestos de idoneidad y necesidad del juicio integrado de igualdad, en todo caso es una medida desproporcionada, porque no resulta “razonablemente justificado” que se exija al arrendador una caución del valor de seis (6) meses del canon de arrendamiento, para finalizar el contrato bajo las causales previstas por la ley. En su concepto, esta carga puede resultar excesivamente onerosa para el arrendador, por lo que solicita que se declare “la exequibilidad condicionada de la norma demandada, moderando el valor de la caución a cargo del arrendador[,] dado que tal suma[,] la cual a la luz de la disposición demandada se determina por el valor equivalente a 6 meses del precio del arrendamiento[,] no resultaría proporcional y pudiera ser excesivamente onerosa para el arrendador.”
65. En contraste con lo anterior, para el ciudadano Harold Sua Montaña, con base en el acervo probatorio recolectado, no existe “(…) elementos de juicio a través de los cuales [se pueda] (…) determinar un trato desigual inconstitucional entre los sujetos comparados[,] (…) pues en el sustento de la acción como en el material (…) recaudado[,] no hay explicación alguna [que permita] configurar [un] patrón de igualdad”[71]. Por su parte, para la Universidad Externado de Colombia no se cumple con la carga de especificidad, ya que no existe un tertium comparationis al cual recurrir. En efecto, “el juicio de igualdad que se propone entre el arrendador y el arrendatario[,] (…) no explica en forma coherente las razones por las cuales (…) se plantea dicha comparación, pues solo se basa en la naturaleza del contrato como bilateral y conmutativo, lo que alude a otro tipo de efectos jurídicos y no a un tratamiento exactamente igual para ambas partes del contrato. (…) [Por lo demás,] el accionante tampoco demuestra las razones por las cuales el tratamiento diferente que la norma acusada otorga a la terminación unilateral del contrato por el arrendador, en ciertas causales específicas, y la terminación unilateral por el arrendatario, no tiene una justificación razonable, proporcional y suficiente que lo autorice (…)”[72], la cual, en su criterio, proviene de la garantía del derecho a la vivienda digna del arrendador (CP art. 51).
66. En lo que respecta al juicio de igualdad, la jurisprudencia reiterada de la Corte ha condensado su desarrollo en dos etapas[73]: (i) lo primero que debe advertir el juez constitucional es si los sujetos bajo revisión (o los supuestos o consecuencias jurídicas que se predican de ellos) son susceptibles de ser comparados, pues en caso de que encuentre que son claramente distintos deberá declarar la exequibilidad de la norma, sin que pueda proseguirse con la siguiente etapa del juicio. Al contrario, si advierte que lo comparado, en principio, podría ser tratado de la misma forma, (ii) cabe continuar con el examen de adecuación, idoneidad y proporcionalidad del trato diferenciado que consagra la norma censurada, de acuerdo con el nivel de intensidad del juicio que corresponda, destacando los objetivos que se buscan por el trato disímil, los medios empleados para alcanzarlo y la relación entre medios y fines.
67. No obstante, para poder desarrollar el citado esquema de juicio, es preciso señalar que la jurisprudencia constitucional también ha sostenido que la viabilidad de un cargo por violación del derecho a la igualdad no se limita a la simple manifestación de considerar que las normas objeto de controversia establecen un trato diferenciado o una discriminación y que, por ello, son contrarias al artículo 13 superior[74]. En efecto, para poder establecer –en un marco relacional– si existe una diferencia de trato carente de justificación, es preciso que el demandante actor manifieste: (i) cuáles son los sujetos que se comparan y por qué ellos deberían recibir el mismo trato o, en otras palabras, se le asigna el deber de precisar el tertium comparationis; (ii) en qué sentido se presenta la diferenciación, esto es, definir “si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre disimiles”[75], y (iii) explicar por qué el tratamiento diferenciado no está constitucionalmente justificado[76].
68. La falta de cumplimiento de estas exigencias conduce a la desatención de las cargas de pertinencia, especificidad y suficiencia previamente mencionadas[77]. En cuanto a la carga de pertinencia, porque no se verificaría el juicio de contradicción normativa entre una norma de rango legal y una de rango constitucional, al limitarse el alcance de la acusación a una valoración de conveniencia sobre la distinción de trato consagrada en la ley. En relación con la carga de especificidad, porque no se exhibiría cuál es el problema de legitimidad constitucional que surge de la norma demandada, como consecuencia de la posibilidad que tiene el Legislador de prever consecuencias normativas distintas frente a supuestos de hecho no asimilables. Y, en cuanto a la carga de suficiencia, porque no existiría el mínimo razonamiento jurídico para cuestionar la presunción de constitucionalidad que cobija a todas las normas legales, por efecto del principio democrático.
69. En el asunto bajo examen, la Sala observa que no se satisface ninguno de los requisitos que se exigen para la formulación debida de un cargo por vulneración del derecho a la igualdad, por lo que no existe mérito para dictar un pronunciamiento de fondo, ni para condicionar la norma acusada en los términos referidos por la Universidad de los Andes, según el resumen realizado de su intervención. En efecto, como lo señala la Universidad Externado de Colombia y se infiere de lo manifestado por el ciudadano Sua Montaña, en cuanto a las alegaciones realizadas por el actor, si bien se proponen dos sujetos a comparar (arrendador y arrendatario), no se explica por qué ellos deberían recibir el mismo trato y por qué la diferencia que surge de la disposición legal acusada no está constitucionalmente justificada. Esta deficiencia en la argumentación del cargo mencionado impide establecer el tertium comparationis exigido por la jurisprudencia constitucional, para examinar la posible violación del derecho a la igualdad.
70. Precisamente, como se deriva del resumen de la acusación planteada por el demandante, sus argumentos se limitan a sostener que (i) el trato inequitativo surge de una razón inconstitucional, referente a que se presume que el arrendador va a incumplir con sus obligaciones, contrariando el principio de la buena fe; (ii) que al arrendatario no se le exige prestar caución en aquellos casos en que se permite su terminación unilateral; (iii) que el contrato de arrendamiento de vivienda urbana es bilateral y conmutativo; y (iv) que se generaría un trato desigual injustificado entre el arrendador de vivienda urbana y el arrendador de otro tipo de inmuebles (v.gr. el contrato de arrendamiento para ocupación de establecimientos de comercio).
71. Estas razones no satisfacen los requisitos previamente mencionados, en primer lugar, porque en ningún momento la norma demandada establece algún tipo de presunción respecto del arrendador. En segundo lugar, porque no se justifica la razón o circunstancia por la cual los sujetos comparados deberían recibir el mismo trato, simplemente se afirma que al arrendatario no se le exige ninguna caución, (a) sin advertir si las causales de terminación entre las partes son comparables, cuya respuesta es negativa, si tiene en cuenta lo previsto en los artículos 22 y 24 de la Ley 820 de 2003[78], y (b) si la posición jurídica de ambas partes puede asumirse como igual, lo que también se descarta, cuando, como se infiere de los antecedentes de este proceso, entre otras, la citada ley tiene la finalidad de asegurar un marco de equilibrio en las relaciones que surgen entre las partes del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, dado que el arrendatario suele constituir la parte débil de este negocio, al no gozar de los atributos del dominio, frente a la expectativa que tiene de residir en una misma morada.
72. En tercer lugar, porque la invocación de la naturaleza bilateral y conmutativa de este contrato no supone cuestionar el trato otorgado desde la órbita constitucional, ni tampoco inferir que entre las partes debe existir un tratamiento exactamente igual, ya que el papel de dichas nociones se limita al de servir de caracterización del acto jurídico, entendiendo que cada parte se obliga respecto de la otra y que sus compromisos serán equivalentes más no iguales, respecto de los derechos y obligaciones que surjan para cada una de ellas[79]. Sin ir más lejos, por ejemplo, al arrendatario se le puede exigir prestar caución para garantizar las obligaciones que se produzcan con las empresas de servicios públicos domiciliarios (Ley 820 de 2003, art. 15), como requerimiento que no se predica del arrendador, pues éste no tiene la tenencia del bien.
73. Y, en cuarto y último lugar, porque en lo referente a que la norma acusada viola el derecho a la igualdad, por cuanto se generaría un trato desigual injustificado entre el arrendador de vivienda urbana y el arrendador de otro tipo de inmuebles, en concreto, el contrato de arrendamiento para ocupación de establecimientos de comercio, la Sala considera que este planteamiento carece de aptitud necesaria para provocar un pronunciamiento de fondo, ya que no explica las razones por las cuales las tipologías del contrato de arrendamiento mencionadas deberían regularse de igual forma, pese a que tienen una finalidad distinta y están sometidos a diferentes regímenes jurídicos.
74. En este orden de ideas, en cuanto al régimen del contrato de arrendamiento y las regulaciones especiales, según estas tenga por objeto la vivienda urbana o la ocupación de un local comercial, en la sentencia C-248 de 2020, la Corte explicó que “[e]l Código Civil establece en su artículo 1973 que el arrendamiento es un contrato en el que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por ese goce, obra o servicio, un precio. En lo que tiene que ver con el arrendamiento de inmuebles, la regulación está contenida fundamentalmente en los artículos 1974 a 2044 del Código Civil, no obstante, el arrendamiento de ciertos inmuebles se sustrajo de dicha normativa para someterlos, en materia de inmuebles urbanos destinados a vivienda, a la Ley 820 de 2003, y en materia de inmuebles ocupados con un establecimiento de comercio, a los artículos 518 a 524 del Código de Comercio. Las normas anteriores prevén disposiciones de orden público de obligatorio acatamiento por las partes, así como reglas supletivas y accidentales que pueden ser acogidas o modificadas por los contratantes en desarrollo de su autonomía privada.”[80]
75. Además de haber omitido el examen de los regímenes jurídicos específicos que se aplican según la destinación del inmueble arrendado, al estructurar el cargo por violación del derecho a la igualdad, el demandante también dejó de lado la diferencia entre las finalidades de los contratos de arrendamiento para vivienda urbana y local comercial, y la forma en que esto incide en la definición de las reglas aplicables y sus consecuencias jurídicas. En concreto, no tuvo en consideración que mientras en el contrato de arrendamiento para vivienda urbana está de por medio el goce del derecho fundamental a una vivienda digna, en el contrato de arrendamiento de un local comercial no subyace dicha garantía, sino que su objeto el desarrollo de una actividad económica que sirve de fuente de empleo y genera de riqueza[81].
76. En consecuencia, y por el conjunto de razones expuestas, la Corte se inhibirá de pronunciarse respecto del cargo por presunta vulneración del derecho a la igualdad (CP art. 13), toda vez que la demanda propuesta no satisface los requisitos mínimos que se exigen de un juicio de esta naturaleza, los cuales comprometen las cargas de especificidad, pertinencia y suficiencia, en los términos anteriormente señalados.
77. Examen de aptitud del cargo referente al desconocimiento del principio de la buena fe (CP art. 83). Sobre la base de la norma sometida a control, el demandante igualmente alega que el precepto legal acusado vulnera el principio de la buena fe (CP art. 83), en primer lugar, bajo el argumento de que la caución que se exige parte de una presunción de mala fe en el actuar del arrendador, pues “en ningún contrato bilateral privado se exige a una de las partes constituir una garantía a favor de la otra (…), cuando se da el previo aviso que pacten en el contrato o que estipule la ley”[82]. En efecto, requerir una garantía por eventos posteriores que suponen una transgresión del orden jurídico, en palabras del actor, lo que hace es presumir “(…) que el arrendador puede incumplir con la causal invocada, algo totalmente contrario al principio constitucional de la buena fe”[83].
78. En segundo lugar, por cuanto, a juicio del actor, si se compara el contrato que es objeto de controversia “(…) con otros contratos de arrendamiento en la legislación colombiana, como el de arrendamiento de inmueble con destinación comercial, los artículos 518 y 520 del Código de Comercio no consagran un requisito como la caución para la terminación de este tipo de contratos a la fecha de vencimiento, solo que el arrendador dé el previo aviso determinado por la ley (seis meses de antelación), e invoque una de las causales (montar un negocio totalmente diferente o reparaciones que ameriten la desocupación) (…)”[84]. Sin embargo, “(…) para la terminación del contrato de arrendamiento de vivienda urbana a la fecha de vencimiento, el arrendador debe garantizar la causal invocada con una caución o garantía, porque el legislador no presume la buena fe de éste (…)”[85]. Lo mismo se constata cuando se compara la regulación cuestionada con el marco normativo del contrato de arrendamiento de oficina, el contrato de arrendamiento de predio rústico u otras normas similares que no requieren ninguna garantía, “(…) puesto que se presume la buena fe en el actuar de las partes”[86].
79. Al respecto, para la Universidad Externado de Colombia, la demanda formulada carece de certeza, ya que la norma acusada no consagra de manera expresa una presunción de mala fe, como sí lo hacen otras disposiciones del ordenamiento jurídico[87], y de ella tampoco es posible inferir una presunción de este tipo por parte del arrendador, pues lo que hace el precepto demandado es exigir la constitución de una caución para que con ella se garantice que la causal de terminación unilateral del contrato de arrendamiento de vivienda urbana que se invoque realmente tenga lugar y que, en caso de que ello no ocurra, se asegure de manera anticipada los perjuicios que se puedan ocasionar al arrendatario, con la pérdida injustificada de su derecho a la vivienda digna (CP art. 51). Por lo demás, se advierte que esta misma norma ya existía en el artículo 18 de la Ley 56 de 1985, que regulaba con anterioridad el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, solo que su alcance se limitaba a los casos de restitución especial del inmueble[88].
80. La universidad interviniente también sostiene que el demandante no logra acreditar el requisito de especificidad, toda vez que la referencia a otro tipo de contratos para asegurar que en ellos no se exige una caución y que, por tal motivo, se desconoce la presunción de buena fe, “no parece suficiente” para sustentar la violación alegada y, además, no corresponde a lo que se regula en otras tipologías contractuales. En este sentido, se afirma que el artículo 7 del Decreto 3817 de 1982, “aplicable al arrendamiento de oficinas, consultorios, escuelas, etc., en áreas urbanas, (…) exige una caución equivalente a doce mensualidades de arrendamiento por parte del propietario que instaure demanda contra el arrendatario para obtener la restitución del inmueble, con el fin de ocuparlo por un término mínimo de un año, para su propia habitación o negocio, o haya de demolerlo, entre otra razones consagradas en la norma”[89].
81. Sobre la base de lo expuesto, la Sala considera que en aplicación del principio pro actione, el cargo por violación del principio de buena fe es susceptible de ser examinado de fondo, tan solo en lo referente a la exigibilidad de la caución, por las razones que se exponen a continuación.
82. Como ya se señaló, de acuerdo con la jurisprudencia, el principio pro actione dispone que “el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor [de acceso a la administración de justicia] y que la duda habrá de interpretarse [a su favor], es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo”[90]. El empleo de este principio no habilita a este tribunal para reemplazar al accionante ni corregir o aclarar equívocos, aspectos confusos o ambigüedades presentes en la demanda, pero sí la faculta para que, ante la duda sobre el cumplimiento de los mínimos de argumentación (claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia) y la existencia de un núcleo argumentativo básico y preciso[91], se esfuerce por adoptar una decisión de fondo sobre el cargo de inconstitucionalidad.
83. A partir de una lectura integral de la demanda y el escrito de corrección, la Sala considera que la duda en el cumplimiento del requisito de certeza, por cuanto la norma demandada no consagra expresamente una presunción de mala fe, no descarta la satisfacción de las otras cargas mínimas de argumentación exigidas por la jurisprudencia. En efecto, el demandante expresa con claridad que la imposición de una caución al arrendador como condición para dar por terminado el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, cuando requiera el bien inmueble para su propia habitación, efectuar una nueva construcción o enajenarlo, desconoce el principio de buena fe, al que deben ceñirse las relaciones entre particulares, porque asume que el arrendador incumplirá con la causal invocada en perjuicio de los derechos del arrendatario. De este modo, aunque sea de manera básica, plantea un reproche pertinente fundado en la apreciación del contenido del artículo 83 de la Constitución sobre el principio de la buena fe, el cual específicamente sostiene una oposición objetiva entre tal norma constitucional y la disposición legal acusada. Lo anterior, interpretado a la luz del principio pro actione, suscita una duda mínima sobre la constitucionalidad de la caución impuesta por la ley al arrendador, lo cual satisface el presupuesto de suficiencia en la argumentación del cargo.
84. A diferencia de lo expuesto, la segunda razón que se propone por el actor para justificar –en su criterio– que se vulnera el principio de la buena fe, no satisface los mínimos requeridos para adelantar el juicio de constitucionalidad. En efecto, la comparación entre el contrato de arrendamiento y otras modalidades de este tipo de contrato no plantea una oposición de carácter constitucional, es decir, “fundada en el contenido de una norma superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado”[92], sino que, en su lugar, propone un simple análisis de orden puramente legal, que contraría la carga de pertinencia, ya que lejos de existir un debate alrededor de la infracción de un precepto consagrado en la Carta de 1991, lo que se origina es una controversia en el ámbito de las decisiones que el Legislador ha adoptado para regular de manera diferencial cada tipo de arrendamiento, según el inmueble objeto de este negocio jurídico.
85. Por lo demás, y como lo señala la Universidad Externado de Colombia, no es cierto que frente a otras modalidades no se exija una caución, pues ella igualmente se encuentra prevista en el artículo 7 del Decreto Ley 3817 de 1982[93], el cual, como lo ha admitido la Corte[94], conserva fuerza normativa vinculante para el contrato de arrendamiento de consultorios, oficinas y escuelas, distintos a los bienes de vivienda urbana y a los locales comerciales[95].
86. Examen de aptitud del cargo referente a la infracción del derecho a la propiedad privada (CP art. 58). Sobre la base de la norma sometida a control, en el escrito de demanda, el actor también afirma que el texto legal demandado desconoce el derecho a la propiedad privada, porque este último solo debe ceder ante el interés público o social, el cual no se advierte en el caso bajo examen, pues no se constata en qué sentido una caución a favor de un arrendatario podría corresponder a un beneficio de dicha naturaleza. Por ello, asevera que la “norma acusada exige más requisitos o impone más limitantes al derecho de propiedad que [aquellos que] consagra la norma constitucional de carácter superior”. A su turno, en el escrito de corrección, sostiene que en el mercado asegurador no se otorgan pólizas de seguro para efectos de prestar la caución que dispone el precepto legal demandado y que tal circunstancia se convierte en un límite irrazonable para la garantía del derecho a la propiedad privada[96].
87. La Universidad Externado de Colombia señala que la demanda desconoce la carga de especificidad, ya que “(…) el accionante simplemente se limita a sostener que la disposición acusada impone más límites al derecho de propiedad que aquellos consagrados por la misma norma superior, [ya que] no entiende cuál es el interés general o la función social que el derecho del dominio del arrendador está llamado a cumplir en un contrato de arrendamiento de vivienda urbana.”[97] Este límite se relaciona con la especial protección que merece el derecho a la vivienda digna, el cual se extrae de la función social que le asiste a la propiedad, según el artículo 58 de la carta. Por lo demás, igualmente propone que no se satisface la carga de pertinencia, ya que no se emplean argumentos de naturaleza estrictamente constitucional, sino que se recurre principalmente a motivaciones de carácter económico, referentes a la dificultad de contratar una póliza de seguros para otorgar la caución que se exige en la norma acusada[98].
88. Nótese que, a partir de lo manifestado, es posible distinguir dos razones que fundamentarían el juicio de constitucionalidad propuesto por el actor. La primera que se concreta en la suposición de que en el mercado asegurador no se otorgan pólizas de seguro para efectos de prestar la caución que dispone la norma impugnada. Y la segunda que apela a la falta de existencia de un interés público o social en la caución que se exige, en aras de justificar la limitación que existiría en el derecho a la propiedad privada, y que se traduce en la carga de tener que entregar la citada garantía, a fin de que el arrendador pueda obtener la restitución del bien dado en arriendo. A juicio de la Corte, aunque la primera razón carece de aptitud para estructurar el cargo por violación de la propiedad privada por falta de certeza, especificidad y pertinencia, la segunda razón sí satisface los requerimientos mínimos que se exigen para provocar un juicio de fondo.
89. En cuanto a la primera razón que se expone, cabe señalar que, siguiendo lo manifestado por el interviniente, con su alegación no se satisfacen las cargas de certeza, especificidad y pertinencia, pues las supuestas dificultades comerciales para obtener las pólizas de seguro no son un reproche de naturaleza constitucional, que implique la existencia de una oposición objetiva y verificable entre el texto demandado y la Carta Política, ya que se trata de un asunto circunscrito a la valoración de los efectos prácticos parciales que pueden derivarse de la aplicación de la norma acusada, con ocasión de un análisis netamente subjetivo por parte del actor. En efecto, por un lado, es claro que la norma acusada autoriza que, más allá de las pólizas de seguro[99], la caución se preste en dinero[100] o a través de una garantía bancaria[101], de allí que no pueda limitarse su aplicación a una sola alternativa legal. Y, por el otro, no es cierto que en el mercado asegurador no se ofrezcan esas pólizas, puesto que, como lo certificó para este proceso la Superintendencia Financiera, actualmente cuatro compañías tienen este negocio entre su portafolio[102].
90. Por esta razón, en la medida en que con el primer argumento planteado no se propone un juicio de constitucionalidad sino una valoración parcial de los efectos de la norma demandada, que a su vez carece de respaldo en la realidad, es claro que no se cumplen con las tres cargas previamente mencionadas[103], lo que lleva a que la Corte se inhiba de adelantar su examen y de proferir un fallo de fondo.
91. A diferencia de lo expuesto, la segunda razón que se propone por el actor para justificar –en su criterio– que se vulnera el derecho a la propiedad privada, sí satisface los mínimos requeridos para adelantar el juicio de constitucionalidad. En este contexto, se cumple con la carga de claridad, en tanto se advierte un hilo conductor en la argumentación que permite comprender el contenido de la demanda, la cual se basa en la supuesta falta de existencia de un interés público o social en la caución que se exige, en aras de justificar la limitación que existiría en el derecho de dominio, y que se traduce en la obligación de tener que entregar dicha garantía, a fin de que el arrendador pueda obtener la restitución del bien dado en arriendo. Adicionalmente, se satisface la carga de certeza, ya que la razón que se expresa para justificar la inconstitucionalidad que se alega, se sustenta en una proposición jurídica real y existente, más allá de que, como lo advierte la Universidad Externado de Colombia, se pueda considerar que la norma sí tiene un interés público o social que la respalda, controversia que corresponde, precisamente, al fondo del asunto.
92. De igual manera, se acreditan las cargas de especificidad y pertinencia, ya que se propone una acusación dirigida a preservar el contenido del derecho a la propiedad privada, a partir de las limitaciones válidas que respecto de su alcance podría fijar el Legislador, de modo que se trata de un juicio directo, concreto y objetivo que supone claramente un reproche de naturaleza constitucional. Y, por último, se cumple asimismo con la carga de suficiencia, toda vez que el argumento propuesto despierta una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, por virtud de la cual cabe provocar un juicio de fondo, con el propósito de establecer si la limitante prevista en la ley se ajusta o no al derecho a la propiedad privada.
93. En conclusión, y por las razones expuestas en este acápite, la Corte se inhibirá de pronunciarse respecto del presunto desconocimiento del derecho a la igualdad. En cambio, mantendrá su competencia para juzgar el precepto legal acusado, en lo corresponde a la supuesta violación del principio de buena fe y del derecho a la propiedad privada.
C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
94. Teniendo en cuenta el contenido de la demanda, lo señalado en las distintas intervenciones y el concepto de la Procuraduría General de la Nación, le corresponde a la Corte decidir si el inciso 2°, del numeral 8, del artículo 22 de la Ley 820 de 2003, al establecer la obligación de prestar una caución en dinero, bancaria u otorgada por compañía de seguros a favor del arrendatario, para que el arrendador pueda hacer uso de la facultad de terminar de forma unilateral el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, cuando se pretende el inmueble para (1) ocuparlo para vivienda propia del propietario o poseedor, por un término no menor de un año; (2) para efectuar una nueva construcción o ejecutar obras indispensables para su recuperación; o (3) para cumplir con los deberes de entrega originados en un contrato de compraventa, con la condición de que su valor sea equivalente a seis (6) meses del precio del arrendamiento vigente, con el propósito de “garantizar el cumplimiento de la causal invocada dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la restitución”, resulta o no contrario, por un lado, al principio de la buena fe (CP art. 83), por introducir –a juicio del actor– una presunción de mala fe en contra del arrendador y, por el otro, el derecho a la propiedad privada (CP art. 58), en tanto que –en palabras de este último– no se constata en su consagración un interés público o social, como límite constitucional para la imposición de restricciones al mencionado derecho.
95. Con el fin de abordar la definición del citado problema jurídico, la Corte se referirá (i) al contenido del derecho a la vivienda digna, con énfasis en la seguridad jurídica de la tenencia; (ii) al alcance del principio de buena en la relación entre particulares; y (iii) al derecho a la propiedad privada y sus limitaciones. Con base en lo anterior, (iv) se procederá con la solución del caso concreto.
D. CONTENIDO DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA
96. El derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución y en algunos tratados ratificados por Colombia. En efecto, el artículo 51 del texto superior dispone que: “[t]odos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.
97. En línea con lo anterior, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: “[t]oda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”[104]. Por su parte, el artículo 11, numeral 1º, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) consagra que: “[l]os Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”[105].
98. Esta corporación ha entendido que la garantía del derecho a la vivienda digna requiere de un espacio que le permita a la persona protegerse de los fenómenos del medio ambiente y desarrollar sus actividades personales y familiares en un sitio o lugar que le brinde intimidad, bajo condiciones mínimas de dignidad que faciliten la satisfacción de su proyecto de vida[106]. De igual forma, la Corte ha precisado que su materialización “no solo contempla la posibilidad de encontrarse bajo un tipo de construcción que se sostenga (…)”[107], sino que se impone garantizar una serie de componentes, sin los cuales la protección de este derecho no adquiere las condiciones de dignidad propias de un Estado Social de Derecho.
99. Por ello, con el propósito de definir el contenido del derecho a la vivienda digna y adecuada, la jurisprudencia constitucional ha acogido y reiterado la Observación General No. 4 del Comité DESC de las Naciones Unidas, con el fin de identificar los siete componentes que exteriorizan su ámbito de protección: “(i) la seguridad jurídica de la tenencia; (ii) la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; (iii) los gastos soportables; (iv) las condiciones de habitabilidad; (v) los requisito de asequibilidad; (vi) las exigencias respecto del lugar; y (vii) la adecuación cultural”[108].
100. En términos generales, los componentes mencionados integran dos grupos de garantías. Por una parte, aquellas relacionadas con la seguridad de la tenencia, esto es, la seguridad jurídica, la asequibilidad y los gastos soportables. Y, por otra, las relativas a las condiciones de adecuación, que comprenden la habitabilidad, la disponibilidad de servicios, la ubicación y el ajuste cultural. En todo caso, este tribunal ha precisado que la materialización de las condiciones de adecuación depende de que se garanticen los componentes vinculados con la seguridad de la tenencia, convirtiéndose estos últimos en la piedra angular del derecho a la vivienda digna y adecuada[109].
101. Precisamente, respecto del componente relativo a la seguridad jurídica de la tenencia, la Observación General No. 4 del Comité DESC se ha pronunciado en los siguientes términos, con miras a determinar su contenido obligacional:
“a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados.”
102. Tal como se desprende de esta definición, la seguridad jurídica de la tenencia tiene dos ejes centrales: (i) el reconocimiento jurídico de las diferentes formas que puede adoptar la tenencia sobre una vivienda (por ejemplo, la propiedad individual, la propiedad colectiva, el arriendo, el leasing, el usufructo, la anticresis, entre otras); y (ii) el derecho a la protección legal de esa tenencia contra situaciones como el desahucio, el hostigamiento o cualquier forma de interferencia arbitraria o ilegal[110], respecto de lo cual el Estado debe adoptar medidas de salvaguarda, sin importar el título jurídico que justique el uso del bien.
103. Por esta razón, se ha admitido que debe superarse la idea de que la única forma de acceder a una vivienda y de permanecer en ella es a través de la propiedad individual, pues existe una amplia gama de alternativas que permiten realizar este derecho y todas ellas deben ser objeto de protección legal. Allí encuentra su fuente el artículo 51 del texto superior, cuando dispone que “[e]l Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo [el] derecho [a la vivienda digna]”[111].
104. Recientemente, en la sentencia T-266 de 2022, la Corte precisó que el componente de la seguridad jurídica de la tenencia propende por la estabilidad en las relaciones que permiten materializar el derecho a la vivienda digna. En este sentido, destacó que la expresión “tenencia” no se limita a la adquisición, sino que también ampara la posesión o el arrendamiento, entre otros medios de acceso a la vivienda. De allí que, esta faceta “(…) incorpora no solo la estabilidad de los actos jurídicos asociados al acceso a la vivienda, sino también aspectos como la protección frente a aumentos desproporcionados o arbitrarios en los cánones de vivienda y ante fenómenos como la especulación”.
105. En adición a lo expuesto, y en lo que corresponde al segundo eje central de la seguridad jurídica de la tenencia, el cual se concreta en la protección legal de la vivienda, su alcance adquiere dos importantes matices. Por una parte, es necesario brindar al tenedor herramientas de salvaguarda frente a hostigamientos, desahucios, amenazas y, en general, frente a toda práctica de desalojo forzoso o injustificado. Y, por la otra, es preciso admitir que su exigibilidad supone un derecho subjetivo de exigir al Estado la protección de la vivienda, sin distinción alguna. Al respecto, en la sentencia T-079 de 2008, la Corte sentó la citada regla, al exponer que: “(…) la vivienda digna se proyecta sobre la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda sea propio o ajeno, que reviste las características para poder realizar de manera digna el proyecto de vida. Por consiguiente, este derecho sería susceptible de protección constitucional, para evitar que quien ya posee una vivienda fuese injustamente privado de la misma, o del mismo modo, limitado en su disfrute.”[112]
E. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE BUENA FE. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
106. El artículo 83 de la Constitución incluye un mandato de actuación conforme con la buena fe para los particulares y para las autoridades públicas[113], aunque se presume que se actúa de esta manera en las gestiones que los particulares realicen ante las autoridades del Estado, como contrapeso de la posición de superioridad de la que gozan estas últimas, en razón de las prerrogativas propias de sus funciones[114].
107. La Corte Constitucional, tanto en sede de control abstracto[115] como de control concreto de constitucionalidad[116], se ha pronunciado sobre el significado, alcance y contenido del principio de la buena fe. En concreto, ha precisado que “se trata de una exigencia aplicable a los particulares y a las autoridades públicas de ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de la ‘confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada’ (…)”[117].
108. La propia Constitución en su artículo 83 delimita el ámbito de aplicación de la presunción constitucional de la buena fe (i) a las gestiones o trámites que realicen (ii) los particulares[118] ante las autoridades públicas[119], por lo que su ámbito de aplicación no se extiende, en principio y como mandato general, a las relaciones jurídicas entre particulares[120]. Precisamente, bajo este postulado, la Corte declaró la exequibilidad de una norma que establece una presunción de mala fe en una relación entre particulares. En efecto, en la sentencia C-1194 de 2008, se declaró exequible el inciso final del artículo 768 del Código Civil, que incluye una presunción de mala fe en la posesión de un bien y que la demanda consideraba que desconocía la presunción constitucional de buena fe. La Corte determinó que, “(…) en tanto la buena fe es un postulado constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre particulares, y por ello la ley también pueda establecer, en casos específicos, esta presunción [de mala fe] en las relaciones que entre ellos se desarrollen”. En este sentido, aclaró que el principio de buena fe no es absoluto, lo cual implica que, excepcionalmente, el Legislador pueda establecer una presunción de mala fe en cabeza de un particular y le atribuya los efectos que considere en cada caso, sin que ello, por sí solo, torne inconstitucional la norma.
109. En armonía con lo anterior, esta corporación ha señalado que la presunción de buena fe no impide que el Legislador prevea la ocurrencia de actos contrarios a derecho y, a través de la figura de la caución, adopte medidas orientadas a prevenir sus efectos. Sobre este particular, en la sentencia C-780 de 2003 se manifestó que:
“[E]l artículo 83 de la Carta no puede ser interpretado aisladamente del resto del texto superior, para darle un alcance absoluto que impida a las autoridades exigir requisitos para el ejercicio de actividades, garantías del cumplimiento de deberes, o pruebas de hechos con relevancia jurídica, cuando tales requisitos, garantías o pruebas se exigen en defensa del interés general”. Énfasis por fuera del texto original.
110. En este mismo sentido, en la sentencia C-490 de 2000, la Sala Plena agregó que el principio de la buena fe no implica que las autoridades deban regular los asuntos asumiendo que las personas cumplen con sus obligaciones de manera voluntaria. Lo anterior dado que:
“Los ordenamientos jurídicos existen en gran medida como un reconocimiento de las imperfecciones del ser humano, que hace necesaria la imposición coactiva de ciertos comportamientos y del cumplimiento de determinadas obligaciones, precisamente porque es razonable pensar que algunas personas estarían dispuestas a no acatar esas pautas normativas.”
111. Por último, cabe destacar que en la sentencia C-665 de 2014, este tribunal insistió en que “el alcance de la presunción de buena fe no excluye que el Legislador adopte medidas correctivas de situaciones que puedan generar abusos” (énfasis añadido).
F. SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROPIEDAD PRIVADA Y SUS LIMITACIONES
112. El derecho a la propiedad privada está consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política, el cual precisa que su garantía debe atender a lo dispuesto en la ley. En la sentencia C-020 de 2023, la Corte señaló que la propiedad privada es un derecho fundamental que “faculta a su titular a usar, gozar, explotar y disponer de sus bienes y que lo protege de interferencias injustificadas por parte del Estado y terceros.”[121]
113. De conformidad con el criterio reiterado de esta corporación, el ámbito de protección del derecho fundamental a la propiedad privada está compuesto principalmente por los atributos de uso, goce y disposición que la Constitución y la Ley reconocen a su titular[122]. En cuanto al primero de los mencionados atributos, “(…) reconocido como el ius utendi, se limita a consagrar la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir. Por su parte, el segundo, que recibe el nombre de ius fruendi o fructus, se manifiesta en la posibilidad del dueño de recoger todos los productos que acceden o se derivan de su explotación. Finalmente, el tercero, que se denomina ius abutendi, consiste en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposición o enajenación sobre la titularidad del bien”[123].
114. Este derecho ha sido definido como aquella relación existente entre el ser humano y las cosas que lo rodean, que le permite a toda persona, siempre y cuando sea por medios legítimos, incorporar a su patrimonio los bienes y recursos económicos que sean necesarios para efectuar o realizar todo acto de uso, beneficio o disposición que requiera[124]. En tal sentido, la ley categoriza la propiedad privada como el derecho real principal que se tiene por excelencia sobre una cosa y que faculta a su titular para realizar cualquiera de los citados actos como manifestación propia del dominio[125].Además, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se trata de “un derecho relativo[,] en la medida en que su protección supone del titular, el cumplimiento de unas obligaciones y un ejercicio ajustado a ciertos principios jurídicos y sociales”[126].
115. Recientemente, la Corte ha precisado que el derecho fundamental a la propiedad privada tiene las siguientes características esenciales[127]:
(i) Derecho pleno, porque “le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos”[128].
(ii) Derecho exclusivo, puesto que el propietario puede “oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio”[129].
(iii) Derecho perpetuo, dado que dura “mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio y, además, no se extingue –en principio– por su falta de uso”[130].
(iv) Derecho autónomo, pues su existencia no depende de otro derecho principal.
(v) Derecho irrevocable, habida cuenta de que su “extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero”[131].
(vi) Derecho real, pues es “un poder jurídico que se otorga sobre una cosa”[132].
116. Por otra parte, el derecho fundamental a la propiedad privada no es absoluto. El artículo 58 de la Constitución establece que este derecho encuentra límites en el interés público o social, las formas asociativas y solidarias de propiedad, y la posibilidad de expropiar el dominio, por vía judicial o administrativa, previa indemnización, cuando quiera que ella esté justificada por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el Legislador. A ello cabe agregar que el texto superior también admite la extinción del dominio por sentencia judicial (CP art. 34), la expropiación en caso de guerra y únicamente para atender sus requerimientos (CP art. 59), y la posibilidad de gravar la propiedad, para contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, de acuerdo con conceptos de justicia y equidad (CP art. 95.9, 317 y 338)[133].
117. Sin embargo, más allá de estos límites, la Constitución Política establece que la propiedad privada se reconoce como un derecho subjetivo al que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas, por virtud de las cuales es válido imponer obligaciones al propietario para legitimar su derecho de dominio, siempre que las mismas no afecten su núcleo esencial y sean razonables y proporcionadas.
118. En cuanto a la función social de la propiedad, este tribunal ha resaltado que ella le impone al titular del dominio obligaciones en beneficio de la sociedad. En otros términos, “el contenido social de las obligaciones limita internamente el contenido individual de [las] facultades o poderes del propietario. (…) [E]n una palabra, la función social consiste en que el derecho de propiedad debe ser ejercido en forma tal que no perjudique sino que beneficie a la sociedad, dándole la destinación o uso acorde con las necesidades colectivas y respetando los derechos de los demás.”[134].
119. En este mismo orden de ideas, la Corte ha precisado que la función social de la propiedad le permite al Legislador consagrar obligaciones dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los cuales se destacan la salvaguarda de los derechos ajenos, el urbanismo, la seguridad y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general como manifestaciones fundamentales del Estado Social de Derecho (CP arts. 1° y 95, nums, 1 y 8)[135].
120. Por lo demás, acorde con la jurisprudencia constitucional, el núcleo esencial del derecho a la propiedad está integrado por el nivel mínimo de ejercicio de los atributos de uso, goce y disposición , los cuales producen utilidad económica a su titular. De ahí que, aunque estos pueden ser objeto de limitaciones legales, la Corte ha precisado que ello es factible siempre que se permita, al menos, un considerable margen de desenvolvimiento de tales atributos, de manera que se justifique la existencia del dominio[136].
G. EXAMEN DEL CASO CONCRETO
121. En el caso bajo examen, conforme se planteó al momento de formular el problema jurídico, le corresponde a esta corporación decidir si, como lo afirma el accionante, la norma acusada resulta contraria, en primer lugar, al principio de la buena fe (CP art. 83), por introducir una aparente presunción de mala fe en contra del arrendador, con ocasión de la caución que exige para permitir la terminación del contrato de arrendamiento de forma unilateral por parte del arrendador, en las casos específicos previstos en la ley[137]; y, en segundo lugar, si se vulnera el derecho a la propiedad privada (CP art. 58), en tanto que, a juicio del demandante, no se constata en el precepto acusado un interés público o social, como límite constitucional válido para la imposición de restricciones al mencionado derecho. Para resolver estos cuestionamientos, la Sala Plena analizará previamente el alcance del precepto legal demandado y el contexto en el que se introduce, y sobre estas bases abordará el estudio independiente de los cargos mencionados.
(i) El alcance del precepto legal demandado y el contexto en el que se introduce
122. La Ley 820 de 2003 regula el régimen de arrendamiento de vivienda urbana, el cual se define como “(…) aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda, total o parcialmente, y la otra a pagar por este goce un precio determinado”[138]. Dentro de esta noción, la citada ley aclara que su objetivo es “(…) fijar los criterios que deben servir de base para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda, en desarrollo de los derechos de los colombianos a una vivienda digna y a la propiedad con función social”[139].
123. Como desarrollo de esta finalidad, y teniendo en cuenta que la Ley 820 de 2003 también apeló a brindar factores de equidad dentro de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, como lo advirtió la Corte en la sentencia C-886 de 2004, el precepto demandado establece la obligación de prestar una caución en dinero, bancaria u otorgada por compañía de seguros, para que el arrendador pueda hacer uso de la facultad de terminar de forma unilateral el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, cuando se pretende el inmueble para cualquiera de los objetivos mencionados en la norma. Esta caución se constituirá a favor del arrendatario por un valor equivalente a seis (6) meses del precio del arrendamiento vigente, con el propósito de “(…) garantizar el cumplimiento de la causal invocada dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la restitución”.
124. La caución permite asegurar el derecho a la vivienda digna de los arrendatarios, por cuanto el contrato de arrendamiento de vivienda urbana se rige por un marco legal que apunta a la permanencia y continuidad del vínculo, por lo que todo el sistema normativo que regula este contrato, de forma imperativa, se rige por causales de terminación justificadas que, en principio, excluyen la mera voluntad de los contratantes[140], ya que esta última solo tiene ocurrencia de forma excepcional y supone, por lo general, el deber de asumir una indemnización[141]. De esta manera, las causales especiales de restitución a las que alude la norma demandada excluyen dicho deber de reparación y se vinculan con la exigencia de la caución, pues lo que se busca a través de ella es asegurar que no se produzca un desahucio injustificado del arrendatario, que pueda afectar su derecho a la vivienda digna, al considerar que tiene una expectativa razonable de permanecer en la misma morada.
125. A su turno, la caución asegura un marco de equilibrio en las relaciones que surgen entre las partes, dado que el arrendatario suele constituir la parte débil de este negocio, al no gozar de los atributos del dominio, buscando el Legislador que, en estos casos específicos de restitución, no exista engaño por parte del arrendador para recuperar el uso y disfrute del bien entregado en arriendo, y con ello, no solo desconocer la obligación de asumir una indemnización, sino –eventualmente– permitir que se vulneren los límites anuales de incremento de la renta previstos en el ordenamiento jurídico, como lo afirman los intervinientes.
126. Esta disposición reproduce parte del contenido de normas anteriores. Por ejemplo, el artículo 2° del Decreto 1070 de 1956[142] autorizaba al arrendador a exigirle al arrendatario la entrega del inmueble cuando quisiera ocuparlo para su propia habitación o negocio, o tuviera que demolerlo para efectuar una nueva construcción. En este sentido, señalaba que el arrendador debía solicitar la licencia respectiva al Ministerio de Fomento[143]. Por su parte, el Decreto Reglamentario 1616 de 1956[144], proferido respecto de la causal relativa a la habitación o negocio del arrendador, le exigía a este último presentar la solicitud ante el Ministerio, acreditar la condición de propietario y prestar una garantía bancaria, hipotecaria o prendaria, por un monto equivalente a seis meses de arrendamiento y por el mismo término. Lo anterior, a favor del citado ministerio y con el fin de garantizar el cumplimiento de la causal[145].
127. Luego, el contenido de las normas en comento se reprodujo, parcialmente, en el artículo 6° del Decreto 3817 de 1982[146]. En concreto, este autorizaba al propietario a solicitar la restitución del inmueble sin necesidad de licencia administrativa previa, cuando fuera a ocuparlo mínimo por un año para su propia habitación o negocio, o tuviera que demolerse para efectuar una nueva construcción, o requiriera desocuparlo para realizar reparaciones[147].
128. Con posterioridad, el artículo 16 de la Ley 56 de 1985[148] estableció causales de terminación del contrato de arrendamiento de vivienda urbana por parte del arrendador, las cuales comprendían conductas relacionadas con el incumplimiento de obligaciones legales y contractuales por parte del arrendatario. Por su parte, el artículo 18 del mismo estatuto legal reguló la restitución especial del inmueble. En este precepto se indicaba que dicha medida podía solicitarse mediante los trámites señalados en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, al vencimiento del contrato o de sus prórrogas, en los mismos tres casos que actualmente dispone la norma demandada, en los literales a), b) y c).
129. Más allá de lo anterior, se exigía que a la demanda de restitución debían acompañarse los siguientes documentos, según el caso: (i) prueba siquiera sumaria de la propiedad o posesión; (ii) contrato de la obra de reparación o demolición a ejecutarse; y (iii) caución en dinero, bancaria u otorgada por compañías de seguros, constituida a favor del juzgado, por un valor equivalente a 12 meses de canon, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del arrendador.
130. La Ley 820 de 2003 entró a derogar lo previsto en la citada Ley 56 de 1985. Ella se tramitó en el Congreso de la República a través del Proyecto de Ley No. 140 de 2001 Cámara, 165 de 2002 Senado. En la exposición de motivos, se observa que la iniciativa tuvo múltiples propósitos. En efecto, (i) el Legislador identificó la necesidad de elaborar un régimen legal acorde con la realidad del país, en tanto las condiciones sociales, económicas y culturales eran distintas de aquellas que habían justificado la normativa preexistente, y (ii) quiso compilar el régimen sobre la materia, en especial, por la multiplicidad de decretos con fuerza de ley y reglamentarios que existían.
131. Además, (iii) se señaló que se buscaba ajustar el mercado de arrendamiento de vivienda urbana como política orientada a materializar el derecho a la vivienda digna. En este sentido, se dijo que la garantía en mención debía amparar a las personas que habitaran un inmueble propio y también a aquellas que residieran en uno arrendado. Para el efecto, se propuso una modificación normativa que lograra un equilibrio entre las partes del contrato, en aspectos como sus obligaciones y las causales de terminación unilateral[149].
132. En lo que atañe al artículo 22, relativo a la terminación unilateral del contrato por parte del arrendador, se observa que la propuesta inicial –contemplada en la exposición de motivos– solo previó seis causales y ninguna hacía referencia a las circunstancias especiales que motivan la restitución del inmueble. Por lo demás, tampoco se advertía la obligación de constituir una caución, para garantizar el cumplimiento de las causales especiales previamente señaladas[150].
133. En su trámite, se aprecia que la iniciativa comenzó en la Cámara de Representantes y que, durante su curso, el artículo 22 fue objeto de modificaciones menores. Por el contrario, las ponencias para primer y segundo debate en el Senado propusieron la adición del numeral octavo para habilitar la terminación del contrato, por parte del arrendador, sin invocar una causal distinta a su plena voluntad y sin la obligación de indemnizar al arrendatario[151].
134. Sin embargo, cuando el artículo llegó a la discusión en la plenaria del Senado, en la sesión en que se debatió su aprobación, se sometió a deliberación una proposición realizada por el senador Andrés González Díaz, quien planteó la introducción de las causales especiales de restitución del inmueble, las cuales, resaltó, estaban previstas en la legislación existente sobre la materia (Ley 56 de 1985), y respecto de las cuales se mantendría la caución pero con monto menor equivalente a seis meses del precio del arrendamiento vigente. En concreto, y como ya se ha dicho, se refirió a aquellas que se configuran (i) cuando el propietario o poseedor necesita el bien para su propia habitación; (ii) cuando el inmueble deba demolerse o se requiera desocuparlo para efectuar reparaciones indispensables; o (iii) cuando deba entregarse en cumplimiento de obligaciones originadas en un contrato de compraventa.
135. De igual forma, se propuso que la terminación derivada de la plena voluntad del arrendador se restringiera a aquellos contratos que cumplieran mínimo cuatro años de ejecución, con el fin de otorgarle cierta estabilidad al arrendatario. También se planteó que se estableciera una indemnización, a cargo del arrendador, por valor de 1.5 meses de canon, orientada a que el arrendatario pudiera cubrir los gastos ocasionados por la terminación del vínculo. Esta norma corresponde al actual literal d), del numeral 8°, del artículo 22 de la Ley 820 de 2003, respecto de la cual no existe ningún reparo en esta demanda[152].
136. En virtud de lo anterior, se aprobó la proposición que dio lugar al texto vigente y que incluye la norma objeto de control. Con posterioridad, los integrantes de la comisión accidental de conciliación destacaron que los ajustes realizados por el Senado eran necesarios para lograr los objetivos de la iniciativa[153]. De manera que los mismos se acogieron en esa última instancia[154].
137. La estabilidad y continuidad de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, como una forma para garantizar el derecho a la vivienda digna, se refuerza, además, con las estadísticas actuales sobre la situación de la vivienda en Colombia. Según información suministrada por FEDELONJAS[155], a partir de los datos que han sido procesados por el DANE, se tiene que en el 2014 existían 10.543.833 viviendas urbanas; mientras que, en el 2021, esta cifra se ubicó en 13.028.000, presentando un crecimiento del 24%. Tradicionalmente, la tenencia de vivienda propia ha tenido una mayor participación en los hogares colombianos comparado con otros tipos de tenencia. No obstante, el sostenido incremento desde 2011 en el número de hogares que optan por la tenencia de vivienda en arriendo ha revertido esta dinámica.
138. Para 2011, según la Encuesta de Calidad de Vida publicada por el DANE, existían 6,151 millones de hogares en vivienda propia, al paso que el número de hogares arrendados ascendía a 4,136 millones, es decir, la diferencia entre hogares que vivían en vivienda propia y en vivienda en arriendo era de 2,015 millones. Para 2021, la diferencia entre hogares que viven en una vivienda propia y en arriendo se redujo a 121.000, producto del sostenido crecimiento de estos últimos.
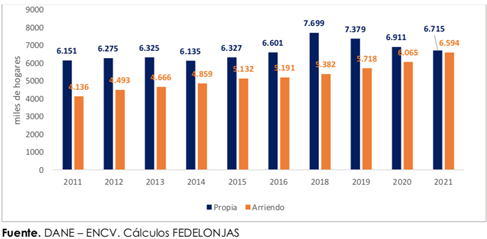
139. Según la citada Encuesta de Calidad de Vida publicada por el DANE, para el año 2021, en el estrato 1 existían 2,8 millones de arrendadores, en estrato 2 existían 2,3 millones de arrendadores, en estrato 3 existían 898.446 arrendadores, en estrato 4 existían 209.317 arrendadores, en estrato 5 existían 53.046 arrendadores y en estrato 6 existían 27.881 arrendadores. Esto significa que de los 6,594 millones de hogares arrendatarios el 91,38% (6,024 millones de hogares) se concentra en los estratos 1, 2 y 3; mientras que, los estratos 4, 5 y 6 concentran el 4,39% (290.244 hogares) de los hogares arrendatarios en Colombia.
(ii) Análisis del primer cargo: la norma acusada no viola el principio de la buena fe (CP art. 83)
140. Sustentación del cargo de inconstitucionalidad. El demandante alega que la norma acusada vulnera el principio de la buena fe (CP art. 83), toda vez que la caución que se exige parte de una presunción de mala fe en el actuar del arrendador, pues “en ningún contrato bilateral privado se exige a una de las partes constituir una garantía a favor de la otra (…), cuando se da el previo aviso que pacten en el contrato o que estipule la ley”[156]. En efecto, requerir una garantía por eventos posteriores que suponen una transgresión del orden jurídico, en palabras del actor, lo que hace es presumir “(…) que el arrendador puede incumplir con la causal invocada, algo totalmente contrario al principio constitucional de la buena fe”[157].
141. Intervenciones. Los siguientes intervinientes solicitaron la exequibilidad de la disposición demandada, por las siguientes razones. Para el Ministerio de Justicia y del Derecho no es cierto que el Legislador haya previsto una supuesta presunción de mala fe por parte del arrendador, sino que, por el contrario, expidió el precepto legal demandado para consagrar una garantía cierta y real a favor del arrendatario, a fin de asegurar la continuidad del contrato, una vez cumplido el término inicial o sus prórrogas, con el propósito de proteger su derecho a la vivienda digna. Por su parte, para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la caución que impone la ley no puede ser tomada como un desconocimiento a la presunción superior de buena fe, pues ello “implicaría de suyo que cualquier garantía exigida a una parte del contrato es una presunción de mala fe, y no lo es, ya que la vigencia de una garantía de cumplimiento, no es más que un seguro para garantizar el cumplimiento de lo pactado o la indemnización por desatenderlo, solo que, en el presente asunto, la garantía o caución se establece desde lo legal en pro de garantizar [el] derecho humano [a la vivienda digna] del eslabón más débil de la relación contractual, [esto es, el arrendatario]”[158].
142. A su turno, para la Secretaria del Hábitat de Bogotá, la presunción de buena fe prevista en el texto constitucional opera en las gestiones o trámites que los particulares realizan ante las autoridades públicas, y no en las relaciones que se llevan a cabo entre los particulares. Y, de manera subsidiaria, la Universidad Externado de Colombia solicita que se declare la exequibilidad del precepto demandado, bajo el argumento de que “no es posible sostener que la norma acusada vulnere el artículo 83 de la CP, pues no se refiere a una relación entre un particular y una autoridad pública, sino a una relación entre dos particulares, por un lado, el arrendador y, por el otro, el arrendatario.” Además, precisó “(…) que en el presente caso la buena fe de la cual se trata es una buena fe objetiva, que (…) alude al deber de comportamiento probo y leal frente a la otra parte en el contrato”[159], por lo que, bajo ninguna circunstancia, se consagra una presunción de mala fe.
143. Examen del cargo de inconstitucionalidad. Para esta corporación, la norma demandada no viola el principio de buena fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política, pues no prevé una presunción de mala fe, como lo alega el actor, sino que, por el contrario, dispone la obligación de prestar una caución para cumplir con dos finalidades legítimas.
144. En la sentencia C-886 de 2004, la Corte advirtió que la filosofía y los propósitos de la Ley 820 de 2003 son compatibles con la Constitución Política. Ellos apuntan, por una parte, a salvaguardar el derecho a la vivienda digna de los colombianos y a realizar la función social de la propiedad[160] y, por la otra, a incluir factores de equidad dentro de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, para equiparar las cargas entre el arrendador y el arrendatario[161].
145. Como desarrollo de ambas finalidades, el precepto demandado establece la obligación de prestar una caución en dinero, bancaria u otorgada por compañía de seguros, para que el arrendador pueda hacer uso de la facultad de terminar de forma unilateral el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, cuando se pretende el inmueble para cualquiera de los objetivos mencionados en la norma, esto es, (1) ocuparlo para vivienda propia del propietario o poseedor, por un término no menor de un año; (2) efectuar una nueva construcción o ejecutar obras indispensables para su recuperación; o (3) cumplir con los deberes de entrega originados en un contrato de compraventa. Esta caución se constituirá a favor del arrendatario por un valor equivalente a seis (6) meses del precio del arrendamiento vigente, con el propósito –según manifestación expresa de la ley– de “(…) garantizar el cumplimiento de la causal invocada dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la restitución”.
146. En este orden de ideas, la caución permite asegurar el derecho a la vivienda digna de los arrendatarios, por cuanto el contrato de arrendamiento de vivienda urbana se rige por un marco legal que apunta a la permanencia y continuidad del vínculo, motivo por el cual no solo se dispone la obligación de consagrar un término de duración (con el mandato subsidiario de carácter legal de entender que tiene un plazo de un año)[162], sino que impone la obligatoriedad de su prórroga, en iguales condiciones y por el mismo término inicial, “siempre que cada una de las partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo y, que el arrendatario, se avenga a los reajustes de la renta autorizados [en la ley]”[163]. Por tal motivo, salvo que se decida terminar el contrato por mutuo acuerdo entre las partes[164], todo el sistema normativo que regula este contrato, de forma imperativa, se rige por causales de terminación justificadas que, en principio, excluyen la mera voluntad de los contratantes[165], ya que esta última solo tiene ocurrencia de forma excepcional y supone, por lo general, el deber de asumir una indemnización[166]. De esta manera, las causales especiales de restitución a las que alude la norma demandada excluyen dicho deber de reparación y se vinculan con la exigencia de la caución, pues lo que se busca a través de ella es asegurar que no se produzca un desahucio injustificado del arrendatario, que pueda afectar su derecho a la vivienda digna, al considerar que tiene una expectativa razonable de permanecer en la misma morada.
147. Además, como lo advierte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la existencia de la caución asegura un marco de equilibrio en las relaciones que surgen entre las partes del contrato de arrendamiento, dado que el arrendatario suele constituir la parte débil de este negocio, al no gozar de los atributos del dominio, buscando el Legislador que, en estos casos específicos de restitución, no exista engaño por parte del arrendador para recuperar el uso y disfrute del bien entregado en arriendo[167], y con ello, como lo advierte FEDELONJAS, no solo desconocer la obligación de asumir una indemnización, sino –eventualmente– permitir que se vulneren los límites anuales de incremento de la renta previstos en el ordenamiento jurídico[168], al darse la contratación de un nuevo arriendo, a un mayor precio, con otra persona[169].
148. Dentro del cumplimiento de estas finalidades debe tenerse en cuenta que la caución se encuentra definida en el artículo 65 del Código Civil, en los siguientes términos: “[c]aución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda”. En la práctica, las cauciones se emplean en distintos ámbitos jurídicos, tanto en normas que regulan las relaciones entre los particulares[170], como en aquellas que rigen las actuaciones de estos últimos frente al Estado[171]. En cualquier caso, estas garantías pueden exigirse en el marco de un proceso judicial[172] o en el ámbito contractual[173]. Cabe resaltar que la jurisprudencia de la Corte ha indicado que, en principio, las cauciones son compatibles con la Constitución, siempre que se exijan en orden a la protección de determinados derechos constitucionales o intereses públicos, y respondan en su consagración a los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad[174].
149. La caución que se consagra en la norma demandada dentro de las finalidades a las cuales aspira, se enmarca en dos objetivos: (i) asegurar el cumplimiento de las obligaciones que recaen sobre el arrendador, lo que implica que este último haga efectivamente uso del bien para la restitución que fue invocada, en el término de los seis meses siguientes a la ocurrencia de este último acto; y (ii) garantizar el pago de los perjuicios generados al arrendatario, en caso de que se produzca un fraude a la ley, pues, como se ha venido mencionado, la regla general para terminar el contrato de arrendamiento de vivienda urbana impone el deber de justificar la existencia de una causal en la finalización del vínculo.
150. En este sentido, los propósitos de la caución que se encuentra en el precepto legal demandado no hacen nada distinto a lo que tradicionalmente ha sido el papel de esta figura y de su justificación causal en términos de exigibilidad, como lo ha advertido la Corte, por ejemplo, en el ámbito procesal. Así, en la sentencia C-316 de 2002 se manifestó que: “En términos generales, el sistema jurídico reconoce que las cauciones son garantías suscritas por los sujetos procesales destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por éstos durante el proceso, así como a garantizar el pago de los perjuicios que sus actuaciones procesales pudieran generar a la parte contra la cual se dirigen.”
151. Una caución opera entonces como una herramienta de apremio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de una de las partes (el arrendador) y para asegurar la fuente económica de reparación para la otra (el arrendatario), en caso de que se incumplan con las razones que permiten la resolución del contrato y se incurra, por ese motivo, en un acto o comportamiento contrario a derecho, de ahí que no resulte asimilable, bajo ninguna circunstancia, al establecimiento de una presunción de mala fe, como lo alega el actor, pues esta última tan solo tiene ocurrencia en los casos expresamente establecidos por el Legislador, como lo señala el artículo 769 del Código Civil, conforme con el cual: “La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria”[175]. Dicha circunstancia, como lo advierten varios intervinientes, se puede constatar en los artículos 768, 1932 y 2531 del Código Civil[176].
152. Por consiguiente, y a diferencia de lo manifestado por el accionante, no es cierto que la norma acusada consagre una presunción de mala fe, no solo porque en su rigor normativo no se establece expresamente por el Legislador tal circunstancia, sino también porque, además, de la descripción de lo regulado es innegable que tan solo se prevé una caución en el ámbito contractual para cumplir con dos finalidades legítimas, esto es, (i) asegurar el derecho a la vivienda digna de los arrendatarios (CP art. 51) y (ii) brindar un marco de equilibrio en las relaciones que surgen entre las partes del contrato de arrendamiento (CP art. 334)[177].
153. En adición a las anteriores razones que dejan sin sustento el cargo formulado por el actor, siguiendo lo expuesto en la parte motiva del fallo, la Sala estima pertinente hacer énfasis en dos criterios desarrollados por la jurisprudencia constitucional en torno a la comprensión del principio de la buena fe. El primero relacionado con el hecho de que la presunción de buena fe no impide que el Legislador prevea la ocurrencia de actos contrarios a derecho y, a través de la figura de la caución, adopte medidas orientadas a prevenir sus efectos, como lo ha señalado esta corporación en la sentencia C-780 de 2003.
154. Y, el segundo, en cuanto al alcance del principio de buena fe en las relaciones entre particulares. Como lo ha admitido este tribunal, si bien el artículo 83 de la Constitución incluye un mandato de actuación conforme con la buena fe para los particulares y para las autoridades públicas, tan solo se presume que se actúa de esta manera en las gestiones que los particulares realicen ante las autoridades del Estado[178], como contrapeso de la posición de superioridad de la que gozan las autoridades públicas, en razón de las prerrogativas propias de sus funciones. Por lo tanto, y a diferencia de lo manifestado por el accionante, no cabe presuponer que se vulnera la Carta cuando no se presume la buena fe en las relaciones entre los particulares, como ocurre precisamente en el ámbito del contrato de arrendamiento, según lo manifestó esta corporación en la sentencia C-225 de 2017[179].
155. En conclusión, y por el conjunto de las razones expuestas, la Sala declarará la exequibilidad del inciso 2°, del numeral 8, del artículo 22 de la Ley 820 de 2003, por cuanto no viola el principio de la buena fe establecido en el artículo 83 de la Constitución Política.
(iii) Análisis del segundo cargo: la norma acusada no viola el derecho fundamental a la propiedad privada (CP art.58)
156. Sustentación del cargo de inconstitucionalidad. El actor considera que el texto legal demandado desconoce el derecho a la propiedad privada, porque este último solo debe ceder ante el interés público o social, el cual no se advierte en el caso bajo examen, ya que no se constata en qué sentido una caución a favor de un arrendatario podría corresponder a un beneficio de dicha naturaleza. Por ello, concluye que la “norma acusada exige más requisitos o impone más limitantes al derecho de propiedad que [aquellos que] consagra la norma constitucional de carácter superior”.
157. Intervenciones. La Universidad Externado de Colombia; el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y la Secretaria Distrital del Hábitat de Bogotá abogan por la declaratoria de exequibilidad del precepto demandado, pues consideran que sí existe un interés social que subyace en su regulación, como lo es el de garantizar a las personas que no pueden acceder a una vivienda propia, el derecho a una vivienda digna mediante el arrendamiento de vivienda urbana, evitando que se produzca un despojo o desahucio de forma injusta, por fuera de las causales autorizadas expresamente por la ley, dada la vocación de permanencia y estabilidad que tiene este contrato. Este objetivo se ajusta a la función social de la propiedad, permite asegurar un marco de equilibro en las relaciones que surgen entre las partes y excluye la posibilidad de que se vulneren los límites anuales de incremento de la renta que se prevén en el ordenamiento jurídico, mediante la terminación del contrato para la suscripción de uno nuevo, a un mayor precio, con otra persona. Tan solo la Universidad Libre propone la inexequibilidad, al seguir el argumento del accionante de que las pólizas de seguro no se ofrecen actualmente por el mercado asegurador, argumento que, como ya se demostró, carece de certeza, especificidad y pertinencia para promover un juicio de inconstitucionalidad[180].
158. La Procuradora General de la Nación pide declarar la exequibilidad de la norma demandada, al considerar que no es contraria al artículo 58 texto superior, en tanto supera un juicio de proporcionalidad de intensidad intermedia. En primer lugar, persigue una finalidad legítima e importante, porque pretende evitar que los arrendatarios de un inmueble urbano sean arbitrariamente desahuciados de su lugar de habitación por parte de los arrendadores, con lo que se busca proteger el derecho a la vivienda digna previsto en el artículo 51 superior. Para lograr este propósito, (ii) la fijación de la caución que se prevé en la norma demandada constituye un medio conducente, pues asegura razonablemente que “el arrendador no aplique de manera arbitraria (…) las causales de terminación unilateral del contrato de alquiler de vivienda urbana”. Y, (iii) la exigencia de dicha garantía no es una medida evidentemente desproporcionada, porque el precepto cuestionado no tiene efecto alguno sobre la titularidad del dominio, porque existen otras causales para dar por terminado el contrato de arrendamiento que no imponen la constitución de una caución, y porque la limitación en la disposición del bien, producto de lo dispuesto en la norma demandada, “es consonante con la función solidaria de la propiedad, que en este caso se concreta en la salvaguarda del derecho social a la vivienda digna”[181].
159. Examen del cargo de inconstitucionalidad. Del conjunto de consideraciones expuestas en esta providencia, se advierte que no le asiste razón al cargo formulado por el accionante, por cuanto la propiedad privada advierte distintos límites dentro de la Constitución Política, más allá del deber de ceder ante el interés público o social, en caso de conflicto. En efecto, aparte de las restricciones en el margen de acción que la Carta reconoce respecto de este derecho, a partir de la consagración de figuras como las formas solidarias y asociativas de propiedad, la posibilidad de expropiar el dominio por motivos de utilidad pública o interés social, la expropiación en casos de guerra, la extinción del dominio por sentencia judicial, etc., también se prevé que a este derecho le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas, por virtud de las cuales es válido imponer obligaciones al propietario para legitimar el ejercicio de su derecho, siempre que las mismas sean hechas mediante ley, no afecten su núcleo esencial y sean razonables y proporcionadas.
160. Particularmente, en desarrollo del mencionado criterio de la función social, se autoriza al Legislador a consagrar mandatos dirigidos a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los cuales, se destacan la salvaguarda de los derechos ajenos, el urbanismo, la seguridad y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general como manifestaciones fundamentales del Estado Social de Derecho (CP arts. 1° y 95, nums, 1 y 8)[182].
161. La norma que es objeto de demanda se introduce, precisamente, en el ámbito referente a la función social de la propiedad, pues a través de ella se busca propender por la salvaguarda de los derechos ajenos, ya que la existencia de la caución, desde siempre, se ha vinculado con la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda digna de los arrendatarios, tanto porque el régimen jurídico legal del contrato de arrendamiento apela a la permanencia y continuidad del vínculo, con figuras como el plazo mínimo de duración, la prórroga y con la imposición, por regla general, de las causales de terminación justificadas; como por la circunstancia de que, desde la perspectiva constitucional, el Estado tiene la obligación de reconocer las diferentes formas de tenencia sobre una vivienda, como mecanismo para asegurar un sitito desde el cual las personas pueden desarrollar un proyecto de vida (seguridad jurídica de la tenencia) y, desde ese ámbito, adoptar medidas dirigidas a prevenir su salvaguarda, sin importar el título jurídico que justifique el uso del bien.
162. De esta manera, la imposición de la caución para que el arrendador pueda activar las causales especiales de restitución a las que refieren los literales a), b) y c) del numeral 8° del artículo 22 de la Ley 820 de 2003, lo que hace es asegurar que no se produzca un desahucio injustificado del arrendatario, que pueda afectar su derecho a la vivienda digna, al considerar que tiene una expectativa razonable de permanecer en la misma morada, pues la protección a la tenencia, desde la garantía constitucional prevista en el artículo 51 superior, no se limita a la adquisición de un bien, sino que también ampara la mera tenencia y la posesión, o incluso el uso de un inmueble derivado de figuras como el arrendamiento. En este sentido, en la sentencia T-079 de 2008, la Corte señaló que el derecho a la vivienda digna y adecuada es “susceptible de protección constitucional, para evitar que quien ya posee una vivienda fuese injustificadamente privado de la misma (…)”[183].
163. En este escenario, la caución opera como un instrumento de apremio para que la restitución del bien efectivamente tenga lugar (i) cuando el propietario o poseedor necesita el bien para su propia habitación; (ii) cuando el inmueble deba demolerse o se requiera desocuparlo para efectuar reparaciones indispensables; o (iii) cuando deba entregarse en cumplimiento de obligaciones originadas en un contrato de compraventa. Si ello no es así, y se actúa al margen del derecho, la garantía otorgada asegurará el pago de los perjuicios generados al arrendatario, al entender que se le habrá privado de forma injustificada de la tenencia del bien, pues el arrendamiento implica el deber contractual y legal de demostrar la existencia de una casual válida para finalizar el vínculo.
164. Por ende, no le asiste razón al accionante respecto del cargo formulado, toda vez que la norma demandada no consagra una limitación al derecho de dominio que vaya más allá de las restricciones que consagra el artículo 58 del texto superior, en tanto que, por el contrario, se inscribe dentro de la función social que le es inherente al citado derecho, la cual permite, entre otras, consagrar obligaciones al propietario dirigidas a salvaguardar los derechos ajenos, como ocurre en este caso y según se ha explicado, con el derecho a la vivienda digna y adecuada. Ello adquiere especial transcendencia cuando se advierte que el precepto acusado reproduce antecedentes normativos que otorgan similares esquemas de protección que datan del año 1956.
165. Por lo demás, la limitación que se impone, como lo advierten varios de los intervinientes y la Procuradora General de la Nación, es hecha por el Legislador y (i) no afecta el núcleo esencial del derecho fundamental a la propiedad, (ii) ni tampoco es desproporcionada.
166. (i) La norma impugnada no afecta el núcleo esencial del derecho fundamental a la propiedad privada. En cuanto a lo primero, como se explicó en la parte motiva de este fallo, el núcleo esencial del derecho a la propiedad se ha entendido circunscrito al nivel mínimo de ejercicio de los atributos de uso, goce y disposición, los cuales producen utilidad económica a su titular. La medida en cuestión no representa una afectación al goce y la disposición de la propiedad privada, pues la caución no impide al arrendador disponer del bien inmueble, comoquiera que, por ejemplo, este lo podría vender, dar en garantía y heredar. Tampoco afecta el usufructo del mismo, pues el dueño recibe el pago del canon de arrendamiento, de modo que, en caso de no recibirlo, se estaría ante un supuesto de hecho diferente al de la norma demandada, que también da lugar a recuperar el bien. Lo que afecta, a lo sumo, es el uso del bien, en razón a la tenencia del arrendatario en virtud del contrato de arrendamiento.
167. Así, la Sala advierte que la disposición impugnada (i) no tiene efecto alguno sobre la titularidad del dominio del bien, sino exclusivamente sobre la facultad de pedir su restitución, con la condición de que se haga bajo una causal que corresponda a la realidad; (ii) el inmueble puede ser objeto de transferencia sin ninguna limitación, tanto es así que se autoriza la restitución con el otorgamiento de la caución, para cumplir con las obligaciones originadas en un contrato de compraventa[184]; (iii) existen otras causales para dar por terminado el contrato de arrendamiento de forma unilateral por parte del arrendador, las cuales no imponen la constitución de una caución y que reconocen situaciones específicas en las que sería arbitrario obligar al propietario a mantener el vínculo contractual, como lo serían, por ejemplo, el no pago de las rentas, la no cancelación de los servicios públicos domiciliarios, el subarriendo no autorizado, etc.[185]; (iv) en caso extraordinario la finalización puede someterse a la plena voluntad del arrendador, con la obligación de indemnizar al arrendatario (literal d), del numeral 8°, del artículo 22 de la Ley 820 de 2003); y (v) la caución opera como un sistema de apremio para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que justifican la restitución por el plazo de seis (6) meses, vencidos los cuales y de no haberse activado el riesgo, se autoriza la devolución de lo dado en garantía, sin perjuicio de los cobros inherentes a cada una de esas figuras (la caución en dinero, bancaria o la póliza de seguros).
168. (ii) La valoración de la norma acusada a partir del juicio intermedio de proporcionalidad. Respecto de lo segundo, no se advierte que la norma legal acusada sea desproporcionada. A esta conclusión se arriba a partir del desarrollo del juicio de proporcionalidad en una intensidad intermedia, como lo propone la Procuraduría General de la Nación. Por un lado, la Sala descarta la posibilidad de recurrir al nivel estricto del juicio en cuestión, por cuanto la disposición demandada guarda relación con una materia en la que el Legislador cuenta con un amplio margen de configuración, a saber: las limitaciones del derecho a la propiedad privada derivadas de la función social y el desarrollo de las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la vivienda digna (CP arts. 51 y 58). A ello que se agrega que no se advierten criterios sospechosos de discriminación en el precepto impugnado y, menos aún, que se vulnere la situación particular y concreta de sujetos vulnerables o grupos marginados. Adicionalmente, en esta oportunidad, podría pensarse en un test de intensidad estricta, pues en principio se trata de una medida que afecta el derecho fundamental a la propiedad privada. Sin embargo, como se señaló en líneas anteriores, el deber del arrendador de cumplir con la caución fijada en la norma acusada representa si acaso una afectación marginal al uso del bien en razón a la tenencia del arrendatario en virtud del contrato de arrendamiento, sin que de ninguna manera se vean impactados gravemente los demás atributos que integran el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada (goce y disposición)[186].
169. Por el otro, no cabe aplicar el juicio de proporcionalidad en una intensidad leve, puesto la medida censurada no se relaciona con los casos identificados por la jurisprudencia constitucional para tal efecto, tales como, materias económicas y tributarias, política internacional, una competencia específica definida por la Constitución en cabeza de un órgano constitucional, entre otros asuntos[187]. Además, aunque existe amplio margen de configuración del legislador para fijar las reglas y consecuencias de las modalidades del contrato de arrendamiento, en todo caso, a partir de los planteamientos del actor, esto debe ser examinado de cara a las garantías del derecho fundamental a la propiedad privada[188].
170. Definida entonces la intensidad del test en un nivel intermedio, la Sala procede a valorar que el objetivo de la norma sometida a examen sea legítimo e importante y que el medio utilizado, además de no estar prohibido, sea efectivamente conducente para lograr la finalidad propuesta. En esta categoría se incluye, por lo demás, el deber de determinar que la medida adoptada no sea evidentemente desproporcionada[189].
171. En primer lugar, la medida cumple con un fin legítimo y constitucionalmente importante, como lo es garantizar el derecho a la vivienda digna del arrendatario, en el componente de la seguridad jurídica de la tenencia, en desarrollo de la función social de la propiedad que le asiste al arrendador o propietario. En segundo lugar, el medio utilizado es efectivamente conducente para alcanzar dicho propósito, en tanto que la caución se dispone como un instrumento para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que recaen sobre el arrendador, dirigidas a prevenir el desahucio injustificado del arrendatario, cuando se efectúe una terminación del vínculo que no corresponda con las causales especiales de restitución del bien que se prevén en la ley. Por lo demás, en caso de advertirse una actuación caprichosa, abusiva o, en general, contraria a derecho, se tutelan los derechos del usuario de la vivienda con la garantía otorgada para pagar los perjuicios sufridos por el arrendatario, al vulnerar la expectativa que le asistía de continuar en una misma morada. En tercer lugar, la medida no es evidentemente desproporcionada, dado que, como ya se ha dicho en esta providencia, no priva la posibilidad de recurrir a otras causales de terminación; su alcance es eminentemente temporal (seis meses siguientes a la restitución del bien); permite recurrir a varias fuentes distintas para su otorgamiento (caución en dinero, bancaria o póliza de seguros); y, en caso de que no se active el riesgo, se podrá cancelar la garantía, obteniendo la devolución de lo otorgado, salvo los costos, gastos y cobros implícitos a cada figura.
172. Con todo, la Sala precisa que, por regla general, el arrendatario tiene el derecho a que el contrato de arrendamiento se cumpla, sobre todo si ha venido satisfaciendo de manera oportuna y cabal con sus obligaciones. La norma acusada, que autoriza al arrendador para terminar unilateralmente el contrato por una causa ajena al arrendatario que, por tanto, escapa de su control o voluntad, introduce una asimetría en la relación contractual. No obstante, esta asimetría se justifica en la ley en la necesidad de hacer o realizar una conducta objetiva futura, la cual, por diversos motivos, incluida la propia voluntad del arrendador, puede ocurrir o no. De modo que, si esa conducta no ocurre, la terminación unilateral carecería de fundamento y sería arbitraria, con lo cual habría necesidad de responder al arrendatario por el daño sufrido. Es ante esta posibilidad que la norma demandada prevé la caución, como una garantía de que la conducta objetiva que permite terminar unilateralmente el contrato sí se cumplirá. Ante este panorama, la Sala resalta que, si bien la caución podría tenerse como excepcional en el contexto de la relación contractual, la terminación unilateral de un contrato bilateral, fundada en una circunstancia ajena por completo al arrendatario y sin indemnización de perjuicios es, ciertamente, algo excepcional.
H. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
174. En el asunto bajo examen, conforme se planteó al momento de formular el problema jurídico, le correspondió a la Corte decidir si el inciso 2°, del numeral 8, del artículo 22 de la Ley 820 de 2003, al establecer la obligación de prestar una caución en dinero, bancaria u otorgada por compañía de seguros a favor del arrendatario, para que el arrendador pueda hacer uso de la facultad de terminar de forma unilateral el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, cuando se pretende el inmueble para (1) ocuparlo para vivienda propia del propietario o poseedor, por un término no menor de un año; (2) para efectuar una nueva construcción o ejecutar obras indispensables para su recuperación; o (3) para cumplir con los deberes de entrega originados en un contrato de compraventa, con la condición de que su valor sea equivalente a seis (6) meses del precio del arrendamiento vigente, con el propósito de “garantizar el cumplimiento de la causal invocada dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la restitución”, resulta o no contrario al derecho a la propiedad privada (CP art. 58) y al principio de la buena fe (CP art. 83).
175. Como parte preliminar del juicio adelantado por esta corporación, este tribunal decidió inhibirse para pronunciarse de fondo respecto de otro cargo formulado por el accionante, referente al presunto desconocimiento del derecho a la igualdad, por no cumplir la demanda con las cargas de especificidad, pertinencia y suficiencia, según los mínimos que han sido requeridos por la jurisprudencia reiterada de la Corte para adelantar esta modalidad de juicio, frente a la configuración del tertium comparationis.
176. En cuanto a los cargos que se consideraron idóneos y que dieron lugar al planteamiento del citado problema jurídico, esta corporación concluyó que no estaban llamadas a prosperar las alegaciones formuladas por el demandante.
177. Respecto del primer cargo objeto de examen, referente al presunto desconocimiento del principio de la buena fe (CP art. 83), el demandante alegó que el precepto acusado vulnera el citado mandato, toda vez que la caución que se exige parte de una presunción de mala fe en el actuar del arrendador, pues “en ningún contrato bilateral privado se exige a una de las partes constituir una garantía a favor de la otra (…), cuando se da el previo aviso que pacten en el contrato o que estipule la ley”. En efecto, requerir una garantía por eventos posteriores que suponen una transgresión del orden jurídico, en palabras del actor, lo que hace es presumir “(…) que el arrendador puede incumplir con la causal invocada, algo totalmente contrario al principio constitucional de la buena fe”. Lo que, por lo demás, subvierte la regla de aplicación de este principio, la cual, en su opinión, parte de la necesidad de presumir la buena fe del particular.
178. A juicio de la Corte, y a diferencia de lo alegado por el actor, la norma demandada refiere a la existencia de una caución, la cual se encuentra definida en el artículo 65 del Código Civil, en los siguientes términos: “[la] [c]aución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda”.
179. La caución que se consagra en la norma demandada dentro de las finalidades a las cuales aspira, se enmarca en dos objetivos: (i) asegurar el cumplimiento de las obligaciones que recaen sobre el arrendador, lo que implica que este último haga efectivamente uso del bien para la restitución que fue invocada, en el término de los seis meses siguientes a la ocurrencia de este último acto; y (ii) garantizar el pago de los perjuicios generados al arrendatario, en caso de que se produzca un fraude a la ley, pues la regla general para terminar el contrato de arrendamiento de vivienda urbana impone el deber de justificar la existencia de una causal en la finalización del vínculo, so pena de tener que asumir el reconocimiento de una reparación o compensación económica.
180. La caución opera entonces como una herramienta de apremio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de una de las partes (el arrendador) y para garantizar la fuente económica de reparación para la otra (el arrendatario), en caso de que se incumplan con las razones que permiten la resolución del contrato y se incurra, por ese motivo, en un acto o comportamiento contrario a derecho, de ahí que no resulte asimilable, bajo ninguna circunstancia, al establecimiento de una presunción de mala fe, como lo alega el actor, pues esta última, por regla general, tan solo tiene ocurrencia en los casos expresamente establecidos por el Legislador, como lo señala el artículo 769 del Código Civil, conforme con el cual: “La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria”[190]. Dicha circunstancia, como lo advierten varios intervinientes, se puede constatar en los artículos 768, 1932 y 2531 del Código Civil.
181. Por consiguiente, y a diferencia de lo manifestado por el accionante, la norma acusada no consagra una presunción de mala fe, no solo porque en su rigor normativo no se establece expresamente por el Legislador tal circunstancia, sino también porque, además, de la descripción de lo regulado es innegable que tan solo se prevé una caución en el ámbito contractual para cumplir con dos finalidades legítimas, esto es, (i) asegurar el derecho a la vivienda digna de los arrendatarios (CP art. 51) y (ii) brindar un marco de equilibrio en las relaciones que surgen entre las partes del contrato de arrendamiento (CP art. 334).
182. Por lo demás, la jurisprudencia reiterada de esta corporación ha señalado que la presunción de buena fe no impide que el Legislador prevea la ocurrencia de actos contrarios a derecho y, a través de la figura de la caución, adopte medidas orientadas a prevenir sus efectos, como se señaló en la sentencia C-780 de 2003. Aunado a que, como también lo ha admitido este tribunal, si bien el artículo 83 de la Constitución incluye un mandato de actuación conforme a la buena fe para los particulares y para las autoridades públicas, tan solo se presume que se actúa de esta manera en las gestiones que los particulares realicen ante las autoridades del Estado, como contrapeso de la posición de superioridad de la que gozan las autoridades públicas, en razón de las prerrogativas propias de sus funciones, por lo que su ámbito de aplicación no se extiende a las relaciones jurídicas entre particulares, como ocurre precisamente en el ámbito del contrato de arrendamiento, según lo manifestó esta corporación en la sentencia C-225 de 2017.
183. Frente al segundo cargo objeto de examen, el cual refiere al presunto desconocimiento del derecho a la propiedad privada (CP art. 58), a juicio del actor, no se constata en la consagración de la norma demandada un interés público o social, como límite constitucional para la imposición de restricciones al mencionado derecho, por lo que el precepto acusado “exige más requisitos o impone más limitantes (…) a la propiedad que [aquellos que] consagra la norma constitucional de carácter superior”.
184. A juicio de la Corte, la propiedad privada advierte distintos límites dentro de la Constitución Política, más allá del deber de ceder ante el interés público o social, en caso de conflicto. En efecto, aparte de las restricciones en el margen de acción que la Carta reconoce respecto de este derecho, a partir de la consagración de figuras como las formas solidarias y asociativas de propiedad, la posibilidad de expropiar el dominio por motivos de utilidad pública o interés social, la expropiación en casos de guerra, la extinción del dominio por sentencia judicial, etc., también se prevé que a este derecho le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas, por virtud de las cuales es válido imponer obligaciones al propietario para legitimar el ejercicio de su derecho, siempre que las mismas sean hechas mediante ley, no afecten su núcleo esencial y sean razonables y proporcionadas.
185. La norma que es objeto de demanda se introduce, precisamente, en el ámbito referente a la función social de la propiedad, pues a través de ella se busca propender por la salvaguarda de los derechos ajenos, ya que la existencia de la caución, desde siempre, se ha vinculado con la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda digna de los arrendatarios, tanto porque el régimen jurídico legal del contrato de arrendamiento apela a la permanencia y continuidad del vínculo, con figuras como el plazo mínimo de duración, la prórroga y con la imposición, por regla general, de las causales de terminación justificadas; como por la circunstancia de que, desde la perspectiva constitucional, el Estado tiene la obligación de reconocer las diferentes formas de tenencia sobre una vivienda, como mecanismo para asegurar un sitito desde el cual las personas pueden desarrollar un proyecto de vida (seguridad jurídica de la tenencia) y, desde ese ámbito, adoptar medidas dirigidas a prevenir su salvaguarda, sin importar el título jurídico que justifique el uso del bien.
186. De esta manera, la imposición de la caución para que el arrendador pueda activar las causales especiales de restitución a las que refieren los literales a), b) y c) del numeral 8° del artículo 22 de la Ley 820 de 2003, lo que hace es asegurar que no se produzca un desahucio injustificado del arrendatario, que pueda afectar su derecho a la vivienda digna, al considerar que tiene una expectativa razonable de permanecer en la misma morada, pues la protección a la tenencia, desde la garantía constitucional prevista en el artículo 51 superior, no se limita a la adquisición de un bien, sino que también ampara la mera tenencia y posesión, o incluso el uso de un inmueble derivado de figuras como el arrendamiento. En este sentido, en la sentencia T-079 de 2008, la Corte señaló que el derecho a la vivienda digna y adecuada es “susceptible de protección constitucional, para evitar que quien ya posee una vivienda fuese injustificadamente privado de la misma (…)”.
187. Por ende, no le asiste razón al accionante respecto del cargo formulado, toda vez que la norma demandada no consagra una limitación al derecho de dominio que vaya más allá de las restricciones que consagra el artículo 58 del texto superior, en tanto que, por el contrario, se inscribe dentro de la función social que le es inherente al citado derecho, la cual permite, entre otras, consagrar obligaciones al propietario dirigidas a salvaguardar los derechos ajenos, como ocurre en este caso y según se ha explicado, con el derecho a la vivienda digna y adecuada. Por lo demás, la limitación que se impone, siguiendo a varios de los intervinientes y a la Procuradora General de la Nación, es hecha por el Legislador y no afecta el núcleo esencial del derecho a la propiedad, ni tampoco es desproporcionada, dado que, entre otras razones, no altera el derecho de dominio, ni priva la posibilidad de recurrir a otras causales de terminación; su alcance es eminentemente temporal (seis meses siguientes a la restitución del bien); permite recurrir a varias fuentes distintas para su otorgamiento (caución en dinero, bancaria o póliza de seguros); y, en caso de que no se active el riesgo, se podrá cancelar la garantía, obteniendo la devolución de lo otorgado, salvo los costos, gastos y cobros implícitos a cada figura.
188. En síntesis, y por los cargos que fueron objeto de examen esta providencia, la Corte decidió que se debe declarar la exequibilidad del inciso 2°, del numeral 8, del artículo 22 de la Ley 820 de 2003, “Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones”.
La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE el inciso 2°, del numeral 8, del artículo 22 de la Ley 820 de 2003, “Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones”, por los cargos examinados en esta sentencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
Con salvamento parcial de voto
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Referencia: C-426 del 18 de octubre de 2023
Magistrado ponente: Alejandro Linares Cantillo
Con mi acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional, suscribo el presente salvamento parcial de voto en relación con la sentencia de la referencia. Estoy de acuerdo con la decisión de declarar la ineptitud de la demanda en relación con el cargo por violación del derecho de igualdad, así como también con la decisión de pronunciarse de fondo respecto al cargo por violación al derecho a la propiedad privada y declarar finalmente la exequibilidad del inciso 2º del numeral 8º del artículo 22 de la Ley 820 de 2003, por este cargo. Sin embargo, no comparto la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena respecto a declarar la aptitud del cargo relacionado con la violación del principio de buena fe y, en consecuencia, pronunciarse de fondo sobre este particular. En este sentido, procederé a explicar por qué el cargo relacionado con la violación del principio de buena fe no supera los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.
En primer lugar, el cargo no se basa en una proposición jurídica real y existente. Por el contrario, el actor parte de la premisa de que la disposición demandada establece una presunción de la mala fe, la cual no se adscribe al contenido de la disposición cuestionada. Esta afirmación corresponde a una interpretación subjetiva y difusa que no se desprende de la norma acusada. Por ende, lo cierto es que de acuerdo con el artículo 769 del Código Civil, la presunción de mala fe solo procede en los casos expresamente consagrados por el Legislador y en el caso particular de la norma que aquí se demandó, la disposición acusada no prevé una presunción de mala fe al imponer al arrendador el deber de prestar caución cuando opte por terminar de forma unilateral el contrato de arrendamiento con base en las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 8º del artículo 22 de la Ley 820 de 2003. Por todo lo anterior, lo cierto es que el cargo no superaba el requisito de certeza.
En segundo lugar, el actor funda su acusación en afirmaciones generales y abstractas, que impiden verificar una verdadera oposición entre la disposición demandada y el principio de buena fe. Así, se limita a afirmar que la norma incorpora una presunción de mala fe y omite explicar, con argumentos detallados y específicos (i) por qué razón el deber de prestar una caución en determinados eventos permite inferir que el Legislador presumió la mala fe del arrendador al momento de pretender dar por terminado el contrato de forma unilateral; (ii) por qué razón la finalidad que persigue la norma en relación con la protección al derecho a la vivienda digna no es una finalidad legítima; (iii) por qué razón considera que es posible comparar los diferentes contratos de arrendamiento, a pesar de que los fines que se persiguen en cada uno de ellos son diferentes. De esta manera, el cargo no supera el requisito de especificidad.
En tercer lugar, el actor soporta el cargo en apreciaciones personales en relación con la norma demandada. De esta manera, asegura sin sustento alguno, que el legislador de esa época consideró que un arrendador de vivienda urbana cuando solicita la terminación haciendo uso del término legal e invocando la causal, “presuntamente iba incumplir dicha causal para lo cual le exigió dicha garantía por eventos posteriores a la terminación del contrato, partiendo de una premisa o presunción que el arrendador pueda incumplir con la causal invocada”[191]. No obstante, esta interpretación no tiene fundamento alguno y, por el contrario, responde a argumentos especulativos que carecen de naturaleza constitucional. Por estas razones, no se verificaría un juicio de contradicción normativa entre una norma de rango legal y una de rango constitucional, por lo que no se supera el requisito de pertinencia.
Finalmente, habida cuenta de las anteriores consideraciones, para la suscrita magistrada el demandante no aportó elementos de juicio que susciten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición demandada, que permita el estudio de fondo por parte del juez constitucional. Máxime si se tiene en cuenta que, en virtud de “la legitimidad democrática que detentan los órganos de producción normativa”[192], las normas gozan de una presunción de constitucionalidad[193]. Por ende, no se supera tampoco el requisito de suficiencia.
De esta manera, debo insistir en que, en mi criterio, el cargo por violación al principio de buena fe no supera los requisitos necesarios para que se entienda acreditada la aptitud del mismo. Por este motivo, considero que la Sala Plena debió declarar la ineptitud de los cargos por violación del derecho a la igualdad y por la presunta vulneración del principio de buena fe y, por lo tanto, pronunciarse de fondo únicamente respecto del cargo por violación al derecho de propiedad privada.
Fecha ut supra,
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA C-426/23[194]
Referencia: expediente D-15025.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 22 (parcial) de la Ley 820 de 2003 “por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones”.
Magistrado ponente:
Alejandro Linares Cantillo
1. Con el respeto acostumbrado por las decisiones adoptadas por la Sala Plena, a continuación presento las razones que me apartan parcialmente de la posición mayoritaria en la Sentencia C-426 de 2023. En mi criterio, la mayoría debió optar por un pronunciamiento inhibitorio en relación con el cargo propuesto por violación del principio de buena fe, pues la demanda no satisfizo los presupuestos argumentativos mínimos que exige la acción pública de inconstitucionalidad.
2. La Corte ha señalado que para cumplir la sustentación del concepto de la violación previsto en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991,[195] la demanda debe satisfacer las cargas de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.[196] La exigencia de estos requisitos responde al carácter rogado de la acción pública de inconstitucionalidad, a la imposibilidad de asumir por medio de esta acción un estudio oficioso de la constitucionalidad del ordenamiento jurídico, y al imperativo de salvaguardar la integridad y supremacía de la Carta, lo cual solo puede hacerse adecuadamente a partir de razones que susciten una verdadera controversia constitucional.[197]
3. La exposición de estos elementos le permite a la Corte informarse sobre el contenido y alcance del problema jurídico constitucional que se somete a su consideración, y establecen las bases para el diálogo público y participativo que se inicia con la admisión de la demanda. Además, estos elementos buscan salvaguardar el deber estatal de imparcialidad en la aplicación del derecho, a través de la sistematización y formulación de estándares que los ciudadanos puedan observar en igualdad de condiciones al momento de presentar una demanda de inconstitucionalidad, de modo que su admisión y decisión no dependa del punto de vista subjetivo del fallador, sino del cumplimiento de unas pautas mínimas seguidas y respetadas por todos los integrantes de la Corte.
4. En el presente asunto, la argumentación del actor no fue clara, ya que no explicó de forma comprensible cómo el artículo impugnado infringía el artículo 83 de la Constitución. Lo anterior, porque aludió a la transgresión de una supuesta presunción de buena fe entre personas de derecho privado, la cual no está prevista en el ordenamiento jurídico para esta clase de relaciones, sino para las actuaciones de los particulares frente al Estado.[198] Así mismo, propuso una comparación entre el arrendador de vivienda urbana y el arrendador de inmuebles con destinación comercial como bodegas u oficinas, sin que sea posible comprender por qué esa clase de planteamiento, propio de un cargo por violación del derecho a la igualdad, resulta relevante de cara a la construcción de un cargo por violación del principio de buena fe.
5. Igualmente, aunque el demandante expuso que la norma censurada consagraba una presunción de mala fe en contra del arrendador por exigirle una caución para terminar unilateralmente el contrato, la disposición cuestionada en realidad no contiene una regla de esas características, sino un dispositivo para garantizar el cumplimiento de las causales invocadas por el arrendador al momento de dar por finalizado el contrato de forma unilateral. Debido a esto, el cargo partió de una premisa que contraría el presupuesto de certeza de la demanda.
6. En armonía con lo expuesto, la argumentación del accionante no cumplió el requisito de pertinencia, ya que se basó en una comparación con otras modalidades de contratos de arrendamiento que no suponen una confrontación válida con la Constitución, sino una contradicción entre normas de rango legal.[199]
7. En cuanto a la carga de especificidad, el actor tampoco cumplió con este requisito toda vez que en la formulación del cargo omitió considerar que la Ley 820 de 2003 tiene como objetivo principal establecer un equilibrio en las relaciones de arrendamiento de vivienda urbana, protegiendo especialmente al arrendatario al ser comúnmente la parte más débil del contrato. También omitió considerar que esta clase de arrendamiento está orientado a proteger bienes constitucionales como la igualdad y la vivienda digna.
8. Al ignorar estos aspectos fundamentales, no cuestionó de forma efectiva la norma atacada frente a este reproche, pues no reconoció el trasfondo social y constitucional en el que se enmarca la norma acusada. La ausencia de esta valoración tornó su planteamiento vago, incompleto y subjetivo, pues únicamente resaltó los elementos que resultaban convincentes a la luz de sus pretensiones y no cuestionó aquellos que podrían respaldar la constitucionalidad de la norma, olvidando que el propósito de la acción pública de inconstitucionalidad no es la protección de intereses particulares, sino la defensa objetiva del ordenamiento jurídico.
9. Además, a la luz de las anteriores objeciones el demandante tampoco cumplió el requisito de suficiencia, pues no aportó elementos de juicio argumentativos y probatorios que permitieran suscitar una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma atacada.
10. Por estas razones, salvé parcialmente el voto en la presente oportunidad.
Fecha ut supra,
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] En el asunto bajo examen, es preciso aclarar que la demanda fue inicialmente inadmitida mediante auto del 15 de noviembre de 2022, por cuanto el accionante (i) no acreditó la condición de ciudadano, y (ii) no cumplió con el requisito de la debida formulación del concepto de la violación, pues los cargos impetrados se apartaron de los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia requeridos por la Corte, desde la sentencia C-1052 de 2001. Sin embargo, en oficio del día 23 de noviembre de 2022, la Secretaría General informó que se presentó escrito de corrección, respecto de lo cual el magistrado sustanciador estimó que, al amparo del principio pro actione, se podía considerar que las acusaciones planteadas, en principio, satisfacían las cargas mínimas para suscitar un debate de constitucionalidad, de ahí que procedió con la admisión en el referido auto del 7 de diciembre de 2022. Los cargos finalmente admitidos serán objeto de resumen en el aparte pertinente de esta providencia.
[2] El listado de invitados a participar en este proceso fue el siguiente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Departamento Nacional de Planeación; la Secretaría del Hábitat de Bogotá; el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED); la Defensoría del Pueblo; la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL); la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (FEDELONJAS); La LONJA (gremio inmobiliario de Medellín y Antioquia); la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes; la Facultad de Jurisprudencia y la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario; la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana; la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana; la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia; la Facultad de Derecho de la Universidad Libre; la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas; la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca; la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte; la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño.
[3] Cabe mencionar que en el auto admisorio del 7 de diciembre de 2022, se decretó la práctica de pruebas relacionadas, entre otras, con los debates legislativos que antecedieron a la aprobación de la Ley 820 de 2003, y con la obtención de datos relacionados con el ámbito de aplicación y con los efectos que produce el precepto legal acusado. Con el propósito de recaudar los elementos de convicción que fueron decretados, se hizo necesario proferir un auto de requerimiento el 6 de marzo de 2023, por lo que el procedimiento ordinario continuó su curso el 17 de abril del año en cita. El examen del material probatorio se realizará, en caso de ser procedente, en los acápites referentes al juicio de fondo de la disposición demandada.
[4] Lo anterior aplica cuando la devolución del inmueble se solicita para que (1) el propietario o poseedor lo utilice para su propia habitación; (2) para que lo demuela y realice una nueva construcción, o ejecute obras independentes para su reparación; o (3) para que lo entregue como resultado de las prestaciones derivadas de un contrato de compraventa.
[5] Texto de corrección de la demanda, pág. 3.
[6] Texto de corrección de la demanda, pág. 3.
[7] Texto de corrección de la demanda, pág. 3.
[8] Texto de corrección de la demanda, pág. 3. Énfasis por fuera del texto original.
[9] Texto de corrección de la demanda, pág. 3.
[10] En la Secretaría General se recibieron oportunamente los siguientes escritos de intervención: (a) el 24 de abril de 2023, por parte del Departamento Nacional de Planeación; (b) el 4 de mayo de 2023, por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, (c) el 5 de mayo de 2023, por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; la Universidad Externado de Colombia; y la Universidad Libre; y (d) el 8 de mayo de 2023, por parte de la Universidad de los Andes y del ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña.
[11] Intervenciones del Ministerio de Justicia y del Derecho; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y Secretaría del Hábitat de Bogotá.
[12] Intervenciones de la Universidad Externado de Colombia y del ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña.
[13] Intervención de la Universidad de los Andes.
[14] Intervención de la Universidad Libre.
[15] Intervenciones del Departamento Nacional de Planeación.
[16] Intervención del ciudadano Harold Sua Montaña, pp. 1 y 2.
[17] Intervención del ciudadano Harold Sua Montaña, p. 1. Por razón de lo expuesto, el interviniente propone el siguiente resolutivo: “1. DECLARARSE INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la vulneración de los artículos 13 y 58 de la Constitución formulada en la acción de inconstitucionalidad parcial con radicado D-15025; y 2. DECLARAR EXEQUIBLE el numeral 8 del artículo 22 de la Ley 820 de 2003 frente a la vulneración del artículo 83 de la Constitución alegada en la acción de inconstitucionalidad del ciudadano Luis Fernando Betancur Piedrahita con radicado D-15025”.
[18] Se citan los artículos 1932 y 2531 del Código Civil.
[19] Todas las citas de este párrafo corresponden a la Intervención de la Universidad Externado de Colombia, p. 3. La norma en cita dispone que: “Artículo 7. Cuando el arrendador, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo anterior, instaure demanda contra el arrendatario para obtener la restitución del inmueble por cualquiera de las causas allí previstas, deberá seguirse, en lo pertinente, el trámite contemplado por el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. // En todo caso, no podrá admitirse la demanda sin que el arrendador otorgue caución a favor del demandado y a órdenes el juzgado competente, hasta concurrencia de doce mensualidades de arrendamiento.”
[20] Intervención de la Universidad Externado de Colombia, p. 4. Énfasis por fuera del texto original.
[22] Precisamente, en el texto original de la demanda se señalaba que: “(…) desde que se creó dicha norma ha tenido poca aplicación, dado que la mayoría de las aseguradoras no constituyen una póliza para garantizar el cumplimiento de la causal invocada por los arrendadores y la aseguradora que la constituye hoy en día cobra el 80% de los 6 cánones de arrendamiento como garantía más el pago de la póliza, ósea que para un canon de $ 1.000.000 mensual, el arrendador debe pagar en la aseguradora aproximadamente $ 5.300.000” (Folio 3). A pesar de que este argumento se retiró del escrito de corrección, en varios de sus apartados se insiste en lo siguiente: “(…) constituir una garantía que no se consigue en el mercado o la entidad que la constituye exige una cuantía que (…) en muchas ocasiones puede vulnerar el derecho al mínimo vital a ese arrendador”. (Folio 4). “¿por qué el propietario de un inmueble que lo arrienda para otra destinación diferente a vivienda urbana, no se le vulnera este derecho a la propiedad privada exigiendo una garantía que las aseguradoras no la constituyen”. (Folio 4). “(…) al exigir mediante una ley una caución a un propietario de un inmueble que lo arrienda para vivienda urbana, que ni las aseguradoras la expiden (…)”. (Folio 4) “(…) y no pueda pedir la terminación del contrato sin tener que constituir esa caución que reitero no la constituyen las aseguradoras”. (Folio 5).
[23] En el auto inadmisorio del 15 de noviembre de 2022, se señaló que se desconocía que la carga de pertinencia: “(…) porque la demanda se centra[ba] en el costo oneroso y en las supuestas dificultades para obtener las pólizas de seguro, sin que se [advirtiera] la formulación de un reproche constitucional [originado en el] contenido de la norma superior que se invoca[ba] como vulnerada (en este caso, el artículo 83 superior), dejando el asunto en una mera valoración parcial de los efectos de la norma acusada”.
[24] Intervención de la Universidad Externado de Colombia, p. 5.
[25] Intervención de la Universidad Externado de Colombia, p. 6.
[26] En la Secretaría General se recibió el 23 de enero de 2023 oficio emitido por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz - “FEDELONJAS”, en atención a las pruebas ordenadas por el Magistrado Sustanciador previo a la admisión de la demanda.
[27] Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho, p. 4.
[28] Ibid., p. 5.
[29] Ibid., p. 5.
[30] Intervención del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pp. 8-9.
[31] Intervención de la Secretaría del Hábitat de Bogotá, p. 5.
[32] Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho, p. 5.
[33] Ibid., p. 6.
[34] Intervención de la Secretaría del Hábitat de Bogotá, p. 3.
[35] Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho, p. 6.
[36] Intervención del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, p. 9.
[37] Intervención de la Universidad de los Andes, p. 2.
[38] Intervención de la Universidad de los Andes, p. 3.
[39] Intervención de la Universidad de los Andes, p. 6.
[40] Intervención de la Universidad de los Andes, p. 6.
[41] Intervención de la Universidad Libre, pp. 5-6.
[42] Ibid., p. 6.
[43] Ibid., p. 12.
[44] En la Secretaría General se recibió el 23 de enero de 2023 oficio remitido por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, FEDELONJAS, en atención a las pruebas ordenadas en este proceso. Particularmente, se transcribe el siguiente aparte: “(…) el problema resulta en que actualmente las compañías de seguros, que antes ofrecían la póliza, optaron por no seguir ofreciéndola o poner unas condiciones que desvirtúan su condición de póliza y la convierten en un depósito de dinero por extensos periodos, resultando en un obstáculo para que los propietarios puedan retornar a la tenencia de sus inmuebles. // (…) [E]n la mayoría de las ciudades del país, las compañías de seguros no están expidiendo estas pólizas. En este sentido, se ha carecido de la falta de una reglamentación específica para la expedición de dichas pólizas, lo cual ha permitido que las aseguradoras exijan requisitos irracionales para la expedición de esta, siendo un tema de gran cuestionamiento hacia las aseguradoras”.
[45] Intervención de la Universidad Libre, p. 13.
[46] Ibid., p. 19.
[47] Intervención del Departamento Nacional de Planeación, p. 10.
[48] Intervención del Departamento Nacional de Planeación, p. 10.
[49] Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho, p. 6.
[50] Intervención del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pp. 8-9.
[51] Intervención del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, p. 9.
[52] Intervención de la Universidad de los Andes, p. 6.
[53] Intervención de la Universidad de los Andes, p. 6.
[54] Las razones que fueron expuestas serán examinadas en el acápite referente al estudio de la aptitud de la demanda.
[55] Intervención de la Universidad Externado de Colombia, p. 6.
[56] Ibid., p. 12.
[57] Intervención de la Universidad Libre, p. 13.
[58] Ibid., p. 19.
[59] Ley 820 de 2003, art. 22, numeral 7.
[60] Concepto de la Procuraduría General de la Nación, p. 5.
[61] Ibid., p. 6.
[62] “Artículo 150.- Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.”
[63] Corte Constitucional, sentencias C-206 de 2016 y C-207 de 2016.
[64] Corte Constitucional, sentencia C-544 de 2019.
[65] Decreto Ley 2067 de 1991, art. 6.
[66] Corte Constitucional, sentencia C-623 de 2008. Énfasis por fuera del texto original. Este pronunciamiento fue reiterado en las sentencias C-894 de 2009, C-055 de 2013, C-281 de 2013, C-220 de 1009, C-330 de 2019 y C-059 de 2023.
[67] La Universidad Externado de Colombia considera que ninguno de los cargos formulados supera el examen de aptitud, por lo que la declaratoria de exequibilidad que se propone opera como una pretensión subsidiaria. Por su parte, el ciudadano Harold Sua Montaña solicita la inhibición frente a las acusaciones que se realizan respecto de los derechos a la igualdad y a la propiedad privada, enfocando la declaratoria de exequibilidad en el cargo referente al desconocimiento del principio de la buena fe.
[68] De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 820 de 2003, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana tendrá el término de duración inicial que fijen las partes y, a falta de estipulación expresa, el Legislador dispone que el mismo será por el plazo de un (1) año. En todo caso, el artículo 6 del citado régimen legal aclara que este contrato se entenderá prorrogado, en iguales condiciones y por el mismo término inicial, “siempre que cada una de las partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo y, que el arrendatario, se avenga a los reajustes de la renta autorizados por la ley”.
[69] Esta misma disposición se encontraba prevista en el artículo 18 de la Ley 56 de 1985, en donde se disponía que: “(…) 2. Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción, o cuando se requiera desocuparlo con el fin de ejecutar obras indispensables para su reparación”. Énfasis por fuera del texto original.
[70] Énfasis por fuera del texto original.
[71] Intervención del ciudadano Harold Sua Montaña, pp. 1 y 2. Énfasis por fuera del texto original.
[72] Intervención de la Universidad Externado de Colombia, p. 4. Énfasis por fuera del texto original.
[73] Véase, entre otras, las sentencias C-748 de 2009, C-304 de 2019, C-513 de 2019 y C-059 de 2023.
[74] Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2006.
[75] Corte Constitucional, sentencia C-433 de 2021.
[76] Así, por ejemplo, en la sentencia C-022 de 1996, se expuso que: “Se debe señalar con claridad los grupos involucrados, el trato introducido por las normas demandadas que genera la vulneración del derecho a la igualdad y qué justifica dar un tratamiento distinto al contenido en las normas acusadas, toda vez que la realización de la igualdad no le impone al legislador la obligación de otorgar a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que no todos se encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las mismas condiciones o prerrogativas personales e institucionales”. Este precedente ha sido reiterado en las sentencias C-104 y 179 de 2016. Para el año 2021, la Corte ha precisado esto supuestos, en los siguientes términos: “La jurisprudencia constitucional ha señalado que en estos casos no es suficiente con que la parte demandante afirme que las disposiciones acusadas establecen un trato diferenciado o son discriminatorias. Por el contrario, se ha dicho, que quien ejerce la acción de inconstitucionalidad debe: (i) determinar cuál es el criterio de comparación o tertium comparationis, (ii) definir ‘si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre disímiles’; y (iii) establecer ‘si el tratamiento distinto está constitucionalmente justificado’ (…)”. Corte Constitucional, sentencia C-433 de 2021.
[77] Corte Constitucional, sentencia C-513 de 2019.
[78] El artículo 22 de la Ley 820 de 2003, entre los numerales 1° a 6, dispone que: “Artículo 22. Terminación por parte del arrendador. Son causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes: 1. La no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y reajustes dentro del término estipulado en el contrato. // 2. La no cancelación de los servicios públicos, que cause la desconexión o pérdida del servicio, o el pago de las expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo del arrendatario. // 3. El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte del arrendatario, sin expresa autorización del arrendador. // 4. La incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos, o la destinación del inmueble para actos delictivos o que impliquen contravención, debidamente comprobados ante la autoridad policiva. // 5. La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin expresa autorización del arrendador o la destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte del arrendatario. // 6. La violación por el arrendatario a las normas del respectivo reglamento de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas sometidas a ese régimen. (…)”. Por su parte, el artículo 24 del mismo estatuto legal, entre los numerales 1° a 3°, establece que: “Artículo 24. Terminación por parte del arrendatario. Son causales para que el arrendatario pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes: 1. La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por acción premeditada del arrendador o porque incurra en mora en pagos que estuvieren a su cargo. En estos casos el arrendatario podrá optar por asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontarlo de los pagos que le corresponda hacer como arrendatario. // 2. La incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten gravemente el disfrute cabal por el arrendatario del inmueble arrendado, debidamente comprobada ante la autoridad policiva. // 3. El desconocimiento por parte del arrendador de derechos reconocidos al arrendatario por la Ley o contractualmente. (…)”.
[79] El artículo 1496 del Código Civil señala que un contrato bilateral es aquél en el que las partes se obligan recíprocamente; mientras que, el artículo 1498 de esa misma codificación, dispone que un contrato conmutativo es aquél en el que cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez.
[80] Énfasis por fuera del texto original.
[81] Corte Constitucional, Sentencia C-409 de 2020.
[82] Texto de corrección de la demanda, pág. 3.
[83] Texto de corrección de la demanda, pág. 3.
[84] Texto de corrección de la demanda, pág. 3.
[85] Texto de corrección de la demanda, pág. 3. Énfasis por fuera del texto original.
[86] Texto de corrección de la demanda, pág. 3.
[87] Como ya se dijo, se citan los artículos 1932 y 2531 del Código Civil, según los cuales: “Artículo 1932. Efectos de la resolución por no pago. La resolución de la venta por no haberse pagado el precio dará derecho al vendedor para retener las arras, o exigirlas dobladas, y además para que se le restituyan los frutos, ya en su totalidad si ninguna parte del precio se le hubiere pagado, ya en la proporción que corresponda a la parte del precio que no hubiere sido pagada. // El comprador, a su vez, tendrá derecho para que se le restituya la parte que hubiere pagado del precio. // Para el abono de las expensas al comprador, y de los deterioros al vendedor, se considerará al primero como poseedor de mala fe, a menos que pruebe haber sufrido en su fortuna, y sin culpa de su parte, menoscabos tan grandes que le hayan hecho imposible cumplir lo pactado.” “Artículo 2531. Prescripción extraordinaria de cosas comerciables. El dominio de cosas comerciables, que no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que van a expresarse: 1a. Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno. // 2a. Se presume en ella de derecho la buena fe sin embargo de la falta de un título adquisitivo de dominio. // 3a. Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe, y no dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias: 1a.) Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos diez (10) años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción. // 2a.) Que el que alegue la prescripción pruebe haber poseído sin violencia clandestinidad, ni interrupción por el mismo espacio de tiempo.”
[88] La norma en cita disponía que: “Artículo 18. De la restitución especial del inmueble. Podrá solicitarse la restitución del inmueble arrendado, mediante los trámites señalados en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, al vencimiento del contrato o de sus prórrogas, en los siguientes casos: 1. Cuando el propietario o poseedor del inmueble necesitare ocuparlo para su propia habitación, por un término no menor de un año. // 2. Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción, o cuando se requiera desocuparlo con el fin de ejecutar obras indispensables para su reparación. // 3. Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa. // En los casos contemplados en los numerales 2 y 3 la restitución podrá ser solicitada también por el administrador del inmueble. // A la demanda de restitución deberán acompañarse además los documentos exigidos por el Código de Procedimiento civil, los siguientes, según fuere el caso: // 4. Prueba siquiera sumaria de la propiedad o posesión. // 5. Contrato de la obra de reparación o demolición que se va a ejecutar. // 6. Caución en dinero, bancaria u otorgada por compañías de seguros, constituida a favor del juzgado por un valor equivalente a doce (12) meses del precio del arrendamiento vigente, para garantizar que el arrendador cumplirá con sus obligaciones.” Énfasis por fuera del texto original.
[89] Todas las citas de este párrafo corresponden a la Intervención de la Universidad Externado de Colombia, p. 3. La norma en cita dispone que: “Artículo 7. Cuando el arrendador, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo anterior, instaure demanda contra el arrendatario para obtener la restitución del inmueble por cualquiera de las causas allí previstas, deberá seguirse, en lo pertinente, el trámite contemplado por el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. // En todo caso, no podrá admitirse la demanda sin que el arrendador otorgue caución a favor del demandado y a órdenes el juzgado competente, hasta concurrencia de doce mensualidades de arrendamiento.”
[90] Corte Constitucional, sentencia C-292 de 2019.
[91] Ibidem.
[92] Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001.
[93] “Por el cual se dictan normas sobre control de arrendamientos de bienes inmuebles ubicados en áreas urbanas”.
[94] Corte Constitucional, sentencia T-443 de 2008. Nota a pie # 100.
[95] Por su importancia para el presente caso, se procede nuevamente con su transcripción: “Artículo 7. Cuando el arrendador, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo anterior, instaure demanda contra el arrendatario para obtener la restitución del inmueble por cualquiera de las causas allí previstas, deberá seguirse, en lo pertinente, el trámite contemplado por el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. // En todo caso, no podrá admitirse la demanda sin que el arrendador otorgue caución a favor del demandado y a órdenes el juzgado competente, hasta concurrencia de doce mensualidades de arrendamiento.” Énfasis por fuera del texto original.
[96] Como previamente se dijo, en varios apartados del escrito de corrección, se afirma por el actor lo siguiente: “(…) constituir una garantía que no se consigue en el mercado o la entidad que la constituye exige una cuantía que (…) en muchas ocasiones puede vulnerar el derecho al mínimo vital a ese arrendador”. (Folio 4). “¿por qué el propietario de un inmueble que lo arrienda para otra destinación diferente a vivienda urbana, no se le vulnera este derecho a la propiedad privada exigiendo una garantía que las aseguradoras no la constituyen”. (Folio 4). “(…) al exigir mediante una ley una caución a un propietario de un inmueble que lo arrienda para vivienda urbana, que ni las aseguradoras la expiden (…)”. (Folio 4) “(…) y no pueda pedir la terminación del contrato sin tener que constituir esa caución que reitero no la constituyen las aseguradoras”. (Folio 5).
[97] Intervención de la Universidad Externado de Colombia, p. 4.
[98] En este punto, es preciso mencionar que el ciudadano Harold Sua Montaña también solicitó la inhibición respecto de la violación alegada al derecho de propiedad. Sin embargo, en la medida en que su exposición se enfocó en el incumplimiento de las cargas referentes al derecho a la igualdad, no se advierten, prima facie, motivos adicionales que puedan ser puestos de presente en el examen de aptitud planteado en el presente acápite.
[99] En cuanto a las pólizas de seguro, la Superintendencia Financiera aclara que su expedición se rige por el principio de autonomía de la voluntad privada (C.Co. art. 1056), por lo que las entidades aseguradoras, en principio, tienen la facultad de decidir de manera autónoma sobre el negocio que se les proponga y, en forma consecuente, otorgar o negar la cobertura, definiendo en común acuerdo con el tomador las condiciones en que se expide el seguro. Según se explica, la póliza prevista en la disposición acusada hace parte del ramo de seguros de cumplimiento, en el que se garantiza las obligaciones contenidas en la ley o en un contrato. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, oficio 2023024913-075-000 del 22 de marzo de 2023, p. 5.
[100] Sobre las cauciones en dinero se encuentra la regulación prevista en el artículo 603 del CGP.
[101] En cuanto a las cauciones bancarias se cuenta con lo previsto en el literal l), del numeral 1°, del artículo 7 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, junto con el artículo 2.1.12.1.1 del Decreto 2555 de 2010.
[102] Con ocasión de este proceso, la Superintendencia Financiera les preguntó a las compañías aseguradoras autorizadas en Colombia sobre la comercialización de las pólizas previstas en la norma demandada. De ellas un total de cuatro informaron que suscriben este contrato, a saber: Compañía Mundial de Seguros S.A.; Seguros Generales Suramericana S.A.; La Previsora S.A.; y Seguros del Estado S.A. Por lo demás, la Superintendencia certificó que no existen quejas de los consumidores respecto de su otorgamiento o del valor de las primas. (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, oficio 2023024913-075-000 del 22 de marzo de 2023, pp. 5-6.) De manera puntual, Seguros del Estado S.A. expuso que ha expedido cerca de 826 pólizas en la materia, con un porcentaje de reclamación del 0,84%. Por su parte, Mundial de Seguros S.A. acreditó que, desde el año 2015, ha proferido 1880 pólizas para garantizar las obligaciones previstas en el numeral 8 del artículo 22 de la Ley 820 de 2003. El resto de las aseguradoras no tiene información desagregada respecto de este producto.
[103] En este mismo sentido, por ejemplo, en la sentencia C-543 de 2013, la Corte manifestó que: “Teniendo en cuenta los argumentos presentados por el actor, la Sala estima que el cargo por vulneración de los artículos 29 y 95-7 de la Carta también deben ser desestimados por cuanto no existe un concepto de la violación. En este respecto, el actor tan solo se limita a adscribirle consecuencias a las normas jurídicas que no se derivan de su contenido, lo cual desvía la pretensión del actor al plano de los efectos prácticos de los preceptos acusados. Al afirmar que ante la imposibilidad de embargar los recursos y bienes públicos ‘las sentencias serán incumplidas’, ‘muchos procesos se mantendrán activos y vigentes hasta que existan otros recursos económicos para el pago de las obligaciones’ o que se ‘premia’ a las entidades públicas para que dilaten el cumplimiento de las providencias judiciales (…).” (Énfasis por fuera del texto original). En línea con anterior, en la sentencia C-259 de 2011 se expuso lo siguiente: “ En cuanto a la certeza, los cargos gozarán de esta en dos aspectos diferentes: i) en primer lugar, siempre y cuando las acusaciones se realicen respecto de una proposición jurídica presente en el ordenamiento jurídico, y ataquen la norma acusada y no otra no mencionada en la demanda; ii) en segundo lugar, serán ciertos los cargos elevados, siempre y cuando ellos no constituyan inferencias o consecuencias subjetivas derivadas por el actor respecto de las disposiciones demandadas, al extraer de éstas efectos o implicaciones jurídicas que las normas no contemplen objetivamente dentro de su ámbito normativo. En este sentido, los cargos serán ciertos si las proposiciones jurídicas acusadas devienen objetivamente del ‘texto normativo’. Así las cosas, los supuestos, las conjeturas, las presunciones, las sospechas y las creencias del demandante respecto de la norma demandada no podrán constituir un cargo cierto.” Énfasis por fuera del texto original.
[104] Énfasis por fuera del texto original.
[105] Énfasis por fuera del texto original. Aunado a los citados instrumentos, el derecho internacional también incluye la protección del derecho a la vivienda digna y adecuada, entre otros, en los siguientes tratados y convenios: (i) Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (art. 21); (ii) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965 (art. 5); (iii) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 (art. 14); (iv) Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990 (arts. 43, 61 y 62); (v) Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (art. 27); y (vi) Convenio No. 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales (arts. 21 y 23).
[106] Corte Constitucional, sentencia T-544 de 2009.
[107] Ibid.
[108] Corte Constitucional, sentencias C-936 de 2003, T-544 de 2009, T-530 de 2011, T-740 de 2012, T-266 de 2022 y T-251 de 2023.
[109] Corte Constitucional, sentencias T-266 de 2022 y T-251 de 2023.
[110] Corte Constitucional, sentencia T-299 de 2017.
[111] En estos términos, en la sentencia C-936 de 2003, al pronunciarse sobre el leasing habitacional, la Corte manifestó que: “(…) tales consideraciones obligan a aceptar que el acceso a la vivienda digna no se refiere exclusivamente a la financiación de la propiedad sobre la vivienda, pues expresamente se protegen todas las formas de tenencia de la vivienda. De lo anterior surge que corresponde al Estado diseñar varias estrategias financieras y de situación de recursos para atender distintas modalidades de tenencia de la vivienda y no limitarse a asegurar la propiedad sobre los inmuebles. Así, si el Estado garantiza a sus habitantes el arriendo de inmuebles destinados a vivienda –con todas las condiciones antes anotadas -, habrá cumplido con las obligaciones derivadas del Pacto. Tales modalidades resultan especialmente importantes a la hora de considerar los costos de la vivienda y las dificultades de acceso derivadas del mismo. Así mismo, resulta decisivo para controlar métodos de financiación que conduzcan a impedir a la población, especialmente la más pobre y vulnerable, el goce de su derecho.” Énfasis por fuera del texto original.
[112] Énfasis por fuera del texto original.
[113] El mandato de actuación de buena fe “exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)””. Corte Constitucional, sentencia C-1194 de 2008.
[114] Corte Constitucional, sentencia C-840 de 2001.
[115] Ver, entre otras, las sentencias C-1256 de 2001; C-1287 de 2001; C-007 de 2002; C-009 de 2002; C-012 de 2002; C-040 de 2002; C-127 de 2002; C-176 de 2002; C-179 de 2002; C-182 de 2002; C-184 de 2002; C-199 de 2002; C-251 de 2002 y C-262 de 2002.
[116] Ver, entre otras, las sentencias T-010 de 1992; T-425 1992; T-427 de 1992; T-444 de 1992; T-457 de 1992; T-460 de 1992; T-463 de 1992; T-464 de 1992; T-469 de 1992; T-471 de 1992; T-473 de 1992; T-475 de 1992; T-487 de 1992; T-499 de 1992; T-501 de 1992; T-512 de 1992; T-522 de 1992; T-523 de 1992; T-526 de 1992; T-534 de 1992; T-001 de 2001; T-327 de 2001; T-514 de 2001; T-541 de 2001; T-546 de 2001; T-854 de 2001; T-1341 de 2001; T-002 de 2002; T-003 de 2002; T-017 de 2002; T-021 de 2002; T-023 de 2002; T-032 de 2002; T-046 de 2002 y T-049 de 2002.
[117] Corte Constitucional, sentencia T-520 de 2003.
[118] “En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción que favorece a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la producción de los actos administrativos”: Corte Constitucional, sentencia C-840 de 2001.
[119] Ibidem.
[120] Corte Constitucional, sentencias C-840 de 2001 y C-225 de 2017.
[121] Corte Constitucional, sentencia C-020 de 2023.
[122] Ibidem.
[123] Corte Constitucional, sentencias C-189 de 2006 y C-020 de 2023.
[124] Corte Constitucional, sentencia C-189 de 2006.
[125] Código Civil, art. 669. “El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y dispone de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno”.
[126] Corte Constitucional, sentencia C-389 de 1994. Desde el artículo 58 de la Constitución se admite que la propiedad privada es un derecho relativo, cuya protección responde a un criterio funcionalista y que se concreta, primordialmente, en garantizar la participación del propietario en la organización y desarrollo de un sistema económico, mediante el cual se pretende no solo la obtención de beneficios individuales, sino también el logro de fines esenciales del Estado, que se traducen en servir a la comunidad, promover a la prosperidad general, estimular el desarrollo económico y lograr la defensa del medio ambiente (C.P. arts. 2, 8, 58, 79, 80 y 334).
[127] Corte Constitucional, sentencia C-020 de 2023.
[128] Corte Constitucional, sentencias C-189 de 2006, C-133 de 2009, T-575 de 2011, T-837 de 2012, C-278 de 2014, C-410 de 2015, C-750 de 2015 y C-035 de 2016.
[129] Ibidem.
[130] Ibidem.
[131] Ibidem.
[132] Ibidem.
[133] En este mismo sentido, en la sentencia C-020 de 2023 se señaló que: “El derecho fundamental a la propiedad privada no es absoluto. El artículo 58.1 de la Constitución prescribe que cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto con los derechos de propiedad de los particulares, ‘el interés privado deberá ceder al interés público o social. Asimismo, conforme al artículo 58.2 de la Constitución, a la propiedad privada le es inherente una función social y ecológica ‘que implica obligaciones’ para su titular. En estos términos, la Corte (…) ha resaltado que en nuestra Constitución la propiedad privada no es solo un derecho subjetivo al servicio exclusivo de su titular, sino también un instrumento para la satisfacción de intereses comunitarios. Por esta razón, el constituyente habilitó ‘al legislador y excepcionalmente a las autoridades administrativas para establecer restricciones a dicho derecho cuando medien razones de interés general que razonablemente las justifiquen’. Las limitaciones constitucionales al derecho fundamental a la propiedad privada comprenden, entre otras, el proceso de extinción del dominio, el decomiso, la expropiación en caso de guerra y la expropiación por motivos de utilidad pública e interés social”.
[134] Corte Constitucional, sentencias C-595 de 1995 y C-666 de 2010. Énfasis por fuera del texto original.
[135] Corte Constitucional, sentencias C-295 de 1993, T-427 de 1998 y C-192 de 2016.
[136] Corte Constitucional, sentencias T-427 de 1998, C-595 de 1999, C-189 de 2006.
[137] Lo anterior aplica cuando la devolución del inmueble se solicita para que (1) el propietario o poseedor lo utilice para su propia habitación; (2) para que lo demuela y realice una nueva construcción, o ejecute obras independentes para su reparación; o (3) para que lo entregue como resultado de las prestaciones derivadas de un contrato de compraventa.
[138] Ley 820 de 2003, art. 2.
[139] Ley 820 de 2003, art. 1.
[140] Como ya se dijo, el artículo 22 de la Ley 820 de 2003, entre los numerales 1° a 6, dispone que: “Artículo 22. Terminación por parte del arrendador. Son causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes: 1. La no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y reajustes dentro del término estipulado en el contrato. // 2. La no cancelación de los servicios públicos, que cause la desconexión o pérdida del servicio, o el pago de las expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo del arrendatario. // 3. El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte del arrendatario, sin expresa autorización del arrendador. // 4. La incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos, o la destinación del inmueble para actos delictivos o que impliquen contravención, debidamente comprobados ante la autoridad policiva. // 5. La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin expresa autorización del arrendador o la destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte del arrendatario. // 6. La violación por el arrendatario a las normas del respectivo reglamento de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas sometidas a ese régimen. (…)”. Por su parte, el artículo 24 del mismo estatuto legal, entre los numerales 1° a 3°, establece que: “Artículo 24. Terminación por parte del arrendatario. Son causales para que el arrendatario pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes: 1. La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por acción premeditada del arrendador o porque incurra en mora en pagos que estuvieren a su cargo. En estos casos el arrendatario podrá optar por asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontarlo de los pagos que le corresponda hacer como arrendatario. // 2. La incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten gravemente el disfrute cabal por el arrendatario del inmueble arrendado, debidamente comprobada ante la autoridad policiva. // 3. El desconocimiento por parte del arrendador de derechos reconocidos al arrendatario por la Ley o contractualmente. (…)”.
[141] Según se transcribió con anterioridad, en el caso del arrendador, el numeral 7 del artículo 22 de la Ley 820 de 2003 consagra que: “Artículo 22. Terminación por parte del arrendador. Son causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes: (…) 7. El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento durante las prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. // Cumplidas estas condiciones el arrendatario estará obligado a restituir el inmueble.” Por su parte, en cuanto al arrendatario, el numeral 4 del artículo 22 del mismo régimen legal señala que: “Artículo 24. Terminación por parte del arrendatario. Son causales para que el arrendatario pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes: (…) 4. El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. // Cumplidas estas condiciones el arrendador estará obligado a recibir el inmueble; si no lo hiciere, el arrendatario podrá hacer entrega provisional mediante la intervención de la autoridad competente, sin prejuicio de acudir a la acción judicial correspondiente.” Énfasis por fuera del texto original.
[142] “Por el cual se congelan los precios de los arrendamientos”.
[143] “Artículo 2°. Ningún arrendador podrá exigir al arrendatario la entrega de la finca, ni aún en el caso de vencimiento del contrato de arrendamiento, si el arrendatario hubiere cubierto los respectivos cánones de arrendamiento en su oportunidad. Se exceptúan los casos en que el propietario haya de ocupar para su propia habitación o negocio el inmueble arrendado, o haya de demolerlo para efectuar una nueva construcción. En este caso el arrendador deberá solicitar la licencia respectiva al Ministerio de Fomento, que dictará una resolución motivada autorizando o negando la solicitud. Contra esta resolución caben los recursos legales”.
[144] “Por el cual se reglamenta el artículo 2º del Decreto número 1070 de 1956”.
[145] “Artículo primero. En desarrollo de lo establecido por el artículo segundo del Decreto número 1070 de 1956, el propietario de un inmueble que solicite al Ministerio de Fomento la licencia para poder exigir la entrega por parte del arrendatario de una finca raíz, con el fin de ocuparla para su propia habitación o negocio, deberá llenar previamente los siguientes requisitos: a) Elevar una solicitud en papel sellado al Ministerio de Fomento, exponiendo su caso; b) Acreditar su calidad de propietario, y c) Prestar una garantía bancaria, hipotecaria o prendaria, por el término de seis (6) meses, a favor del Ministerio de Fomento, con el fin de garantizar el cumplimiento de su solicitud.
Artículo segundo. La garantía de que trata el ordinal c) del artículo anterior será otorgada por un valor igual al monto de seis (6) mensualidades de arrendamiento, teniendo como base para ello el último canon”.
[146] “Por el cual se dictan normas sobre control de arrendamientos de bienes inmuebles ubicados en áreas urbanas”.
[147] “Artículo 6º. En los casos en que el propietario haya de ocupar el inmueble arrendado por un término mínimo de un (1) año, para su propia habitación o negocio o haya de demolerlo para efectuar una nueva construcción o para reconstruirlo o repararlo con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin su desocupación, así como en el evento previsto por el parágrafo del artículo 4º, el propietario podrá solicitar la restitución del inmueble con arreglo a las normas del presente Decreto sin necesidad de licencia o trámite administrativo previo”.
[148] “por el cual se dictan normas sobre arrendamiento de vivienda urbana y otras disposiciones”.
[149] Expresamente, en la exposición de motivos publicada en la Gaceta del Congreso No. 563 de 2001, se manifestó lo siguiente: “El régimen jurídico del arrendamiento de vivienda urbana en Colombia se encuentra en la actualidad regulado por la Ley 56 de 1985, y refundido en una variedad de decretos reglamentaros. // La importancia en el rediseño de la normatividad (…) radica en la necesidad de hacer una legislación acorde con la realidad del país, teniendo en cuenta que las condiciones sociales, económicas y culturales son diferentes a las encontradas por el legislador en 1985, cuando se expidió la legislación actual, haciéndose además imperiosa la necesidad de recoger en un solo texto la legislación referente a la materia. // La finalidad del presente proyecto de ley consiste en impulsar el mercado de arrendamiento de vivienda urbana como política de vivienda orientada por mandato constitucional al reconocimiento del derecho de todos los colombianos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. // Para comenzar, es importante empezar por cambiar el paradigma del pueblo colombiano referente a que el sinónimo de vivienda digna es única y exclusivamente la vivienda propia, dejando de un lado la figura del arrendamiento (…) // La consecución de este objetivo exige una modificación normativa que permita establecer un equilibrio adecuado entre las partes intervinientes en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, lo cual no constituye en sí una condición suficiente para impulsar esta figura, pero sí es un paso necesario para que esto se produzca. // Las siguientes son las modificaciones efectuadas a las normas sustanciales mediante las que se pretende hacer nuevamente atractivo el arrendamiento de vivienda urbana: - Se buscó el equilibrio contractual de las partes en el contrato, situación que se refleja básicamente en las obligaciones de las partes y causales de terminación unilateral (…)”.
[150] Gaceta del Congreso No. 563 de 2001, pág. 17.
[151] Gaceta del Congreso No. 274 de 2003, págs. 17 y 18.
[152] Acta No. 66 del 19 de junio de 2003, publicada en la Gaceta del Congreso No. 328 de 2003, págs. 49 y 50. En concreto, el senador Andrés González Díaz manifestó: “hemos traído una propuesta intermedia de la siguiente manera: Durante los primeros 4 años se blinda, se protege de alguna manera la estabilidad del contrato dada las circunstancias actuales del país, manteniendo cosa que no se había incluido en Cámara las causales específicas de restitución que tradicionalmente han existido en Colombia, cuales, las del propietario que quiere vivir en su inmueble, el propietario que vende el inmueble o que le hace unas reparaciones sustanciales, o procede a su demolición, esas causales específicas han existido siempre en la legislación, se mantienen de nuevo en la postura que traemos a la consideración de ustedes, pero durante los primeros 4 años repito se le da una mayor estabilidad al inquilino y a partir del cuarto año y este tema quiero recoger muchas observaciones, cavilaciones hechas por el Senador Carlos Gaviria, para que se buscara un mayor equilibrio de tipo social en la relación contractual se establece que no basta con la voluntad del arrendador y el vencimiento del plazo, sino que se adiciona la exigencia de una indemnización que sería de mes y medio, es decir, no de 3 meses como existe para la terminación intempestiva y una indemnización en todo caso de mes y medio ¿Por qué mes y medio? Porque pensamos que en todo caso la persona tiene que hacer un trasteo, tiene que conseguir una nueva vivienda, tiene que reacomodar su vida y hemos dejado esa salvaguarda social que consideramos de alguna manera indispensable en este espinoso tema. En esas condiciones entonces el artículo 22 que trae dos adiciones para el numeral 3, simplemente se incluye al lado de la causal de terminación la cual es la de subarriendos, la de cesión del contrato del goce del inmueble, tema este de la cesión que se había omitido en el análisis en la Comisión Primera, los ordinales 1,2,4,5,6 y 7 son iguales a lo que se aprobó en la comisión y al texto que viene de Cámara; de manera que en esto no habría variación”.
[153] Gaceta del Congreso No. 395 de 2003, pág. 81. Al respecto, se indicó: “Por considerar que los ajustes hechos por el honorable Senado de la República son necesarios para el logro de los objetivos del presente proyecto de ley, se propone acoger el texto del artículo 22 aprobado por la Cámara precitada”.
[154] Gaceta del Congreso No. 336 de 2003, pág. 26.
[155] FEDELONJAS, respuesta a oficio No. OPC-208/22 del 23 de enero de 2023.
[156] Texto de corrección de la demanda, pág. 3.
[157] Texto de corrección de la demanda, pág. 3.
[158] Intervención del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pp. 8-9.
[159] Intervención de la Universidad Externado de Colombia, p. 6.
[160] En línea con lo expuesto, el artículo 1° de la ley en cita dispone que: “Artículo 1o. Objeto. La presente ley tiene como objeto fijar los criterios que deben servir de base para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda, en desarrollo de los derechos de los colombianos a una vivienda digna y a la propiedad con función social.” Énfasis por fuera del texto original.
[161] En este punto, se refirió por este tribunal a la sentencia C-786 de 2004, en la que se manifestó lo siguiente: “existe un factor cohesionador de la Ley 820 de 2003, éste es no sólo la determinación del régimen sobre arrendamiento de vivienda urbana, sino la búsqueda de una regulación equitativa para las partes del contrato de arrendamiento. La equidad entre arrendador y arrendatario es, por tanto, el fin de la norma”. Énfasis por fuera del texto original.
[162] Ley 820 de 2003, 5.
[163] Ley 820 de 2003, 6.
[164] “Artículo 21 de la Ley 820 de 2003. Terminación por mutuo acuerdo. Las partes, en cualquier tiempo, y de común acuerdo podrán dar por terminado el contrato de vivienda urbana.”
[165] El artículo 22 de la Ley 820 de 2003, entre los numerales 1° a 6, dispone que: “Artículo 22. Terminación por parte del arrendador. Son causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes: 1. La no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y reajustes dentro del término estipulado en el contrato. // 2. La no cancelación de los servicios públicos, que cause la desconexión o pérdida del servicio, o el pago de las expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo del arrendatario. // 3. El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte del arrendatario, sin expresa autorización del arrendador. // 4. La incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos, o la destinación del inmueble para actos delictivos o que impliquen contravención, debidamente comprobados ante la autoridad policiva. // 5. La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin expresa autorización del arrendador o la destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte del arrendatario. // 6. La violación por el arrendatario a las normas del respectivo reglamento de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas sometidas a ese régimen. (…)”. Por su parte, el artículo 24 del mismo estatuto legal, entre los numerales 1° a 3°, establece que: “Artículo 24. Terminación por parte del arrendatario. Son causales para que el arrendatario pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes: 1. La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por acción premeditada del arrendador o porque incurra en mora en pagos que estuvieren a su cargo. En estos casos el arrendatario podrá optar por asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontarlo de los pagos que le corresponda hacer como arrendatario. // 2. La incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten gravemente el disfrute cabal por el arrendatario del inmueble arrendado, debidamente comprobada ante la autoridad policiva. // 3. El desconocimiento por parte del arrendador de derechos reconocidos al arrendatario por la Ley o contractualmente. (…)”.
[166] En el caso del arrendador, el numeral 7 del artículo 22 de la Ley 820 de 2003 consagra que: “Artículo 22. Terminación por parte del arrendador. Son causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes: (…) 7. El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento durante las prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. // Cumplidas estas condiciones el arrendatario estará obligado a restituir el inmueble.” Por su parte, en cuanto al arrendatario, el numeral 4 del artículo 22 del mismo régimen legal señala que: “Artículo 24. Terminación por parte del arrendatario. Son causales para que el arrendatario pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes: (…) 4. El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. // Cumplidas estas condiciones el arrendador estará obligado a recibir el inmueble; si no lo hiciere, el arrendatario podrá hacer entrega provisional mediante la intervención de la autoridad competente, sin prejuicio de acudir a la acción judicial correspondiente.”
[167] Intervención del Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio, p. 8.
[168] Ley 820 de 2003, art. 20.
[169] Según manifiesta FEDELONJAS “(…) de no haber definido el Legislador unas condiciones especiales para [la] terminación del contrato por parte del arrendador o propietario, sería posible desconocer los límites anuales de incremento de la renta con solo terminar el contrato e iniciar nuevos acuerdos con rentas superiores. Allí es donde aparece la caución (…) para garantizar al arrendatario que la causal invocada por el propietario no solo [sea] real, sino que se ejecutará dentro de los seis meses siguientes a la fecha de restitución del inmueble.” FEDELONJAS, respuesta a oficio No. OPC-208/22 del 23 de enero de 2023, p. 6.
[170] Por ejemplo, el artículo 814 del Código Civil autoriza la posibilidad de imponer caución al propietario fiduciario como medida conservativa del bien. Y, en el mismo Código, también se prevé la obligación del usufructuario de prestar caución como requisito para acceder a la tenencia de la cosa fructuaria (art. 834).
[171] En este sentido, el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 prevé el deber de los contratistas de las entidades estatales de prestar garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato; mientras que a los proponentes les corresponde otorgar garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.
[172] Véase, por ejemplo, el artículo 85A del CPTSS, el cual establece las condiciones para la imposición de cauciones en los procesos ordinarios laborales. En concreto, dicha norma prevé la posibilidad de que el juez decrete una caución entre el 30% y el 50% del valor de las pretensiones, cuando advierta que el demandado realizó acciones tendientes a insolventarse o a perturbar la efectividad de la sentencia, o cuando aquél se encuentre en dificultades que le impidan cumplir con sus obligaciones. Cabe resaltar que el precepto en mención reconoce que la finalidad de la medida es “garantizar las resultas del proceso”. Para la Corte, en la sentencia C-379 de 2004, el citado mandato legal se ajusta la Constitución, toda vez que su propósito es evitar el desconocimiento de lo fallado y proteger los derechos de los trabajadores. Así, manifestó que, a través de su práctica, “(…) se persigue, pues, evitar a lo menos de manera inmediata y en forma provisoria, que se prolongue el desconocimiento del ordenamiento jurídico vulnerado en apariencia”.
[173] El ordenamiento jurídico prevé cauciones en la regulación de otros tipos contractuales distintos al arrendamiento, tal y como ocurre con el contrato de anticresis (C.Co art. 1222) y con la fiducia mercantil (C.Co. art. 1231).
[174] Corte Constitucional, sentencias C-452 de 1995, C-154 de 1996 y C-452 de 1999.
[175] Énfasis por fuera del texto original.
[176] Las dos últimas normas en cita fueron previamente transcritas en la nota a pie # 77 de esta providencia. Por su parte, la primera de las disposiciones en mención, en el aparte pertinente, establece que: “[E]l error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario”.
[177] Sobre este punto, es preciso señalar que el artículo 334 de la Constitución permite la intervención del Estado en la Colombia, con miras, entre otras, a mejorar la calidad de vida de los habitantes y lograr una distribución equitativa de las oportunidades.
[178] El artículo 83 de la Carta dispone que: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”. Énfasis por fuera del texto original.
[179] Expresamente se dijo que: “En efecto, el artículo 83 de la Constitución Política incluye un mandato de actuación conforme a la buena fe para los particulares y para las autoridades públicas, aunque que se presume que se actúa de esta manera en las gestiones que los particulares realicen ante las autoridades del Estado, como contrapeso de la posición de superioridad de la que gozan las autoridades públicas, en razón de las prerrogativas propias de sus funciones, en particular, de la presunción de legalidad de la que se benefician los actos administrativos que éstas expiden. Esto quiere decir que el mismo texto constitucional delimita el ámbito de aplicación de la presunción constitucional de buena fe a (i) las gestiones o trámites que realicen (ii) los particulares ante las autoridades públicas, por lo que su ámbito de aplicación no se extiende, por ejemplo, a las relaciones jurídicas entre particulares. Se trata de una medida de protección de las personas frente a las autoridades públicas, que se concreta, entre otros asuntos, en la prohibición de exigir en los trámites y procedimientos administrativos, declaraciones juramentadas o documentos autenticados, ya que esto implicaría situar en cabeza del particular la carga de demostrar la buena fe en la gestión, de la que constitucionalmente se encuentran exentos. Esta presunción invierte la carga de la prueba y radica en cabeza de las autoridades públicas la demostración de la mala fe del particular, en la actuación surtida ante ella.” Énfasis por fuera del texto original.
[180] Véase, al respecto, los numerales 97 y 98 de esta providencia.
[181] Concepto de la Procuraduría General de la Nación, p. 5.
[182] Corte Constitucional, sentencias C-295 de 1993, T-427 de 1998, C-192 de 2016 y C-133 de 2009.
[183] Énfasis por fuera del texto original.
[184] Ley 820 de 2003, art. 22, num.8, literal c)
[185] Ley 820 de 2003, art. 22, nums. 1 a 6.
[186] En la sentencia C-345 de 2019, la Corte señaló que, entre las hipótesis en las que se aplica el test de proporcionalidad en la intensidad estricta, es cuando se impacta gravemente un derecho fundamental, lo cual se descarta en el caso concreto.
[187] Corte Constitucional, sentencia C-345 de 2019.
[188] Corte Constitucional, sentencia C-020 de 2023.
[189] Corte Constitucional, sentencia C-345 de 2019.
[190] Énfasis por fuera del texto original.
[191] Escrito de corrección de la demanda, f. 3.
[192] Sentencia C-247 de 2017.
[193] Sentencia C-096 de 2013.
[194] M.P. Alejandro Linares Cantillo. SPV. Diana Fajardo Rivera. SPV. Paola Andrea Meneses Mosquera.
[195] “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional.”
[196] Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[197] Sentencias C-107 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo; C-292 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; C-752 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. SV. Alejandro Linares Cantillo. SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SV. Gloria Stella Ortiz Delgado. SV. Alberto Rojas Ríos; C-886 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo. SV. María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva; C-520 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1298 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-447 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[198] En concreto, la Sentencia C-225 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo) señaló que “el mismo texto constitucional delimita el ámbito de aplicación de la presunción constitucional de buena fe a (i) las gestiones o trámites que realicen (ii) los particulares ante las autoridades públicas, por lo que su ámbito de aplicación no se extiende, por ejemplo, a las relaciones jurídicas entre particulares. Se trata de una medida de protección de las personas frente a las autoridades públicas, que se concreta, entre otros asuntos, en la prohibición de exigir en los trámites y procedimientos administrativos, declaraciones juramentadas o documentos autenticados, ya que esto implicaría situar en cabeza del particular la carga de demostrar la buena fe en la gestión, de la que constitucionalmente se encuentran exentos. Esta presunción invierte la carga de la prueba y radica en cabeza de las autoridades públicas la demostración de la mala fe del particular, en la actuación surtida ante ella.” En un sentido semejante, la Sentencia C-1194 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) indicó que “Tal y como se ha señalado, conforme con la jurisprudencia constitucional, del artículo 83 superior se infiere una presunción de buena fe para los particulares cuando quiera que ellos adelanten actuaciones ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, lo cual se reitera, admite prueba en contrario. Por tanto, del citado precepto constitucional no se desprende una presunción general de buena fe en las actuaciones entre particulares, ni la prohibición para que el legislador excepcionalmente establezca determinados supuestos conforme con los cuales la mala fe se presuma, siempre que ello ocurra en circunstancias determinadas, que razonablemente permitan inferirlo de esa manera.”
[199] En concreto, aludió a que el fragmento acusado del artículo 22 de la Ley 820 de 2003 se oponía a lo dispuesto en los artículos 518 y 520 del Código de Comercio.
 C-426-23
C-426-23