TEMAS-SUBTEMAS
Sentencia SU-068/23
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES-Inexistencia de los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial
(...) el alto tribunal analizó de manera racional y acorde con las circunstancias de las internas, los testimonios que fueron presentados. Esto se refuerza por la relación de especial sujeción en la que se encuentran las personas privadas de la libertad respecto de las autoridades penitenciarias y carcelarias del Estado, que les impide tener amplias posibilidades probatorias para denunciar actos violatorios de sus derechos fundamentales; (...), el Consejo de Estado fue claro en establecer que se podrá optar por medidas de reparación no pecuniarias, o, cuando se presenten casos excepcionales y estas medidas sean inanes para reparar a las víctimas, se deberá optar por la indemnización pecuniaria.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE ALTAS CORPORACIONES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad son más estrictos
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto el accionante no atacó el defecto procedimental alegado en sede de tutela
(...) el defecto procedimental por la supuesta violación del principio de congruencia (art. 281 del Código General del Proceso), no se satisface el requisito de subsidiariedad pues, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 472 de 1998, las entidades accionantes contaban con el recurso extraordinario de revisión, al que se refieren los artículos 248 a 255 de la Ley 1437 de 2011.
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN SISTEMA PENITENCIARIO-Jurisprudencia constitucional/ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Alcance
El objetivo de declarar el estado de cosas inconstitucional no es, ni mucho menos, flexibilizar el control a las entidades estatales ni tampoco servir de fundamento para que estas desconozcan su obligación de reparación pecuniaria cuando se configura un daño antijurídico. Todo lo contrario, el objetivo de un estado de cosas inconstitucional es el de reconocer una situación de vulneración masiva y constante de los derechos fundamentales de cierta población que, por ende, necesitará una protección constitucional especial.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Elementos
(...), la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.
ACCION DE GRUPO-Naturaleza y alcance
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR AFECTACIÓN A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS-Procedencia de la reparación del daño
Esta indemnización pecuniaria se presenta en aquellos casos en los que esté acreditada la grave violación de la garantía, las medidas de reparación no monetarias son insuficientes y no se reconoció algún valor por el daño a la salud.
DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Características
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR AFECTACIÓN A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS-Flexibilización de reglas probatorias a sujetos de especial protección constitucional
(...), la jurisprudencia constitucional reconoce que el juez ordinario debe flexibilizar la valoración de medios probatorios cuando le sea solicitado analizar la acción u omisión del Estado en la comisión de un daño antijurídico en casos en los cuales se evidencien afectaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos y, debido a esta situación, se dificulten los medios probatorios para los individuos. En este mismo sentido, de acuerdo con el artículo 211 del Código General del Proceso, el juez tiene la libertad de analizar las pruebas en cada caso y tachar aquellas que considere que no cumplen con un estándar apropiado de veracidad.
DIGNIDAD HUMANA-Triple naturaleza constitucional, valor, principio y derecho fundamental
HACINAMIENTO CARCELARIO-Principal problema del sistema penitenciario y carcelario, del cual se derivan muchos otros que afectan el proceso de resocialización y el respeto por la dignidad humana
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN MATERIA DE HACINAMIENTO CARCELARIO-Naturaleza
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN MATERIA DE HACINAMIENTO CARCELARIO-Seguimiento en materia penitenciaria y carcelaria
RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad humana de personas privadas de la libertad
(...), esta Corte le ha dado prioridad a la situación penitenciaria y carcelaria en el país, con el objetivo de garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales y la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. En este sentido, para la Corte es razonable que, cuando una autoridad judicial encuentre que el estado de hacinamiento de un establecimiento penitenciario o carcelario conlleva a situaciones inhumanas de vida en reclusión, pueda concluir que el Estado violó la dignidad de las personas privadas de la libertad.
MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Aplicación de enfoque diferencial de género
(...), el Estado debe brindar una protección especial reforzada a las mujeres que han sido privadas de la libertad, debido a que, por su condición de género, pueden encontrarse en mayor riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por inexistencia de defecto fáctico, por cuanto no existe un error en el juicio valorativo de la prueba testimonial
(...), la prueba testimonial ... y el informe del personero municipal, junto con los demás medios de prueba, sí permitían acreditar el hacinamiento del establecimiento carcelario, los perjuicios morales y el daño a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos (...)
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR AFECTACIÓN A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS-Jurisprudencia del Consejo de Estado
El Consejo de Estado, a través de la sentencia de unificación del 2014 permitió que la vulneración de bienes constitucional y convencionalmente protegidos, como lo puede ser la dignidad humana, sea reparada a través de medidas indemnizatorias cuando el juez evidencie que las medidas no pecuniarias son insuficientes para resarcir a las víctimas. Estas medidas pecuniarias serán reconocidas por el juez de acuerdo con el análisis que realice sobre el caso en concreto y, sobre todo, si encuentra acreditadas violaciones relevantes a los derechos constitucionalmente amparados.
REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
Sentencia SU-068 de 2023
Referencia: Expediente T-8.483.097
Acción de tutela instaurada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Magistrada ponente:
Natalia Ángel Cabo.
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales profiere la siguiente:
SENTENCIA.
Esta decisión se expide en el proceso de revisión de: (i) el fallo de tutela de primera instancia proferido el 20 de agosto de 2021 por la Sección Primera del Consejo de Estado y (ii) el fallo de tutela de segunda instancia dictado el 30 de septiembre del 2021 por la Sección Quinta de esa misma Corporación[1]. Las providencias revisadas se profirieron para resolver la acción de tutela promovida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) por sí misma y en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) contra el fallo del 20 de noviembre de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado[2].
I. ANTECEDENTES
1. El 18 de junio de 2021 la ANDJE, el Ministerio de Justicia, el INPEC y la USPEC presentaron una acción de tutela en contra de la decisión del 20 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado[3], por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. En esa sentencia, el Consejo de Estado resolvió una acción de grupo presentada por varias mujeres privadas de la libertad y condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en el hacinamiento de la cárcel de El Cunduy de Florencia. A continuación, se resumen los hechos correspondientes a esta tutela.
A. Hechos relevantes[4]
2. El 14 de junio de 2013, las señoras Norma Constanza Valencia, Aura María Rodríguez García, Olga Patricia Cabrera, Sormélida Gutiérrez, Linda Lorena Bañol García, Nory Morales Bolaños, Yanid Parra Leiton, Miryam Avendaño Quintero, Luz Marina Romero Hernández, Rocío Duque Latorre y Sandra Milena Herrera, todas mujeres privadas de la libertad, interpusieron el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo en contra del INPEC, la USPEC y el Ministerio de Justicia. Las accionantes consideraron que las entidades demandadas eran responsables por los daños sufridos como consecuencia del hacinamiento del pabellón de mujeres del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad (EPCMS) El Cunduy, ubicado en Florencia (Caquetá), lugar donde estaban recluidas.
3. En la acción de grupo, las internas señalaron que entre el 1 de enero de 2012 y el 21 de mayo de 2013 ingresaron al pabellón de reclusión de la cárcel alrededor de 183 mujeres, a pesar de que este contaba con una capacidad para 32 personas. Para las mujeres, esta situación derivó en el desconocimiento de la dignidad e integridad humana de todas las internas, pues la evidente sobrepoblación impidió que en el lugar de reclusión se observaran todas las condiciones mínimas de salubridad.
4. Las demandantes solicitaron el pago de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes (en adelante SMLMV), como medio de indemnización general por los perjuicios morales causados, y otro pago por 80 SMLMV para cada una de las accionantes como indemnización por los daños a sus derechos a la salud y a la vida en relación. Como pruebas principales, las accionantes presentaron testimonios de personas cercanas que visitaron la cárcel y un informe del personero municipal de Florencia, el cual reiteraba la posición de las internas y testigos.
5. Inicialmente el Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante sentencia del 4 de mayo de 2017, negó las pretensiones de la acción de grupo por considerar que las actoras no lograron probar los perjuicios reclamados. En particular, el Tribunal advirtió que de las pruebas aportadas no era posible concluir que los daños alegados ocurrieron, pues “las pruebas testimoniales recepcionadas [sic] solo dan cuenta del hacinamiento carcelario que se percibe desde el exterior […]”[5]. En adición a esto, respecto de dos de los testimonios, el Tribunal estimó que lo dicho por los testigos no podría dar cuenta de los perjuicios causados sobre todas las internas del centro, pues se trataba de familiares de una de las personas privadas de la libertad, por lo que la prueba no era imparcial.
6. El grupo de internas de El Cunduy apeló la decisión de primera instancia. En sentencia del 20 de noviembre de 2020, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad del Ministerio de Justicia, del INPEC y de la USPEC. La autoridad judicial encontró acreditados los daños a la dignidad e integridad causados por las condiciones inhumanas en que estuvieron recluidas las internas del pabellón femenino de la cárcel de El Cunduy, entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013. En consecuencia, la Sección Tercera declaró la responsabilidad del Estado por estos hechos y ordenó que, por concepto de perjuicios causados, se reconociera una indemnización no solo en favor de las once accionantes iniciales, sino para toda la población privada de la libertad en la cárcel de El Cunduy, que se encontraba en hacinamiento para el momento de los hechos. El Consejo de Estado calculó el valor de la indemnización que debían recibir las mujeres privadas de la libertad de El Cunduy, para lo cual promedió el número de internas que entre los años 2012 y 2013 estuvieron recluidas en condiciones de hacinamiento. Luego de obtener ese promedio, el Consejo de Estado determinó que un total de 92 mujeres tenían derecho a recibir una indemnización por los hechos expuestos en la acción de grupo y tasó el pago total de la indemnización en 18.371 SMLMV. El Consejo de Estado justificó su decisión en cuatro argumentos.
7. Primero, en relación con la acreditación del hacinamiento, el Consejo de Estado afirmó que los testimonios presentados por las internas tenían un valor probatorio en la medida en que ellas, al estar privadas de la libertad, no tenían la posibilidad de presentar otro tipo de pruebas. Igualmente, la autoridad judicial consideró el temor que podían sentir las internas en documentar los sufrimientos a los que fueron sometidas. En adición, la Sección Tercera tuvo en cuenta el informe presentado por el personero del municipio de Florencia, que coincidía con los hechos narrados por los testigos, por lo que el Consejo de Estado concluyó que se logró demostrar el estado de hacinamiento del centro carcelario.
8. Segundo, el Consejo de Estado estimó acreditado el daño a la dignidad humana de las demandantes. Así lo explicó la autoridad judicial en la decisión cuestionada a través de esta acción de tutela:
“[está] suficientemente acreditad[o] la ocurrencia de un trato cruel, inhumano y degradante que ha violado los derechos a la dignidad e integridad de las internas de El Cunduy. […]. Las pruebas del expediente hacen evidente que durante muchos años se ha mantenido el incumplimiento de los deberes de garantía de los derechos no limitables de las mujeres de El Cunduy, y que esa violación generalizada de derechos no se ha detenido con las medidas adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional. Respecto de estas mujeres, el Estado ha asumido una posición de indolencia cercana a la desidia deliberada. Sin embargo, en este proceso no se acreditó la intención estatal de producir la degradación que han padecido efectivamente las internas de El Cunduy, ni que con ella se buscara una finalidad ilícita”[6].
9. Tercero, en relación con la tasación de la indemnización, el alto tribunal contencioso sostuvo que era necesario incluir dentro de esta los perjuicios morales. En efecto, la autoridad judicial expuso que una persona víctima de graves violaciones a sus derechos siempre sufre este tipo de perjuicios, sobre todo cuando el Estado fue indiferente frente a las condiciones de hacinamiento. Al respecto, la Sección Tercera indicó lo siguiente en la decisión:
“[las accionantes sufrieron de] perjuicio moral accesorio al que acompaña necesariamente la pérdida de la libertad por una decisión judicial legal. Las mujeres internas en la cárcel de El Cunduy perdieron el sosiego, la tranquilidad y la sensación de seguridad mínimas a las que tenían derecho en condición de reclusión, como consecuencia de la violación constante de su dignidad e integridad por las condiciones de hacinamiento en que fueron recluidas”[7].
10. Cuarto, en relación con los perjuicios por daños a derechos que gozan de protección constitucional y convencional, el Consejo de Estado consideró que se vulneró el derecho a la dignidad. Para explicar su postura, afirmó lo siguiente:
“[n]inguna medida puede devolver a las mujeres de El Cunduy el derecho arrebatado a la dignidad; ninguna medida podrá volver atrás el tiempo para que ejerzan retroactivamente sus derechos, para que reversen lo que percibieron sobre sí mismas durante el tiempo que fueron obligadas a permanecer en las condiciones de hacinamiento inhumano”[8].
B. La acción de tutela
11. El 18 de junio de 2021, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por sí misma y en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios instauró acción de tutela contra la sentencia del 20 de noviembre de 2020 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En esencia, las tutelantes sostuvieron que esa autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
12. Previo a sustentar los defectos de la providencia judicial, las peticionarias sostuvieron que en su caso se cumplía con los requisitos de la acción de tutela contra sentencias. Específicamente, las actoras explicaron que su demanda observó los requisitos de:
(i) relevancia constitucional, en la medida en que se vulneraron dos garantías fundamentales por una indebida valoración probatoria;
(ii) subsidiariedad, ya que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC y la USPEC no contaban con otro mecanismo judicial eficaz para que se garantizaran los derechos fundamentales vulnerados con la decisión del 20 de noviembre de 2020. Para las tutelantes, contra la sentencia cuestionada no procedía recurso ordinario alguno, ya que es una decisión adoptada en segunda instancia. Las actoras afirmaron que tampoco procedía el mecanismo de la eventual revisión establecido en los artículos 272 y 273 de la Ley 1437 de 2011. Las demandantes informaron que ese mecanismo procede contra las decisiones adoptadas por los tribunales administrativos en acciones populares y de grupo, por lo que en este caso es improcedente, en atención a que la decisión cuestionada fue proferida por el Consejo de Estado. Finalmente, las accionantes advirtieron que el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 tampoco era procedente. En concreto, para la parte actora, los defectos alegados en la acción de tutela no se enmarcaban en ninguna de las causales de procedencia de este recurso;
(iii) inmediatez, en la medida en que la sentencia del 20 de noviembre de 2020 se notificó por estado del 23 de noviembre de 2020. Además, las accionantes resaltaron que el 4 de diciembre de 2020 el Consejo de Estado decidió la solicitud de aclaración de la sentencia presentada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC. Según las entidades accionantes, el auto que resolvió la aclaración se notificó en estado del 22 de enero de 2021 y cobró ejecutoria el 25 de enero de 2021;
(iv) la irregularidad procesal alegada es decisiva en el proceso, pues se condenó al Estado al pago de perjuicios que no fueron probados;
(v) se identificaron los hechos sustento de la vulneración;
(vi) la acción de tutela no se dirige a cuestionar una decisión de la misma naturaleza.
13. Sobre la configuración de los defectos específicos, las peticionarias manifestaron que la sentencia del 20 de noviembre de 2020 incurrió en los defectos fáctico, procedimental absoluto y sustantivo por desconocimiento del precedente, por las siguientes tres razones.
14. Primero, las entidades accionantes advirtieron que el Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico por la inadecuada valoración de los testimonios de la señora Flor María García y del señor Norvey García Suárez, quienes son la tía y el sobrino de una de las internas. En criterio de las actoras, el Consejo de Estado tomó los testimonios de estas personas como pruebas para acreditar el hacinamiento del establecimiento carcelario, los perjuicios morales y el daño a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos.
15. Al respecto, las entidades accionantes consideraron que la valoración de los testimonios de personas cercanas a una de las partes del proceso contencioso se debería hacer con mayor rigurosidad por los vínculos familiares que tenían con la parte procesal. En adición, las tutelantes manifestaron que los testimonios de los familiares de una de las internas no acreditaban “la tristeza y dolor que padecieron todas las 372 internas pertenecientes al grupo por la situación de hacinamiento […][9]”. En efecto, para la parte actora, la prueba no se refirió a la situación particular de cada una de las privadas de la libertad.
16. Igualmente, las accionantes señalaron que, según los registros penitenciarios, el señor Norvey García fue tan solo tres o cuatro veces de visita al centro carcelario. Así, en criterio de las actoras, a la prueba se le debía restar fuerza para acreditar los perjuicios invocados. Por esta razón, la ANDJE y demás entidades concluyeron que no se probó de manera clara la situación de hacinamiento de todas las personas recluidas en el pabellón de mujeres de El Cunduy. Entonces, las peticionarias concluyeron que “no había lugar a reconocer los perjuicios morales y el daño a la vida digna en la sentencia en la suma de 18371 SMLMV, esto es, 16 mil millones de pesos ($16.690.531.146)”[10].
17. Por último, las tutelantes alegaron que la autoridad judicial accionada valoró de manera irrazonable el informe rendido por el personero municipal de Florencia, así como su declaración. Según las entidades tutelantes, con dicha prueba se acreditó el hacinamiento y los perjuicios, sin tener en cuenta que el informe se fundó en una sola visita realizada el 10 de abril de 2013.
18. Segundo, frente al defecto procedimental absoluto, las entidades estimaron que en la providencia cuestionada se desconoció el principio de congruencia, contenido en el artículo 281 del Código General del Proceso[11]. Según las tutelantes, en virtud del principio de congruencia, no se podía condenar a los demandados por una cantidad superior, o por objeto distinto a lo pretendido en la demanda. Para las entidades demandantes, en la sentencia del 20 de noviembre de 2020 el Consejo de Estado extendió el tiempo de análisis de los presuntos daños y perjuicios cometidos por las entidades demandadas. La Subsección Tercera analizó los hechos desde el 1 de enero del 2012 hasta el 14 de junio de 2013, sin tener en cuenta que, en la acción presentada por las internas, se solicitaron perjuicios solo hasta el 21 de mayo de 2013.
19. Tercero, sobre el defecto sustantivo las entidades adujeron que la sentencia desconoció dos precedentes del Consejo de Estado. En primer lugar, la sentencia de unificación del 28[12] de agosto de 2014 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. A juicio de las tutelantes, en esta providencia el máximo tribunal de lo contencioso administrativo señaló que los daños a derechos protegidos constitucional y convencionalmente se reparaban a través de medidas de reparación no pecuniarias como medidas de satisfacción o garantías de no repetición. Además, según la parte actora, excepcionalmente se pueden conceder medidas de reparación pecuniarias [de hasta 100 SMLMV][13] y su tasación debe ser motivada y proporcional a la intensidad del daño sufrido o la naturaleza del derecho o bien afectado. Para las accionantes este precedente se desconoció por la Sección Tercera pues, aunque se fijó una indemnización de hasta 40 SMLMV por persona, “no se tuvo en cuenta la regla de derecho fijada en la sentencia de unificación para reconocer este perjuicio, esto es que efectivamente se haya probado el daño relevante al derecho constitucional a la dignidad humana y su intensidad”[14].
20. En segundo lugar, las entidades accionantes indicaron que se desconoció la sentencia del 3 de octubre de 2019[15] proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. La parte actora afirmó que en esta providencia se decidió la acción de grupo que presentaron los internos del establecimiento penitenciario de La Vega, en Sincelejo, por los perjuicios generados por el hacinamiento carcelario que se vivió en ese lugar a partir del 31 de enero de 2012. Según lo expuesto en la tutela, en aquella ocasión se declaró la responsabilidad del INPEC, pero “no se reconocieron perjuicios a favor de los demandantes dado que no fueron probados”[16] por dos razones. Primero, porque “la Corte Constitucional […] y la Sección Cuarta del Consejo de Estado […], mediante sentencias de tutela habían decretado medidas para superar el estado de cosas inconstitucionales generado por la situación de hacinamiento”[17], y esas medidas no incluían órdenes de pago en favor de particulares. Segundo, porque “no se demostró un estado de indolencia e indiferencia del Estado para superar el estado de cosas inconstitucionales”[18], lo cual hacía inviable determinar un daño imputable a alguna entidad pública que pudiera ser resarcido económicamente.
21. A juicio de las tutelantes, la regla fijada por esa sentencia de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado debía ser aplicada en la decisión ahora impugnada que resolvió la acción de grupo presentada por las internas de El Cunduy. En concreto, para las actoras, en este caso tampoco se probaron los perjuicios, por las mismas dos razones expuestas en el precedente de la Subsección A de la Sección Tercera antes mencionado. Primero, la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que “existen medidas reconocidas a favor de las internas de El Cunduy [sic] que tienen por objeto superar el estado de hacinamiento carcelario [,] que se enfocan en mejorar sus condiciones de vida”[19] y que no incluyen órdenes de pago en favor de particulares. Segundo, no se demostró la indolencia e indiferencia del Estado, ya que en la Sentencia T-762 de 2015 se reconoció y reiteró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario del país, y se adoptaron medidas para superar esta situación. Las tutelantes concluyeron que “no había lugar a reconocer medidas pecuniarias para reparar los daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, como se hizo en la sentencia del 3 de octubre de 2019”[20].
22. En consecuencia, las accionantes solicitaron que se tutelaran sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. La parte actora pidió dejar sin efectos la sentencia del 20 de noviembre de 2020 proferida por la Subsección B del Consejo de Estado. Además, las entidades demandantes solicitaron que se le ordenara a la autoridad judicial dictar un nuevo fallo dentro de la acción de grupo objeto de la controversia, en el que se tuvieran en cuenta los precedentes citados y los límites de las pruebas aportadas.
C. Traslado y contestación de la acción de tutela
23. El 28 de junio de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como a los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
24. Asimismo, el juez de tutela de primera instancia dispuso la vinculación como terceros con interés de: (i) el Tribunal Administrativo del Caquetá[21]; (ii) el DNP[22]; (iii) la Defensoría del Pueblo - Regional del Caquetá[23]; (iv) la Procuraduría General de la Nación[24]; y las señoras (v) Linda Lorena Bañol García, Norma Constanza Valencia, Aura María Rodríguez García, Olga Patricia Cabrera, Sormelida Gutiérrez, Nury Morales Bolaños, Yanid Parra Leiton, Miriam Avendaño Quintero, Luz Marina Romero Hernández, Rocío Duque Latorre, Sandra Milena Herrara Ropain y de las demás integrantes del grupo demandante en el medio de control referido.
25. El consejero Alberto Montaña Plata, en calidad de ponente de la decisión impugnada por medio de la presente tutela, solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela. El magistrado señaló que “la providencia y el expediente de la respectiva acción de grupo, contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda”[25].
26. Los abogados Hernando Rivera Cuéllar y Yudy Viviana Silva Saldaña, en calidad de apoderados de las señoras Lina Fernanda Cabrera Segura, Yanid Parra Leyton y Linda Lorena García Suárez, solicitaron que se negaran las pretensiones de la tutela. En primer lugar, los abogados señalaron que sus representadas son parte de la acción de grupo que resolvió el Consejo de Estado en la decisión ahora tutelada. En su memorial, los apoderados le pidieron al juez no amparar el derecho al debido proceso de las entidades accionantes, pues no se cumplía en este caso con el requisito de subsidiariedad porque los tutelantes no acudieron a la acción extraordinaria de revisión para controvertir el fallo. Frente al defecto fáctico, los abogados argumentaron que la Sección Tercera, “sin exceder los límites de su autonomía e independencia judicial, profirió una sentencia suficientemente razonada y coherente con el análisis probatorio realizado bajo las reglas de la sana crítica y de manera integral”[26].
27. Además, los apoderados afirmaron que la tasación del perjuicio en 18.371 SMLMV es un promedio ponderado que surge de totalizar las 378 posibles mujeres perjudicadas con la situación de hacinamiento, “pero no significa que sean los números definitivos; pues no todas las integrantes del grupo permanecieron todo el periodo indemnizable ni padecieron constantemente el máximo hacinamiento posible”[27].
28. En relación con el defecto sustantivo, los abogados señalaron que la decisión atacada determinó el daño en el caso concreto a partir de una valoración integral de las pruebas en el proceso. Igualmente, los apoderados indicaron que la autoridad judicial se apoyó en los estándares jurisprudenciales de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para analizar el tipo de violencia basada en el género por los efectos que sólo pueden padecer las mujeres”[28] en situaciones de hacinamiento carcelario. Por otra parte, los abogados indicaron que la sentencia explicó de manera suficiente las razones por las cuales se apartó de la decisión proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del 3 de octubre de 2019 relacionada con la acción de grupo presentada por los internos de la cárcel La Vega en Sincelejo. Así, desde el punto de vista de los terceros vinculados, “no se desprende una actuación ostensible, flagrante, caprichosa, grosera o arbitraria por parte de la autoridad judicial con la virtualidad suficiente para afectar los derechos fundamentales invocados”[29].
29. La Defensoría del Pueblo Regional de Caquetá, solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela. Primero, la entidad resaltó que “de las pruebas recaudadas resulta evidente la situación infrahumana e indignante en que se tuvieron recluidas a las mujeres del pabellón de la cárcel El Cunduy”[30]. Segundo, la Defensoría cuestionó el presunto desconocimiento de los precedentes que alegaron las entidades accionantes pues “el Consejo de Estado realiz[ó] un análisis minucioso de la afectación de los derechos de las mujeres privadas de la libertad, encontrando que se trata de un estado de cosas inconstitucional generador de daños”[31]. La entidad agregó que “las sentencias de unificación jurisprudencial no son una camisa de fuerza para los jueces [y] que el juez contencioso puede apartarse de la línea jurisprudencial establecida, siempre y cuando argumente las razones que lo lleven a tal decisión”[32]. En relación con la decisión que previamente profirió el Consejo de Estado frente a la acción de grupo de la cárcel La Vega de Sincelejo, la mencionada defensoría regional consideró que dicha providencia “decidió sobre unos hechos completamente diferentes a los expuestos en la acción de grupo”[33] que ahora se revisa en sede de tutela.
30. Tercero, la entidad afirmó que la sentencia del Consejo de Estado no incurrió en un defecto fáctico como lo alegan los accionantes, ya que dicha decisión encuentra “sustento en el análisis crítico de todas las pruebas recaudadas en el proceso”[34]. Asimismo, la Defensoría destacó que las entidades condenadas no objetaron el material probatorio que se presentó en el marco de la acción de grupo, por lo que no podían ahora “alegar la violación al debido proceso cuando en el curso del proceso no hicieron uso de los recursos y medios de defensa que tenían a su alcance”[35]. Cuarto, en relación con el defecto procedimental absoluto por desconocimiento del principio de congruencia, la Defensoría se opuso a ese cargo y argumentó que los daños en este tipo de procesos “pueden concretarse en un solo evento o de manera continuada, siendo este último evento el que ocurrió con ocasión del hacinamiento sufrido por las mujeres privadas de la libertad en la cárcel El Cunduy”[36].
31. La Procuraduría General de la Nación, como organismo vinculado al proceso, indicó que no fue parte del proceso contencioso administrativo que se cuestiona en esta ocasión, por lo que “es su deber acatar y obedecer las decisiones que todos y cada uno de los jueces profieren dentro de los límites de sus competencias, sin poder entrar a pronunciarse respecto de la presunta violación de derechos fundamentales de la accionante”[37].
D. Decisiones de instancia objeto de revisión
32. El 20 de agosto de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado, por un lado, declaró la improcedencia de la acción de tutela en relación con el defecto procedimental absoluto y el desconocimiento del precedente establecido en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 y, por el otro, negó el amparo de los derechos alegados respecto de los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente de la providencia del 3 de octubre de 2019[38].
33. En criterio del juez de tutela de primera instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado actuó de manera razonable al definir la responsabilidad del Estado y tasar el daño por el hacinamiento en el pabellón de mujeres de la cárcel El Cunduy. A juicio del juez constitucional, la tutela no es el mecanismo para definir si la decisión vulneró el principio de congruencia, pues para ello los accionantes contaban con el recurso extraordinario de revisión contra la decisión que resolvió la acción de grupo. Desde la perspectiva de la Sección Primera tampoco se configuró un perjuicio irremediable, pues de las pruebas aportadas “no es posible establecer que los actores se encuentren en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales”[39].
34. En relación con el supuesto defecto fáctico, el fallo de primera instancia encontró que la evaluación de los testimonios aportados en la acción de grupo y el informe del personero Municipal de Florencia sobre las condiciones del centro penitenciario de El Cunduy “resultaron suficientes para encontrar, bajo un análisis probatorio en conjunto, la existencia de un hacinamiento carcelario que derivó en un trato cruel e inhumano para las internas de dicho penal”[40].
35. Para la Sección Primera tampoco se configuró un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, por dos razones. Primero, en relación con el supuesto desconocimiento de la sentencia de unificación del 24 de agosto de 2014 dicha instancia encontró que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional, pues los accionantes no cumplieron con una carga argumentativa mínima que indicara cuáles fueron las reglas que se desconocieron y la similitud fáctica y jurídica de los dos casos. Segundo, la decisión de la Subsección B de la Sección Tercera hizo referencia constante a la sentencia del 3 de octubre de 2019 de su Subsección A. Ahora, el juez de tutela advirtió que la autoridad judicial expuso “las razones por las que en este caso sí había lugar a la compensación monetaria por los daños sufridos por las internas de dicho establecimiento carcelario, desde una perspectiva de género en función de la intensidad y características del daño”[41].
36. Los accionantes impugnaron el fallo de primera instancia, con los mismos argumentos expuestos en su tutela y agregaron, como solicitud subsidiaria a la principal, que se ordenara la suspensión de la decisión de la Subsección B del Consejo de Estado hasta tanto no se interpusiera el recurso de revisión contra aquella y el mismo fuera resuelto de fondo.
37. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante fallo del 30 de septiembre del 2021[42], revocó la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción constitucional respecto del desconocimiento del precedente fijado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014. En su lugar, la autoridad judicial negó el amparo de los derechos de las tutelantes. En lo demás, el juez de tutela de segunda instancia confirmó la sentencia del 20 de agosto de 2020.
38. En primer lugar, la Sección Quinta del Consejo de Estado expuso que el asunto era relevante desde el punto de vista constitucional. En concreto, el juez explicó que la demanda de tutela cumplía con la carga argumentativa necesaria en relación con la presunta vulneración de los derechos fundamentales. En segundo lugar, la autoridad judicial encontró superado el requisito de la inmediatez, en la medida en que la parte actora consideró vulnerados sus derechos con ocasión de la sentencia del 20 de noviembre de 2020 frente a la cual se negó la solicitud de aclaración presentada por la USPEC el 4 de diciembre de 2020. Así, la Sección Quinta expuso que la decisión del 4 de diciembre de 2020 se notificó por estado el 22 de enero de 2021 y la solicitud de amparo fue presentada el 18 de junio de 2021. En tercer lugar, el juez de tutela observó que la demanda no se presentó contra una decisión de tutela.
39. Por último, en relación con el requisito de la subsidiariedad, el juez de tutela de segunda instancia puso de presente que, frente al defecto procedimental, las entidades tutelantes contaban con el recurso extraordinario de revisión. En efecto, la autoridad judicial observó que la presunta vulneración del principio de congruencia correspondía a la causal de nulidad originada en la sentencia como causal de procedencia del mecanismo extraordinario. En consecuencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado advirtió que la presunta violación del principio de congruencia era un error que no superaba el estudio de la subsidiariedad.
40. Por otro lado, al revisar el fondo del asunto, el juez reiteró las razones presentadas por la Sección Primera en su sentencia en relación con el defecto fáctico. Finalmente, la autoridad judicial concluyó que no se desconoció la sentencia de unificación del 28 de agosto del 2014, pues “la conclusión de indemnizar al grupo de mujeres recluidas en la cárcel El Cunduy devino de un análisis de las reglas aplicables al caso [que tuvo en] cuenta las particularidades del asunto”[43].
E. Actuaciones en el trámite de revisión ante la Corte Constitucional
41. Por medio de auto del 13 de mayo de 2022, el despacho sustanciador decretó la práctica de pruebas. En concreto, se ofició al Tribunal Administrativo de Caquetá y a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado para que enviaran el expediente completo de la acción de grupo que culminó con la sentencia del 20 de noviembre de 2020. Una vez recibido el expediente, se encontraron las siguientes pruebas que son pertinentes para el proceso de revisión que realiza la Corte Constitucional:
a. La demanda de la acción de grupo instaurada en el año 2013 por las señoras María Rodríguez García, Olga Patricia Cabrera, Sormélida Gutiérrez, Linda Lorena Bañol García, Nory Morales Bolaños, Yanid Parra Leiton, Miryam Avendaño Quintero, Luz Marina Romero Hernández, Rocío Duque Latorre y Sandra Milena Herrera. En dicha acción, las mujeres denunciaron varias violaciones a sus derechos fundamentales por la situación de hacinamiento que sufrieron mientras se encontraron recluidas en el centro penitenciario de El Cunduy. En la demanda se relata que: (i) algunas internas no contaban con una cama, plancha o camarote para dormir, sino que tenían que hacerlo en el piso, incluso en espacios comunes como los pasillos o la sala de televisión; (ii) las internas no tenían un lugar adecuado para comer, pues debían hacerlo sobre sus camas o en el piso, por lo que sus dormitorios siempre quedaban con olor a comida, lo cual atraía insectos; (iii) las personas privadas de la libertad no contaban con espacio para secar la ropa, por lo que toda la ropa la debían poner sobre las camas o colchonetas; (iv) las internas debían esperar mucho tiempo para hacer sus necesidades fisiológicas, pues en todo el pabellón sólo estaban instalados 2 sanitarios; y (v) las mujeres no gozaban de privacidad o intimidad, ni siquiera cuando recibían sus visitas.
b. El informe que presentó el personero del municipio de Florencia sobre el estado del centro de reclusión de El Cunduy para el año 2013. Dicho informe sirvió como prueba en el proceso de determinación de responsabilidad estatal y tasación del daño. En ese informe se incluyen algunas fotos que facilitan un registro visual de las condiciones de hacinamiento en el que se encontraban las internas.
c. La intervención del Departamento Nacional de Planeación que en su momento fue desvinculado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado del proceso de acción de grupo. La entidad le solicitó a la Corte Constitucional no ser vinculada al proceso.
42. Por otra parte, en sesión del 4 de mayo de 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 del Reglamento Interno de este Tribunal. Con posterioridad, mediante Auto 1000 del 21 de julio de 2022, esta Corporación requirió al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo para que suministrara información sobre el número de internas de la cárcel El Cunduy que reclamaron la indemnización reconocida por el Consejo de Estado en la sentencia del 20 de noviembre del 2020 y los montos acreditados.
43. El 11 de agosto de 2022, el defensor delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo[44] le informó a la Corte que para dar cumplimiento a lo ordenado en los numerales cuarto[45] y quinto[46] del fallo proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aquella entidad debía acceder a una copia de: (i) las sentencias de primera y segunda instancia en el proceso de la acción de grupo, con las respectivas constancias de ejecutoria; (ii) los autos que modificaron y adicionaron las sentencias contenciosas, en caso de que esto haya sucedido; (iii) la publicación por parte del INPEC y el USPEC del extracto de la sentencia, de acuerdo con lo dispuesto por la Sección Tercera del Consejo de Estado; y (iv) la providencia que conformó el grupo que se adhirió a la acción original. Adicionalmente, insistió en que las entidades demandantes deben consignar en la Defensoría del Pueblo el valor de la condena impuesta.
44. Teniendo en cuenta los anteriores requisitos, el defensor delegado explicó que las entidades demandadas no habían consignado el valor de la condena, a pesar de que desde el 18 de abril del 2022 se les remitió la información bancaria correspondiente para realizar el pago. El funcionario señaló, además, que: (i) las autoridades judiciales no habían enviado las constancias relativas a la publicación de los fallos dentro de la acción de grupo; y (ii) al momento de la respuesta no se había conformado el grupo de mujeres a indemnizar, pues las entidades accionadas no habían publicado el extracto de la sentencia según los términos definidos en la decisión de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 55[47] de la Ley 472 de 1998, la autoridad judicial que resolvió la acción de grupo le ordenó al INPEC y a la USPEC[48] que publicaran la parte resolutiva de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional. Esta publicación tenía como fin dar a conocer la sentencia a todas las mujeres internas de El Cunduy, cuyos derechos colectivos también se hubieren lesionado, para que se presentaran a la Defensoría del Pueblo y acreditaran su pertenencia al grupo de mujeres beneficiadas con la indemnización reconocida.
45. Por su parte, en un oficio radicado el 22 de septiembre de 2022, la directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo le explicó a la Corte que a la fecha se habían recibido 250 solicitudes de pago derivadas de la condena impuesta por el Consejo de Estado. Sin embargo, aunque no precisó su número, indicó que algunas de ellas no tenían los soportes correspondientes o los certificados necesarios para proyectar las resoluciones de pago. La directora reiteró lo dicho por el defensor delegado en relación con la falta de consignación del valor de la condena por parte de las entidades responsables, y la ausencia de publicación de los fallos judiciales para continuar con el proceso de reparación.
46. En un escrito del 20 de octubre de 2022, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios le informó al despacho sustanciador que el Consejo Directivo de la entidad había aprobado el anteproyecto de presupuesto del 2023. La Unidad indicó que en dicho documento consta un rubro de $7,231,004,864 por concepto de pago de fallos judiciales debidamente ejecutoriados, que incluye el valor que debe pagar como consecuencia de la decisión de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de la acción de grupo formulada por las internas de la cárcel El Cunduy de Florencia. En relación con la publicación de la parte resolutiva de dicho fallo, la USPEC aportó copia del aviso judicial publicado el 11 de octubre de 2022 en el periódico El Espectador, que contiene el aparte referenciado de la decisión del Consejo de Estado.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
47. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias del 20 de agosto de 2021 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado y del 30 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Quinta del mismo Tribunal en el trámite de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 61 del Reglamento Interno de la Corporación.
2. Presentación del caso y metodología
48. Tal como se describió en los antecedentes de esta providencia, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 20 de noviembre de 2020, resolvió en segunda instancia la acción de grupo presentada por algunas internas de la cárcel de El Cunduy. En esa decisión, la Subsección B de la Sección Tercera revocó el fallo del 4 de mayo de 2017 dictado por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que había negado las pretensiones de la acción de grupo. En su lugar, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad de la ANDJE, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC y la USPEC por los daños causados a las mujeres que estuvieron recluidas en el pabellón femenino del EPCMS de El Cunduy, en Florencia, Caquetá, entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013.
49. Contra esta sentencia del 20 de noviembre de 2020 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la ANDJE, en su nombre y en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, del INPEC y la USPEC, presentó una acción de tutela. Las entidades tutelantes alegaron la configuración de los defectos fáctico, procedimental por vulneración del principio de congruencia y sustantivo por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado establecido en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 y en la providencia del 3 de octubre de 2019[49]. A juicio de las actoras, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos mencionados, al condenarlas al pago de una indemnización por la violación del derecho a la dignidad, producto del hacinamiento que sufrió un grupo de internas de la cárcel de El Cunduy de Florencia (Caquetá) entre los años 2012 y 2013.
50. En primera instancia, en una sentencia del 20 de agosto de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado, por un lado, declaró la improcedencia de la acción de tutela en relación con el defecto procedimental absoluto y el desconocimiento del precedente de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014[50] y, por el otro, negó el amparo de los derechos invocados respecto del defecto fáctico y el sustantivo por el desconocimiento del precedente de la sentencia del 3 de octubre de 2019[51].
51. Por su parte, en segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en una sentencia del 30 de septiembre de 2021, revocó la decisión de improcedencia respecto del desconocimiento del precedente de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014. En lo demás, la Sección Quinta confirmó la decisión de tutela de primera instancia, es decir, que: (i) declaró improcedente el cargo por el defecto procedimental por vulneración del principio de congruencia; y (ii) negó los cargos por defecto fáctico y de desconocimiento del precedente.
52. Ahora bien, como las entidades accionantes alegaron un defecto sustantivo por el desconocimiento de las sentencias del 3 de octubre de 2019 y 28 de agosto de 2014 del Consejo de Estado, la Sala Plena considera necesario aclarar que dicho argumento realmente corresponde a un desconocimiento del precedente y no al defecto sustantivo en su modalidad de desconocimiento del precedente, como pasa a explicarse.
53. En efecto, el mencionado defecto sustantivo se presenta en aquellos casos en los que se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico[52]. En otras palabras, cuando la interpretación o aplicación que se hace de una norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos para todas las personas, en las que se definió su alcance[53]. Ahora, el desconocimiento del precedente judicial supone el desconocimiento de una regla jurisprudencial aplicable al caso concreto.
54. En el asunto objeto de la referencia y como se indicó en el párrafo anterior, las actoras alegaron el desconocimiento de las reglas jurisprudenciales establecidas en dos providencias del Consejo de Estado. En primer lugar, las tutelantes afirmaron que se desconoció la regla judicial de la decisión del 3 de octubre de 2019, relativa a la excepcionalidad del reconocimiento de una indemnización pecuniaria. En segundo lugar, las actoras consideraron que se desconoció la regla jurisprudencial prevista en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, según la cual, los daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos se reparan con medidas no pecuniarias.
55. Entonces, para la Sala es claro que el defecto alegado en este caso no corresponde a un defecto sustantivo en su modalidad de desconocimiento del precedente, sino a un desconocimiento del precedente puro y simple. Primero, no se trata del desconocimiento de una sentencia en la que se hubiere plasmado una interpretación normativa que irradie todo el ordenamiento jurídico. Es decir, no se trata del desconocimiento de una decisión judicial con efectos para todas las personas. Segundo, lo que alegan las entidades accionadas es el desconocimiento de unas reglas jurisprudenciales aplicables a su caso.
56. En este contexto y hecha esta aclaración, en primer lugar, la Corte estudiará si la tutela interpuesta por la ANDJE por sí misma y en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, del INPEC y la USPEC satisface los requisitos de procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales. Si se concluye la acreditación de dichos requisitos, la Sala pasará a estudiar el fondo del asunto, es decir, a determinar si se configuran los defectos alegados.
3. La acción de tutela contra providencias judiciales
57. Como la Corte lo ha señalado en diferentes oportunidades[54] la tutela contra providencias judiciales procede de manera excepcional, para garantizar los derechos fundamentales de las personas frente a situaciones en las que la decisión del juez incurre en graves falencias que tornan la decisión en una incompatible con la Carta Política[55].
58. El análisis de procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales se basa en el estudio de (i) requisitos generales de procedencia (de naturaleza procesal) y (ii) causales específicas (de carácter sustantivo). Los primeros se refieren al cumplimiento de aspectos de forma cuya observancia debe evaluarse de manera previa al estudio de fondo del caso[56]. Por su parte, las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales hacen referencia “a los vicios o defectos presentes en la decisión judicial y que constituyen la causa de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”[57]. Es decir, se trata de defectos graves que hacen que la decisión sea incompatible con la Constitución y genere una transgresión de los derechos fundamentales.
59. En cuanto a los requisitos generales de procedencia, la Corte exige que:
(i) se acredite legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13 del Decreto Ley 2591 de 1991);
(ii) la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela[58], una decisión de constitucionalidad proferida por la Corte Constitucional, o una sentencia del Consejo de Estado que resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad[59];
(iii) la tutela se promueva en un plazo razonable, es decir que se cumpla con el requisito de inmediatez[60];
(iv) se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad de hacerlo, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal[61];
(v) se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable[62] o que los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo[63].
(vi) la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico[64];
(vii) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, sea una que tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, de manera que, si tal error no hubiere ocurrido, el alcance de la providencia hubiese sido sustancialmente distinto[65].
60. Sobre los requisitos específicos, a partir de la Sentencia C-590 de 2015, la Corte ha indicado que la tutela se concederá si se presenta al menos uno de los defectos que se indican a continuación.
(i) Defecto orgánico: se genera cuando la sentencia acusada es expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia[66].
(ii) Defecto procedimental absoluto: se produce cuando la autoridad judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto[67].
(iii) Defecto fáctico: se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la evaluación indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso[68].
(iv) Defecto material o sustantivo: ocurre cuando la decisión judicial se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando existe una clara contradicción entre los fundamentos de la decisión[69].
(v) Error inducido: se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos fundamentales del afectado producto de un error al que fue inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso[70].
(vi) Decisión sin motivación: supone que el juez no cumplió con su deber de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión[71].
(vii) Desconocimiento del precedente: se genera cuando frente a un caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de los precedentes establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente[72].
(viii) Violación directa de la Constitución: se produce cuando una providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice[73].
61. A continuación, pasa la Corte a analizar estos requisitos frente a la tutela de la referencia.
4. Análisis de los requisitos genéricos de procedibilidad
62. En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 86 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales. La acción la podrá promover directamente el afectado, por intermedio de apoderado judicial o por representante legal. También podrá presentarla el agente oficioso o el defensor del Pueblo. En este caso la acción de tutela la presentó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por sí misma y en representación del INPEC, la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Al respecto cabe señalar que la Agencia está legitimada para ejercer la protección de los intereses de la Nación de acuerdo con los artículos 5 de la Ley 1444 de 2011 y 2 y 3 del Decreto 4085 de 2011. De igual forma, las entidades que son representadas por la ANDJE están legitimadas para presentar el amparo al haber sido condenadas en el fallo cuestionado en este proceso.
63. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva el artículo 86 de la Constitución establece que la acción de tutela podrá promoverse en defensa de los derechos fundamentales cuando estos estén amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los casos previstos en la Constitución y en la ley. En este caso existe legitimación por pasiva, toda vez que la tutela se dirige contra la decisión del 20 de noviembre de 2020 proferida por una autoridad, esto es, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
64. El requisito de relevancia constitucional también se cumple. En este caso existen dos circunstancias que revisten relevancia constitucional. De una parte, las autoridades alegaron que el Consejo de Estado analizó e interpretó de manera errónea ciertas pruebas, vulneró el principio de congruencia de la actuación judicial y desconoció su propio precedente en la decisión que se impugna. Esto compromete el acceso efectivo a la administración de justicia, pues según la parte accionante estos defectos llevaron a que se reconocieran perjuicios por montos superiores a los solicitados en la demanda. Además, en criterio de las tutelantes, las pruebas fueron insuficientes para acreditar los perjuicios morales y el daño a la dignidad humana de las mujeres privadas de la libertad y se desconoció el precedente horizontal y con ello el derecho a la igualdad de la parte accionante. Por otro lado, el asunto que examinó el Consejo de Estado contiene debates de relevancia constitucional, relacionados con los derechos de la población privada de la libertad en el marco de un estado de cosas inconstitucional, y el alcance del derecho a la reparación de las mujeres privadas de la libertad que son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de los establecimientos carcelarios.
65. Sobre la inmediatez, se observa que la acción de tutela fue interpuesta por las entidades accionantes en un término oportuno y razonable. La sentencia cuestionada se profirió el 20 de noviembre de 2020 y se notificó por correo electrónico el 23 de noviembre de 2020. Contra esa decisión, en el término de ejecutoria, la USPEC presentó solicitud de aclaración. La petición se resolvió en auto del 4 de diciembre de 2020 notificado el 22 de enero de 2021. Por su parte, la acción de tutela se presentó el 18 de junio de 2021, lo que implica que las entidades accionantes interpusieron el recurso de amparo en un término razonable.
66. En relación con el requisito de subsidiariedad, la Corte observa que el cargo por defecto procedimental relacionado con la vulneración del principio de congruencia no cumple con este requisito. Sin embargo, sí se satisface en relación con los cargos por los defectos de desconocimiento del precedente y fáctico.
67. En relación con el defecto procedimental por la supuesta violación del principio de congruencia (art. 281 del Código General del Proceso), no se satisface el requisito de subsidiariedad pues, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 472 de 1998, las entidades accionantes contaban con el recurso extraordinario de revisión, al que se refieren los artículos 248 a 255 de la Ley 1437 de 2011.
68. En efecto, el artículo 67 de la Ley 472 de 1998, norma especial que regula las acciones populares y de grupo, establece que el recurso de revisión procede contra las sentencias que resuelven la acción de grupo. Por su parte, el artículo 44 de la referida Ley 472 de 1998 indica que, en los aspectos no regulados, se siguen las disposiciones del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso) y del Código Contencioso Administrativo (hoy Ley 1437 de 2011), dependiendo de la jurisdicción que le corresponda. La Ley 472 de 1998 solo se refiere a la procedencia del recurso de revisión, por lo que en lo demás, esto es, frente al trámite y sus causales, se debe aplicar lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA).
69. El recurso extraordinario de revisión, regulado en los artículos 248 a 255 del CPACA, es un medio de impugnación excepcional a través del cual el juez puede revisar determinadas sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La revisión se ejerce frente a decisiones amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada. Este mecanismo judicial permite dejar sin efectos las decisiones cuando se incurra en alguna de las causales previstas en la ley.
70. La Corte Constitucional ha indicado que el recurso extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto[74]. Por ello, para la Corte, “[e]l recurso de revisión ha sido establecido para respetar la firmeza de los fallos, con miras a preservar la certeza y obligatoriedad incondicional que acompaña a las decisiones de los jueces”[75].
71. Una de las causales del recurso extraordinario de revisión es la nulidad originada en la sentencia, la cual, según el Consejo de Estado[76], se presenta: (i) en los eventos señalados en el artículo 133 del Código General del Proceso; (ii) cuando se viola el debido proceso; y (iii) cuando se viola el principio de congruencia[77], por ejemplo, si al dictar una sentencia el juez otorga algo más o diferente de lo pedido por el actor.
72. La Corte Constitucional también reconoce que la causal del recurso extraordinario de revisión denominada nulidad originada en la sentencia se puede presentar cuando se viola el principio de congruencia. Para esta Corporación se viola el principio antes mencionado, por ejemplo, si en la sentencia el juez le reconoce al actor algo adicional o distinto de lo que pidió en su demanda[78].
73. Por lo tanto, la Sala concluye que, frente al defecto procedimental por vulneración al principio de congruencia, las entidades accionantes tenían la oportunidad de presentar el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 20 de noviembre de 2020 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
74. En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la referencia, en lo relacionado con la vulneración de los derechos fundamentales de las entidades accionantes, derivada del presunto desconocimiento del principio de congruencia.
75. Por otro lado, en relación con los cargos por defecto fáctico y desconocimiento del precedente, la Sala concluye que se supera el requisito de subsidiariedad. En efecto, la sentencia del 20 de noviembre de 2020 fue proferida en segunda instancia, por lo que contra ella no proceden recursos ordinarios. Además, los cuestionamientos elevados no se enmarcan en ninguno de los supuestos que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión.
76. Ahora bien, al descartarse por falta de subsidiariedad el cargo por defecto procedimental, no es necesario analizar si las presuntas irregularidades tienen un efecto determinante en la decisión. Por ende, lo que sigue es simplemente determinar si frente a los demás cargos hay una identificación razonable de los hechos y derechos vulnerados y si se alegaron en el proceso judicial[79]. Sobre el primer punto se observa que las entidades accionantes identificaron con claridad los posibles defectos de la decisión judicial que consideran generaron la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la igualdad. Frente al segundo punto, es claro que los reparos aquí indicados fueron objeto de alegación durante el proceso judicial. Puntualmente, en relación con el defecto fáctico, el abogado del INPEC, entre otras cosas, en la audiencia de pruebas tachó los dos testimonios que ahora considera fueron indebidamente valorados. En concreto, el apoderado del INPEC cuestionó los testimonios de la señora Flor María García y del señor Norvey García Suárez, quienes son la tía y el sobrino de una de las internas, tal como lo reconoció el Consejo de Estado en la sentencia del 20 de noviembre de 2020.
77. En consecuencia, se advierte que una de las entidades actoras puso en conocimiento del juez de la acción de grupo, el mismo argumento que ahora eleva a través del defecto fáctico, esto es, que la valoración de los testimonios de personas cercanas a una de las partes del proceso contencioso se debe hacer con mayor rigurosidad por los vínculos familiares que tienen con la parte procesal.
78. Finalmente, se observa que en este caso el amparo no se dirige contra una sentencia de tutela, no controvierte una decisión de la Corte Constitucional proferida en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad[80] ni cuestiona una sentencia del Consejo de Estado que resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad[81].
5. Análisis de los requisitos específicos de la acción de tutela contra providencias judiciales
79. Como se explicó en la primera parte, el juez constitucional tiene la facultad para analizar sustantivamente los cargos contra la sentencia cuestionada en la tutela, una vez se superan los requisitos genéricos de procedibilidad[82]. Como también se indicó, la presente acción de tutela cumplió con los requisitos generales de procedibilidad en relación con los cargos de defecto fáctico y desconocimiento del precedente, mas no por el cargo de defecto procedimental.
80. Sobre el defecto por desconocimiento del precedente, vale la pena reiterar que este se configura cuando una autoridad judicial no aplica de manera correcta la regla jurisprudencial que ella misma estableció (precedente horizontal) o que dispuso un tribunal de cierre (precedente vertical)[83]. Sin embargo, como la Corte lo ha indicado, no se presenta este defecto si el juez que se aparta del precedente explica con suficiencia las razones por las cuales considera que una determinada regla de decisión previamente adoptada no debe aplicarse al caso que examina.
81. Por su parte, en relación con el defecto fáctico esta Corte ha explicado que se presenta cuando el juez expide una decisión que tiene problemas de índole probatorio, a saber: (i) por la omisión del juez de decretar y practicar pruebas[84]; (ii) ante la ausencia de valoración del material probatorio allegado al proceso judicial[85]; y (iii) por la valoración defectuosa del conjunto probatorio[86]. Esta situación tiene lugar cuando el operador jurídico decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resuelve a su arbitrio el asunto jurídico puesto a su consideración, o cuando aprecia una prueba viciada allegada al proceso.
82. La Corte pasa, entonces, a determinar si en el presente caso, en relación con la sentencia del 20 de noviembre de 2020 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se configura: (i) un defecto fáctico por la indebida valoración de dos testimonios de los familiares de una de las internas y del informe presentado por el personero municipal; y (ii) un desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, en concreto de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014[87] y de la providencia del 3 de octubre de 2019[88].
7. Planteamiento de los problemas jurídicos
83. De conformidad con la situación fáctica expuesta y con los defectos alegados por las entidades accionantes los problemas jurídicos a resolver son los siguientes:
84. ¿Incurrió la autoridad judicial accionada en un defecto fáctico al usar los testimonios de dos familiares de una de las internas y una declaración rendida por el personero municipal de Florencia para acreditar el hacinamiento del establecimiento carcelario El Cunduy, los perjuicios morales de las internas de dicha cárcel y el daño a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos?
85. ¿En la sentencia del 20 de noviembre de 2020[89], la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, al ordenar una medida pecuniaria como reparación por el daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, en desconocimiento de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014[90] y de la sentencia del 3 de octubre de 2019[91]?
86. Dado que la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se relaciona con un tema sensible y de gran relevancia constitucional como es el del hacinamiento carcelario, la Corte, antes de resolver los problemas jurídicos planteados, ofrecerá algunas consideraciones sobre el estado de cosas inconstitucional que esta Corporación declaró en materia penitenciaria y carcelaria. Así mismo, para la Corte es relevante referirse previamente a otras cuestiones relacionadas con el presente asunto, puntualmente con: (i) la responsabilidad estatal por daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos; (ii) la relación de especial sujeción de las personas privadas de la libertad con el Estado y la carga de la prueba; (iii) el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad; y (iv) la necesidad de implementar un enfoque de género a los problemas estructurales del sistema penitenciario y carcelario. Tras esas consideraciones generales, que ayudarán a informar el análisis del caso concreto, la Corte determinará si en relación con la sentencia del 20 de noviembre de 2020 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado se configuraron los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente y, en consecuencia, si se violaron los derechos al debido proceso y de igualdad de las entidades accionantes.
7.1. El estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria
87. En respuesta a la vulneración masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, la Corte Constitucional ha declarado en reiteradas oportunidades el estado de cosas inconstitucional de la situación penitenciaria y carcelaria del país, en procura de que las entidades responsables adopten soluciones decididas para evitar que esta vulneración masiva de derechos fundamentales se perpetúe. El estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria y penitenciaria se ha declarado en diversas oportunidades debido a que la Corte ha evidenciado diferentes problemas estructurales[92]. Entre ellos, ha identificado que: (i) los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada; (ii) las obligaciones de carácter internacional del Estado, de respeto, protección y garantía a favor de este grupo poblacional han sido incumplidas de forma prolongada; (iii) se han institucionalizado diferentes prácticas contrarias a la Constitución; (iv) no se han adoptado medidas comprensivas y suficientes en materia legislativa, administrativa y presupuestal para superarlas y resolver definitivamente el problema; (v) hay falta de coordinación entre las entidades para solucionar los problemas estructurales; y (vi) no se ha resuelto la congestión del sistema judicial[93].
88. En la Sentencia T-153 de 1998, la Corte declaró por primera vez la existencia del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria. En esa oportunidad, la Corte buscó resolver la situación masiva y generalizada de violación de derechos de la población privada de la libertad a través de la construcción de nuevos cupos carcelarios. Por lo tanto, en el año 1998, la Corte entendió que el problema radicaba, principalmente, en el hacinamiento por falta de dichos cupos.
89. Posteriormente, en la Sentencia T-388 de 2013, la Corte consideró que la situación inicialmente advertida en 1998 se superó con la adopción de las medidas y políticas contempladas por el Gobierno Nacional para atender el hacinamiento carcelario. Sin embargo, la Corte declaró un nuevo estado de cosas inconstitucional ocasionado por una serie de factores adicionales y concomitantes a la sobreocupación en las cárceles particularmente por la falta de conexidad entre la política criminal y penitenciaria y la realidad en la que debían subsistir las personas privadas de la libertad. Por eso, en dicha sentencia, la Corte ordenó que las entidades estatales encargadas del Sistema Nacional Penitenciario realizaran acciones progresivas tendientes a concretar una política pública congruente y coherente con las realidades del país y, principalmente, que garantizara la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como sujetos de especial protección.
90. Luego, en la Sentencia T-762 de 2015, la Corte consideró que el estado de cosas inconstitucional no estaba superado. En términos generales, esta sentencia logró identificar dos grandes problemas en torno a la situación carcelaria y penitenciaria del país: el primero versó sobre la política criminal del Estado, que fue catalogada por la Corte como “reactiva, populista, poco reflexiva, incoherente”; y el segundo, por las fallas operativas, en general, del sistema penitenciario y carcelario colombiano, que conducen al hacinamiento, a las graves condiciones de salubridad de los centros de reclusión, a la falta de servicios asistenciales, como a la salud, la educación o medios de resocialización, entre otros.
91. Por último, en la Sentencia SU-122 de 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional extendió el estado de cosas inconstitucional a los centros de detención transitoria, como las estaciones de policía, las unidades de reacción inmediata (en adelante, URI) y lugares similares. La Corte encontró que estas instalaciones estaban en un estado de hacinamiento que vulneraba los derechos de las personas sindicadas y condenadas allí recluidas. Frente al particular, la Corte concluyó que, igual que en materia de cárceles y prisiones, la situación de los centros de detención transitoria no podía ser atribuible a una sola causa. En criterio de este tribunal, se debían tener en cuenta diversas variables, como lo son la falta de una política pública coherente, la falta de trabajo en conjunto entre las instituciones municipales a cargo de los establecimientos de reclusión para sindicados, el exceso del uso de la privación de la libertad como una medida preventiva, entre otras.
92. En adición a estas cuatro sentencias hito sobre la situación en los centros de reclusión del país, esta Corte se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la situación de las cárceles y prisiones, y el desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, no solo en un marco generalizado que conlleva a reiterar el estado de cosas inconstitucional, sino en el estudio individual de casos[94]. Esto demuestra que desde la jurisdicción constitucional se hace un constante llamado de atención a las autoridades para que garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad desde un enfoque integral, con el fin de evitar las presentes y futuras violaciones a estos derechos.
93. Al respecto, al declarar el estado de cosas inconstitucional la Corte pretendió dar una guía al gobierno y al legislador para que sean estas instituciones, a través de medidas progresivas, quienes decidan la política criminal y penitenciaria que necesita el país. Sin embargo, este tribunal no es condescendiente con las instituciones estatales cuando se presentan situaciones de gravedad y urgencia en la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Es decir, el estado de cosas inconstitucional no conlleva a que, como sociedad, debamos normalizar la terrible situación en la que se encuentran las cárceles y prisiones del país, y desconozcamos las difíciles condiciones en las que deben vivir miles de personas. El Estado está en un proceso de superación del estado de cosas inconstitucional, que actualmente continúa, bien sea por falta de presupuesto, por una política pública proclive a las penas privativas de la libertad, o por la multiplicidad de actores que deben trabajar conjuntamente para superar este estado[95]. No obstante, quienes se ven más afectadas por la situación penitenciaria y carcelaria del país son las personas privadas de la libertad, en especial las mujeres, como se explicará más adelante.
94. Por lo tanto, las entidades estatales no pueden utilizar la declaración del estado de cosas inconstitucional como un argumento que sustente la carencia o falencia de su actuar. El objetivo de declarar el estado de cosas inconstitucional no es, ni mucho menos, flexibilizar el control a las entidades estatales ni tampoco servir de fundamento para que estas desconozcan su obligación de reparación pecuniaria cuando se configura un daño antijurídico. Todo lo contrario, el objetivo de un estado de cosas inconstitucional es el de reconocer una situación de vulneración masiva y constante de los derechos fundamentales de cierta población que, por ende, necesitará una protección constitucional especial. Como la Corte ha insistido en varias oportunidades no se puede concluir que por el hecho de que una persona cometió un delito, esta deba ser sometida a condiciones de vida indignas e inhumanas. Afirmar lo contrario desconocería la prohibición constitucional de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Además, se contrapone con la perspectiva del fin resocializador de la pena y contradice la idea de un Estado que se fundamenta en el respeto a la dignidad humana, como lo reiteró la Sala Plena de la Corte Constitucional recientemente:
“[L]a Corte ha resaltado que el compromiso de una sociedad con la dignidad humana se reconoce, en gran medida, por la manera como se respetan los derechos de las personas privadas de la libertad. Si bien, la dignidad es una de las razones por las que es legítimo establecer ese tipo de sanciones a quien comete un crimen -por no haber respetado la dignidad y el valor intrínseco de la víctima-, la sociedad se diferencia, precisamente porque no hace lo mismo, no instrumentaliza a ningún ser humano, le reconoce su valor propio y como un fin en sí mismo. Esta es la distinción ética y moral de una sociedad democrática, fundada en el respeto del principio de la dignidad”[96].
7.2. La responsabilidad estatal por daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos
95. El artículo 90 de la Constitución Política reconoce los elementos esenciales del régimen de responsabilidad estatal. En este sentido, la Constitución establece que cuando las autoridades estatales cometen un daño antijurídico, el Estado estará obligado a responder patrimonialmente por los daños causados que le sean imputables. En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.
96. Para hacer efectivo el mandato del artículo 90 superior, la Constitución reconoce diversas acciones públicas por medio de las cuales las personas pueden acudir al sistema de administración de justicia para que se les reparen los daños causados por el Estado[97]. Por ejemplo, la acción de grupo le permite a un conjunto de personas, que comparten una misma causa y quienes fueron víctimas de un mismo daño por parte de una entidad estatal, acceder ante al sistema de administración de justicia para que ese daño grupal sea indemnizado. La acción de grupo fue regulada por la Ley 472 de 1998, y el artículo 3 de dicha ley establece que esta acción se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnizaciones por perjuicios. En este sentido, la naturaleza de la acción de grupo es eminentemente indemnizatoria y, por lo tanto, debe presentarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
97. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para determinar la responsabilidad del Estado por los daños imputados a este y la respectiva indemnización que se le deberá reconocer a las víctimas. Si bien el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 establece que en casos excepcionales la Corte Constitucional podrá determinar de manera abstracta la indemnización de daños y perjuicios que se evidencien en la revisión de una tutela, quien debe liquidarlos será siempre la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
98. En relación con la categoría de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, el Consejo de Estado manifestó que contempla cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado, que no esté comprendido dentro del concepto de “daño moral” o “daño a la salud”. Además, el tribunal de lo contencioso administrativo afirmó que esta categoría merecía una valoración e indemnización siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos[98].
99. El Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 reconoció el daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. El Alto Tribunal encontró que dicha categoría de daño correspondía a una: (i) de carácter inmaterial; (ii) que se produce por vulneraciones o afectaciones relevantes; (iii) que es autónoma, ya que no depende de otras categorías de daño; y (iv) cuya vulneración o afectación puede ser temporal o definitiva.
100. Además, el Consejo de Estado en la mencionada sentencia de unificación indicó que el objeto de la reparación del daño antes expuesto estaba orientado a restablecer a la víctima, para lo cual se debía: (i) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (ii) lograr que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (iii) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (iv) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.
101. Adicionalmente, el Consejo de Estado reconoció que: (i) la reparación del daño era dispositiva, es decir, que las medidas de reparación adoptadas pueden ser escogidas de oficio; (ii) tanto la víctima directa como su núcleo familiar más cercano son reconocidos para su indemnización; (iii) es un daño que se repara principalmente a través de medidas no pecuniarias. Sin embargo, en casos excepcionales se puede reparar a la víctima directa con hasta 100 SMLMV, siempre y cuando no se hubiere indemnizado el daño a la salud; (iv) requiere una expresa declaración de responsabilidad del Estado; y (v) el juez debe actuar como reparador integral.
102. Por último, el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo manifestó que el juez debía evitar una doble reparación. En ese sentido, el Consejo de Estado señaló que la autoridad judicial debía verificar: (i) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o convencional; (ii) que sea antijurídica; (iii) que en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos; y (iv) que las medidas de reparación sean correlativas, oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado.
103. La excepción establecida en la decisión de unificación del 28 de agosto de 2014 fue aplicada por el Consejo de Estado en otros casos. En efecto, dicha corporación reconoció, en varias ocasiones, una indemnización monetaria luego de encontrar acreditado el daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos. A manera de ejemplo se citan los siguientes:
104. En la sentencia del 30 de marzo de 2016[99], la Subsección A de la Sección Tercera encontró acreditado que los bienes constitucionalmente protegidos del demandante resultaron afectados como consecuencia de la privación injusta de su libertad. En concreto, la autoridad judicial advirtió que dicha vulneración se concretó en punto al artículo 42 de la Constitución Política, el cual hace referencia a la familia. A juicio del Consejo de Estado, la garantía constitucional mencionada se vulneró, en la medida en que durante el tiempo en que el actor estuvo privado de la libertad, se perturbó la integración con sus familiares. En consecuencia, la subsección A de la Sección Tercera reconoció una indemnización por dicho perjuicio en la cuantía equivalente a 80 SMLMV para la víctima directa del daño.
105. En sentencia del 5 de febrero de 2021[100], la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado reconoció la afectación al buen nombre, a la honra, a la dignidad humana y al habeas data del señor Jorge Enrique Briceño. La autoridad judicial advirtió que el actor fue confundido con alias “Mono Jojoy”, lo cual calificó de grave. En consecuencia, el juez reconoció a la víctima directa del daño una indemnización por 50 SMLMV.
106. En sentencia del 22 de noviembre de 2021[101], el Consejo de Estado reconoció una indemnización por 100 SMLMV como consecuencia de la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia del señor Mario Alonso Cárdenas Rodríguez. El Consejo de Estado consideró que dicha garantía constituía un bien constitucional y convencionalmente protegido.
107. De conformidad con el recuento jurisprudencial realizado, la jurisdicción de lo contencioso administrativo reconoce la posibilidad de indemnizar pecuniariamente la afectación de los bienes constitucional y convencionalmente protegidos. Esta indemnización pecuniaria se presenta en aquellos casos en los que esté acreditada la grave violación de la garantía, las medidas de reparación no monetarias son insuficientes y no se reconoció algún valor por el daño a la salud.
7.3. Relación de especial sujeción de las personas privadas de la libertad con el Estado y la carga de la prueba
108. La Corte Constitucional estableció que entre las personas privadas de la libertad y el Estado existe una relación de especial sujeción. En este sentido, es importante señalar que esta relación comienza desde el momento en que el Estado decide cuáles serán las conductas antijurídicas sancionadas con la privación de la libertad. Más allá de los delitos que cometa una persona, es el Estado quien dispone sobre la política criminal y las penas privativas de la libertad, las cuales se implementarán a través de su ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el Estado debe ser consecuente con dicha política y debe asegurarse de poder cumplir con las cargas que le impone a la sociedad, sin poner en riesgo a las personas que hacen parte del sistema penitenciario y carcelario[102].
109. La relación de especial sujeción es un concepto que se desarrolló para entender el alcance de los deberes y derechos recíprocos entre la administración y el administrado, como lo es la relación entre las autoridades carcelarias y los internos[103]. Esta noción de sujeción especial implica, por el lado de las personas privadas de la libertad, que estas deben someterse a la regulación de la administración penitenciaria y carcelaria, al igual que deben aceptar que ciertos de sus derechos sean limitados, principalmente el derecho a la libre locomoción. Por el otro lado, precisamente por el sometimiento de una persona al sistema carcelario, el Estado obtiene una condición de jerarquía sobre el individuo. En este sentido, el Estado debe respetar y garantizar los derechos inherentes e inalienables de las personas que tiene bajo su control[104].
110. Ahora bien, precisamente por estar sujetas al control del Estado, las personas privadas de la libertad tienen limitaciones para poder denunciar hechos que pondrían en evidencia la vulneración de sus derechos por parte de las autoridades carcelarias o de terceros. Por ejemplo, de acuerdo con la Ley 65 de 1993, las personas privadas de la libertad no pueden ingresar aparatos tecnológicos[105], como celulares, que servirían como un medio de grabación de situaciones vulneradoras de derechos o, por ejemplo, las personas privadas de la libertad reciben visitas esporádicas, cada 7 días[106], las cuales, en ciertos casos, podrán ser suspendidas[107]. Por lo tanto, los medios de prueba a los que tienen acceso las personas privadas de la libertad son altamente disminuidos.
111. Al respecto, la jurisprudencia constitucional reconoce que el juez ordinario debe flexibilizar la valoración de medios probatorios cuando le sea solicitado analizar la acción u omisión del Estado en la comisión de un daño antijurídico en casos en los cuales se evidencien afectaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos y, debido a esta situación, se dificulten los medios probatorios para los individuos[108]. En este mismo sentido, de acuerdo con el artículo 211 del Código General del Proceso, el juez tiene la libertad de analizar las pruebas en cada caso y tachar aquellas que considere que no cumplen con un estándar apropiado de veracidad. De esta manera, las circunstancias que afecten la credibilidad de un testigo, como lo puede ser la cercanía o parentesco con una de las partes del proceso, deberán ser analizadas por el juez al momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso y la evaluación en conjunto de todo el material probatorio a su disposición.
112. Igualmente, la Corte Constitucional en la Sentencia C-086 de 2016 reconoció que “en los casos en los cuales una persona se encuentra en posición de debilidad o de subordinación frente a otra persona o autoridad, de quien se cuestiona la vulneración de un derecho, es preciso distribuir la carga de la prueba a favor de la parte menos fuerte de la relación”[109]. Esto se explica en el papel que debe asumir el juez como director del proceso, quien tiene el mandato de dar cumplimiento a su misión en el marco de un Estado social de derecho, lo cual implica ser “garante del acceso efectivo a la administración de justicia y de la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos”[110]. Particularmente, respecto de las personas privadas de la libertad, la jurisprudencia constitucional señaló que estas enfrentan serias dificultades probatorias con ocasión de la relación de especial sujeción que tienen con el Estado, por lo que quienes ejercen su custodia están en una posición que les permite probar que sus actuaciones son conforme a derecho[111]. Esta también fue la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García contra México[112]. En dicho precedente, la Corte Interamericana dispuso que es el Estado quien asume la carga de la prueba sobre cualquier cosa que le pueda suceder a las personas privadas de la libertad, precisamente por la posición de garante que este tiene[113].
113. En conclusión, la relación de sujeción especial que las personas privadas de la libertad tienen con el Estado implica una responsabilidad por parte de este de garantizar los derechos inherentes a las personas y demostrar de manera completa y satisfactoria que no puso en peligro a las personas bajo su custodia. Esa demostración no es un deber que recaiga sobre la persona que fue privada de su libertad, precisamente por las restricciones impuestas en el ejercicio de sus derechos, las dificultades de acceso a instrumentos que permitan la recolección de pruebas, y por la relación de sujeción y dependencia que tienen respecto del Estado.
7.4. El respeto de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad
114. El artículo 1 de la Constitución Política dispone que Colombia, como un Estado social de derecho, se funda en el respeto de la dignidad humana. En este sentido, la Corte Constitucional interpretó que, como parte de la consagración constitucional del principio de la dignidad humana, el Estado debe impartir un trato especial hacia todos los individuos, pues todas las personas tienen un valor inherente en sí mismas, que se genera por su propia condición de ser humano[114].
115. Para este Tribunal, la dignidad humana se puede entender desde tres posiciones: (i) como un derecho fundamental; (ii) como principio; (iii) como valor[115]. Como derecho fundamental, la Sala resalta que la dignidad humana no es un derecho que deba ser reclamado por parte de los individuos para que se logre materializar. Esto, bajo el entendido de que todas las personas, por el hecho de ser seres humanos, tienen consagrado su derecho a la dignidad humana que, por ende, es un derecho inherente, innato e inalienable. La dignidad humana es un atributo esencial de la persona, que implica obligaciones de hacer y no hacer, a la sociedad y al Estado, para que se garantice completamente el derecho[116].
116. Por otro lado, la dignidad es uno de los pilares fundamentales del Estado social de derecho, por lo que se constituye como un principio y como un valor. La dignidad humana tiene un valor absoluto en nuestro ordenamiento jurídico y no puede ser limitada bajo ningún argumento ni en ninguna circunstancia. Este principio tampoco puede ser un derecho ponderado por razones de excepcionalidad ni disminuido de manera proporcional, debido al carácter absoluto que tiene en nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente, el respeto de la dignidad humana es el fin último del Estado constitucional y democrático de Derecho, por lo que también se constituye como un valor en nuestro ordenamiento jurídico[117].
117. Ahora bien, a pesar del carácter absoluto y fundamental que se le reconoce a la dignidad humana, en la práctica existen situaciones en las cuales este derecho se vulnera, debido a los problemas integrales y estructurales del Estado, como sucede en el sistema penitenciario y carcelario. En este sentido, la Corte Constitucional, en reiteradas oportunidades[118], ha encontrado que el hacinamiento en las cárceles y prisiones es una condición que de por sí vulnera la dignidad de las personas que se encuentran recluidas en centros carcelarios o penitenciarios.
118. Particularmente, esta Corte estimó que el hacinamiento es una condición indigna para las personas recluidas en tanto que, a causa de este, se presenta una cadena de violaciones de derechos fundamentales, representadas en situaciones. A manera de ejemplo, la falta de instalaciones sanitarias decentes, de lugares apropiados para el descanso, de separación de los lugares donde las personas privadas de la libertad duermen, comen y hacen sus necesidades, de ventilación apropiada, de lugares propicios para la recreación, el deporte, el estudio o las actividades de resocialización, entre otras tantas. Esta cadena de violaciones masivas y generalizadas de los derechos humanos a causa del hacinamiento puede llegar a constituir un daño antijurídico merecedor de ser reparado.
119. Para poder concluir que el hacinamiento por sí mismo puede llegar a constituir un daño antijurídico en contra de la dignidad humana, es importante retomar el análisis que se hizo desde la jurisprudencia de la Corte y los avances de la doctrina respecto de qué se entiende por hacinamiento, esto con el objetivo de mostrar la magnitud del problema que enfrenta el país en torno a la situación penitenciaria y carcelaria, e igualmente, reiterar que no es una situación nueva para Colombia.
120. El hacinamiento es un concepto que se desarrolló para poder medir la situación de crisis en la que un centro de reclusión se puede llegar a encontrar. Existen dos métodos principales de medición del hacinamiento: el método de la capacidad instalada y el método de la densidad poblacional[119]. Con respecto a la capacidad instalada, el hacinamiento se mide desde la proporción de cupos carcelarios, que se refiere a cuántas cárceles y prisiones se construyen y cuántas personas pueden ser albergadas en estas, frente a las personas que se encuentran efectivamente privadas de la libertad en los centros carcelarios y penitenciarios. Esta es una medida matemática que se encarga de contar el exceso de población privada de la libertad en un centro penitenciario.
121. De acuerdo con este tipo de medida del hacinamiento, para el año 2013, momento en el cual las internas de El Cunduy presentaron su acción de grupo, el exceso de población en las cárceles y prisiones de Colombia era de un 65,40 %. Es decir que, aunque el sistema contaba con 75.726 cupos, la población real que estaba privada de la libertad era de 115.781 personas[120]. Igualmente, se debe resaltar que, de ese total de personas privadas de la libertad, solo el 7,5 %, es decir, 8.683 eran mujeres[121]. Ahora bien, la tasa de hacinamiento que se registró en el centro carcelario de El Cunduy para el momento de los hechos que derivaron en la acción de grupo superó la media nacional. Según los registros aportados en el proceso contencioso administrativo, el pabellón de mujeres de esa cárcel tenía capacidad máxima para 32 mujeres, pero se albergaron en aquel un total de 152 mujeres, lo que representa una tasa de hacinamiento del 503 %.
122. Ahora bien, medir el hacinamiento desde la cuantificación matemática de la sobrepoblación puede ser conflictivo porque se deja de tener en cuenta el espacio integral, digno y vital de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Por esta razón, el hacinamiento también se mide desde la perspectiva de la densidad poblacional. Esta segunda medida contempla el espacio que tiene un centro carcelario o penitenciario, respecto del espacio al que efectivamente pueden acceder las personas que se encuentran privadas de la libertad. De esta manera, se logra calcular los espacios que tienen las personas privadas de la libertad para materializar derechos como la educación, la estimulación física, las visitas de familiares, las visitas conyugales y, en particular para las mujeres, el derecho a los espacios donde puedan compartir con sus hijos menores de tres años, si es el caso, y donde los niños puedan ser educados, tener recreación y estimulación propia a su edad, o espacios propios para que las mujeres lactantes puedan amamantar a sus bebés.
123. Adicionalmente, derivado de las Reglas Mandela[122] y de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas[123], se considera que, para poder garantizar el derecho a la dignidad e integridad de las personas privadas de la libertad, los centros carcelarios deben contar con espacios donde las personas puedan estar expuestas a la luz solar, a la ventilación, a una cama individual, condiciones de higiene propicias, sanitarios en condiciones óptimas, lugares que permitan el descanso efectivo de las personas, entre otros. Igualmente, también se debe considerar el tiempo que una persona permanece en una celda al día, respecto del espacio ventilado al que tiene derecho para realizar otras actividades de estudio, ocio o cualquier actividad de resocialización.
124. A través del tiempo, la Corte Constitucional ha sido testigo de las terribles condiciones de los centros de reclusión del país, en donde, por ejemplo, las personas privadas de la libertad deben dormir de a dos personas en una pequeña colchoneta, sobre el piso cerca de los sanitarios o las basuras, sin espacio para asearse a sí mismas o a sus pertenencias, ocupando los pasillos para dormir, lo que impide una locomoción segura en los pabellones. Igualmente, situaciones en donde no hay espacios de ocio o sociales para ejercer sus otros derechos. También se presentan situaciones en las que las personas privadas de la libertad se exponen a diversos riesgos por la falta de salubridad, o porque los servicios sanitarios no están en funcionamiento o son insuficientes para la cantidad de personas que se encuentran en un centro de reclusión[124].
125. Para esta Corte el seguimiento a la situación del estado de cosas inconstitucional de las cárceles y prisiones del país es una prioridad. Razón por la cual en el 2017 creó una sala de seguimiento especial a la situación penitenciaria y carcelaria. A través de esta Sala se han emitido diferentes autos con el objetivo de dar lineamientos y hacer seguimiento a las actuaciones del gobierno encaminadas a superar el estado de cosas inconstitucional.
126. Así, mediante auto 121 de 2018, la citada Sala se refirió a los mínimos constitucionalmente asegurables que deben garantizarse a la población privada de la libertad respecto de “resocialización, infraestructura, derecho a la salud, alimentación, servicios públicos domiciliarios y acceso a la administración pública y a la justicia”[125]. En este sentido, la Sala ordenó la construcción de una batería de indicadores para adelantar la medición de las normas técnicas que permiten consolidar las condiciones de reclusión dignas. En esta providencia la Sala impartió directrices a las entidades que participan de la política criminal y penitenciaria, con el objetivo de buscar medidas de protección de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.
127. Posteriormente, mediante auto 428 de 2020, la sala especial de seguimiento definió las pautas que permiten verificar los umbrales de superación de las características de masividad y generalidad del estado de cosas inconstitucional fijados por la Sentencia T-762 de 2015. En esta decisión se analizó la batería de indicadores propuesta por el Comité Interdisciplinario para la Estructuración de Normas técnicas sobre Privación de la Libertad, y la Corte ordenó: (i) adoptar 22 indicadores de vida en reclusión; (ii) ajustar 80 indicadores; (iii) declarar que 10 indicadores no ofrecen información para medir los mínimos constitucionalmente asegurables y (iv) crear 20 indicadores de vida en reclusión.
128. De manera reciente, mediante el Auto 065 de 2023, la Sala Especial de Seguimiento al ECI adoptó 47 indicadores de vida en reclusión para iniciar su medición de manera inmediata. Además, la Sala requirió la corrección o ajuste de otros 47 indicadores de vida en reclusión.
129. Bajo este entendido, la sala de seguimiento analizó y reorientó la estrategia de seguimiento para la superación del estado de cosas inconstitucional en el sentido de: (i) proferir órdenes concretas que le permitan a la sala de seguimiento verificar que las autoridades involucradas en la materia cumplan con las funciones que legal y constitucionalmente le fueron atribuidas; y (ii) desarrollar y concretar los mínimos asegurables en prisión, con el fin de materializar la línea de medición que debe aplicar la Corte para determinar si hay lugar a declarar la superación del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria, carcelaria y en los centros de detención transitoria.
130. Por lo tanto, esta Corte le ha dado prioridad a la situación penitenciaria y carcelaria en el país, con el objetivo de garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales y la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. En este sentido, para la Corte es razonable que, cuando una autoridad judicial encuentre que el estado de hacinamiento de un establecimiento penitenciario o carcelario conlleva a situaciones inhumanas de vida en reclusión, pueda concluir que el Estado violó la dignidad de las personas privadas de la libertad.
7.5. La necesidad de implementar un enfoque de género en los problemas estructurales del sistema penitenciario y carcelario
131. El sistema penitenciario y carcelario es primordialmente un sistema enfocado en las necesidades masculinas. Actualmente el sistema tiene capacidad para 81.175 personas[126] y con corte a febrero de 2023 la población privada de la libertad era de 98.992 personas[127], lo cual significa un hacinamiento global de 21,6 %. La siguiente tabla muestra el hacinamiento por regiones y la cantidad de hombres y mujeres privadas de la libertad:
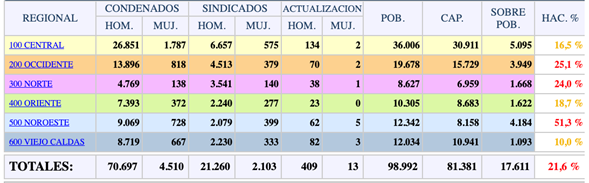
Fuente. Tablero estadístico INPEC, febrero 2023
132. Con corte a febrero de 2023, el INPEC registró una población de 6622 mujeres privadas de la libertad, frente a una capacidad para 6220 cupos, lo cual implica una sobrepoblación de 402 personas y un índice de hacinamiento de 6.46 %.
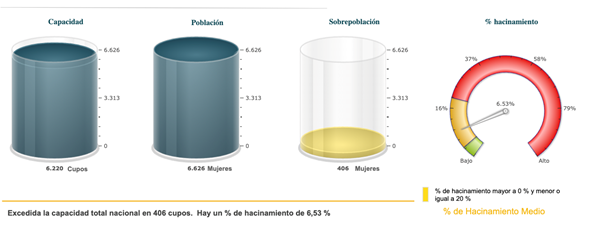
Fuente. Tablero estadístico INPEC, febrero 2023
133. Como se ve, la mayoría de población privada de la libertad son hombres y, en consecuencia, los centros de reclusión tienden a ser lugares enfocados a responder a sus necesidades, y no a las de las mujeres[128].
134. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) recopiló información sobre las condiciones a las que se enfrentan las mujeres privadas de su libertad, dentro de las cuales se incluyen[129]: ausencia de centros de detención propios para las mujeres; inadecuada infraestructura penitenciaria, teniendo en cuenta su género y sus relaciones familiares; la falta de tratamiento e instalaciones médicas adecuadas para asistir sus necesidades; mayores dificultades para su reinserción social; ausencia de perspectiva de género en la recopilación de datos relacionados con la privación de su libertad; y la existencia de formas de violencia, tales como el abuso sexual por parte del personal penitenciario.
135. En este sentido, las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad son, por lo general, ignoradas. No se tienen en cuenta sus necesidades de salud sexual y reproductiva, derivadas de sus experiencias con la pobreza, la malnutrición, la violencia física, sexual y psicológica y el poco acceso general a una dieta o atención médica adecuada[130]. Esta situación empeora cuando las mujeres privadas de la libertad son madres gestantes o tienen hijos menores de tres años consigo en el centro de reclusión, pues para ellas no hay atención especializada[131]. Por otro lado, la CIDH evidenció que la comida puede convertirse en una mercancía que se comercia por sexo; la privación de alimentos se utiliza como forma de castigo; las cantidades limitadas de alimentos o la repartición desigual provoca violencia; y la calidad y el valor nutricional general de la comida proporcionada pueden afectar la salud de las mujeres privadas de libertad[132].
136. En consonancia con este diagnóstico presentado por la CIDH, existen ciertos instrumentos internacionales que se encargan de proteger los derechos de las mujeres privadas de la libertad, con enfoque en sus necesidades. Por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994)[133] en su artículo 6 establece que “[t]oda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado” y define dicha violencia como “[c]ualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. A su vez, el artículo 9 de la Convención prevé que las garantías reconocidas en dicho instrumento internacional considerarán especialmente a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad.
137. En este mismo sentido, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) reconoce la discriminación múltiple o agravada a la cual se enfrentan las mujeres privadas de la libertad, por la intersección de varios aspectos de su identidad. Esto incluye, como lo destaca la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, la:
“[…] nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra”[134].
138. Por lo tanto, el Estado debe brindar una protección especial reforzada a las mujeres que han sido privadas de la libertad, debido a que, por su condición de género, pueden encontrarse en mayor riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales. En este sentido, la Sala es consciente de que el análisis de un caso de hacinamiento y de violación de derechos humanos de personas privadas de la libertad debe hacerse con especial atención cuando las perjudicadas son mujeres, en tanto, como se explicó antes, sus derechos se pueden ver mayormente afectados por diversas razones que responden a la interseccionalidad de factores que las sitúan en una posición de especial vulnerabilidad.
7.6. El caso concreto
139. Como se señaló en los antecedentes de esta providencia, la ANDJE, en su nombre y en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, del INPEC y la USPEC, presentó una acción de tutela en contra de la decisión del 20 de noviembre de 2020 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En esa decisión la autoridad judicial demandada condenó al Estado por los daños causados a las mujeres que estuvieron recluidas en el pabellón femenino del EPCMS de El Cunduy, en Florencia, Caquetá, entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013. En particular, las tutelantes cuestionan que el Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico por valoración irrazonable de algunos medios de prueba y en un defecto por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado establecido en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 y en la providencia del 3 de octubre de 2019. A continuación, la Sala pasa a analizar la configuración de los dos defectos alegados.
7.6.1. El defecto fáctico
140. En el escrito de tutela, las entidades tutelantes alegaron un defecto fáctico por valoración irrazonable de los testimonios de la señora Flor María García Suárez y del señor Norvey García Suárez, así como del informe y la declaración rendidos por el personero municipal de Florencia.
141. Para la Sala Plena de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado no incurrió en el mencionado error. En efecto, la prueba testimonial referida y el informe del personero municipal, junto con los demás medios de prueba, sí permitían acreditar el hacinamiento del establecimiento carcelario, los perjuicios morales y el daño a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos, como pasa a explicarse.
142. Es claro que, en el 2013, existía un grave problema de hacinamiento carcelario. Para ese momento, el promedio de sobrepoblación en los centros de reclusión del país llegó a ser del 65.4 %. El nivel de hacinamiento en el pabellón de mujeres de la cárcel de El Cunduy, que fue probado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, llegó a un 503 %, lo que equivale a concluir que esta cárcel superó por más de 7 veces el promedio del país. Este problema no solo se evidenció desde la perspectiva de la capacidad instalada, por el exceso de personas recluidas en el centro carcelario, también se corroboró desde la perspectiva de la densidad poblacional, pues según la acción de grupo presentada por las internas, las mujeres allí recluidas no tenían espacios separados para dormir, pasar el tiempo libre, comer, recibir visitas, o para estar a una distancia prudente de los servicios sanitarios. Todo lo debían hacer en un mismo lugar, principalmente en su misma cama o colchoneta, por la falta de espacio libre.
143. Ahora bien, para llegar a la conclusión de la ocurrencia del hacinamiento y las condiciones de reclusión que sirven de causa común de los daños por los que se ejerció la acción de grupo, el Consejo de Estado acudió al informe del personero municipal de Florencia y a las fotos que lo acompañaban. Como lo reconoció la autoridad judicial, las mujeres dormían en los pasillos, en la sala de televisión, debajo de los camarotes, en espacios de más o menos 50 centímetros de alto, y que dos internas debían compartir una colchoneta. Igualmente, las pruebas documentales aportadas por el personero municipal le permitieron al Consejo de Estado evidenciar que para toda la población del pabellón de mujeres solo estaban dispuestas tres baterías sanitarias, dos duchas y un lavamanos. Además, por la evidente sobrepoblación, las internas debían dormir cerca de los deshechos, la basura y los insectos, lo que las expuso a contagiarse de enfermedades. La autoridad judicial, entonces, advirtió que las mujeres allí privadas de la libertad se encontraban en condiciones precarias de vida en reclusión y, por tanto, que el Estado desconoció abiertamente su derecho a la dignidad.
144. Para la Sala, el análisis que hizo el Consejo de Estado de estas pruebas no puede calificarse como irrazonable. Por el contrario, la valoración de las pruebas hizo parte de un análisis juicioso que le permitió al juez conocer la situación en la que las internas de la cárcel de El Cunduy estaban cumpliendo con la medida privativa de libertad que les había sido impuesta. La Personería Municipal de Florencia era la entidad pública que contaba con todas las condiciones técnicas para acudir al sitio de reclusión e inspeccionarlo, y así lo hizo al documentar de manera suficiente la situación y ratificó, con ello, las circunstancias denunciadas por las mujeres privadas de la libertad en el referido centro. No tienen razón las entidades actoras cuando alegan que el defecto en la valoración probatoria se configuró porque el informe de la Personería dio cuenta de una visita que se realizó en un solo día. En realidad, como lo reseñó el Consejo de Estado, el personero pudo detallar y registrar la sobrepoblación extrema en la cárcel de El Cunduy y las condiciones de vida a las que, en consecuencia, se enfrentaron las internas.
145. Igualmente, según la sentencia del 20 de noviembre del 2020, tanto la señora Flor María García como el señor Norvey García, familiares de una de las internas del mismo centro, describieron las condiciones del establecimiento de reclusión tal y como fue presentado por el personero del municipio. Para la Sala, en línea con lo decidido por el Consejo de Estado, los testimonios lograron describir las condiciones en las que dormían todas las internas. En efecto, ambos testigos indicaron que las colchonetas, o las camas, eran el sitio donde las internas debían hacer todo: dormir, comer, pasar el tiempo libre y recibir las visitas. Así, la valoración que hizo el Consejo de Estado de estos testimonios resulta razonable, pues a través de ellos fue posible demostrar que las condiciones de reclusión en las que se encontraban las internas afectaban su dignidad e integridad e, incluso, constituían tratos crueles, inhumanos y degradantes. La descripción que hicieron los familiares de una de las internas, aunque da cuenta de la intensidad y de la afectación que ella, en concreto, sufrió, demuestra también la situación general de todas las mujeres recluidas en la cárcel y en esa medida resulta razonable que el Consejo de Estado haya partido de dicha descripción para acreditar el daño ocasionado. Verdaderamente, todas las internas compartían las mismas condiciones de vida al interior del establecimiento carcelario.
146. Además, es preciso resaltar que los testimonios de los familiares no fueron la única prueba utilizada por el Tribunal, ya que, como se explicó, el informe del personero relató cómo dichas condiciones eran replicables a todas las mujeres recluidas. De allí que, al estar acreditado el daño ocasionado por el incumplimiento de los deberes de garantía de los derechos de estas mujeres, resulta razonable que el Consejo de Estado reconociera los perjuicios ordenados en la sentencia.
147. Es importante, además, resaltar que por la relación de especial sujeción que tienen las personas privadas de la libertad con las autoridades, los jueces están obligados a flexibilizar el análisis de las pruebas sobre denuncias en contra del Estado. No es posible exigirle a una persona que fue privada de la libertad que presente pruebas sobre las cuales no tiene control. En este sentido, los testimonios de familiares que van a visitarlas, así sea de manera esporádica, sirven para que las personas privadas de la libertad puedan exponer su denuncia. Al respecto, la Corte también toma en consideración que las visitas que pueden recibir las personas privadas de la libertad son de carácter esporádico, tal y como lo establece la Ley 65 de 1993. Además, las internas no cuentan con otros medios de prueba o con la posibilidad de recaudarlos, pues, por disposición de la misma ley, son despojadas de sus pertenencias personales al ingresar al establecimiento de reclusión. En ese sentido, las personas privadas de la libertad no tienen elementos suficientes para documentar apropiadamente las condiciones en las que pasan sus días.
148. En este punto, la Sala Plena comparte con la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que la carga probatoria para desmentir las consecuencias del hacinamiento en el que vivieron las internas de El Cunduy recaía sobre las entidades estatales. El INPEC, la USPEC y el Ministerio de Justicia debieron desvirtuar, ante el juez contencioso administrativo, los argumentos de la denuncia interpuesta en su contra por parte del grupo de mujeres reclusas en El Cunduy.
149. Ahora bien, es importante precisar que en esta decisión la Corte no está desarrollando un estándar de responsabilidad estatal objetiva por casos de hacinamiento carcelario en el país. En realidad, como lo señaló la Sala Plena en la Sentencia SU-072 de 2018[135], el artículo 90 de la Constitución establece un régimen general de responsabilidad en el que se define exclusivamente la naturaleza del daño que es resarcible, es decir, uno antijurídico. Sin embargo, el artículo 90 superior deja a salvo los demás supuestos constatables a la hora de definir la responsabilidad, esto es, la necesidad de acreditar que se presentó un hecho o una omisión atribuible al Estado o a uno de sus agentes. Así, para que haya una responsabilidad estatal se deben probar en cada caso todos los elementos exigidos por la Constitución y la ley.
150. Frente a las demandas de responsabilidad estatal por hechos de hacinamiento como el de este caso, por ejemplo, para el caso de la falla en el servicio, el Estado podrá resultar exonerado si demuestra ante el juez contencioso que ha adoptado todas las medidas conducentes a evitar un daño antijurídico. Para ello deberá constatar que existe un plan completo, coherente, racionalmente orientado y con presupuesto suficiente para eliminar la situación de hacinamiento carcelario, que se está implementando adecuadamente y que evidencia progresos y avances reales y tangibles, o indicios claros de que estos efectivamente se darán. Sobra decir, que esto no sucedió en el caso examinado por el Consejo de Estado.
151. Así pues, no se advierte que la valoración probatoria que hizo el Consejo de Estado del informe del personero municipal y de los testimonios de algunos familiares de las internas sea inadecuada y, menos aún, irrazonable, de manera que lo que se impone es concluir que en este caso no se configuró el defecto fáctico en los términos invocados en la demanda.
7.6.1. El desconocimiento del precedente
152. En el escrito de tutela, la parte actora alegó el desconocimiento de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014[136]. A juicio de las accionantes, la autoridad judicial demandada desconoció esa decisión en la medida en que, reconoció una suma de dinero a favor de las internas, sin tener en cuenta que el daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos debe ser reparado con medidas no pecuniarias. Las entidades tutelantes manifestaron que, si bien excepcionalmente procede la imposición de algunas medidas de carácter pecuniario hasta de 100 SMLMV, en el caso concreto no resultaba aplicable dicha excepción.
153. En concreto, la ANDJE explicó que se desconoció “la regla de derecho fijada en la sentencia de unificación para reconocer este perjuicio, esto es que efectivamente se haya probado el daño relevante al derecho constitucional a la dignidad humana y su intensidad”[137]. Para las actoras, en el expediente no obraban pruebas que demostraran la ocurrencia del daño a la dignidad humana de las reclusas que presentaron la acción de grupo.
154. En la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, citada por las tutelantes como desconocida, el Consejo de Estado estableció las siguientes reglas en relación con la reparación en los casos de afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados:
Tabla 1. Regla jurisprudencial para la reparación no pecuniaria
|
REPARACIÓN NO PECUNIARIA |
||
|
AFECTACIÓN O VULNERACIÓN RELEVANTE DE BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS |
||
|
Criterio |
Tipo de medida |
Modulación |
|
En caso de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.
|
Medidas de reparación integral no pecuniarias.
|
De acuerdo con los hechos probados, la oportunidad y pertinencia de los mismos, se ordenarán medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano.
|
Tabla 2. Regla jurisprudencial para
la reparación excepcional de carácter pecuniario
|
INDEMNIZACIÓN EXCEPCIONAL EXCLUSIVA PARA LA VÍCTIMA DIRECTA
|
||
|
Criterio |
Cuantía |
Modulación |
|
En caso de violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, cuya reparación integral, a consideración del juez, no sea suficiente, pertinente, oportuna o posible con medidas de reparación no pecuniarias.
|
Hasta 100 SMLMV. |
En casos excepcionales se indemnizará hasta el monto señalado en este ítem, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o derecho afectado.
|
Fuente: Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
155. En la sentencia del 20 de noviembre de 2020, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado encontró acreditado que las internas de El Cunduy fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. En consecuencia, la autoridad judicial encontró acreditado el daño a los derechos a la dignidad e integridad de las mujeres. Así, el juez reconoció como perjuicios inmateriales, por un lado, el moral y, por el otro, el señalado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, es decir, por violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. El Consejo de Estado manifestó que el daño debía ser reparado de acuerdo con las reglas unificadas en esa oportunidad.
156. La Corte considera que no se desconoció la regla fijada en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 relativa a la indemnización excepcional exclusiva para la víctima directa, por las siguientes razones:
157. En primer lugar, el juez de la acción popular encontró probada la afectación y vulneración relevante a los bienes y derechos convencional y constitucionalmente protegidos. En concreto, el Consejo de Estado advirtió la vulneración del derecho a la dignidad humana, como se explicó en el estudio del defecto fáctico.
158. En segundo lugar, la autoridad judicial accionada explicó ampliamente por qué la reparación con medidas no pecuniarias no era suficiente, pertinente, oportuna y posible. En efecto, en cumplimiento de la carga argumentativa expuesta en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, la Sección Tercera afirmó que “no pueden privilegiarse las medidas compensatorias no pecuniarias para excluir las indemnizatorias, porque la naturaleza de los bienes afectados hace imposible una reparación efectiva solamente con medidas propias de la justicia restaurativa”[138].
159. En tercer lugar, como lo estableció la regla jurisprudencial, para que se reconozca una indemnización pecuniaria por las violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, el juez debe verificar que no se haya reconocido ya una indemnización monetaria por el daño a la salud. En este asunto no se reconoció el daño a la salud en atención a que no fue probado conforme con las reglas jurisprudenciales. En este punto, la autoridad judicial tuvo en cuenta la dificultad probatoria de este perjuicio para las personas privadas de la libertad. Sin embargo, manifestó que los abogados del grupo demandante pudieron solicitar la práctica de pruebas, como por ejemplo, de las historias clínicas de las mujeres.
160. En cuarto y último lugar, el Consejo de Estado no superó el tope establecido en la regla de unificación, en la medida en que estableció como topes “para el perjuicio moral 20 SMLMV para compensar los intensos sufrimientos de las detenidas, y 40 SMLMV para compensar el otro perjuicio inmaterial a los derechos de las internas”. Es decir, por la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, en concreto, la dignidad humana.
161. A partir de los argumentos expuestos en precedencia, la Sala concluye que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no desconoció las reglas jurisprudenciales establecidas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014[139].
162. Por otro lado, la parte actora alegó el desconocimiento de la sentencia del 3 de octubre de 2019[140]. En criterio de las entidades tutelantes, en el caso concreto no se podía ordenar una indemnización pecuniaria, pues en un caso similar, el Consejo de Estado no la reconoció.
163. En la sentencia del 3 de octubre de 2019 alegada como desconocida, el tribunal de lo contencioso administrativo analizó la situación del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo (La Vega). Al resolver el fondo del asunto, la autoridad judicial concluyó que, para el caso en concreto, las medidas no pecuniarias resultaban suficientes para reparar de manera progresiva a los internos de dicho establecimiento carcelario. El juez llegó a esa conclusión, en atención a que en el establecimiento carcelario se implementaron las medidas ordenadas por la Corte Constitucional para la superación del estado de cosas inconstitucional. Además, el juez afirmó que “aceptar la excepcionalidad de la indemnización sólo sería dable si se demostrara la indolencia e indiferencia del Estado en la superación de un ECI en el que precisamente se ocasionan los daños en cuestión”[141].
164. Para la Corte, la autoridad judicial accionada no incurrió en el desconocimiento del precedente alegado en relación con la sentencia del 3 de octubre de 2019. Como se expone a continuación, el juez se apartó de dicho precedente en cumplimiento de la carga argumentativa exigida por la Corte Constitucional.
165. En efecto, esta Corporación reconoce la posibilidad que tienen los operadores judiciales de apartarse del precedente, para lo cual los jueces deben cumplir con los siguientes requisitos, según fueron expuestos en las Sentencias SU-053 de 2015 y SU-113 de 2018. En primer lugar, el juez debe identificar el precedente que va a inaplicar. En segundo término, la autoridad judicial debe ofrecer una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, que dé cuenta de las razones por las que se aparta de la regla jurisprudencial previa[142], con el fin de proteger el carácter dinámico del derecho y la autonomía e independencia propia de los jueces.
166. La posibilidad de apartarse del precedente encuentra sustento en el principio de autonomía judicial y el legislador lo consideró en el artículo 7 del Código General del Proceso. Según esa disposición, cuando “el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos” (resaltado fuera del texto).
167. En el asunto objeto de estudio, la Subsección B de la Sección Tercera cumplió con los requerimientos exigidos por la jurisprudencia de la Corte para apartarse del precedente:
168. Primero, el juez de la acción de grupo explicó que en el proceso del 2019 el daño se circunscribió a la dignidad humana de los internos. Frente a dicho daño, el fallador advirtió que las medidas dictadas por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado en una tutela interpuesta en favor de los reclusos de la misma cárcel eran suficientes para repararlos. En efecto, en el asunto analizado en la sentencia del 3 de octubre de 2019, las medidas no pecuniarias para superar el ECI fueron suficientes, y en consecuencia el juez no ordenó una indemnización pecuniaria.
169. Ahora, en el asunto objeto de la referencia, la Sección Tercera afirmó que no podía aplicar el mismo razonamiento. El juez decidió apartarse del precedente tras considerar que, en el caso concreto, las medidas adoptadas por la Corte para superar el ECI no reparaban a las mujeres de El Cunduy por los perjuicios derivados del hacinamiento. En realidad, para el juez de la acción de grupo, dichas medidas estaban orientadas a superar un estado generalizado de violación masiva de derechos.
170. En segundo lugar, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que no se podía condicionar la indemnización de las internas de El Cunduy al cumplimiento de una carga probatoria para demostrar la indolencia e indiferencia estatal en la superación del ECI, como se había hecho en el 2019. La autoridad judicial llegó a dicha conclusión, al advertir que no resultaba procedente adicionar un elemento emotivo condicionante de la responsabilidad estatal que no previó el constituyente.
171. Para el caso concreto, el Consejo de Estado observó que de imponerles una carga probatoria a las mujeres de El Cunduy, quedaría indemne el daño ocasionado. Para la autoridad judicial la carga probatoria impuesta en la sentencia del 2019 resultaba imposible de cumplir, en atención a que ninguna de las privadas de la libertad podía probar la indolencia o la indiferencia como elementos ciertos y constatables, que motivaron una conducta estatal.
172. En palabras de la sentencia del 20 de noviembre de 2020[143], nadie podía probar que el Estado no se conmovió por las condiciones inhumanas o el hacinamiento, que fue insensible ante su dolor, que no tuvo interés o afecto por el cumplimiento de sus obligaciones.
173. En tercer lugar, la autoridad judicial accionada manifestó que el ECI no era una excepción al artículo 90 de la Constitución. En otras palabras, para la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el ECI carcelario no habilitaba al Estado para mantener impunemente condiciones indignas como las que sufrieron las mujeres de El Cunduy.
174. En consecuencia, la Sala constata que no se configura el desconocimiento del precedente alegado pues, al resolver el caso concreto, el juez: (i) identificó la sentencia del 3 de octubre de 2019 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y (ii) cumplió con la respectiva carga argumentativa, ya que explicó con suficiencia los motivos por los que resultaba necesario ordenar una indemnización pecuniaria en este asunto.
175. Por último, la Sala considera que la posición que tomó el Consejo de Estado en la sentencia del 3 de octubre de 2019 relacionada con el no reconocimiento de una indemnización monetaria no significa que ese tribunal no pueda, en adelante, reconocerla en casos similares. Como se expuso antes (ver tabla 2 de este apartado), en cada asunto el juez debe analizar si hay o no lugar a ordenar un pago en dinero cuando se prueba una vulneración o afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. En efecto, la sentencia de unificación del 28 de agosto del 2014 antes mencionada le otorgó libertad al juez de lo contencioso administrativo para analizar en cada caso cuáles son las medidas más propicias para reparar a las víctimas de un daño a bienes constitucionalmente protegidos. El Consejo de Estado, a través de la sentencia de unificación del 2014 permitió que la vulneración de bienes constitucional y convencionalmente protegidos, como lo puede ser la dignidad humana, sea reparada a través de medidas indemnizatorias cuando el juez evidencie que las medidas no pecuniarias son insuficientes para resarcir a las víctimas. Estas medidas pecuniarias serán reconocidas por el juez de acuerdo con el análisis que realice sobre el caso en concreto y, sobre todo, si encuentra acreditadas violaciones relevantes a los derechos constitucionalmente amparados[144].
176. Esta regla permite que el juez, en casos excepcionales, pueda ordenar la indemnización de los daños y perjuicios a estos bienes constitucionalmente protegidos. Para la Sala, que un centro de reclusión haya llegado a un nivel de hacinamiento del 503 %, como ocurrió en El Cunduy, en donde las internas evidentemente no tenían espacios separados para realizar las diversas actividades que conlleva una vida en reclusión, es un caso excepcional que debe ser analizado con mayor precaución.
177. La Corte Constitucional concluye que el Consejo de Estado no vulneró los derechos de las entidades accionantes de esta tutela. La declaración de un estado de cosas inconstitucional no puede ser utilizada por las entidades estatales para ignorar sus responsabilidades ante las personas que tienen bajo su cargo y control ni constituye una causal eximente de su responsabilidad. La figura del ECI es, por el contrario, un llamado a la acción decidida de las autoridades competentes con la finalidad de garantizar la vigencia de nuestro acuerdo constitucional en aquellos escenarios olvidados o desatendidos por el Estado y la sociedad. Al hacer una declaración de este tipo y magnitud, la Corte resalta la gravedad de una situación sistemática de desconocimiento de derechos de una población en particular. De ahí que resulte paradójico pretender convertir la figura del ECI en un obstáculo para los mecanismos de garantía de derechos y reparación de sus vulneraciones previstos en el ordenamiento.
178. El hecho de que esta Corte no decrete medidas indemnizatorias a favor de las personas cubiertas por un ECI no les quita la competencia a otras jurisdicciones para poder hacerlo, en cumplimiento de la ley y de las regulaciones de cada proceso. La Constitución misma ordena que haya indemnización por daños antijurídicos imputables al Estado y, por otro lado, crea acciones para que las personas puedan reclamar sus derechos.
179. En este mismo sentido, la decisión del Consejo de Estado evidencia los problemas para la superación de un estado de cosas inconstitucional que fue declarado por primera vez hace ya más de 24 años. El Estado debe hacerse responsable de las consecuencias a las que conlleva una vulneración generalizada y masiva de derechos fundamentales. Así, las autoridades judiciales, como en este caso el Consejo de Estado, deben acudir a todas las herramientas dispuestas en el ordenamiento para hacer valer los derechos reconocidos en la Constitución.
180. Sin embargo, es importante reiterar que en esta decisión la Corte no desarrolla un régimen de responsabilidad objetiva para casos de hacinamiento carcelario en el país. Por el contrario, le corresponderá a quien pretende el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado probar cada uno de los elementos exigidos por la Constitución y la ley para obtenerla, esto es: (i) la existencia de un daño antijurídico, es decir, un perjuicio que el ciudadano no debía soportar; (ii) una acción u omisión imputable al Estado y; (iii) el nexo de causalidad entre la acción u omisión estatal y el daño antijurídico[145].
8. Síntesis de la decisión
181. Varias internas de la cárcel de El Cunduy de Florencia presentaron una acción de grupo contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, la USPEC y el INPEC por la vulneración de su derecho a la dignidad. Estas mujeres estuvieron privadas de su libertad en dicho centro penitenciario entre los años 2012 y 2013, en condiciones de hacinamiento superiores al 500 %. En sentencia del 20 de noviembre de 2020, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a las entidades accionadas a, entre otras cosas, el pago de una indemnización por perjuicios y tasó el daño sufrido por la población de las internas en 18371 SMLMV.
182. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en nombre propio y en representación de las autoridades condenadas, interpuso una acción de tutela contra la decisión de la Sección Tercera por tres razones. Primero, las entidades señalaron que la subsección incurrió en un defecto fáctico, pues valoró de manera inadecuada las pruebas testimoniales y documentales aportadas en el proceso. Segundo, la agencia advirtió que la decisión incurrió en un defecto procedimental absoluto porque se vulneró el principio de congruencia, ya que el Consejo de Estado tasó el daño sobre un periodo de tiempo superior al que alegaron las accionantes de grupo. Tercero, los actores sostuvieron que la autoridad judicial accionada desconoció un precedente de unificación proferido por la Sección Tercera y una sentencia dictada por otra subsección también de la Sección Tercera del Consejo de Estado en un caso idéntico, en el que se optó por no condenar al Estado al pago de una indemnización por daños derivados del hacinamiento.
183. La Corte Constitucional analizó la providencia demandada y encontró que el Consejo de Estado no cometió ninguno de los defectos que le endilgaron las entidades actoras. En primer lugar, la tutela no es procedente con respecto al supuesto defecto procedimental absoluto, pues para desvirtuar este error las entidades contaban con el recurso extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia.
184. En segundo lugar, no se configuró un defecto fáctico, pues el alto tribunal analizó de manera racional y acorde con las circunstancias de las internas, los testimonios que fueron presentados. Esto se refuerza por la relación de especial sujeción en la que se encuentran las personas privadas de la libertad respecto de las autoridades penitenciarias y carcelarias del Estado, que les impide tener amplias posibilidades probatorias para denunciar actos violatorios de sus derechos fundamentales. Por esta razón, la Corte Constitucional consideró que, en situaciones como estas, donde se evidencien violaciones masivas de derechos humanos, los jueces deberán flexibilizar el análisis probatorio.
185. En tercer lugar, la Sala Plena determinó que la decisión proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no se fundamentó en un defecto por presunto desconocimiento del precedente. Esta autoridad judicial emitió una sentencia de unificación en el año 2014, en la que se establecieron las medidas de reparación por daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos. En dicha providencia, el Consejo de Estado fue claro en establecer que se podrá optar por medidas de reparación no pecuniarias, o, cuando se presenten casos excepcionales y estas medidas sean inanes para reparar a las víctimas, se deberá optar por la indemnización pecuniaria. Por otra parte, en relación con el supuesto desconocimiento del precedente horizontal fijado por la Subsección A de la Sección Tercera en el año 2019, la Corte Constitucional concluyó que la decisión atacada contiene una explicación clara, razonable y completa sobre las razones por las cuales la autoridad judicial se apartó de lo allí decidido frente a la indemnización pecuniaria.
186. En vista de lo anterior, la Corte resaltó que ni las autoridades ni la sociedad pueden normalizar las condiciones lamentables en que se encuentran los centros de reclusión en el país. El estado de cosas inconstitucional que decretó la Corte para las cárceles y las prisiones, y que recientemente extendió a los centros de detención transitoria[146], debe ser entendido como un llamado de atención urgente a las autoridades para prevenir futuras violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, y nunca como una excusa para evitar posibles imputaciones por la comisión de daños antijurídicos o para desconocer la responsabilidad patrimonial producto de estas graves violaciones.
187. Finalmente, la Corte precisó que esta decisión no desarrolla un régimen de responsabilidad objetiva para casos de hacinamiento carcelario en el país y que, por el contrario, le corresponderá a quien pretende el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado probar cada uno de los elementos exigidos por la Constitución y la ley para obtenerla.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero. LEVANTAR la suspensión de términos decretada para decidir el asunto de la referencia.
Segundo. CONFIRMAR el fallo del 30 de septiembre de 2021, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones señaladas en esta providencia.
Tercero. ORDENAR que, por Secretaría General, se notifique personalmente esta sentencia al ministro de Justicia y del Derecho, a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Estado, a los directores del INPEC y de la USPEC para que, en el marco de sus competencias, promuevan y adopten las medidas que sean necesarias a efectos de prevenir el daño antijurídico que eventualmente pueda producirse por la situación de hacinamiento carcelario en el país.
Cuarto. COMUNICAR personalmente, por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, esta decisión al ministro de hacienda y crédito público, al ministro del interior, al director del Departamento Nacional de Planeación, a la procuradora general de la Nación, al defensor del pueblo, al fiscal general de la Nación y a los integrantes del Consejo Superior de Política Criminal, para lo de su competencia.
Quinto. REQUERIR al Gobierno nacional y a las demás autoridades destinatarias de las órdenes contenidas en las sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU-122 de 2022, para que den cumplimiento estricto e inmediato a dichas decisiones, expedidas con el fin de resolver, entre otras manifestaciones del Estado de Cosas Inconstitucional de la situación penitenciaria y carcelaria, el problema de hacinamiento en los sistemas penitenciarios, carcelarios y en los centros de detención transitoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
Con impedimento aceptado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Ausente con permiso
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con aclaración de voto
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
A LA SENTENCIA SU.068/23
Expediente: T-8.483.097
Solicitud de tutela presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la mayoría, aclaro mi voto en el fallo de la referencia por dos razones. La primera, porque considero improcedente la adopción de medidas relacionadas con el estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria y penitenciaria en el marco de los fallos de tutela objeto de revisión. La segunda, porque cualquier condena a una reparación de perjuicios como consecuencia de un daño antijurídico requiere plena prueba de la existencia del daño.
Adopción de medidas relacionadas con el estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria y penitenciaria en el marco de los fallos de tutela objeto de revisión
En efecto, el análisis que se imponía realizar a la Sala se circunscribía a verificar si la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2020 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que condenó a las entidades accionadas al pago de una indemnización por perjuicios causados a las privadas de la libertad en la cárcel de El Cunduy de Florencia, violó el debido proceso al haber incurrido en defecto fáctico, en defecto procedimental absoluto, o en desconocimiento del precedente. Y si bien decidió confirmar la decisión reprochada por no encontrar configurados ninguno de los defectos alegados, también decidió realizar un análisis impertinente relacionado con la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones carcelarias dignas para la población privada de la libertad.
Lo anterior conllevó a concluir que “ni las autoridades ni la sociedad pueden normalizar las condiciones lamentables en que se encuentran los centros de reclusión en el país. El estado de cosas inconstitucional que decretó la Corte para las cárceles y las prisiones, y que recientemente extendió a los centros de detención transitoria, debe ser entendido como un llamado de atención urgente a las autoridades para prevenir futuras violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, y nunca como una excusa para evitar posibles imputaciones por la comisión de daños antijurídicos o para desconocer la responsabilidad patrimonial producto de estas graves violaciones”. A pesar de que lo recién afirmado resulta cierto, se trata de un análisis que escapaba al objeto de revisión y condujo a dictar ordenes contra quienes solicitaron la tutela de su derecho al debido proceso para que “adopten las medidas que sean necesarias a efectos de prevenir el daño antijurídico que eventualmente pueda producirse por la situación de hacinamiento carcelario en el país”, dirigidas al “ministro de hacienda y crédito público, al ministro del interior, al director del Departamento Nacional de Planeación, a la procuradora general de la Nación, al defensor del pueblo, al fiscal general de la Nación y a los integrantes del Consejo Superior de Política Criminal, para lo de su competencia”.
El daño antijurídico requiere plena prueba
Cualquier condena a la reparación de perjuicios como consecuencia de la responsabilidad del Estado por un daño antijurídico, requiere plena prueba de la existencia del daño. Por ello resulta necesario reiterar que no se puede pretender que exista un estándar de responsabilidad objetiva aun ante la existencia de un declarado estado de cosas inconstitucional. El estado de cosas inconstitucional servirá como prueba de contexto, pero no del daño antijurídico causado a una persona o al grupo al que pertenece. Al efecto resulta indispensable, en cada caso, la prueba idónea, conducente y suficiente. Sin embargo, la carga varía en circunstancias en las que una de las partes procesales está en posición de debilidad o subordinación frente a la persona o autoridad de quien proviene la violación.
Afirma la sentencia que no es posible “exigirle a una persona que fue privada de la libertad que presente pruebas sobre las cuales no tiene control. En este sentido, los testimonios de familiares que van a visitarlas, así sea de manera esporádica, sirven para que las personas privadas de la libertad puedan exponer su denuncia. Al respecto, la Corte también toma en consideración que las visitas que pueden recibir las personas privadas de la libertad son de carácter esporádico, tal y como lo establece la Ley 65 de 1993. Además, las internas no cuentan con otros medios de prueba o con la posibilidad de recaudarlos, pues, por disposición de la misma ley, son despojadas de sus pertenencias personales al ingresar al establecimiento de reclusión. En ese sentido, las personas privadas de la libertad no tienen elementos suficientes para documentar apropiadamente las condiciones en las que pasan sus días”. Con base en ello, sostiene que los jueces “están obligados a flexibilizar el análisis de las pruebas sobre denuncias en contra del Estado” cuando medie una relación de especial sujeción entre las partes procesales.
Contrario a lo afirmado por la mayoría, considero que los desequilibrios en las relaciones procesales no imponen al juez la “flexibilización” del análisis probatorio. Lo que estos escenarios imponen al juez, es la obligación de garantizar la igualdad material exigiendo que quien está en mejor posición lleve la mayor carga probatoria. Tal como lo cité en la sentencia T-548 de 2023, al remitir a la sentencia C-086 de 2016, “[L]a regla general en materia de pruebas en los procesos de tutela consiste en que quien alega la vulneración de un determinado derecho fundamental debe probar los hechos que sustentan su acusación en la medida en que ello le sea posible; por tal razón, en cierto tipo de casos, en los cuales quien alega la violación de su derecho se encuentra en posición de debilidad o subordinación frente a la persona o autoridad de quien proviene la violación, se ha dado un alcance distinto a dicho deber probatorio, distribuyendo la carga de la prueba en favor de la parte menos fuerte en la relación. (…) La justificación de esta distribución de la carga de la prueba radica en la dificultad con la que cuenta la parte débil de una determinada relación para acceder a los documentos y demás materiales probatorios necesarios para acreditar que cierta situación le es desfavorable y constituye un desconocimiento de sus derechos; es de elemental justicia que sea la parte privilegiada y fuerte, por su fácil acceso a los materiales probatorios en cuestión, quien deba asumir dicha carga procesal. Por eso, en materia de tutela, la regla no es “el que alega prueba”, sino “el que puede probar debe probar”, lo cual redistribuye la carga probatoria en beneficio de la protección de los derechos”.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
[1] El expediente fue escogido para su revisión mediante el Auto del 28 de febrero de 2022 de la Sala de Selección Número Dos de esta Corporación, y fue asignado por reparto a la suscrita magistrada como sustanciadora de su trámite y decisión.
[2] Radicado 18001-23-33-000-2013-00216-01.
[3] Radicado 18001-23-33-000-2013-00216-01.
[4] La información sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela es complementada con los elementos de prueba que obran en el expediente, con el fin de facilitar el entendimiento del asunto.
[5] Expediente digital T-8.483.097. Escrito de tutela, folio 3.
[6] Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo. Sección Tercera. Subsección B. No. 18001233300020130021601. (del 20 de noviembre de 2020) folio, 26.
[7] Ibíd., folio 33.
[8] Ibid., folio 34.
[9] Ibid., folio 19.
[10] Ibid., folio 20.
[11] El aparte relevante de la norma citada dispone que “[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta”.
[12] Si bien en la demanda se indicó como fecha de la sentencia de unificación el 24 de agosto de 2014, la Sala verificó que la decisión se profirió el 28 de agosto de 2014. Esta sentencia se identifica con el número de radicado 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).
[13] Op. Cit. Expediente digital T-8.483.097. Escrito de tutela, folio. 26.
[14] Ibid., folio 27.
[15] Radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01(AG).
[16] Ibid., folio 27.
[17] Ibid., folio 27.
[18] Ibid., folio 27.
[19] Ibid., folio 38.
[20] Ibid., folio 39.
[21] Autoridad que profirió la decisión de primera instancia en la acción de grupo objeto de estudio.
[22] Vinculada como entidad demandada en la acción de grupo.
[23] Debido a la orden de segunda instancia de la acción de grupo, consistente en que “SE ORDENA AL INPEC coordinar con la Defensoría del Pueblo la intensificación de las brigadas jurídicas ordenadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T- 762 de 2015. SE CONMINA A LA DEFENSORÍA a cumplir esta orden con celeridad para garantizar la efectiva intensificación de dichas brigadas […]”.
[24] Debido a que, en la decisión de segunda instancia dentro del medio de control en cita, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que si lo consideraba oportuno, investigara lo de su competencia en relación con el manejo de datos sobre capacidad instalada e índices de hacinamiento entre enero de 2017 y mayo de 2018 y, la instó para que vigilara el proceso de gestión de datos necesario para la expedición de las certificaciones de que trata la orden QUINTA de esa sentencia, así como la celeridad en la entrega de los documentos por parte del INPEC al FONDO.
[25] Expediente digital T-8.483.097. Contestación de tutela Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, folio único.
[26] Expediente digital T-8.483.097. Escrito de las señoras Lina Fernanda Cabrera Segura, Yanid Parra Leyton y Linda Lorena García Suárez en calidad de parte del proceso de acción de grupo, folio 5.
[27] Ibid., folio 3.
[28] Ibid., folio 9.
[29] Ibid., folio 11.
[30] Expediente digital T-8.484.097. Escrito de contestación de la Defensoría del Pueblo Regional Caquetá como entidad vinculada al proceso, folio 3.
[31] Ibid., folio 3.
[32] Ibid., folio 4.
[33] Ibid., folio 5.
[34] Ibid., folio 4.
[35] Ibid., folio 4.
[36] Ibid., folio 5.
[37] Expediente digital T-8.484.097. Escrito de contestación de la Procuraduría General de la Nación como entidad vinculada al proceso, folio 1.
[38] “PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC frente al defecto procedimental absoluto y en relación con el desconocimiento del precedente establecido en la “[…] Sentencia de unificación del 24 de agosto de 2014, expediente 32.988 […]”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo que presentó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC en relación con la configuración de un defecto fáctico y un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en la sentencia de 3 de octubre de 2019[38], por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
[39] Expediente digital T-8.484.097. Sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, folio 37.
[40] Ibid., folio 55.
[41] Ibid., folio 61.
[42] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de agosto de 2020 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción constitucional respecto del desconocimiento del precedente fijado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 y, en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos deprecados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, en relación con dicha censura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: CONFIRMAR en los demás aspectos, la providencia del 20 de agosto de 2020 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
[43] Expediente digital T-8.484.097. Sentencia de tutela de segunda instancia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, folio 36.
[44] La Ley 472 de 1998 creó el Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos, el cual tiene entre otras, la función de administrar y pagar las indemnizaciones ordenadas en las sentencias que resuelvan acciones de grupo. Dicho Fondo es administrado por el Defensor del Pueblo.
[45] El Consejo de Estado le ordenó al Ministerio de Justicia y del Derechos, la USPEC y el INPEC transferir al Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos la suma equivalente a 18.371 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con el dinero que reciba el Fondo se deben pagar las indemnizaciones a las mujeres beneficiarias de la indemnización reconocida.
[46] El Consejo de Estado le ordenó al INPEC que le diera al Fondo para la Protección de los Derechos Colectivos, un certificado que acreditara la fecha exacta de entrada y salida de la cárcel de la señora Yanid Parra Leiton. Además, el INPEC le debía entregar al Fondo un documento oficial con los nombres y documentos de identidad de todas las mujeres que estuvieron presas en el establecimiento entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013.
[47] “ARTICULO 55. INTEGRACION AL GRUPO. <Aparte subrayado condicionalmente exequible> Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas”.
[48] Numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia del 20 de noviembre de 2020.
[49] Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo. Sección Tercera, Subsección A. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. No. 70001-23-33-000-2014-00186-01 (del 3 de octubre de 2019).
[50] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Exp. (32988).
[51] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
[52] Sentencia SU-072 de 2018.
[53] Sentencia T-790 de 2010.
[54] Sentencias SU-210 de 2017, T-534 de 2015, T-1029 de 2012, T-553 de 2012, T-179 de 2003, T-620 de 2002, T-999 de 2001 y T-037 de 1997.
[55] Sentencias SU-065 y SU-069 de 2020.
[56] Sentencia T-535 de 2015.
[57] Ibid.
[58] La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y T-373 de 2014.
[59] Ver: Sentencia SU-074 de 2022.
[60] Ver, por ejemplo, la Sentencia T-322 de 2008.
[61] Ver, por ejemplo, Sentencias: C-590 de 2005 y T-926 de 2014.
[62] Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
[63] Sentencia SU-388 de 2021.
[64] Ver, entre otras, la Sentencias: SU-128 de 2021.
[65] Ver, por ejemplo, las Sentencia: SU-573 de 2017 y SU-061 de 2018.
[66] Ver, por ejemplo, las Sentencias SU-041 de 2018, SU-373 de 2019 y SU-388 de 2021.
[67] Esto es, cuando el juez desconoce las formas propias del proceso y ese desconocimiento implica la amenaza o violación de los derechos fundamentales. Para que este defecto se configure se exige que este no sea atribuible al afectado, que sea manifiesto y capaz de influir en la decisión final. Ver, por ejemplo, Sentencias: SU-424 de 2012 y SU-454 de 2016.
[68] Ver, por ejemplo, las Sentencias: SU-842 de 2013; SU-355 de 2017 y SU-129 de 2021.
[69] Ver, por ejemplo, las Sentencias: SU-556 de 2016 y SU-261 de 2021.
[70] Ver, por ejemplo, las Sentencias T-145 de 2014 y SU-261 de 2021.
[71] Ver, entre otras, las Sentencias SU- 424 de 2012 y T-041 de 2018.
[72] Ver, al respecto, las Sentencias: T-459 de 2017 y SU-918 de 2013
[73] Ver, por ejemplo, las Sentencias: SU-542 de 2016 y SU-873 de 2014.
[74] Sentencia C-418 de 1994.
[75] Sentencia T-966 de 2005.
[76] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, C.P.: Danilo Rojas Betancourth, No. Radicación: 110010315000-2008-00320-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencias del 11 de mayo de 1998 No. REV-093; del 18 de octubre de 2005 No. 2000-00239; del 20 de octubre de 2009 No .REV-2003-00133; y del 7 de abril. De 2015, C.P.: Jorge Octavio Ramírez; Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 11 de junio de 2009, No. 836-06; y Sección Primera, sentencia del 14 de diciembre.2009 No. 2006-00123.
[77] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de Decisión. C.P.: Alberto Yepes Barreiro. No. 11001-03-15-000-2015-02342-00(REV) (del 2 de febrero de 2016).
[78] Ver, entre otras, sentencias SU-026 de 2021, SU-073 de 2020 y SU-858 de 2001.
[79] Para que proceda la tutela, según los términos de la sentencia C-590 de 2005, es necesario [q]ue la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiera alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiera sido posible”.
[80] A partir de la sentencia T-282 de 1996 se considera improcedente la acción de tutela contra sentencias que profiere la Corte en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad. Esta postura fue reiterada en la sentencia SU-391 de 2016.
[81] Al respecto la Corte en las sentencias SU-391 de 2016 y SU-355 de 2020 señaló que, por regla general, la acción de tutela contra un fallo del Consejo de Estado que resuelve una demanda de nulidad por inconstitucionalidad es improcedente.
[82] Sentencias SU-214 de 2022, SU-157 de 2022, SU-050 de 2022, SU-128 de 2021, SU-027 de 2021, entre otras.
[83] Ver, entre otras, sentencias SU-228 de 2021, T-459 de 2017 y T-309 de 2015.
[84] Sentencia SU-453 de 2019.
[85] Ver, entre otras, sentencias T-039 de 2005, T-458 de 2007, T-747 de 2009, T-078 de 2010, T-360 de 2011, T-628 de 2011, T-1100 de 2011, T-803 de 2012, T-261 de 2013, T-734 de 2013, T-241 de 2016.
[86] Sentencia T-235 de 2004.
[87] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, No. 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988) (28 de agosto de 2014).
[88] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01.
[89] Radicado 18001-23-33-000-2013-00216-01.
[90] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Radicado 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).
[91] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01.
[92] Estas sentencias, como se explicará en detalle más adelante, son la T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU-122 de 2022.
[93] Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2013.
[94] La Corte Constitucional ha reiterado el estado de cosas inconstitucional en las sentencias T-256 de 2000, T-025 de 2004, T-388 de 2013, T-815 de 2013, T-861 de 2013, T-195 de 2015, T-762 2015, T-182 de 2017, T-193 de 2017, T-162 de 2018 y T-267 de 2018.
[95] Sentencia SU-122 de 2022. En esta sentencia la Sala Plena de la Corte Constitucional extendió la existencia de un estado de cosas inconstitucional a los centros de detención transitoria.
[96] Sentencia SU-122 de 2022.
[97] Constitución Política de Colombia, artículo 88: “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. […]”.
[98] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C.P.: Danilo Rojas Betancourth, No. 19.031 y 38222 (14 de septiembre de 2011). Reiterada por la Sección Tercera, Subsección C.P. José Roberto Sáchica Méndez. No. 54001-23-31-000-2010-00172-01(57261) (4 de diciembre de 2020).
[99] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico No. 73001-23-31-000-2008-00648-01(38681) (30 de marzo de 2016).
[100] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. No. 47001-23-31-000-00400-01 (61800) (5 de febrero de 2021).
[101] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P.: José Roberto Sáchica Méndez No. 25000-23-26-000-2004-02458-01) (22 de noviembre de 2021).
[102] Sentencia T-049 de 2016.
[103] Sentencia T-077 de 2013.
[104] Sentencia T-153 de 1998.
[105] Ver artículo 60 de la Ley 65 de 1993.
[106] Ver artículo 112 de la Ley 65 de 1993.
[107] Ver artículo 114 de la Ley 65 de 1993.
[108] Sentencia SU-060 de 2021.
[109] Sentencia C-086 de 2016.
[110] Sentencia C-086 de 2016
[111] Sentencia T-365 de 2022.
[112] Corte I.D.H., Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 134.
[113] Ibid.
[114] Sentencia C-143 de 2015.
[115] Ver, entre otras, sentencias T-881 de 2002, T-940 de 2012 y C-143 de 2015.
[116] Ibid.
[117]Ver, entre otras, sentencias T-401 de 1992 y C-143 de 2015.
[118]Ver, entre otras, sentencias C-143 de 2015, T-049 de 2016, T-232 de 2017, T-259 de 2020, T-288 de 2020.
[119] Ariza Higuera, L.J., & Torres Gómez, M.A. (2019). Definiendo el hacinamiento. Estándares normativos y perspectivas judiciales sobre el espacio penitenciario. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 21(2), 227-258. Doi: http://dx.doi. org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.7632, pp. 232-233.
[120] INPEC, Informe Estadístico, febrero del 2013, pág. 15.
[121] Ibid., pág. 16.
[122] ONU, AG, Res. 70/175, 17 de diciembre de 2015, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.
[123] OEA, Res. 1/08, 31 de marzo de 2008, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
[124] Ver, entre otras, las sentencias T-137 de 2021, T-034 de 2022; T- 197 de 2017; T-151 de 2016; T-857 de 2013; T-126 de 2009.
[125] Corte Constitucional, auto 121 de 2018.
[126] Aunque tal como lo dijo la Sentencia T-762 de 2015, este dato admite discusiones porque no existe un parámetro técnico que permita definir el espacio total de reclusión por persona, es la información suministrada por el INPEC.
[127] Estas cifras proporcionadas por el INPEC no incluyen a las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria, y por eso el porcentaje real de hacinamiento en el sistema penitenciario y carcelario en Colombia es mayor. Sin embargo, no se cuenta con cifras oficiales y consolidadas en el ámbito nacional sobre la población recluida en estos centros.
[128] Giraldo Viana, Kelly. Cárceles para mujeres: la necesidad de implementar el enfoque de género en el proceso de superación del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria en Colombia. Publicado en: Estudios de Derecho. Universidad de Antioquia. Enero-junio de 2021. Volumen LXXVII, Número 171, p. 92. Disponible en: https://bit.ly/41kEsCa. [Consultado el 23 de febrero a las 11:54 PM]. Este artículo académico detalla cómo la amplia evidencia empírica demuestra, por ejemplo, que “las mujeres privadas de la libertad carecen o soportan deficiencias en la prestación de servicios de salud que son exclusivos del género femenino, como los servicios de citología y ginecología en general, o las mamografías y los tratamientos para mujeres embarazadas” (p. 99). En esa misma línea, el artículo señala que “algunos establecimientos de reclusión fueron construidos desde un inicio para hombres, por lo cual no atienden las necesidades específicas y diferenciadas de las mujeres privadas de la libertad” (p. 102).
[129] CIDH/OEA (2017). Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, p. 134, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PrisionPreventiva.pdf.
[130] ONU (2013). Causas, condiciones y consecuencias de la encarcelación para las mujeres (A/68/340), https://undocs.org/es/A/68/340.
[131] CIDH, Observaciones a la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Enfoques Diferenciados en Materia de Personas Privadas de la Libertad, ver también Comisión Interamericana de Mujeres (CMI), Enfoque de género en materia de mujeres privadas de la libertad, (2012), pág.12.
[132] ONU (2013). Causas, condiciones y consecuencias de la encarcelación para las mujeres (A/68/340). Disponible en: https://bit.ly/3It8L0W. [Consultado el 24 de febrero a las 12:18 PM].
[133] Aprobada en Colombia por medio de la Ley 248 de 1995.
[134] OEA, Asamblea General, Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.
[135] En esta decisión la Corte Constitucional afirmó que, como lo ha señalado en otras oportunidades (Sentencia C-333 de 1996. Cfr. Sentencia C-957 de 2014), el artículo 90 de la Constitución no establece un título de imputación específico. Ver también la Sentencia SU-363 de 2021.
[136] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, No. 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988) (28 de agosto de 2014).
[137] Expediente digital T-8.483.097. Escrito de tutela, folio 27.
[138] Página 35 de la sentencia del 20 de noviembre de 2020.
[139] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Ramiro de Jesús Pasos Guerrero, No .05001-23-25-000-1999-01063-01(32988) (28 de agosto de 2014).
[140] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera, Subsección A. No. 2014-00186 (3 de octubre de 2019).
[141] Ibidem.
[142] Cfr., T-082 de 2011, T-794 de 2011, y C-634 de 2011. En esta última, dicho en otras palabras, se explica: “La Corte también refirió al grado de vinculación para las autoridades judiciales del precedente jurisprudencial emitido por las altas cortes. Resulta válido que dichas autoridades, merced de la autonomía que les reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente, pero en cualquier caso esa opción argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales. Esta opción, aceptada por la jurisprudencia de este Tribunal, está sustentada en reconocer que el sistema jurídico colombiano responde a una tradición de derecho legislado, la cual matiza, aunque no elimina, el carácter vinculante del precedente, lo que no sucede con otros modelos propios del derecho consuetudinario, donde el precedente es obligatorio, basado en el principio del stare decisis”.
[143] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. C.P.: Alberto Montaña Plata. No. 18001233300020130021601. (20 de noviembre de 2020).
[144] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, No. 26251, (sentencia del 28 de agosto del 2014). pág. 98.
[145] Ver al respecto la Sentencia SU-363 de 2021.
[146] Sentencia SU-122 de 2022.
 SU068-23
SU068-23