TEMAS-SUBTEMAS
Sentencia SU-287/24
DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN PROCESO DE REPARACION DIRECTA-Vulneración por incurrir en los defectos desconocimiento del precedente, procedimental por exceso ritual manifiesto y fáctico
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE ALTAS CORTES-Requisitos generales de procedencia requiere argumentación y análisis más riguroso
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE ALTAS CORTES-Requisitos específicos de procedibilidad, exigen análisis restrictivo y deferencia ante la interpretación y valoración probatoria
CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
SEPARACION DEL PRECEDENTE-Carga argumentativa de transparencia y suficiencia del juez para apartarse del precedente
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia
En materia de traslado de pruebas, la jurisprudencia ha establecido que las pruebas recopiladas en el proceso penal o disciplinario pueden ser analizadas y valoradas como elementos suficientes y necesarios para justificar una condena patrimonial a la Nación, siempre que logren estructurarse los elementos de responsabilidad estatal bajo las reglas de la sana crítica.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caracterización del defecto fáctico como causal de procedibilidad
DEFECTO FACTICO-Configuración/DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva/DEFECTO FACTICO-Fundamentos y marco de intervención que compete al juez de tutela
FLEXIBILIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES PROBATORIOS EN MATERIA DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS-Jurisprudencia constitucional
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES-Características
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES-Jurisprudencia constitucional
PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA POR GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS-Flexibilización de reglas probatorias a sujetos de especial protección constitucional
Los expedientes relacionados con muertes y desapariciones posiblemente asociadas a los denominados “falsos positivos” requieren de una sensibilidad especial del juez. En clave de garantizar la justicia material, los jueces no pueden cerrar los ojos ante el contexto en el que ocurrieron estos casos ni analizar las pruebas de manera rígida o aislada, como si las normas procesales no fuesen un medio sino un fin en sí mismo. (...), cuando se sospecha que el Estado ha violado los derechos de sus ciudadanos y que sus propios agentes, en lugar de procurar la justicia, han escondido la evidencia de sus delitos, la flexibilidad probatoria se vuelve un imperativo de “vital relevancia” para garantizar el acceso a la administración de justicia.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Desconocimiento del precedente
(...), la Sección Tercera del Consejo de Estado no quiso participar del diálogo con las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ni siquiera con la “abundante y nutrida línea jurisprudencial en materia de responsabilidad del Estado por ejecuciones extrajudiciales” del propio Consejo de Estado. Tampoco ofreció razones para apartarse del precedente, simplemente lo omitió.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
(...) se configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, debido a que la autoridad judicial privilegió una norma procesal de rango legal e hizo de las formalidades sobre el traslado de las pruebas un obstáculo desproporcionado sobre los derechos de los familiares a la administración de justicia. Este defecto no pudo corregirse por otro medio ni tampoco pudo ser alegado al interior del proceso ordinario, en tanto que la exclusión de estas pruebas recién se produjo al momento de proferirse la sentencia de segunda instancia.
DEFECTO FACTICO POR INDEBIDA VALORACION PROBATORIA-Configuración
(...), la Corte Constitucional identifica tres fallas en el análisis realizado por la Sección Tercera del Consejo de Estado y que configuran, en su conjunto, un defecto fáctico que fue determinante en la decisión: (i) no se tuvo en cuenta el contexto geográfico y temporal en que ocurrieron los hechos; (ii) el perfil del fallecido era inconsistente con la versión del Ejército, y reflejaba, más bien, el tipo de víctimas predominante en el fenómeno criminal de los “falsos positivos”; y (iii) los elementos de prueba no permitían afirmar que era más probable que el combate se hubiera dado.
REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
SENTENCIA SU-287 DE 2024
Referencia: expediente T-9.903.611.
Asunto: acción de tutela de Luz Marina Ayala y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
Magistrada ponente:
Diana Fajardo Rivera.
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y previo cumplimiento de los requisitos, trámites legales y reglamentarios, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la Sentencia del 13 de julio de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, actuando como juez de tutela en primera instancia, y de la Sentencia del 9 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, actuando como juez de tutela en segunda instancia.
Síntesis de la decisión
En esta ocasión, la demanda de tutela se dirige contra la providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que negó la responsabilidad de la Nación dentro de un proceso de reparación directa, por la muerte de un hombre en presunto combate con unidades del Ejército Nacional. Para los familiares de la víctima, por el contrario, se trató de una ejecución extrajudicial, también conocida por la opinión pública como “falso positivo”.
En sede de tutela, las secciones del Consejo de Estado que resolvieron el amparo llegaron a resultados opuestos. La primera instancia declaró un defecto fáctico y amparó los derechos de los demandantes, mientras que la segunda instancia revocó y negó sus pretensiones. Este expediente de tutela fue seleccionado y posteriormente su estudio asumido por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Luego de superar los requisitos generales de procedibilidad, la Sala Plena concluyó que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en tres defectos que justifican el amparo sobre una providencia judicial.
En primer lugar, la sentencia cuestionada desconoció el precedente sobre la flexibilización probatoria frente a graves violaciones a los derechos humanos que ha desarrollado la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, a la cual se ha integrado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y al hacerlo, no cumplió con las cargas de transparencia y argumentación, sino que omitió pronunciarse sobre estas líneas jurisprudenciales para, en su lugar, promover una lectura aislada de las normas del derecho civil sobre la carga de la prueba, lo cual, por todo lo que implica el fenómeno criminal de los “falsos positivos” para las víctimas y para la administración de justicia, no garantiza de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales.
En segundo lugar, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un exceso ritual manifiesto cuando excluyó de su análisis algunas pruebas, como resultado de una comprensión demasiado rigurosa del marco procesal. Pruebas que pudieron haber sido relevantes en el esclarecimiento del caso porque aportaban elementos determinantes sobre el perfil de la presunta víctima y sus últimos días en vida.
Finalmente, la providencia se enmarca en un defecto fáctico, en sus facetas positiva y negativa, en la medida que: (i) el Consejo de Estado no tuvo en cuenta el contexto geográfico y temporal en que ocurrieron los hechos; (ii) restó importancia al perfil de Jhon Alexander Ayala y cómo este resultaba inconsistente con la versión del Ejército Nacional, pero sí reflejaba el prototipo de víctimas de los “falsos positivos”; y (iii) los elementos de prueba no permitían concluir, con un grado superior de probabilidad, que el supuesto combate se produjo.
En consecuencia, la Corte Constitucional revocó la sentencia de la Sección Quinta del Consejo, que, actuando como juez de tutela de segunda instancia, negó el amparo. En su lugar, confirmó la decisión proferida por la Sección Cuarta que amparó los derechos fundamentales de la señora Luz Marina Ayala y los demás familiares.
La Corte Constitucional no profirió órdenes adicionales en tanto que el fallo de primera instancia de tutela ya había dejado sin efectos la providencia atacada y le había ordenado a la Sección Tercera del Consejo de Estado proferir una nueva decisión de fondo. De todos modos, en la sentencia de reemplazo, la aludida Sección Tercera deberá tener en cuenta y aplicar las consideraciones de esta sentencia, en relación con el análisis que hizo sobre la configuración de los defectos por desconocimiento del precedente, procedimental por exceso ritual manifiesto y fáctico.
I. ANTECEDENTES
§1. La demanda de tutela de la señora Luz Marina Ayala (a la cual fueron vinculados los demás familiares de la presunta víctima) se dirige contra la providencia del 21 de noviembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro de un proceso de reparación directa. La providencia en cuestión negó la responsabilidad del Estado por la muerte de una persona en medio de enfrentamientos con el Ejército Nacional, pese a que la familia de la víctima asegura que se trató, realmente, de una ejecución extrajudicial. Para los familiares y accionantes de tutela, la sentencia del Consejo de Estado realizó una valoración probatoria deficiente y desconoció su propio precedente para este tipo de casos.
1. Hechos que motivaron la tutela
La muerte del señor Jhon Alexander Ayala
§2. Jhon Alexander Ayala nació el día 31 de octubre de 1980[1] en un hogar conformado por su madre, la señora Luz Marina Ayala (quien luego radicaría la acción de tutela de la referencia) y cuatro hermanos (Camilo Andrés Ayala, Karen Julieth[2] Ayala, Adriana Macías Ayala y María Camila Girón Ayala). Según relata su madre, el joven Jhon Alexander atravesaba una precaria situación económica, sin un empleo estable, por lo que sufrió una inmensa depresión que lo condujo hacia una adicción a las drogas.
§3. El 11 de septiembre de 2007, Jhon Alexander tomó la decisión de enfrentar su problema de adicción, y aceptó internarse en la Fundación Remar de la ciudad de Cali. Dentro de las actividades que Jhon Alexander realizaba en la fundación, estaba la venta de escobas y trapeadores en diferentes municipios del Valle del Cauca, como Buga, Rozo y Calima El Darién.
§4. Luego de varios meses en el proceso de rehabilitación, en diciembre de 2007, Jhon Alexander viajó a la ciudad de Popayán con el ánimo de visitar a su familia. Según su madre, esto generó la alegría de sus seres queridos y la de ella, en particular, porque veían en él una persona muy diferente que, día a día, lograba alejarse del flagelo de la adicción a las drogas.
§5. Tras un par de semanas con su familia, Jhon Alexander regresó, el día 12 de enero de 2008, a la Fundación Remar de la ciudad de Cali, a continuar con su rehabilitación. Pero ese fue el último día que sus familiares lo vieron con vida. La familia tuvo noticias de Jhon Alexander el 24 de enero de 2008, cuando la Fundación Remar reportó haber perdido rastro de Jhon Alexander, quien para ese entonces tenía 27 años.
§6. Ante la gravedad de la situación, la señora Luz Marina Ayala acudió –el escrito de tutela no precisa en qué fecha– a la sede de la Fiscalía General en la ciudad de Popayán, a fin de denunciar la desaparición de su hijo, momento en el cual se activaron las pesquisas y labores de búsqueda para encontrar al joven. Luego de varios meses, el 14 de enero de 2010, la señora Luz Marina Ayala recibió una llamada del Instituto de Medicina Legal para identificar el cuerpo de un joven -ingresado como “NN”- que coincidía con los rasgos de su hijo. La madre acudió a la cita y constató que se trataba de su cuerpo sin vida.
§7. Según la información oficial, el deceso de Jhon Alexander se produjo por muerte violenta en combates entre un grupo al margen de la ley y miembros del segundo pelotón de la compañía “Carter” del Ejército Nacional, el 15 de febrero de 2008, en el municipio de Calima El Darién (Valle del Cauca).
El proceso judicial de reparación directa
§8. Los familiares de Jhon Alexander se negaron a creer en la versión del Ejército, según la cual la muerte fue resultado de combates con estructuras armadas ilegales. Por ello, el 26 de enero de 2011, radicaron demanda de reparación directa ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, con el fin de lograr la reparación de los perjuicios ocasionados por la muerte de Jhon Alexander. La parte demandante estuvo integrada por Luz Marina Ayala (madre), quien actuó en nombre propio y en representación de los menores Camilo Andrés Ayala y Karen Yulieth Ayala (hermanos); Adriana Macías Ayala (hermana), quien obró en nombre propio y en representación de la menor Hary Valentina Ipia (sobrina); María Camila Girón Ayala (hermana) y Omaira Daza (compañera permanente).
§9. Dentro de las etapas procesales, la Nación -Ministerio de Defensa- y el Ejercito Nacional de Colombia se opusieron a las pretensiones de la demanda. Alegaron que no se probó la falla en el servicio y que, por el contrario, la muerte se produjo en medio de un combate y la respuesta legítima de los soldados.
§10. El 29 de enero de 2015, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de primera instancia, en la que accedió a las pretensiones al concluir que la muerte de Jhon Alexander Ayala se trató de una ejecución extrajudicial. Para llegar a este dictamen, tuvo en consideración que la víctima estaba en un tratamiento de rehabilitación por consumo de drogas y que fue ultimado junto a otro exconsumidor. También señaló que la víctima no tenía conocimiento en el manejo de armas, que había estado en días anteriores departiendo con sus familiares y que las armas encontradas junto a los cuerpos no fueron disparadas. El acervo probatorio que valoró el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incluye las investigaciones de la Fiscalía 55 Especializada en Derechos Humanos y del Juzgado 14 de Instrucción Penal Militar, que fueron allegadas al proceso a solicitud de la parte actora[3].
§11. En fallo de segunda instancia proferido el 21 de noviembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, revocó la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones. En su criterio, no se evidenció que la muerte de Jhon Alexander Ayala fuera producto de una ejecución extrajudicial, en tanto no se acreditó su estado de indefensión y no existían indicios sobre tal condición. Tampoco encontró hechos indicadores que permitieran deducir que Jhon Alexander Ayala hubiera sido trasladado al sitio de los hechos mediante engaños o fuerza, ni que su muerte se produjera fuera de un combate militar o por un homicidio planeado por el Ejército. Además, las armas encontradas en el sitio de los hechos eran funcionales, y los cadáveres no presentaban disparos a corta distancia, como sí ocurre en los casos de ejecuciones extrajudiciales.
La acción de tutela objeto de estudio
§12. Contra la decisión del Consejo de Estado, la señora Luz Marina Ayala, actuando en nombre propio, formuló acción de tutela el 23 de mayo de 2023, al considerar que esta providencia vulneró los derechos de los familiares de Jhon Alexander Ayala al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y la defensa, en conexidad con los principios de igualdad y de confianza legítima.
§13. En su parecer, la sentencia incurrió en un exceso ritual manifiesto[4] y un defecto fáctico al realizar una valoración irrazonable de los medios de prueba disponibles y al omitir el análisis de algunas pruebas. Del escrito de tutela se extraen tres cuestionamientos principales al respecto:
· Omitir la valoración de los interrogatorios y demás pruebas aportadas como el informe de armas incautadas, realizado por el CTI de la Fiscalía, el cual daba cuenta, por ejemplo, que los cartuchos encontrados en los supuestos agresores no correspondían con las armas que supuestamente portaban.
· Determinar, contrario a las reglas de la lógica, que la muerte se produjo en medio de un combate, pese a que las armas halladas cerca de las manos de la víctima no tuvieran signos de percusión (es decir, que no fueron disparadas), pues así lo demostró el informe de balística interior realizado por el CTI de la Fiscalía.
· Valorar de manera irrazonable los testimonios que daban cuenta de las actividades de Jhon Alexander Ayala en la venta de implementos de aseo ‒como es costumbre en las personas vinculadas a centros de rehabilitación– y el certificado de la Fundación Remar donde constaba que este había estado internado hasta el día 24 de enero de 2008. Por lo que resultaba ilógico asumir que, en menos de un mes, el joven Ayala hubiese cambiado su pacífica forma de actuar, para incorporarse a un grupo armado ilegal, aprender a accionar armas de fuego de uso exclusivo militar y participar activamente de un ataque al Ejército Nacional.
§14. Además de los reparos dirigidos al análisis probatorio, la acción de tutela invocó la trasgresión del principio de igualdad puesto que la decisión del Consejo de Estado resultaba contraria a otras providencias del mismo órgano en casos similares. En concreto, el escrito de tutela refirió dos precedentes de la Sección Tercera del Consejo de Estado[5]. Estas decisiones resolvieron demandas de reparación directa por ejecuciones extrajudiciales. En ellas, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad del Estado por la muerte de tres personas a manos de integrantes del Ejército. En ambos casos, se concluyó que el Estado incurrió en una falla en el servicio como título de imputación de la responsabilidad. Incluso, de no acreditarse la falla en el servicio, y en los casos en los que el demandante no lo alegue, esas providencias señalan que procede la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por utilización de armas.
§15. Finalmente, el escrito de tutela puso de presente que, mediante Resolución 1783 del 25 de mayo de 2022, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz aceptó el sometimiento del soldado Daniel Alonso Ramos Rodríguez, quien venía siendo procesado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán (Cauca) y la Fiscalía 95 Especializada contra Violaciones de Derechos Humanos de Cali (Valle del Cauca) por la muerte de Jhon Alexander Ayala.
§16. Junto con el escrito de tutela, la demandante allegó varios documentos, entre los cuales se destacan copia de los registros civiles de los familiares de Jhon Alexander Ayala, las decisiones del proceso de reparación directa, varios pronunciamientos de la JEP y algunos otros documentos del proceso penal adelantado por la muerte del precitado sujeto.
2. Trámite de instancia y contestación de las entidades
§17. El proceso de amparo correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Por Auto del 26 de mayo de 2023, admitió la tutela y dispuso notificar, en calidad de demandados, a los magistrados de la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado. Asimismo, en calidad de terceros con interés, vinculó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al Ministerio de Defensa, al Comando General del Ejército Nacional y a varios familiares del fallecido Jhon Alexander Ayala, a saber, las señoras Adriana Macías Ayala (hermana), María Camila Girón Ayala (hermana) y Omaira Daza (compañera permanente).
§18. En respuesta a la tutela, la Sección Tercera, Subsección C, manifestó que las consideraciones plasmadas en la providencia cuestionada eran suficientes para explicar la improcedencia del amparo. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aportó copia del expediente de reparación directa. El Ministerio de Defensa, el Comando General del Ejército Nacional y las señoras Adriana Macías Ayala, María Camila Girón Ayala y Omaira Daza guardaron silencio.
3. Decisiones de instancia de tutela
Primera instancia
§19. En sentencia del 13 de julio de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado concedió el amparo. Concluyó que la providencia atacada incurrió en un defecto fáctico por valorar las pruebas sin tener en cuenta el precedente sobre la flexibilización probatoria en casos asociados a la responsabilidad del Estado por graves violaciones a los derechos humanos.
§20. Luego de dar por superados los requisitos generales de procedibilidad, la Sección Cuarta trajo a colación varias decisiones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para sostener que existe un precedente consolidado sobre la flexibilización probatoria frente a graves violaciones a los derechos humanos. Este principio implica, entre otros, entender que la mayoría de estas violencias se desarrollan en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad; y que esas circunstancias sitúan a las víctimas en una situación de debilidad manifiesta que trasciende al ámbito procesal y genera la dificultad de acreditar cómo ocurrieron los hechos[6].
§21. A juicio de la Sección Cuarta[7], la Sección Tercera incurrió en un defecto fáctico al no aplicar el precedente sobre la flexibilización probatoria. Por el contrario, su valoración resultó excesivamente rigurosa, en tanto que situó en cabeza de los familiares la obligación de acreditar que el señor Jhon Alexander Ayala fue asesinado en una ejecución extrajudicial, lo que resultaba “prácticamente imposible” dadas las condiciones en que se produjo la muerte (en una zona rural y alejada) y en tanto que las únicas pruebas directas de lo ocurrido provienen de los militares involucrados. Así pues, el juez de tutela determinó que la Sección Tercera aplicó de manera estricta la carga probatoria prevista en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y pasó por alto que el dominio pleno de la situación recaía en el Ejército Nacional.
§22. En particular, el fallo de tutela destaca ocho elementos que debieron valorarse en su momento por la Sección Tercera y que hubieran llevado a una conclusión distinta, a saber:
(i) La ausencia de pruebas sobre el hecho de que el señor Jhon Alexander Ayala hubiera disparado. Si bien fue tenido en cuenta un informe de balística, lo cierto es que no había evidencia de que, para el momento de los hechos, las armas incautadas hubieran sido recientemente disparadas. Tampoco se hallaron residuos de disparo en las manos de la víctima ni se recaudaron casquillos percutidos.
(ii) Se dio plena validez a los testimonios del personal militar, pero no se puso en evidencia un estudio concreto sobre la supuesta coincidencia en la descripción de los hechos. En estos casos, resultaba imperativo hacer un estudio detallado de los testimonios del personal militar, pues, en últimas, son los únicos que pueden dar cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrió el supuesto combate.
(iii) No se tuvo en cuenta el problema de adicción que afectaba a la víctima. La autoridad judicial tuvo por probado que estuvo en una fundación de rehabilitación, pero no especificó si este elemento podía o no tener incidencia en la capacidad para someterse a la disciplina de un grupo armado o para utilizar armas de fuego.
(iv) La ausencia de prueba sobre el accionar de armas por parte de Jhon Alexander Ayala, sumado a su estado de adicción eran, por el contrario, indicios en contra de la tesis de la muerte en combate.
(v) Los informes del Instituto de Medicina Legal no permiten concluir que la muerte ocurrió en combate, sino que se limitan a describir la causa de la muerte, la idoneidad de las armas incautadas y la forma en que la víctima recibió los disparos. El hecho de que dichos informes den cuenta de disparos a larga distancia, esto es, a más de 1.6 metros, no demuestra necesariamente la existencia de un combate.
(vi) No se evidencia un estudio desde las reglas de la lógica o de la experiencia sobre las condiciones en las que ocurrió el supuesto combate, tales como: la duración, la visualización de los combatientes, la distancia entre combatientes, los llamados de alto, etc. En este punto, resultaban de especial relevancia los testimonios del personal militar, que, como se dijo, no fueron contrastados en detalle.
(vii) No se contempló la posibilidad de decretar pruebas de oficio para esclarecer los hechos que rodearon la muerte de Jhon Alexander Ayala.
(viii) No se valoró la incidencia que podría tener el sometimiento a la JEP del soldado profesional Daniel Alonso Ramos Rodríguez, presuntamente involucrado en los hechos que rodearon a la muerte del señor Jhon Alexander Ayala.
§23. En consecuencia, la Sección Cuarta, en fallo del 13 de julio de 2023, dejó sin efectos la Sentencia del 21 de noviembre de 2022. En su lugar, le ordenó a la Sección Tercera proferir una nueva decisión, en la que tuviera en cuenta el precedente judicial sobre la flexibilización probatoria para casos relativos a graves violaciones a los derechos humanos.
Impugnación
§24. Mediante escrito remitido el 25 de julio de 2023, el magistrado ponente de la decisión acusada impugnó la sentencia de primera instancia. Como fundamento, explicó que, en el derecho interno, no tiene cabida la flexibilización probatoria porque, a diferencia de lo que sucede en el ámbito internacional, las disposiciones probatorias locales tienen el carácter de normas adjetivas de orden público; por ello, su cumplimiento es obligatorio. De modo que, en ningún caso pueden ser derogadas, modificadas o sustituidas, conforme al artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, retomado por el artículo 13 del Código General del Proceso, en consonancia con el artículo 16 del Código Civil.
§25. Enseguida, adujo que las sentencias unificadoras sólo son vinculantes en aquello que es objeto de la unificación, de conformidad con el artículo 270 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Añadió que los fallos de la Subsección B que se citan –referidas a la flexibilización probatoria– no son providencias de unificación. Tampoco constituyen un “precedente” pues esas sentencias son de una autoridad judicial, diferente a la Subsección C, respecto de la que no existe subordinación jerárquica. Es más, argumentó que la figura misma del precedente judicial resulta ajena al ordenamiento jurídico colombiano que es de carácter legislado. Frente a las pruebas de oficio, señaló que no puede asumirse como un deber del juez antes de resolver el caso, sino que se tratan apenas de una facultad.
§26. Por último, advirtió que la decisión, en la que se aceptó el sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz del soldado profesional Daniel Alonso Ramos, es apenas un auto de trámite, que ni siquiera constituye un pronunciamiento de fondo sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos cuyo conocimiento asumirá la JEP.
Segunda instancia
§27. El 9 de noviembre de 2023, la Sección Quinta profirió una decisión[8] en la que revocó la providencia de instancia y, en su lugar, negó el amparo. En su criterio, no es válido exigir a los jueces un análisis que tenga por probados unos hechos de manera indiciaria, pese a que no se estructuraron los elementos necesarios para ello y que, además, se les imponga la obligación de decretar pruebas de oficio. Tal razonamiento del juez de tutela rompe con la autonomía judicial y suplanta al juez ordinario.
§28. Si bien los indicios son un medio de prueba válido, la Sección Quinta determinó que en el proceso de reparación directa no se demostraron los hechos indicadores que llevaban a inferir, de manera lógica, que la muerte de Jhon Alexander Ayala ocurrió en estado de indefensión. Tampoco se estableció que la víctima llegó al lugar de los hechos por la fuerza o bajo engaños, ni que se hubiera producido la manipulación de la escena.
4. Actuaciones adelantadas en sede de revisión
§29. Mediante Auto del 30 de enero de 2024, la Sala de Selección de Tutelas Número Uno de la Corte Constitucional escogió para revisión el expediente de la referencia y lo repartió al despacho de la magistrada ponente. Luego, en sesión del 2 de mayo de 2024, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015, la Sala Plena asumió conocimiento del asunto.
Auto de pruebas y respuestas allegadas
§30. En Auto del 8 de marzo de 2024, la magistrada sustanciadora solicitó: (i) al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, remitir el expediente del proceso de reparación directa; (ii) a la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar las declaraciones de comparecientes relacionadas con la presunta ejecución extrajudicial del señor Jhon Alexander Ayala y; (iii) a la Sección Tercera del Consejo de Estado, informar sobre la jurisprudencia vigente frente a la carga de la prueba en casos de reparación directa suscitados por graves violaciones a los derechos humanos; así como las pautas que existen al interior de la Sección Tercera frente al alcance del precedente del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos de graves violaciones a los derechos humanos.
§31. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Como respuesta al requerimiento, el Tribunal remitió el expediente digitalizado del proceso de reparación directa iniciado por la señora Luz Marina Ayala. Este expediente consta de 8 cuadernos y alrededor de 2000 folios, aunque algunas de estas piezas no resultan del todo legibles.
§32. Jurisdicción Especial para la Paz. La secretaría de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas señaló que, frente al señor Daniel Alonso Ramos, la JEP ha expedido dos resoluciones relevantes: la Resolución 772 de 2019, por la que la Subsala Octava de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas asume conocimiento sobre su solicitud de sometimiento; y la Resolución 1783 de 2022, por la que se acepta su sometimiento.
§33. En la Resolución 1783 de 2022, se confirmó que el señor Daniel Alonso Ramos estaría siendo investigado por la jurisdicción penal ordinaria debido al asesinato, el 8 de agosto de 2007, de Ulpiano Ortiz y Jairo Alexis Castro. Este soldado, al parecer, también estaría siendo investigado por otras presuntas ejecuciones extrajudiciales, incluyendo la del señor Jhon Alexander Ayala.
§34. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas confirmó en dicha resolución que se cumplía con los factores temporal, material y de competencia para asumir el caso de Daniel Alonso Ramos, por lo que aceptó su sometimiento a la JEP por los hechos relatados, bajo la condición de que enviara un plan específico de sometimiento.
§35. Sección Tercera del Consejo de Estado. El presidente de la Sección Tercera señaló que las preguntas formuladas en el auto de pruebas implicaban compartir apreciaciones que podrían entenderse como conceptos, mientras que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado limitaba su competencia al estudio de los asuntos dispuestos en la Ley 1437 de 2011. De todos modos, remitió un documento con extractos de 70 providencias que estimó podrían ser relevantes para el asunto de la referencia.
§36. Término de traslado. Mediante oficio del 21 de marzo de 2024, la secretaría general de la Corte Constitucional puso las pruebas a disposición de las partes y terceros interesados. Descorrido el traslado, el despacho de la magistrada sustanciadora recibió comunicación del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la que remitía nuevamente el expediente. También se recibió comunicación del Ministerio de Defensa.
§37. Ministerio de Defensa. Esta cartera solicitó negar las pretensiones de la tutela, pues, a su juicio, el Consejo de Estado adelantó la valoración de las pruebas, a la luz de la sana crítica, y concluyó que la muerte de Jhon Alexander Ayala ocurrió en el marco de un combate legítimo con el Ejército Nacional. Lo anterior, con fundamento en que: (i) dentro del proceso se valoraron las actuaciones adelantadas por la Justicia Penal Militar y por la Fiscalía 55 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos; (ii) no se probó que la muerte de Jhon Alexander Ayala fuera ejecutada con la intención de presentarlo como baja en combate, ni que la víctima hubiese sido trasladada al lugar de los hechos por la fuerza. Los militares tampoco obtuvieron reconocimientos por este operativo; y (iii) frente al soldado Daniel Alonso Ramos, que se sometió a la JEP, precisó que esta persona ni siquiera pudo ver lo que pasó, por lo que no se puede tener como un testigo directo[9]. Su sometimiento a la JEP, además, fue por hechos ocurridos el 8 de agosto de 2007 en la vereda San Sebastián del Cauca, lo que no guarda relación con los hechos del 16 de febrero de 2008 en la vereda La Cristalina del municipio de Calima El Darién del departamento del Valle del Cauca, en donde falleció Jhon Alexander Ayala.
§38. Para el Ministerio de Defensa, es cierto que el Estado causó la muerte de Jhon Alexander Ayala, pero esta se enmarca en la causal eximente de responsabilidad del hecho exclusivo de la víctima. Esta persona arremetió contra las autoridades, por lo que la acción de la tropa se ciñó a los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Ratificación de la parte demandante
§39. Dentro del proceso de reparación directa, Luz Marina Ayala actuó en representación de sus hijos, Camilo Andrés Ayala y Karen Yulieth Ayala, debido a que en ese momento ambos eran menores de edad. Así también lo hizo Adriana Macías Ayala, quien actuó en representación de su hija, Hary Valentina Ipia. A través de los registros civiles aportados, el despacho constató que estas tres personas cumplieron la mayoría de edad en 2013, 2014 y 2022.
§40. Por ello, mediante Auto del 4 de junio de 2024, la magistrada sustanciadora los requirió para ratificar, en el proceso de tutela, la representación por parte de sus respectivas madres y para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones allí expuestos.
§41. El 7 de junio de 2024, Camilo Andrés, Karen Yulieth y Hary Valentina allegaron un documento debidamente suscrito en el que ratificaron la representación que iniciaron sus respectivas madres. Manifestaron coadyuvar los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela y, por tanto, la solicitud de dejar sin efectos la providencia del Consejo de Estado.
Intervención del abogado dentro del proceso de reparación directa
§42. El 21 de junio de 2024, llegó a la Corte un escrito de Diego Fernando Medina Capote, quien manifestó haber sido el apoderado judicial de la señora Luz Marina Ayala y otros dentro del proceso de reparación directa. Intervino para solicitar a la Corte que conceda el amparo a los derechos invocados en la tutela. Argumentó que el Consejo de Estado realizó una indebida apreciación del material probatorio pues interpretó, aisladamente, cada uno de sus elementos. Destacó que el supuesto combate que antecedió a la muerte de Jhon Alexander Ayala se soportó únicamente en la versión del Ejército Nacional.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
§43. De conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Carta Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para conocer el fallo de tutela materia de revisión.
2. La acción de tutela supera los requisitos de procedibilidad
§44. Conforme a la jurisprudencia, las decisiones de los jueces de la República en ejercicio de la función jurisdiccional pueden ser cuestionadas excepcionalmente a través de la acción de tutela[10]. No obstante, debido a que estas decisiones constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento de derechos, y debido a valores asociados a la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la independencia y autonomía judicial, la Corte Constitucional ha dispuesto un conjunto de requisitos para determinar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
§45. Sobre los presupuestos de procedencia para determinar si el caso admite un juicio de fondo, este Tribunal ha identificado los siguientes: (i) que las partes estén jurídicamente legitimadas dentro de la acción de tutela; (ii) que la cuestión discutida sea de relevancia constitucional; (iii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, salvo que se trate de evitar la consolidación de un prejuicio irremediable; (iv) que se cumpla con el requisito de inmediatez; (v) que, cuando se trate de una irregularidad procedimental, ésta sea determinante en la providencia controvertida, de modo que afecte los derechos fundamentales del actor; (vi) que la parte interesada identifique los hechos generadores de la vulneración y que, de haber sido posible, haya invocado dichos argumentos en el proceso judicial; (vii) que no corresponda a una tutela contra providencia de tutela ni a una acción de nulidad por inconstitucionalidad.
§46. El examen de estos requisitos debe considerar las particularidades del asunto y, en especial, las circunstancias en que se encuentre el accionante. De esta forma, si el amparo se dirige contra una alta corte, la carga argumentativa del accionante se acentúa y el análisis se hace más intenso, pues se trata de órganos judiciales que definen y unifican la jurisprudencia en su respectiva jurisdicción. En ese sentido, el análisis de procedencia contra decisiones de altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que se haya presentado una actuación que claramente trasgrede los derechos fundamentales[11]. En contraste, si la protección es solicitada por un sujeto de especial protección constitucional, es posible analizar la repercusión que pudo tener su condición en la satisfacción de estos presupuestos con miras a flexibilizar el juicio de procedibilidad.
§47. En esta ocasión, se encuentran acreditados los requisitos antes referidos. Las partes están jurídicamente (i) legitimadas. En efecto, la acción de amparo es promovida por la señora Luz Marina Ayala, quien actúa en nombre propio y es titular de los derechos presuntamente transgredidos. De igual modo, los jueces de instancia vincularon al proceso de tutela a varios familiares del fallecido Jhon Alexander Ayala, a saber, las señoras Adriana Macías Ayala (hermana), María Camila Girón Ayala (hermana) y Omaira Daza (compañera permanente). Y en sede de revisión, también se ratificó la participación de Camilo Andrés Ayala (hermano), Karen Juliette Ayala (hermana) y Hary Valentina Ipia (sobrina). Todos estos familiares integraron la parte demandante dentro del proceso de reparación directa que motivó luego la acción de amparo.
§48. La acción de tutela es promovida en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, autoridad, autoridad que emitió la sentencia que presuntamente incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales, lo que explica la legitimación por pasiva.
§49. El asunto tiene (ii) relevancia constitucional[12] pues el reclamo de los familiares, más allá de tratarse de una discusión netamente legal o de contenido puramente económico, hace referencia a un debate que involucra la posible violación de derechos y principios de rango constitucional, como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la igualdad y los derechos de las víctimas frente a graves violaciones, ante un presunto daño antijurídico atribuible al Estado con ocasión de la muerte de una persona durante un operativo militar[13]. Este asunto también plantea el posible desconocimiento de las reglas de flexibilización probatoria frente a violaciones graves a los derechos humanos, y con ello el desconocimiento del precedente tanto constitucional como del propio Consejo de Estado.
§50. Los accionantes agotaron todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, lo que satisface el criterio de (iii) subsidiariedad. La decisión atacada fue adoptada en segunda instancia por el Consejo de Estado y no existe ningún otro mecanismo para cuestionar la providencia. Así mismo, no se evidencia la idoneidad del recurso extraordinario de revisión, debido a que no se cumple con ninguno de los supuestos enmarcados en las causales previstas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las cuales son taxativas y de naturaleza restrictiva[14]. En esa medida, los cargos propuestos en esa ocasión, tales como la valoración indebida de las pruebas o el desconocimiento del precedente, no pueden ser analizados a través de dicho recurso.
§51. Se cumple con el requisito de (iv) inmediatez. La sentencia atacada fue proferida el 21 de noviembre de 2022 por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado y fue notificada mediante correo electrónico el 23 de noviembre de 2022. Por su parte, la acción de tutela fue instaurada el 23 de mayo de 2023, es decir, cuando habían transcurrido alrededor de seis meses desde que se tuvo conocimiento de la decisión, lapso que resulta razonable ante la complejidad del asunto y la gran cantidad de información que obra en el expediente[15]; más aún, teniendo en cuenta que la accionante intervino en sede de tutela en nombre propio, esto es, sin una asesoría legal especializada.
§52. Este caso (v) versa parcialmente sobre una irregularidad procedimental. El escrito de tutela plantea varios reparos contra la decisión de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, los cuales clasifica en un exceso ritual manifiesto, un defecto fáctico en la valoración de las pruebas, y la trasgresión del principio de igualdad por desconocer algunos precedentes del propio Consejo de Estado[16]. De los tres cargos formulados, el requisito de irregularidad procedimental aplica solo frente al exceso ritual manifiesto por tratarse de un tipo de defecto procedimental[17].
§53. Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido que cuando se alega un defecto procedimental, éste debe tener un efecto determinante o la potencialidad de incidir en el sentido de la decisión[18]. En este caso, la Corte advierte, preliminarmente, que la sentencia cuestionada excluyó las declaraciones de Omaira Daza (compañera sentimental), Adriana Macías Ayala (hermana) y Luz Marina Ayala (madre), las cuales podrían contener información relevante para esclarecer los últimos días de vida de la presunta víctima, Jhon Alexander Ayala, así como sus antecedentes personales y familiares. Estas declaraciones provenían de seres cercanos al difunto y probablemente quienes mejor lo conocían. Además, estos relatos -salvo la declaración extrajuicio de Omaira Daza- provenían de la investigación que adelantó en su momento la Jurisdicción Penal Militar y que luego fue asumida por la Jurisdicción Penal Ordinaria; lo que ratifica la importancia que estos tuvieron para el proceso penal que rodeó la muerte de Jhon Alexander Ayala, y que luego fueron trasladados.
§54. Sin embargo, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado excluyó del análisis estas declaraciones o testimonios al haber sido practicados fuera del proceso de reparación directa, y sin las formalidades previstas en el Código de Procedimiento Civil, vigente entonces.
§55. Por otro lado, le corresponde a la parte demandante (vi) identificar de forma clara y precisa los hechos que generaron la vulneración de derechos y las razones que sustentan la violación. Pero no es indispensable mencionar de manera específica aquel defecto por el que se acusa la decisión. La garantía del derecho de acceso a la justicia “impide la exigencia de una técnica particular en la acción de tutela, por lo que es exigible únicamente la presencia de los elementos de juicio necesarios para comprender cuál es la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados”[19].
§56. Al respecto, la Corte ha establecido que el juez de tutela tiene la potestad de amparar derechos, aun cuando el escrito ciudadano adolezca de ciertas carencias argumentativas. A partir del principio iura novit curia (el juez conoce el derecho) la Corte ha determinado que la carga del actor consiste en enunciar los hechos que soportan sus pretensiones mientras que al juez de tutela le corresponde adecuar e interpretar tales hechos conforme a las instituciones jurídicas aplicables a las circunstancias descritas[20].
§57. La Corte Constitucional ha aplicado estos principios en sede de tutela contra providencia judicial. Las deficiencias o faltas en las que incurra un actor al determinar el fundamento jurídico-constitucional que sustenta su pretensión, no le impiden al juez interpretar sus argumentos de manera razonable y adecuarlos a las instituciones jurídicas pertinentes para, de esa manera, garantizar la protección de los derechos constitucionales en juego. Así, esta Corporación ha identificado las causales específicas de una tutela contra providencia judicial a partir del fundamento fáctico de la acción, aun cuando el actor no hubiese alegado causales específicas de manera expresa[21].
§58. Pues bien, además del defecto fáctico y el exceso ritual manifiesto expresamente alegados, la Sala también deriva de los argumentos expuestos en la tutela que los familiares de la víctima reprochan el desconocimiento del precedente. Para esto último, la Sala observa que el escrito de tutela invoca la protección del principio de igualdad en las decisiones judiciales y cita precedentes que habrían sido desconocidos por el Consejo de Estado[22].
§59. Por último, (vii) no se cuestiona un fallo de tutela ni una acción de nulidad por inconstitucionalidad. Como ya se expuso, la providencia atacada es una decisión de segunda instancia dentro de un proceso de reparación directa.
3. Presentación del caso y formulación del problema jurídico
§60. Según la versión oficial del Ejército, el 15 de febrero de 2008, en la vereda La Cristalina, del municipio de Calima El Darién, en el departamento del Valle del Cauca, fueron dados de baja dos integrantes de un grupo al margen de la ley. Las muertes se produjeron en combate con miembros del segundo pelotón de la compañía “Carter”, del Batallón de Artillería 3º “Batalla de Palacé” del Ejército Nacional. Los cadáveres fueron reportados y entregados a las autoridades competentes como sujetos sin identidad o “NN”[23].
§61. Por otro lado, el 14 de enero de 2010, la señora Luz Marina Ayala recibió una llamada del Instituto de Medicina Legal de La Unión (Valle) para identificar el cuerpo de un joven -ingresado como “NN”- que coincidía con los rasgos de su hijo, de quien su familia había perdido rastro desde las fiestas decembrinas de 2007. La madre constató que se trataba del cuerpo sin vida de su hijo, Jhon Alexander Ayala. Desde un comienzo, los familiares se negaron a creer en la versión oficial, pues no les parecía posible que Jhon Alexander, en medio de un tratamiento contra la adicción y con el apoyo de su familia a quien había visitado hace unos pocos días, fuera un integrante de un grupo armado ilegal que planeara ataques a estructuras del Ejército Nacional.
§62. El 26 de enero de 2011, la señora Luz Marina Ayala y otros familiares radicaron demanda de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el fin de lograr la indemnización de perjuicios materiales e inmateriales ocasionados por la muerte de Jhon Alexander Ayala.
§63. En las instancias ordinarias, las autoridades judiciales llegaron a decisiones opuestas. De un lado, en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de los familiares, al considerar que la muerte de Jhon Alexander Ayala se trató de una ejecución extrajudicial. Por el contrario, en segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, revocó la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones. En su criterio, no se evidenció que la muerte de Jhon Alexander Ayala fuera producto de una ejecución extrajudicial.
§64. Contra la decisión del Consejo de Estado, la señora Luz Marina Ayala formuló acción de tutela. En sede de amparo, las instancias judiciales también arribaron a decisiones contrapuestas. Para la Sección Cuarta del Consejo de Estado, actuando como juez de tutela de primera instancia, la Sección Tercera incurrió en un defecto fáctico al no aplicar el precedente sobre la flexibilización probatoria. Advirtió que la valoración de la Sección Tercera resultó excesivamente rigurosa, en tanto que situó en cabeza de las víctimas la obligación de acreditar las circunstancias de la muerte. Sin embargo, en segunda instancia, la Sección Quinta revocó y negó el amparo. En su criterio, no era válido exigir a los jueces ordinarios dar por probados unos hechos de manera indiciaria, ni imponerles la obligación de decretar pruebas de oficio.
§65. Este expediente de tutela fue seleccionado y luego su estudio fue asumido por la Sala Plena de la Corte Constitucional. En sede de revisión, el Ministerio de Defensa se opuso a la tutela, insistió en que el fallo de la Sección Tercera fue congruente con las pruebas que obran en el expediente y que explican las circunstancias legítimas en que se produjo la muerte de Jhon Alexander Ayala. Aunque se formularon preguntas a la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la jurisprudencia vigente frente a la carga de la prueba en este tipo de casos, no se obtuvo una respuesta precisa, sino que se allegaron varias providencias sobre la materia.
§66. En sede de revisión, y teniendo en cuenta lo manifestado en el escrito de tutela, también se pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz aportar las declaraciones de comparecientes relacionadas con la presunta ejecución extrajudicial del señor Jhon Alexander Ayala. De acuerdo con la información proporcionada, se sabe que la JEP aceptó el sometimiento del soldado Daniel Alonso Ramos por hechos ocurridos el 8 de agosto de 2009 en Timbío, Cauca, donde perdieron la vida Ulpiano Ortiz y Jairo Alexis Castro. Ese Tribunal también requirió a la Fiscalía General para informar el estado de las actuaciones adelantadas en contra de este soldado. Por lo expuesto, la Corte considera que la situación del soldado Daniel Alonso Ramos ante la Jurisdicción Especial para la Paz no resulta determinante, por ahora, para este proceso de reparación directa. Lo anterior no obsta para que, de encontrarse pruebas relevantes en esa justicia transicional, frente a la muerte de Jhon Alexander, estas deban ser valoradas en las oportunidades procesales correspondientes.
§67. Bajo este marco, la Sala Plena entiende[24] que, si bien el escrito de tutela invocó la protección de los derechos fundamentales de “acceso a la administración de justicia, debido proceso y defensa, a la igualdad y seguridad jurídica en conexidad con los derechos de igualdad y de confianza legítima y violación al precedente jurisprudencial”[25], este asunto puede delimitarse, para mayor claridad y precisión, como un reclamo por la violación de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad y a los derechos de las víctimas, con ocasión de la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2022, por el Consejo de Estado, Sección Tercera.
§68. Ahora bien, en cuanto a los defectos que se invocan, la Sala Plena toma nota de que el escrito de tutela refiere expresamente el defecto fáctico y el exceso ritual manifiesto[26]. Además, de los argumentos de la tutela se deriva un defecto por desconocimiento del precedente, razón por la cual la demandante invoca la protección del derecho a la igualdad y transcribe sentencias del Consejo de Estado que habrían sido desconocidas por ese mismo tribunal.
§69. Como ha explicado esta Corporación, cuando se invoca el amparo constitucional en contra de una providencia judicial –que es un escenario de mayor carga argumentativa– el juez tiene la facultad de formular y el deber de conducir el estudio del caso a través de las causales específicas que correspondan con la controversia esbozada en el escrito tutelar. Para ello, es válido que la Sala ubique en la argumentación de los demandantes y adecúe[27] los reparos dentro de las causales específicas de procedibilidad[28].
§70. La adecuación de los cargos resulta válida en este caso concreto, teniendo en cuenta que: (i) la jurisprudencia ha entendido que una misma situación puede dar lugar a que varios defectos concurran[29]. En esta ocasión, el desconocimiento del precedente, el defecto fáctico y el exceso ritual manifiesto están entrelazados pues el precedente que se echa de menos surge, precisamente, en materia probatoria, mientras que el exceso ritual tiene que ver con la exclusión de unas pruebas y el defecto fáctico cuestiona el análisis general sobre los elementos probatorios; (ii) estos defectos fueron las categorías analíticas en torno a las cuales se abordó la discusión en el trámite de instancia de tutela; y (iii) el caso concreto pone de presente el reclamo de los familiares de una presunta víctima de graves violaciones a los derechos humanos, quienes actúan, en sede constitucional, en nombre propio y sin asesoría jurídica especializada[30], por lo que es razonable que el juez de tutela interprete el alcance de su solicitud.
§71. Así las cosas, habiendo superado el examen de procedibilidad inicial, le corresponde a la Sala Plena resolver los siguientes tres problemas jurídicos:
a. ¿La Sentencia del 21 de noviembre de 2022 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, incurrió en desconocimiento del precedente tanto del propio Consejo de Estado, como de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la flexibilización probatoria ante graves violaciones a los derechos humanos?
b. ¿La Sentencia del 21 de noviembre de 2022 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, incurrió en un defecto fáctico por no valorar, de manera razonable, todas las pruebas que se requerían para determinar si el caso se trataba realmente de una ejecución extrajudicial?
c. ¿La Sentencia del 21 de noviembre de 2022 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, incurrió en un exceso ritual manifiesto al excluir del acervo probatorio una declaración extrajuicio y varias declaraciones trasladadas de un proceso penal?
§72. Para resolver estos interrogantes, la Sala (i) caracterizará brevemente las causales de procedibilidad invocadas; (ii) reiterará la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la flexibilización probatoria frente a graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por último, a partir de estos insumos, (iii) resolverá el caso concreto.
4. Breve caracterización de las causales específicas por desconocimiento del precedente judicial y defecto fáctico
4.1. Defecto por desconocimiento del precedente judicial
§73. La Corte Constitucional ha definido como precedente la sentencia o conjunto de sentencias, anteriores al caso objeto de estudio que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades al momento de fallar[31].
§74. Para determinar cuándo una sentencia -o varias sentencias- constituyen precedente aplicable, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes criterios[32] (i) que en la ratio decidendi[33] de la decisión anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; (ii) que la ratio decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y; (iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
§75. El precedente judicial, así entendido, cumple unos fines específicos: a) concreta el principio de igualdad en la aplicación de las leyes; b) constituye una exigencia del principio de confianza legítima, que prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos con actuaciones imprevisibles; c) garantiza el carácter normativo de la Constitución y la efectividad de los derechos fundamentales, así como la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico; d) asegura la coherencia y seguridad jurídica; e) protege las libertades ciudadanas y f) materializa en la actividad judicial el cumplimiento de condiciones mínimas de racionalidad y universalidad[34].
§76. En particular, el precedente de la Corte Constitucional, por ser la autoridad encargada de la guarda de la integridad y la supremacía de la Carta Política, debe acatarse por los demás funcionarios judiciales[35]. El desconocimiento del precedente constitucional se puede configurar, entre otros supuestos, cuando, en sede de tutela: (i) se desconoce la interpretación que ha realizado la Corte Constitucional respecto de su deber de definir el contenido y el alcance de los derechos constitucionales, (ii) se desatiende el alcance de los derechos fundamentales fijado a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela proferidas por la Sala Plena o por las distintas Salas de Revisión, y (iii) cuando se reprocha la vulneración del derecho fundamental a la igualdad, al principio de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica por la inaplicación del precedente constitucional definido en sede de tutela[36].
§77. Apartarse del precedente podría ser válido en determinados escenarios. Sin embargo, para ello se requiere cumplir exigentes cargas argumentativas, a saber: (i) la de transparencia que implica que el juez reconozca, expresamente de cuál precedente se va a separar, pues no es posible simplemente ignorarlo, de manera que no basta con solo identificar las decisiones que son relevantes para la solución del caso, es necesario además que se refiera a ellas de forma detallada y precisa para fijar su contenido y su relevancia jurídica en el caso bajo examen. La otra carga que corresponde es (ii) la argumentación por virtud de la cual se debe explicar por qué acoger una nueva orientación normativa no sacrifica desproporcionadamente los fines atrás enunciados y, particularmente no lesiona injustificadamente los principios de confianza legítima, seguridad jurídica e igualdad. No puede tratarse de una simple discrepancia de criterio que busque una corrección jurídica, ni tampoco puede fundarse únicamente en la invocación de la autonomía judicial[37]. Por el contrario, debe demostrar que la interpretación alternativa “desarrolla y amplía, de mejor manera, el contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección”. De manera que estas razones “no pueden ser otras que lograr la vigencia de los derechos, principios y valores constitucionales”[38].
4.2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
§78. El defecto procedimental se origina en los artículos 29 y 228 de la Constitución, ya que tiene relación directa con los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en lo relacionado con el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental[39]. En esa medida, la Corte ha identificado dos modalidades: uno de naturaleza absoluta, que se presenta cuando el juez actúa completamente al margen de las “formas propias de cada juicio”, transgrediendo o amenazando derechos fundamentales de las partes[40]; otro por exceso ritual manifiesto, cuando el juez “desconoce el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, porque convierte los procedimientos judiciales en obstáculos para la eficacia del derecho sustancial”[41].
§79. Para que se configure este último, deben concurrir una serie de elementos, a saber: (i) que no exista la posibilidad de corregir el error por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible por las circunstancias del caso específico; (iv) que como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos fundamentales[42].
§80. Cuando el derecho procesal se convierte en obstáculo para la garantía de un derecho sustancial, mal haría en darse prevalencia a las formas, haciendo nugatorio el derecho y desnaturalizando las normas procesales que deben concebirse como un medio para la realización del derecho material. En ese sentido, el juez incurrirá en un defecto por exceso ritual manifiesto, cuando se genera una “renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales”[43]. Por ejemplo, cuando se excluyen pruebas, bajo reglas procesales, pese a que estas podrían ser relevantes para que la verdad judicial se aproxime en la mayor medida posible a la verdad material[44].
§81. En materia de traslado de pruebas, la jurisprudencia ha establecido que las pruebas recopiladas en el proceso penal o disciplinario pueden ser analizadas y valoradas como elementos suficientes y necesarios para justificar una condena patrimonial a la Nación, siempre que logren estructurarse los elementos de responsabilidad estatal bajo las reglas de la sana crítica. Así, si bien no llevan a deducir automáticamente la responsabilidad estatal, lo cierto es que en determinados casos resulta plausible reconocerles mérito probatorio, dado que pueden servir de fundamento a la decisión. Por el contrario, puede configurarse un exceso ritual manifiesto cuando el juez omite la incorporación, práctica o valoración de pruebas insinuadas en el proceso y requeridas para establecer la verdad material del caso[45].
§82. Ahora bien, este defecto no se configura ante cualquier irregularidad, sino que debe tratarse de una anomalía grave en la aplicación de las formas propias de cada juicio, que lleva al juez a asumir una ciega obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de los derechos sustanciales que le asisten a las partes en la contienda[46].
§83. Lo hasta aquí expuesto no se traduce en una licencia para apartarse caprichosamente de las reglas procesales. Estas, en principio, son de obligatoria observancia. No obstante, lo que sí exige el ordenamiento constitucional es que la interpretación de las reglas procesales se lleve a cabo a la luz de los postulados superiores que la Constitución consagra. Esto impone al juez valorar si, frente a una situación específica, la aplicación irreflexiva de una norma procesal desencadena un escenario de afectación incompatible con la Carta.
4.3. Defecto fáctico
§84. El defecto fáctico se configura cuando el apoyo probatorio en el cual se basa el juzgador para resolver un caso es insuficiente o su valoración resulta abiertamente inadecuada[47]. Si bien la valoración de las pruebas corresponde al juez, en ejercicio de los principios de autonomía e independencia, de su papel como director del proceso, de los principios de inmediación y de apreciación racional de la prueba, este amplio margen de evaluación está sujeto de manera inescindible a la Constitución y a la ley. Por tal razón, debe realizarse conforme a criterios objetivos, racionales y rigurosos, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, los parámetros de la lógica, de la ciencia y de la experiencia[48].
§85. En la práctica judicial, la Corte ha encontrado tres hipótesis en las cuales se configura el defecto fáctico: (i) cuando existe una omisión en el decreto y en la práctica de pruebas que eran necesarias en el proceso; (ii) cuando se hace una valoración defectuosa o contraevidente de las pruebas existentes; y (iii) cuando no se valora en su integridad el acervo probatorio[49].
§86. Estas hipótesis pueden materializarse por conductas omisivas o activas, dando lugar a las dos dimensiones del defecto fáctico, la negativa (u “omisiva”) y la positiva (o “por acción”)[50]. La primera se presenta cuando el juez (i) niega, ignora o no valora las pruebas legalmente allegadas al trámite, o porque (ii) a pesar haber concurrido las circunstancias para ello, no las decreta por razones injustificadas. La segunda se presenta cuando el juez (i) hace una errónea interpretación de la prueba válidamente allegada al proceso, al atribuirle la capacidad de probar lo que razonablemente no se infiere de la misma o al estudiarla de manera incompleta; (ii) valora pruebas ineptas o ilegales; o (iii) valora pruebas indebidamente practicadas o recaudadas[51].
§87. Este Tribunal ha sido enfático en señalar que el error en la valoración de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[52]. En efecto, no cualquier yerro en la labor o práctica probatoria tiene la virtualidad de configurarlo. De este modo, debe satisfacer los requisitos de (i) irrazonabilidad, que significa que el error sea ostensible, flagrante y manifiesto; y (ii) trascendencia, que implica que el error alegado tenga ‘incidencia directa’, ‘o ‘repercusión sustancial’ en la decisión, esto es que, de no haberse presentado, el resultado hubiera sido distinto[53].
§88. De esta manera, las divergencias subjetivas de la apreciación probatoria no configuran un defecto fáctico. Ello, pues, frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez natural debe determinar, conforme con los criterios señalados, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez de tutela debe entonces privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial, y debe considerar que, en principio, la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural goza de razonabilidad y legitimidad. En ese sentido, el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la evaluación probatoria del juez natural que ordinariamente conoce de un asunto; su intervención, entonces, debe ser restringida[54].
5. La flexibilización probatoria frente a graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario
§89. La Carta Política de 1991 trae un diseño institucional que necesariamente invita al diálogo entre las distintas autoridades judiciales. No existe una única jurisdicción ni un órgano de cierre común a todas. La administración de justicia opera de manera desconcentrada y autónoma, entre la Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Jurisdicción Agraria y Rural, la Jurisdicción Constitucional y las Jurisdicciones Especiales[55]. A esto debe añadirse el rol prevalente que la Carta encomendó a los tratados internacionales sobre derechos humanos[56], lo que dio curso a la figura del bloque de constitucionalidad[57] y a un diálogo con tribunales internacionales de justicia[58].
§90. En ocasiones, sin embargo, esta constelación de entidades, procedimientos y especialidades se ha asumido como un obstáculo y una fuente de inseguridad jurídica, que en sus peores momentos de tensión la opinión pública ha denominado un choque de trenes, para calificar así el enfrentamiento entre precedentes opuestos sobre una misma materia.
§91. Pero tal visión negativa debe ser superada para, en su lugar, aprovechar las oportunidades que ofrece el modelo constitucional colombiano. La constelación de autoridades judiciales que lo integran puede y debe traducirse en una contienda virtuosa entre sus participantes. Una contienda cuya meta no radica en determinar quién tiene la última palabra como si se tratase de una simple prerrogativa de autoridad, sino -más bien- en quién ofrece una interpretación más completa de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección[59].
§92. Un buen ejemplo de este modelo virtuoso se encuentra, precisamente, en la tesis de la flexibilización probatoria con respecto a graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Tesis que se ha venido tejiendo a varias manos, tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ahí que, a pesar de las distintas especialidades y de las particularidades de cada proceso, exista un amplio catálogo de referencias cruzadas entre estos tribunales, lo que ha permitido avanzar en el acceso a la administración de justicia frente a los peores crímenes del Estado; precisamente, cuando las personas requieren de mayor protección y garantías reales de justicia.
§93. De un lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha presentado avances importantes en la responsabilidad internacional de los estados frente a graves violaciones a los derechos, incluyendo decisiones específicas contra la República de Colombia[60]. El Consejo de Estado, por su parte, como órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, ha construido una “abundante y nutrida línea jurisprudencial en materia de responsabilidad del Estado por ejecuciones extrajudiciales”[61], entre la que se destaca la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, que consolidó los fundamentos de la flexibilización probatoria ante graves violaciones a los derechos[62]. Y si bien el objeto de unificación no fue ese, la flexibilización sí hizo parte de la regla de decisión[63]. Por último, la Corte Constitucional ha reiterado, de manera uniforme y consolidada en múltiples tutelas y por lo menos cuatro sentencias de unificación[64], el deber que tiene el juez de “ser flexible en la apreciación probatoria que se haga en el marco de un asunto que involucre una grave vulneración de los derechos humanos”[65].
§94. Esta Corte ya ha explicado, de manera diferenciada, los aportes de cada jurisdicción a esta temática. Es más, hace unos meses, la Sentencia SU-016 de 2024[66] reiteró el precedente vigente desde la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hace falta repetir en extenso tal análisis. Lo que se propone para este capítulo, entonces, es dar cuenta de algunos rasgos definitorios del fenómeno criminal de las ejecuciones extrajudiciales desde una perspectiva fáctica, para así entender mejor los desafíos que ello supone para el juez, especialmente en materia probatoria, y cómo las distintas jurisdicciones respondieron a esta problemática desde la flexibilización.
5.1. Las ejecuciones extrajudiciales: una historia de crueldad y ocultamiento de la verdad
§95. La prolongación del conflicto armado interno en nuestro país ha ido de la mano con la degradación de las hostilidades y el empleo de macabras formas de violencia. Una de sus peores manifestaciones ha sido la de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, particularmente de las fuerzas armadas, que se ensañaron contra la población civil vulnerable que luego presentaban como bajas en combate.
§96. Este tipo de ejecuciones también son conocidas como “falsos positivos”. Esta fue la denominación que le dieron las madres “a los jóvenes asesinados por miembros del Ejército, donde todo fue falso: la oferta de trabajo para reclutarlos, el combate fingido, los trajes y botas de guerrilleros, las armas sobre sus cadáveres, el dictamen de Fiscalía como ‘muertos en acción armada’ y la acción de la Justicia Penal Militar”[67].
§97. Tristemente, este no es un fenómeno reciente para el país, pero fue en la primera década del dos mil cuando creció exponencialmente y se hizo más evidente. El Relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, luego de su visita al país en el año 2009, advirtió que “[h]a habido demasiados asesinatos de carácter similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por apenas algunos soldados o unidades renegados, o manzanas podridas”[68]. Más recientemente, los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz dan cuenta de registros de ejecuciones extrajudiciales que se remontan a 1978 y llegan, por lo menos, hasta 2016, con un total de 8.208 personas asesinadas bajo ese tipo de acciones. El periodo con mayor número de casos se concentra entre los años 2002 y 2008, cuando se reportaron 6.402 víctimas en 31 departamentos, es decir, una práctica criminal que se extendió prácticamente por la totalidad del país[69].
§98. La dinámica de este fenómeno criminal ha sido bien documentada y evidencia el grado de sofisticación que alcanzó en algunos casos. En palabras del Relator especial:
“[U]n "reclutador" pagado (un civil, un miembro desmovilizado de un grupo armado o un ex militar) atrae a las víctimas civiles a un lugar apartado engañándolas con un señuelo, por lo general la promesa de un trabajo. Una vez allí, las víctimas son asesinadas por miembros de las fuerzas militares, a menudo pocos días u horas después de haber sido vistos por los familiares por última vez. En otros casos, las fuerzas de seguridad sacan a las víctimas de sus hogares o las recogen en el curso de una patrulla o de un control de carretera. Las víctimas también pueden ser escogidas por "informantes", que las señalan como guerrilleros o delincuentes a los militares, a menudo a cambio de una recompensa monetaria. Una vez que estas víctimas son asesinadas, las fuerzas militares organizan un montaje de la escena, con distintos grados de habilidad, para que parezca un homicidio legítimo ocurrido en combate. El montaje puede entrañar, entre otras cosas, poner armas en manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los guerrilleros; o calzarlas con botas de combate. Las víctimas son presentadas por los militares y anunciadas a la prensa como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. A menudo se entierra a las víctimas sin haberlas identificado (bajo nombre desconocido), y en algunos casos en fosas comunes”[70].
§99. El montaje de la escena ha sido uno de los principales desafíos para la justicia. Esta puede entrañar, entre muchas posibilidades, poner armas junto a las víctimas, disparar armas de las manos de las víctimas, cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con la delincuencia. Asimismo, es común que las víctimas sean presentadas a los medios de comunicación como insurgentes o delincuentes abatidos en combate, a menudo reportados como NN, sepultados en fosas comunes sin previa identificación, pese a los medios existentes para obtener su individualización. Este tipo de situaciones se caracterizan –de acuerdo con el Consejo de Estado– porque en torno a ellas se realiza una verdadera “mise en scene” encaminada a aparentar que la muerte de una persona ajena al conflicto armado se produjo porque ésta representaba una amenaza contra la sociedad o contra la vida e integridad de la población o de las fuerzas armadas[71].
§100. Incluso, fue tal el grado de sofisticación de algunas estructuras criminales enquistadas en el aparato estatal, que la Comisión de la Verdad destacó que para la alteración de la escena del crimen existía algo que se conocía como “kit de legalización”. Este consistía en un conjunto de insumos, tales como material de dotación, uniformes y armas que servían para este propósito, adelantándose así a los procedimientos de investigación criminal. El kit de legalización era un concepto extendido en algunos batallones de las fuerzas militares[72].
§101. Otra característica común a los “falsos positivos” fue el perfilamiento de las víctimas que, en su mayoría, representaban población vulnerable, marginalizada o excluida. La elección de las víctimas no era una apuesta caprichosa, sino que suponía labores previas de perfilamiento para identificar los candidatos más idóneos a ser presentados como “bandoleros”. Los grupos vulnerables fueron objetivos desproporcionados de esta práctica, incluyendo a los habitantes de calle o con problemas de consumo de sustancias[73], defensores de derechos, indígenas y afrocolombianos, sindicalistas, población con orientación sexual diversa, y personas con discapacidad física o mental[74].
§102. Según ha explicado la jurisprudencia del Consejo de Estado, la vulnerabilidad de las víctimas tenía una doble finalidad para esta clase de violaciones: por un lado, se trata de poblaciones históricamente vulnerables que pertenecen a comunidades aisladas, para quienes reclamar sus derechos se hace mucho más difícil. Por otro lado, por sus condiciones diferenciales, se facilita falsificar circunstancias que refuerzan formas de estigmatización y crean un ambiente de sospecha en contra de las víctimas[75].
§103. La sumatoria de los crímenes cometidos por agentes del Estado, con diferentes grados de sofisticación para encubrir la verdad, en un contexto atravesado por el conflicto armado, normalmente en zonas alejadas de los centros urbanos, con una precaria presencia institucional más allá de las fuerzas armadas, y donde las víctimas pertenecían a grupos de por sí excluidos o marginalizados de la sociedad[76], generó un escenario de rampante impunidad que rondaban una alarmante cifra del 98,5%[77].
§104. Al respecto, el Informe Final de la Comisión de la Verdad evidenció un “un déficit de justicia histórico, generalizado y permanente respecto a las violaciones producidas […] en el conflicto armado colombiano”. Tal impunidad se desplegó como “un círculo vicioso que es causa y a la vez consecuencia de las violaciones derivadas del conflicto”[78].
§105. ¿Cómo debería un juez, llámese ordinario, internacional o constitucional, responder a este desafío, en el marco de la garantía de los derechos de las víctimas y de la vigencia del Estado social de derecho? En el próximo apartado se resume la respuesta judicial frente a este fenómeno criminal.
5.2. La flexibilización probatoria: una garantía de justicia frente al ocultamiento de la verdad
§106. Debido a la naturaleza misma de las ejecuciones extrajudiciales, existen obstáculos para encontrar pruebas directas dado que los hechos usualmente ocurrieron en zonas remotas con baja presencia institucional o en condiciones de mayor ocultamiento[79]. A lo que se suma el estado de indefensión de las víctimas, el silencio de los testigos por el temor a represalias y la alteración de la escena por parte de los agentes estatales involucrados[80].
§107. Estas dificultades ‒ampliamente documentadas‒ han motivado que los tribunales de justicia avancen hacia la tesis de la flexibilización probatoria, que ha sido aplicada transversalmente por jueces de distintas jurisdicciones y en distintos tipos de procesos. Esta tesis ha repercutido en varias áreas del derecho probatorio desde (i) la distribución de la carga de la prueba, atendiendo que el Estado es quien usualmente tiene el dominio de los hechos y está en mejores condiciones de acreditar su versión; (ii) pasando por los medios de prueba, para así dar mayor peso a los medios indirectos, como los indicios, y llegando (iii) al estándar de prueba, el cual se ha inclinado hacia la hipótesis que resulte más probable y garantista de los derechos de las víctimas.
§108. Para empezar, es pertinente señalar que, de manera subsidiaria, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que intervenir en estos escenarios, como último recurso de justicia. Al hacerlo, ha insistido en que, para efectos de la responsabilidad internacional, no puede el Estado soportar su defensa en la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, “cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar los hechos ocurridos dentro de su territorio”[81].
§109. No solo eso, también se requiere “de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia”[82]. Precisamente, en la condena al Estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales en la masacre de Mapiripán, dicho tribunal explicó el especial deber de diligencia que recae sobre las autoridades, la cual no se puede trasladar a las víctimas:
“En efecto, es necesario recordar que el presente es un caso de ejecuciones extrajudiciales y en este tipo de casos el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación. Sin embargo, la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios. En este caso, algunos de los imputados han sido juzgados y condenados en ausencia. Además, la reducida participación de los familiares en los procesos penales, ya sea como parte civil o como testigos, es consecuencia de las amenazas sufridas durante y después de la masacre, la situación de desplazamiento que enfrentaron y el temor a participar en dichos procesos. Por tanto, mal podría sostenerse que en un caso como el presente deba considerarse la actividad procesal del interesado como un criterio determinante para definir la razonabilidad del plazo”[83].
§110. Siguiendo esta lógica, pero en el campo interno de la responsabilidad estatal en materia administrativa, el Consejo de Estado ha coincidido en la inversión de la carga de la prueba comoquiera que en los “falsos positivos”, por un lado los autores y partícipes de los hechos buscan esconder la verdad ofreciendo una apariencia diferente a la realidad, mientras que las víctimas no siempre tienen a su alcance los medios necesarios para establecer y dar a conocer lo verdaderamente ocurrido, las cargas probatorias deben aligerarse para estas últimas, de manera que quienes por su condición no gozan de todas las garantías puedan lograr una justicia efectiva[84]. Así, con fundamento en el principio de la carga dinámica de la prueba, ha dicho que le corresponde a la entidad demandada, que se encontraba en mejor posición, aportar los medios de convicción que desvirtúen las imputaciones de la demanda[85]. En efecto, la dinámica misma de las ejecuciones extrajudiciales rompe con los principios generales del derecho probatorio y de la presunta igualdad de condiciones entre las partes. En palabras del Consejo de Estado:
“[E]n graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios”[86].
§111. Ciertamente, son los familiares de las víctimas quienes tienen la posición más débil dentro del proceso[87]. Esto no implica que exista una presunción de responsabilidad, ni que se exima a las partes de su deber jurídico de probar lo que reclaman, sino que, ante la omisión de los agentes del estado de controlar a sus uniformados en el cumplimiento de sus funciones, ante el ocultamiento de la verdad por parte de las agentes estatales y ante la imposibilidad de las víctimas de probar las circunstancias en las que se dieron los hechos, las cargas probatorias deben aligerarse en beneficio de las eventuales víctimas[88].
§112. El juez administrativo, consciente de la dificultad probatoria mencionada, también ha insistido en recurrir a los medios de prueba indirectos a efectos de reconstruir los hechos y lograr garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las personas afectadas[89]. Así, los indicios y la prueba circunstancial se convierten en medios idóneos para soportar la responsabilidad del Estado[90]. En ese sentido, es válido que los jueces encuentren acreditados los supuestos de hecho de una demanda a través de medios probatorios indirectos, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes acuerdo con la aplicación de la sana crítica[91].
§113. Al respecto, el Consejo de Estado también ha insistido en flexibilizar la ritualidad del recaudo probatorio, en lugar de una aplicación rígida e irracional de las formalidades del proceso instituidas para el recaudo de los medios de prueba[92]. Las normas procesales probatorias deben ser aplicadas con criterios racionales y flexibles de cara a obtener la verdad de los hechos y a lograr la eficacia material de los derechos[93]. Este desarrollo es consecuente con la necesidad de realizar la valoración probatoria bajo las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta su gravedad, concordancia, convergencia y su relación con los demás medios de prueba que obran en la actuación procesal[94].
§114. En esta misma dirección, la flexibilización probatoria implica reducir el nivel de exigencia y las formalidades propias del esquema de justicia rogada, para así incorporar con mayor facilidad las pruebas trasladadas de procesos penales o disciplinarios. Postura que coincide con la sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre pruebas trasladadas en la que –en un caso de “falsos positivos”– concluyó que si bien en principio se requiere la ratificación para el traslado de las pruebas testimoniales, dicho trámite podrá omitirse “siempre que las partes muestren de forma inequívoca, con los comportamientos por ellas desplegados a lo largo del proceso, que desean que dichos medios de prueba hagan parte del expediente sin necesidad de que sean ratificados”, o “cuando la demandada es la Nación, y es una entidad del orden nacional quien recaudó los testimonios con plena observancia del debido proceso, entonces puede afirmarse que la persona contra la que pretenden hacerse valer dichas pruebas, por ser la misma, tuvo audiencia y contradicción sobre ellas”[95]. El Consejo de Estado también ha afirmado que uno de los supuestos en los que no es necesaria la ratificación es cuando se trata de casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos[96].
§115. En lo que respecta al estándar probatorio, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han observado que, ante las versiones opuestas que puedan surgir en este tipo de casos, el juez debe determinar cuál de ellas ofrece mayor probabilidad de acierto, sin necesidad de llegar a un convencimiento pleno más allá de toda duda razonable, como sí se exige en el campo de la responsabilidad individual del derecho penal[97].
§116. De ahí que el juez deba acudir a los postulados de la sana crítica, definida como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o menor credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento”[98]. En el evento en que surjan varios supuestos posibles “el juez deberá privilegiar racionalmente aquellas que acrediten un grado superior de probabilidad lógica o de probabilidad prevaleciente, resultado que se obtiene aplicando las reglas de la experiencia que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o generalizaciones del sentido común”[99]. En virtud de la sana crítica y la autonomía del juez, el análisis probatorio debe flexibilizarse, de manera que dicha labor se haga más elástica y favorable para la víctima[100].
§117. Ahora bien, es necesario advertir que, pese a que normalmente la responsabilidad del Estado por “falsos positivos” se analiza bajo el título de imputación subjetiva de la falla en el servicio, en algunas ocasiones excepcionales se ha declarado la responsabilidad bajo el título de imputación objetiva del riesgo excepcional, que tiene su origen en el daño producido por cosas o actividades peligrosas como el uso de armas de dotación oficial. Bajo este último título, el factor de imputación es el riesgo grave al que el Estado expone a los administrados. En este régimen, el demandante debe probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración en desarrollo de una actividad riesgosa[101]. Corresponde al demandado demostrar cualquier causal eximente de responsabilidad[102].
§118. La Corte Constitucional ha retomado todos estos precedentes para reafirmar que la flexibilización o la aligeración probatoria equivale a un imperativo en la valoración de las ejecuciones extrajudiciales. De manera uniforme y consolidada, esta Corte ha reiterado el deber que le asiste al juez ordinario de ser flexible en la apreciación probatoria de un asunto que involucre una grave vulneración de los derechos humanos, como los “falsos positivos”[103].
§119. En concreto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la flexibilización probatoria en este tipo de asuntos conlleva, entre otros, a:
a. Reducir el nivel de exigencia y las formalidades propias del esquema de justicia rogada[104]. Por ejemplo, para incorporar con mayor facilidad las pruebas trasladadas de procesos penales o disciplinarios, y que su análisis se haga con un rasero menor de exigencia[105].
b. Emplear la carga dinámica de la prueba, de modo que la entidad demandada que se encuentre en mejor posición de aportar al expediente los medios de convicción sea la responsable de desvirtuar las imputaciones de la demanda[106]. En ciertos casos, se puede incluso invertir la carga de la prueba y exigirle al Estado demostrar que no ocurrió la alegada ejecución extrajudicial[107].
c. Un deber reforzado de los jueces de emplear el ejercicio de sus facultades oficiosas, a fin de garantizar la justicia material, respetando los derechos fundamentales de las partes[108].
d. Privilegiar la valoración de los medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de los afectados[109]. En este escenario, los indicios adquieren una especial relevancia en la valoración[110].
§120. Los expedientes relacionados con muertes y desapariciones posiblemente asociadas a los denominados “falsos positivos” requieren de una sensibilidad especial del juez. En clave de garantizar la justicia material, los jueces no pueden cerrar los ojos ante el contexto en el que ocurrieron estos casos ni analizar las pruebas de manera rígida o aislada, como si las normas procesales no fuesen un medio sino un fin en sí mismo. Las dinámicas del conflicto armado y las violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado exigen una reflexión cuidadosa para aplicar reglas probatorias, de modo que estas no se conviertan en cargas desproporcionadas sobre las víctimas y sus familiares. Así, cuando se sospecha que el Estado ha violado los derechos de sus ciudadanos y que sus propios agentes, en lugar de procurar la justicia, han escondido la evidencia de sus delitos, la flexibilidad probatoria se vuelve un imperativo de “vital relevancia”[111] para garantizar el acceso a la administración de justicia.
§121. Si bien los “falsos positivos” fueron un grave fenómeno criminal que seguirá retumbando en la conciencia nacional, la jurisprudencia, a varias manos, del Consejo de Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional ha procurado cerrar la brecha de impunidad y honrar la memoria de las víctimas y sus familias.
6. Caso concreto: la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un desconocimiento del precedente, un exceso ritual manifiesto y un defecto fáctico
§122. Para la Corte Constitucional, la solicitud de amparo interpuesta por los familiares de Jhon Alexander Ayala debe prosperar. La decisión de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que negó las pretensiones dentro del proceso de reparación directa incurrió en un desconocimiento del precedente que han construido de manera conjunta, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con la flexibilización probatoria ante graves violaciones a los derechos humanos.
§123. En segundo lugar, se advierte que la sentencia cuestionada excluyó algunas declaraciones que podrían haber sido relevantes para comprender mejor las circunstancias que rodearon la muerte de la presunta víctima y sus antecedentes personales y familiares. Para ello, el Consejo de Estado siguió una interpretación demasiado rigurosa de la ley procesal y de los requisitos para el traslado de pruebas, lo que derivó, a su vez, en un exceso ritual manifiesto.
§124. En tercer lugar, se configuró un defecto fáctico pues el Consejo de Estado impuso una carga de la prueba desproporcionada sobre los familiares, pese a que el Estado es quien tenía el dominio de la situación y los medios de prueba para corroborar su versión. Además, realizó una valoración que privilegió injustificadamente la versión de los integrantes del Ejército Nacional, en desconocimiento del contexto y de las demás circunstancias que rodearon la muerte de Jhon Alexander. Todo lo cual, visto en su conjunto, permitía concluir, con un grado superior de probabilidad, que el combate no se produjo.
§125. Estos tres defectos, aunque autónomos en su configuración, también están relacionados entre sí. El precedente judicial que se desconoció tiene que ver, precisamente, con temas probatorios. Por su parte, el exceso ritual manifiesto conllevó a la exclusión de algunas pruebas relevantes, mientras que el defecto fáctico se debió, en parte, al desconocimiento de las directrices jurisprudenciales para este tipo de casos, así como la exclusión de algunas pruebas y, en general, a una indebida valoración probatoria del Consejo de Estado. Sin desconocer estos puntos de convergencia, pero para mayor claridad en el análisis de la Corte, los defectos se estudiarán por separado.
6.1. Configuración del defecto por desconocimiento del precedente
§126. En la Sentencia del 21 de noviembre de 2022 de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ‒contra la cual se dirige la tutela‒ no hay una sola referencia al precedente sobre la flexibilización probatoria ante graves violaciones a los derechos humanos. Para respaldar el análisis probatorio, solo se invoca el artículo 1757 del Código Civil, según el cual “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”. También se remite al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Con fundamento en estas premisas, la Sección Tercera concluyó que la demandante no probó la falla del servicio que alegó, y por lo tanto negó sus pretensiones[112].
§127. Luego, al impugnar la decisión de tutela de primera instancia que fue favorable a los familiares de la víctima, el consejero ponente del fallo en cuestión argumentó que la tesis de la flexibilización probatoria no es vinculante en tanto que no ha sido desarrollada en una sentencia de unificación y porque el concepto mismo de “precedente” es una institución ajena al ordenamiento colombiano que es de carácter legislado.
§128. Para responder a este argumento debería ser suficiente con remitir al capítulo quinto de esta providencia en donde se resumen algunos hitos en el desarrollo jurisprudencial conjunto sobre la flexibilización probatoria ante graves violaciones a los derechos, y que la sentencia atacada simplemente omitió. Sin embargo, este punto amerita una reflexión ulterior sobre las fuentes del derecho y la importancia del respeto por el precedente.
§129. El artículo 230 de la Carta Política dispuso que los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. De tiempo atrás, especialmente a partir de la Sentencia C-836 de 2001[113], la Corte Constitucional explicó que la expresión imperio de la ley “no puede reducirse a la observación minuciosa y literal de un texto legal específico, sino que se refiere al ordenamiento jurídico como conjunto integrado y armónico de normas, estructurado para la realización de los valores y objetivos consagrados en la Constitución”. Una interpretación restringida del vocablo “ley”, en su acepción puramente formal, llevaría a resultados absurdos, como sería el de situar al derecho legislado por encima de la propia Constitución[114].
§130. El precedente permite mantener y promover la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento y sus instituciones, pues hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos. En tal sentido, todo juez debe necesariamente considerar la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, son relevantes para guiar el razonamiento[115]. Así, el respeto por el precedente encuentra fundamento en por lo menos cuatro principios de rango constitucional: (i) el principio de igualdad en la aplicación de la ley, que exige tratar de manera igual situaciones análogas; (ii) el principio de seguridad jurídica que brinda estabilidad al ordenamiento; (iii) los principios de buena fe y de confianza legítima, los cuales imponen el deber de respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales previas; y (iv) el rigor y la coherencia en el sistema jurídico[116], todos los cuales hacen posible el Estado de derecho.
§131. Los jueces de la República, en sus muy diversas especialidades, no somos átomos sueltos que navegan en solitario y la deriva entre códigos y estatutos. De manera elocuente, a comienzos del siglo pasado, el jurista alemán Hermann Kantorowicz cuestionaba ya la visión dominante de entonces ‒y que quizá hoy algunos mantienen‒ que concebía al juez como un funcionario que permanecía sentado en su celda, armado exclusivamente con una máquina de pensar de la más fina especie. Su único mobiliario es una mesa en la que recuesta sus códigos. En esta celda, se asumía que se le podía entregar cualquier caso y este funcionario “por medio de operaciones meramente lógicas y de una técnica secreta que solo él domina, llegar[ía] a la solución predibujada por el legislador en el código, con exactitud absoluta”[117].
§132. En realidad, y por fortuna, los jueces no estamos solos y las fuentes del derecho no se limitan a las normas escritas en los códigos. Hacemos parte, más bien, de una gran constelación de actores que participamos en la defensa de la Carta Política de 1991 y en la garantía del acceso a la justicia. Y en esa encomiable función –parafraseando al jurista norteamericano Ronald Dworkin[118]– los jueces participamos activa y colectivamente de una novela en cadena, que es también una forma de dialogar y que requiere de una coherencia narrativa y del compromiso, entre sus múltiples autores, de buscar el mejor relato posible. En este escenario, no cabe cualquier interpretación subjetiva o fruto del capricho del funcionario de turno, sino aquellas razones que mejor logren la vigencia de los derechos, principios y valores constitucionales[119].
§133. El libro de la jurisprudencia no se construye a manera de dogmas tallados en piedra. Esta Corte ha explicado en varias ocasiones que el deber de aplicación del precedente “no es absoluto, por lo que el funcionario judicial puede apartarse válidamente de él, amparado por los principios de independencia y autonomía judicial”[120], siempre y cuando satisfaga las cargas de transparencia y razón suficiente[121]. Este rasgo de nuestro ordenamiento reivindica el carácter deliberativo y dialógico que debe guiar la función jurisdiccional a todo nivel.
§134. En esta ocasión, sin embargo, la Sección Tercera del Consejo de Estado no quiso participar de este diálogo con las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ni siquiera con la “abundante y nutrida línea jurisprudencial en materia de responsabilidad del Estado por ejecuciones extrajudiciales”[122] del propio Consejo de Estado. Tampoco ofreció razones para apartarse del precedente, simplemente lo omitió.
§135. Y cuando renunció a considerar siquiera las sentencias relevantes sobre la flexibilización de la prueba, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado terminó aislándose en su celda, acompañado únicamente de una norma del Código Civil de 1887 y otra del Código de Procedimiento Civil de 1970, para guiar la labor probatoria, en el año 2022, frente a una presunta ejecución extrajudicial cometida por agentes del Estado.
§136. Tales normas civiles, aisladamente y en abstracto, no responden a las particularidades del caso concreto y a los desafíos que supone administrar justicia frente a posibles graves violaciones a los derechos humanos, en los que la teoría general de las obligaciones del derecho privado, que se apoya en la premisa de sujetos libres e iguales, se ha roto por completo. Precisamente, fue el Consejo de Estado el que, desde la década de los sesenta[123], desarrolló un bloque conceptual sobre la responsabilidad estatal que abandonó el fundamento exclusivo del derecho civil e inició un tránsito paulatino hacia una fundamentación afincada en el derecho público[124]. Así fue como, hace más de seis décadas, ese Tribunal explicó que “la responsabilidad del Estado no puede ser estudiada y decidida con base en las normas civiles que regulan la responsabilidad extracontractual, sino a la luz de los principios y doctrinas del derecho administrativo en vista de las diferencias sustanciales existentes entre éste y el derecho civil, las materias que regulan ambos derechos, los fines perseguidos y el plano en que se encuentran colocados”[125].
§137. En conclusión, la Sentencia del 21 de noviembre de 2022 del Consejo de Estado que resolvió la demanda de reparación directa por la muerte de Jhon Alexander Ayala desconoció el precedente conjunto sobre la flexibilización probatoria frente a graves violaciones a los derechos humanos. Y al hacerlo, no cumplió con las cargas de transparencia y argumentación. Simplemente, omitió pronunciarse sobre estas líneas jurisprudenciales para, en su lugar, promover una lectura aislada de las normas del derecho civil sobre la carga de la prueba, lo cual, por todo lo que implica el fenómeno criminal de los “falsos positivos” para las víctimas y para la administración de justicia, no garantiza de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales.
6.2. Configuración del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
§138. La sentencia cuestionada excluyó de su evaluación dos tipos de pruebas, (i) la declaración extrajuicio de Omaira Daza y (ii) los testimonios que Adriana Macías Ayala, Omaira Daza y Luz Marina Ayala rindieron dentro del proceso penal adelantado, primero ante la Jurisdicción Penal Militar y luego ante la Jurisdicción Penal Ordinaria. Al respecto, la Corte no encuentra argumentos suficientes de la Sección Tercera del Consejo de Estado para excluir estas pruebas del proceso de reparación directa, sino una lectura demasiado rigurosa del Código de Procedimiento Civil que derivó en un exceso ritual manifiesto.
§139. En primer lugar, frente a la declaración extrajuicio que rindió ante notario la señora Omaira Daza, quien manifestó ser la compañera permanente de la víctima Jhon Alexander, la sentencia la excluyó desde un inicio debido a que no fue ratificada, en los términos del artículo 229 del entonces vigente Código de Procedimiento Civil.
§140. La Corte Constitucional ha explicado que este tipo de declaraciones sí pueden valorarse en procesos civiles, contencioso-administrativos y laborales, así no hubiesen sido previamente ratificadas. Según se afirmó en las sentencias T-363 de 2013[126], T-964 de 2014[127], T-247 de 2016[128] y T-167 de 2022[129], estas declaraciones pueden ser incorporadas al proceso y valoradas por dos vías. Primero, como un documento declarativo proveniente de un tercero; o segundo, “mediante la potestad oficiosa del juez de ordenar su ratificación cuando, en virtud del principio de la sana crítica, lo considere necesario para la formación de su convencimiento y así garantizar los derechos de defensa y contradicción de la contraparte”[130]. Ambas opciones se acompasan del respeto por los derechos y garantías de las partes. Su diferencia surge de las particularidades de cada caso, en virtud de las cuales el juez deberá determinar cuál es la medida idónea para valorar la prueba.
§141. Por el contrario, en esta ocasión, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado optó por excluir la declaración que rindió la señora Omaira Daza. Declaración que pudo ser relevante para el proceso, en tanto que fue ella la presunta compañera permanente de Jhon Alexander Ayala, con quien habría compartido sus últimos años de vida, incluyendo el emprendimiento de alimentos por el cual adquirió un crédito poco antes de encontrar la muerte a manos del Ejército Nacional[131]. Más allá de la valoración que pudiera darse a esta declaración, la misma debió ser tenida en cuenta dentro del proceso de reparación directa, en lugar de invocar de manera inflexible una regla procesal (la ratificación) para excluirla por completo.
§142. En segundo lugar, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado omitió valorar los relatos que Omaira Daza (compañera permanente), Adriana Macías Ayala (hermana) y Luz Marina Ayala (madre) rindieron como testimonios en el proceso penal. Para el Consejo de Estado, sin embargo, estos no podían valorarse como testimonios en el proceso de reparación directa porque no provienen de personas ajenas a la controversia, sino de la parte demandante. Tampoco podían valorarse como declaración de parte porque en el proceso inicial se practicaron como un testimonio, sin las formalidades del interrogatorio de parte, por lo que no podría extraer de sus afirmaciones una confesión provocada. Y de ellas tampoco podía extraerse una confesión espontánea pues se hicieron en otro proceso, con otra finalidad y otro contexto.
§143. La Corte Constitucional entiende las particularidades de estas pruebas y los desafíos para encauzarlas a través de las reglas procesales ordinarias. Sin embargo, en el marco de la flexibilidad probatoria aplicable a este tipo de casos, lo que la Corte Constitucional reprocha es que estos medios de prueba contenían relatos relevantes que debían valorarse, y, en ese sentido, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado contaba con alternativas para incorporarlos al proceso. Las afirmaciones de la madre, la hermana y la compañera sentimental eran determinantes para comprender el perfil de Jhon Alexander Ayala, en lugar de quedarse con una descripción superficial de la víctima que lo redujo a un “NN” muerto en combate, como en efecto lo hizo el Ejército Nacional y lo convalidó parcialmente el Consejo de Estado.
§144. Pese a que el Código de Procedimiento Civil –vigente en ese entonces– contemplaba la declaración de parte como un medio de prueba principalmente dirigido a obtener la confesión de la contraparte, este también permitía su divisibilidad, de modo que “cuando la declaración de parte comprenda hechos distintos que no guarden íntima conexión con el confesado, aquéllos se apreciarán separadamente”[132]. Así, era posible que la declaración de parte se contemplara más allá de los hechos susceptibles de confesión.
§145. El mismo Consejo de Estado ha valorado testimonios trasladados de procesos penales como declaraciones de parte en procesos de reparación directa bajo el fundamento de que, pese a no haber sido solicitadas por ambas partes, la entidad demandada participó en la investigación penal, al instruir esa actuación por intermedio del Juzgado de Instrucción Penal Militar[133]. Esto concuerda con la providencia bajo análisis, cuando señala que la prueba trasladada de la investigación penal adelantada por el Juzgado 14 de Instrucción Penal Militar y, luego, por la Fiscalía General de la Nación, por la muerte de Jhon Alexander Ayala, puede incorporarse válidamente al proceso de reparación directa, dado que “las pruebas documentales no fueron tachadas de falsedad y las testimoniales fueron practicadas con la audiencia de la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional”[134].
§146. Incluso, si los relatos de los familiares dentro del proceso penal no coincidían de manera precisa con las figuras del testimonio o la declaración de parte, la Subsección C debió tener en cuenta que el Código de Procedimiento Civil previó la posibilidad de valorar “cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez” y, al hacerlo, “el juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio”[135]. De este modo, las reglas, tipologías y procedimientos del juicio no deben asumirse como un fin en sí mismo, inflexible en su aplicación; por el contrario, son medios para la consecución de la justicia en un sentido más amplio, en conjunto con los demás derechos y principios constitucionales, y bajo la prudente guía del juez.
§147. De igual modo, si la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado estimaba que el caso de Jhon Alexander Ayala no encajaba en ninguno de estos supuestos, y consideraba indispensable la subsanación de alguna formalidad procesal -que en todo caso no sustentó-, bien pudo haber empleado sus facultades oficiosas para corregir las eventuales falencias, y así garantizar la justicia material, respetando los derechos de las partes. En este tipo de casos, en los que se encuentra de por medio el esclarecimiento de una presunta violación grave a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, las facultades oficiosas del juez se tornan imperativas para indagar sobre la verdad de los hechos, a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia[136].
§148. Como ya se afirmó, no le compete a la Corte Constitucional dictaminar los cauces específicos por los cuales la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado debía incorporar las declaraciones de los familiares de Jhon Alexander Ayala al proceso de reparación directa; ya sea mediante la asimilación con otro medio de prueba, o a través de un medio innominado o corrigiendo las eventuales falencias en uso de los poderes oficiosos. Lo que defiende esta Sala es que, dada la relevancia de dichos relatos provenientes de las personas más cercanas a la víctima, la autoridad judicial demandada estaba en la obligación de considerar su inclusión en lugar de descartarlas de plano debido a una aplicación inflexible de las normas procesales.
§149. En este tipo de casos, caracterizados por la ausencia de pruebas directas y concluyentes para esclarecer la responsabilidad del Estado ante un presunto “falso positivo”, los relatos de los familiares adquieren una importancia crucial. De haberlos consultado, el Consejo de Estado pudo haber alcanzado una mejor comprensión de quién era Jhon Alexander Ayala y cuál era su proyecto de vida, de acuerdo con las personas que fueron más cercanas a él, y que además fueron las últimas en verlo con vida.
§150. Al respecto, la señora Luz Marina Ayala, su madre, relató que el 23 de diciembre de 2007 Jhon Alexander fue a pedirle unos libros de liderazgo para poder hacer capacitaciones a otros de sus compañeros en el centro de rehabilitación. Al día siguiente, se fue a Cali para estar con los jóvenes de la fundación y regresó con la familia el 5 de enero del 2008 trayendo de vuelta algunos de los libros y le dijo a su madre que luego traería los restantes. Esa fue la última vez que estuvo en casa los días 5, 6 y 7 de enero de 2008, pues luego se fue a casa de Gerardo –se desconoce el apellido– con quien anteriormente trabajó y permaneció allí hasta el 13 de enero de 2008, fecha en la que su familia le perdió rastro[137]. Por su parte, Omaira Daza, su compañera sentimental, manifestó que la última vez que vio a Jhon Alexander Ayala fue el 16 de enero del año 2008 en Popayán y luego a los dos días hablaron telefónicamente, momento en el cual este le prometió que volvería para su cumpleaños el 29 de enero, “que estuviera tranquila que él me estaría llamando”[138], lo que no ocurrió.
§151. La información proporcionada en estos testimonios también permitía entender la relación que tenía Jhon Alexander Ayala con Luis Fernando Guetía, quien era su compañero y quien también falleció en sus mismas circunstancias durante el presunto combate con el Ejército Nacional, y que luego fue identificado simplemente como otro “bandolero”. Ambos compartían el problema de adicción a las drogas desde varios años atrás[139].
§152. Así mismo, estos testimonios permitían advertir que el asma que padecía Jhon Alexander no era un tema menor. De acuerdo con las declaraciones de su hermana y su mamá, él tenía un problema severo de asma y taquicardia, por lo que se encontraba constantemente medicado y debía tener siempre a la mano un inhalador[140]. De acuerdo con su mamá, su problema de asma y taquicardia era tan severo que muchas veces tuvieron que llevarlo “al hospital casi muerto”[141]. Con esa información, es difícil imaginar que Jhon Alexander optara por vivir como un miliciano en zonas alejadas y de difícil acceso, y que pudiera, además, recibir algún entrenamiento militar en la clandestinidad.
§153. Al desestimar de plano estas declaraciones, bajo una lectura inflexible de las reglas procesales, el Consejo de Estado no solo empobreció la comprensión de los hechos, sino que también socavó la búsqueda de la verdad y de la justicia, tan esquiva como necesaria en casos de ejecuciones extrajudiciales. En efecto, frente a este tipo de asuntos, cada indicio y cada prueba indirecta es determinante para inclinar la balanza hacia una resolución justa. Precisamente, el perfil de la víctima –con sus antecedentes, virtudes y defectos– fue otro de los puntos en los que la valoración del Consejo de Estado resultó precaria como se explicará en el siguiente acápite sobre el defecto fáctico.
§154. Además, el derecho de los familiares a participar de la búsqueda de la verdad, a cuestionar las versiones oficiales y a exigir respuestas “está íntimamente ligado con el respeto a la dignidad, a la honra, a la memoria y la imagen del fallecido. En efecto, estos derechos y la dignidad de una persona se proyectan más allá de su muerte”[142].
§155. A partir de lo expuesto, la Corte concluye que se configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, debido a que la autoridad judicial privilegió una norma procesal de rango legal e hizo de las formalidades sobre el traslado de las pruebas un obstáculo desproporcionado sobre los derechos de los familiares a la administración de justicia. Este defecto no pudo corregirse por otro medio ni tampoco pudo ser alegado al interior del proceso ordinario, en tanto que la exclusión de estas pruebas recién se produjo al momento de proferirse la sentencia de segunda instancia. Y con ello se dejaron de valorar pruebas que pudieron tener el potencial de incidir en el sentido del fallo, en tanto que este tipo de casos -presuntas graves violaciones a los derechos humanos- se soportan, en buena parte, en el análisis de los medios indirectos de prueba; por lo que debe privilegiarse lo sustancial, frente a un análisis restrictivo a partir de elementos puramente formales[143].
6.3. Configuración del defecto fáctico
§156. La valoración probatoria es un campo en disputa que no siempre permite resultados uniformes ‒como se evidencia en los fallos de instancia del proceso de reparación directa y de amparo‒, pero que debe apuntar hacia la hipótesis más convincente para explicar un caso. Tal valoración, además, se torna especialmente compleja frente al fenómeno criminal de los “falsos positivos”, el cual va de la mano con el ocultamiento de la verdad y la puesta en escena de un combate con el que se busca legitimar los asesinatos. Con todo y estas dificultades probatorias, la Corte Constitucional encuentra que el Consejo de Estado falló en la valoración de los distintos elementos que, de manera conjunta, llevaban a otra conclusión sobre la muerte de John Alexander Ayala.
§157. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado adelantó un análisis probatorio deficiente y llegó a conclusiones que no están suficientemente soportadas en los elementos disponibles. También restó importancia al perfil de Jhon Alexander Ayala y su trayectoria antes de ser asesinado, pese a los elementos disponibles en el expediente.
§158. Tratándose de una posible ejecución extrajudicial, resultaba imperativo para el juez administrativo adelantar una evaluación integral y exhaustiva de todas las pruebas disponibles, asegurando una interpretación acorde no solo con la jurisprudencia, sino con la sensibilidad necesaria para abordar este tipo de casos. Sin embargo, ante el surgimiento de varias hipótesis sobre la muerte de Jhon Alexander Ayala, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado optó, sin mayores argumentos, por respaldar la versión oficial presentada por los integrantes del Ejército Nacional, pese a sus inconsistencias.
§159. En concreto, la Corte Constitucional identifica tres fallas en el análisis realizado por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y que configuran, en su conjunto, un defecto fáctico que fue determinante en la decisión: (i) no se tuvo en cuenta el contexto geográfico y temporal en que ocurrieron los hechos; (ii) el perfil de Jhon Alexander Ayala era inconsistente con la versión del Ejército, y reflejaba, más bien, el tipo de víctimas predominante en el fenómeno criminal de los “falsos positivos”; y (iii) los elementos de prueba no permitían afirmar que era más probable que el combate se hubiera dado.
Contexto geográfico y temporal
§160. El análisis de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado comienza con la versión del Ejército Nacional cuando reportó los enfrentamientos en la vereda La Cristalina, municipio de Calima El Darién, en el departamento del Valle del Cauca, que llevó a la muerte de dos presuntos “bandoleros”[144]. A pesar de la tesis que sustentó la demanda de reparación directa y de la conclusión a la que llegó el Tribunal del Valle del Cauca en primera instancia, la sentencia de la Subsección C no trae ninguna referencia al fenómeno criminal de las ejecuciones extrajudiciales, y los dos únicos momentos en que menciona el concepto de “falsos positivos” son referencias tangenciales para resumir la demanda y el fallo de instancia.
§161. Pareciera entonces como si la muerte del señor Jhon Alexander hubiera ocurrido en un momento y un lugar abstracto, sin importancia para la valoración del juez. Esto pese a que, para la fecha en que se produjo la sentencia, ya era de público conocimiento la generalización y gravedad del fenómeno criminal de los “falsos positivos”, como advirtió hace más de una década el Relator especial de ejecuciones extrajudiciales (2009)[145] quien señaló en su informe que “la existencia de falsos positivos no estaba en duda; lo que era cuestionable eran los motivos de la alarmante frecuencia con que se había dado ese fenómeno entre 2004 y 2008”. Para el momento en que se produjo la sentencia del Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz también había hecho pública la priorización del Caso 003 frente a las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” (2021)[146] y la Comisión de la Verdad había presentado su Informe Final con un capítulo específico sobre “falsos positivos” (2022)[147].
§162. Pese a estos insumos oficiales, y otros tantos de la sociedad civil, el análisis del Consejo de Estado no prestó una mínima atención al contexto en que se produjeron los hechos, al municipio y a la fecha donde ocurrió el supuesto combate. Contrario a esta aproximación, para la Corte Constitucional es claro que el Consejo de Estado debió atender el escenario en que se produjo la muerte de Jhon Alexander Ayala, pues del mismo derivaban indicios relevantes sobre una conducta criminal que era notoria para esa época y lugar.
§163. La propia Sección Tercera del Consejo de Estado ha reconocido, en fallos anteriores, que el contexto debe ser valorado “por el juez administrativo de cara a establecer la conexidad con los móviles, la proximidad geográfica y patrones generalizados de violencia que permitan establecer un juicio relacional con los hechos objeto de la litis a partir del cual se pueda determinar la previsibilidad y el estándar de debida diligencia exigible a la administración”[148]. Metodología que ha secundado la Corte Constitucional en casos similares[149].
§164. Sobre el territorio en el que ocurrieron los hechos, el primer informe presentado por la Fiscalía General de la Nación a la JEP en el año 2018, daba cuenta de que el Valle del Cauca fue uno de los departamentos afectados por las ejecuciones extrajudiciales. De hecho, Cali era el tercer municipio del país con mayor número de casos atribuibles a integrantes de la fuerza pública[150].
§165. En uno de los mapas que trae el informe de la Fiscalía General, se observa que la mayor cantidad de los casos ocurrieron en el centro y en el sur del Valle del Cauca, siendo Cali el municipio que concentra la mayor cantidad de hechos denunciados. Otros municipios afectados por estos hechos son Yumbo, la Cumbre, Dagua, Buenaventura, Riofrío, Versalles, el Dovio y Bolívar[151]. El municipio de Calima el Darién –en donde se produjo la muerte de Jhon Alexander Ayala– limita con tres de ellos: Buenaventura, Dagua y Riofrío.
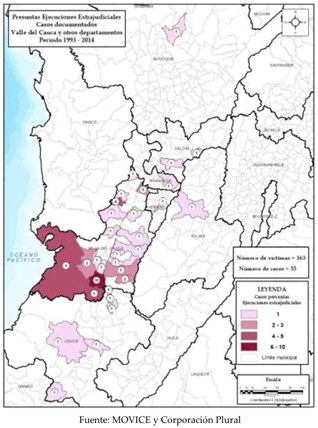
§166. Ahora bien, a nivel temporal, es importante reseñar que la JEP ha determinado que entre 2002 y 2008 se registraron el mayor número de ejecuciones extrajudiciales en 31 departamentos del país, ocasionando por lo menos 6.402 víctimas. Este corto periodo de la historia nacional, poco más de un lustro, agrupa el 78% del total de las ejecuciones extrajudiciales de las que hay registro, siendo 2007 el año con más casos registrados[152].
§167. Más recientemente, la JEP ha venido presentando avances sobre los mayores responsables de asesinatos presentados como bajas en combate por agentes del Estado en el departamento del Valle del Cauca. Al respecto, ha señalado que los batallones con mayor número de presuntas víctimas son el Batallón de Artillería No. 3 Batalla de Palacé, el Batallón de Alta Montaña No. 3 Rodrigo Lloreda Caicedo, el Batallón de Infantería No. 8 Batallón Pichincha, el Batallón de Infantería No. 23 Vencedores y el Batallón de Ingenieros No. 3 Agustín Codazzi[153]. El primero de estos corresponde al destacamento militar involucrado en la muerte de Jhon Alexander Ayala.
§168. Resultaba, entonces, imprescindible para una correcta lectura y análisis del caso, considerar el contexto de violencia que prevalecía en el Valle del Cauca a comienzos de la década del dos mil, especialmente en lo referente a graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública, incluyendo al Batallón de Artillería 3º, “Batalla de Palacé”.
§169. La muerte de Jhon Alexander Ayala ocurrió en una región que fue uno de los epicentros de las ejecuciones extrajudiciales, lo que subraya la necesidad de considerar la posibilidad de este fenómeno criminal al momento de estudiar las circunstancias del caso concreto. Por el contrario, partir únicamente del reporte del Ejército Nacional, sin atender el contexto en el que se produce, resta valor al análisis del juez de lo contencioso administrativo, e impide advertir hechos y reportes que habrían sido determinantes para construir indicios sobre lo que realmente pudo haber ocurrido esa noche del 15 de febrero de 2008, en la vereda La Cristalina, del municipio Calima El Darién.
El perfil de la víctima
§170. Jhon Alexander Ayala fue ultimado por arma de fuego el 15 de febrero de 2008, luego fue inhumado como “NN” y así permaneció desaparecido de sus familiares y de sus seres queridos hasta el 14 de enero de 2010 cuando su cuerpo fue finalmente identificado por su madre en una morgue local.
§171. El rótulo de “NN” es una etiqueta problemática en términos de derechos humanos por cuanto oculta la identidad, la historia y los proyectos de vida que hacen a las personas seres humanos dignos y únicos. No es coincidencia que la mayoría de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales fueron desprovistas de sus documentos de identidad y enterradas en fosas comunes, como simples “bandoleros” dados de baja en combate; lo que dificultaba la dolorosa búsqueda que emprendían los familiares[154], así como la investigación a cargo del Estado.
§172. Aunque el cuerpo de Jhon Alexander Ayala pudo ser identificado por su madre, la sentencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado sigue tratándole como si fuera un “NN”, sin una historia con anterioridad a su muerte. La Subsección C de la Sección Tercera no solo excluyó del acervo probatorio algunas declaraciones de los familiares (como ya se expuso en el análisis del exceso ritual manifiesto), sino que también restó importancia al perfil de la víctima, a su padecimiento a las drogas y a su estilo de vida en los años previos a la muerte.
§173. La providencia cuestionada admite que los testimonios referentes a las actividades laborales de Jhon Alexander Ayala y su tratamiento por consumo de drogas, eran claros y uniformes[155]. Sin embargo, al resolver el caso concreto, ignora estos antecedentes y, en su lugar, da por cierta la versión del Ejército Nacional que lo trataba como un “bandolero”, pese a que su perfil encajaba, más bien, con el de las víctimas de los “falsos positivos”. Es así como, al estudiar el estado de indefensión de Jhon Alexander Ayala, la Subsección C de la Sección Tercera no indagó por sus antecedentes personales, laborales y familiares, sino que simplemente descartó que hubiera sido traslado al lugar de los hechos por la fuerza o bajo engaños.
§174. Contrario a esta conclusión, la Corte Constitucional destaca que Jhon Alexander Ayala era un joven de 28 años, cercano a su familia, con arraigo en la ciudad de Popayán, y reconocido como una persona trabajadora y de buen temperamento[156], pese a sus problemas de adicción a las drogas. Las personas que lo conocieron afirmaron que este procuró vivir honestamente, ejerciendo distintas actividades legales. Entre otras, trabajó como ayudante de un bus[157] y en la venta de arepas[158], con el fin de colaborarle económicamente a su mamá y a sus hermanos menores, a quienes les quería comprar una casa[159]; de lo poco que ganaba siempre sacaba un porcentaje para ellos[160].
§175. Adicionalmente, en 2007, un año antes de su fallecimiento, adquirió un crédito para el incentivo de la microempresa con el objetivo de impulsar, junto a quien sería su compañera sentimental, un local de almuerzos[161]. Crédito que alcanzó a pagar en su totalidad[162]. Actividad que combinó con la venta de productos de aseo, en la que habría sido visto por última vez en vida[163].
§176. Jhon Alexander Ayala desarrolló desde su adolescencia una adicción a las sustancias psicoactivas que lo afectaron a lo largo de su vida. Las personas que lo conocían resaltan, sin embargo, que era trabajador y respetuoso, y que, cuando recaía en su adicción, prefería alejarse por periodos cortos de tiempo porque sentía tristeza y vergüenza[164]. En su empeño por superar este problema, ingresó el 11 de octubre de 2007 a la Fundación Remar para iniciar un tratamiento de rehabilitación en la ciudad de Cali. El tratamiento iba bien, pues había superado la primera fase y ya se encontraba en una segunda etapa, en la que salía a vender productos de aseo. Durante su tiempo en el centro de rehabilitación, nunca tuvo problemas con otras personas[165].
§177. Sobre su carácter, las personas de su entorno afirman que era una persona trabajadora, respetuosa y amable, que se ganaba la confianza de la gente y no se metía en problemas. Ninguno de los testimonios aportados al expediente identificó algún comportamiento violento de su parte, y mucho menos la pertenencia o afinidad con un grupo armado. Al respecto, resulta ilustrativa la declaración de Fabio Muñoz Cerón, pastor de una iglesia cristiana, quien acogió en su hogar a Jhon Alexander por más de un año, y de quien dice nunca vio un comportamiento violento[166], sino alguien que “siempre quiso salir de la droga, siempre quiso ayudar a su familia, siempre mostró un deseo de cambiar”[167]. Descripción que resulta congruente con la falta de antecedentes penales o investigaciones de inteligencia militar en contra de Jhon Alexander Ayala[168].
§178. En vista de lo anterior, se echa de menos que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no tuviera en cuenta el perfil de Jhon Alexander Ayala, su trayectoria de vida y si esto incidía en la credibilidad de la versión del Ejército Nacional, sobre una persona que estuviera dispuesta a renunciar a sus proyectos en la legalidad para someterse a la disciplina de un grupo armado, y entrar en abierto combate contra tropas del Ejército Nacional.
§179. Al considerar los testimonios y las pruebas relativas al historial de Jhon Alexander, resulta contrario a las reglas de la experiencia que una persona, en firme recuperación de una adicción a sustancias psicoactivas, con episodios de asma que dificultaban su actividad física[169], que no había utilizado armas, sin antecedentes judiciales, con arraigo en otra ciudad, donde además ejercía actividades económicas legales y que venía gestionando un emprendimiento de comidas, decidiera súbitamente romper con todos sus proyectos de vida, para pasar a conformar una estructura criminal y enfrentarse a un pelotón del Ejército Nacional en una oscura y lluviosa noche, poco más de dos meses después de visitar a su familia y compartir con ellos sus planes de vida a futuro.
§180. Por el contrario, el perfil de Jhon Alexander Ayala sí coincide con el tipo de víctimas predominante en el fenómeno de los “falsos positivos”. Es conocido que los miembros de las Fuerzas Militares, en la época de mayor ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales, perfilaron y atrajeron a personas en situación de vulnerabilidad, generalmente habitantes de calle o con problemas de consumo de sustancias, quienes eran asesinadas y posteriormente reportadas como bajas. Bajo esta lógica, las ejecuciones extrajudiciales, producto de una política institucional de conteo de bajas, se cruzaban con un elemento de control y estigmatización social. De ahí que las poblaciones vulnerables y marginalizadas tenían un mayor riesgo de ser víctimas de estos crímenes[170].
§181. Específicamente sobre la población con problemas de consumo de drogas, resulta ilustrativa la versión voluntaria de Jaime Coral, sargento retirado del Ejército y compareciente ante la JEP cuando dijo: “siempre se buscaban esas personas de drogadicción que fueran de la calle, eh, ¿con qué fin? Con el fin de que estuvieran alejados de las familias y las familias pues no pusieran interés en buscar a esas personas”[171]. Sobre la forma de operar con estas poblaciones, afirmó que “el soldado también tenía su problema de vicio y por eso se ganaba la confianza y con eso pues entonces hacía, traía alguien que él invitaba y lo acompañaba a que fuera hasta equis pueblo con quién sabe qué engaños y ahí ya lo entregaba a la patrulla y la patrulla se encargaba de darlo de baja”[172].
§182. A partir de todo lo anterior, era razonable concluir que existía una baja probabilidad de que Jhon Alexander Ayala fuera un “bandolero” de la zona; más bien, su trayectoria de vida, con sus carencias y problemas, pero también con sus sueños y proyectos, lo ubicaban más cerca del prototipo de víctimas de los “falsos positivos”. Era plausible pensar, desde el inicio del caso, que su muerte se pudo haber dado en el marco de una ejecución extrajudicial. Sin embargo, este trasfondo no tuvo impacto en el Consejo de Estado, que comenzó su análisis con la fecha de los presuntos combates del 15 de febrero de 2008, como si el cuerpo recuperado esa noche no fuera el de Jhon Alexander, sino el de un eterno “NN”, sin pasado ni futuro.
La falta de pruebas que acreditaran con mayor probabilidad la existencia de un combate
§183. Para el momento en que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió la decisión de segunda instancia, en el proceso de reparación directa, habían transcurrido casi quince años desde la muerte de Jhon Alexander. Tanto tiempo después es muy difícil establecer las circunstancias de los hechos; sumado a que esa noche del 15 de febrero de 2008 en la vereda “La Cristalina”, las condiciones climáticas dificultaron la inspección judicial que realizaron los investigadores de la Fiscalía General.
§184. A partir de las pruebas debidamente recaudadas e incorporadas al expediente, la Sala Plena encuentra que la Subsección C se inclinó, sin argumentos suficientes, por la postura del Ejército Nacional (que como reconoció ese mismo Tribunal estaba soportada en testimonios sospechosos) e ignoró circunstancias relevantes y algunas incongruencias en la versión de los integrantes de la entidad demandada.
§185. La providencia cuestionada parece asumir que solo hay una modalidad posible de “falsos positivos”, en la que se dispara a quemarropa a la víctima y luego se modifica de manera burda y evidente la escena del crimen. Tal hipótesis desconoce el grado de sofisticación que alcanzaron algunas unidades militares para encubrir sus actos y desviar las investigaciones.
§186. Según la versión oficial, el 13 de febrero de 2008, el Ejército puso en marcha la operación “Faisán” para contrarrestar a los grupos delincuenciales en las veredas La Unión, Boleo Alto y La Cristalina del municipio de Calima El Darién. De acuerdo con los informes de inteligencia, los grupos delincuenciales realizaban acciones de extorsión contra la población civil y pretendían realizar secuestros[173]. El anexo al informe de inteligencia detalló que el enemigo pertenecía a la banda de “Los Rastrojos” y que venía realizando presencia esporádica en la vereda La Cristalina en grupos conformados entre cinco a siete individuos que en ocasiones se desplazaban hasta 20, con el fin de mantener el dominio de sus áreas de influencia y el control sobre los cultivos ilícitos[174]. Estos individuos a veces vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, pero en otras ocasiones “se movilizan en civil realizando labores de inteligencia haciéndose pasar por campesinos de la región”[175].
§187. El 15 de febrero, a las 3.00 am, la unidad “Carter” ‒integrada por un oficial, un suboficial y 22 soldados‒[176] llegó a la vereda La Cristalina. En las primeras horas del día, hacia las 7.00 am, identificaron en la zona unos “cambuches”, al parecer de “bandidos”. Luego, a las 6:27 p.m., el soldado Medardo Mutis informó al teniente Alex Mauricio Arboleda haber visto a tres “bandidos” uniformados y con armamento, por lo que este alistó todo el personal y lo dirigió hacia el encuentro de los bandoleros[177]. A las 6:30 p.m., uno de los bandoleros disparó a los soldados, quienes respondieron a los ataques y se dio inicio al combate, producto del cual se produjo la baja de dos individuos[178]. A las 6.45 p.m., el teniente al mando reportó la situación al comando del batallón. Otras escuadras móviles del Ejército escucharon los disparos desde varios lugares, pero no participaron directamente del combate[179].
§188. Durante el enfrentamiento, fallecieron Jhon Alexander Ayala y Luis Fernando Guetía, mientras que un tercer “bandolero” que se encontraba con ellos –y quien habría disparado inicialmente– logró huir.
§189. El 16 de febrero de 2008, a las 12:30 a.m., aproximadamente seis horas después del combate, la Policía Judicial llegó al lugar, diligenció los formatos de cadena de custodia, embaló y rotuló los cuerpos, junto con los demás elementos disponibles. Sin embargo, el reporte de los investigadores judiciales dejó constancia de que “el lugar de los hechos no se encontró acordonado ni se entregó informe de primer respondiente [y que] era una zona rural y boscosa, las condiciones climáticas eran pésimas debido a la lluvia tan fuerte y a la oscuridad absoluta del sitio”[180].
§190. Los cuerpos de los presuntos “bandoleros” vestían prendas militares y botas de caucho, estaban ensangrentados y presentaban lesiones por arma de fuego. Pero en ellos no se encontró señales de tatuaje ni ahumamiento, lo que descartó que los disparos que acabaron con su vida se efectuaron a quemarropa. Las prendas de vestir tenían perforaciones de proyectil que coincidían con las de los cadáveres. En los bolsillos, Jhon Alexander Ayala tenía una granada, un proveedor de AK-47 y 31 proyectiles de calibre 7.65 de diferentes casas de fabricación. Cerca de sus manos había un fusil AK-47 con su respectivo proveedor de munición. A unos cinco metros de distancia yacía el cuerpo de Luis Fernando Guetía, con una pistola 9 mm, su proveedor y municiones.
§191. El fusil y la pistola encontrados junto a los cuerpos estaban en buen estado, sin desperfectos o fallas y, por tanto, eran funcionales. Los cartuchos de fusil y de pistola coincidían en marca, pero no tenían signos de percusión.
§192. Al valorar estos elementos, el Consejo de Estado concluyó que no se acreditó, ni siquiera por indicios, que la muerte de Jhon Alexander Ayala hubiese ocurrido fuera de combate. Para la Corte Constitucional, sin embargo, existían elementos que, vistos en su conjunto, generaban serias dudas sobre la versión ofrecida por los integrantes del Ejército Nacional.
§193. Para empezar, la descripción del enemigo que trae el informe de inteligencia no es del todo consistente con el combate que se produjo. Mientras que en el primero se describen grupos de bandoleros que operaban en estructuras de entre 5 a 7 personas, y en ocasiones hasta 20 individuos, la noche del 15 de febrero de 2008, el pelotón Carter hizo contacto con un reducido grupo de tres individuos, de los cuales solo se estableció con certeza la identidad de dos de estos que resultaron abatidos, pues el tercero habría logrado escapar.
§194. Ahora bien, es necesario resaltar que la recolección de elementos probatorios fue precaria debido a las condiciones climáticas en el área, pues la Policía Judicial arribó en un momento de oscuridad y fuertes lluvias. Además, el informe de la inspección advirtió que el lugar no se encontraba debidamente acordonado. Esto, sin duda, dificultó las labores de investigación y la confiabilidad de los elementos que allí se pudieron obtener.
§195. Los peritajes de necropsia se limitaron a describir la causa de la muerte por arma de fuego y la trayectoria de los disparos. Pero del hecho de que estos se dieran a larga distancia no se sigue necesariamente la existencia de un combate, como lo dedujo el Consejo de Estado. Sobre todo, si se tiene en cuenta que un disparo a “larga distancia” se considera todo aquel que se efectúa a una distancia tal que ya no deja ningún tipo de tatuaje sobre la víctima[181], por lo que incluso un disparo ocurrido a menos de un metro podría ser considerado un disparo de larga distancia[182]. En este punto, además, es importante recordar que para el Instituto Nacional de Medicina Legal no fue posible determinar la distancia exacta del disparo entre víctima y victimario, para poder así corroborar o desvirtuar la versión entregada por los militares[183].
§196. Es cierto que las armas encontradas junto a los cuerpos eran funcionales (podían ser disparadas), pero no existe evidencia de que estas hubieran sido accionadas por Jhon Alexander Ayala o las otras dos personas que se encontraban con él, con el fin de iniciar la confrontación con las tropas del Ejército. Tampoco se encontraron los casquillos percutidos. De igual forma, no fue posible obtener el número del fusil AK-47 para determinar si correspondía al inventario del Ejército Nacional o determinar su procedencia. Finalmente, como lo sostiene el Tribunal en la sentencia de reparación directa de primera instancia, las municiones encontradas con los cuerpos no correspondían con las armas que supuestamente estaban en su poder[184]. Así, no resulta del todo consistente que una persona que sabe que está expuesta al combate porte municiones de un arma que no carga[185].
§197. La versión del combate en los términos planteados por el Ejército no encaja del todo con los demás elementos del caso. Es poco probable que tres personas sin antecedentes de entrenamiento militar, sin reportes previos de inteligencia en su contra, dos de ellos en tratamiento para superar las adicciones y uno de estos, además, con problemas de asma que limitaba seriamente su capacidad física, optaran por patrullar en una noche lluviosa, y decidieran entrar en combate directo con un grupo de más de veinte soldados, pese a la clara desventaja militar.
§198. Además, si se trataba de un lugar veredal remoto, boscoso, sin construcciones cercanas y oscuro[186], como lo confirmaron los investigadores de la SIJIN y los soldados entrevistados, se torna poco fiable la versión del soldado Medardo Mutis en el sentido de haber identificado a 200 metros de distancia a tres personas que portaban uniforme camuflado y fusiles[187]. El informe de patrullaje describe que en la zona “predominan las lluvias la mayor parte del tiempo, con neblina en horas de la mañana y atardecer, al igual que lluvias torrenciales sobre las partes altas”[188] y uno de los soldados del operativo relató que esa noche “había llovizna, se veía a tres metros aproximadamente”[189], mientras que otro soldado reconoció que ni siquiera se podía ver la posición de la tropa[190]. Lo que coincide con la dificultad que reportaron los investigadores de la Policía Judicial al llegar al lugar y dejar constancia de las pésimas condiciones climáticas[191].
§199. En este escenario, una silueta humana puede ser difícil de percibir a 100, o 50 metros; y mucho más establecer qué tipo de ropa trae y si, además, lleva armamento. A esto se debe agregar que, en otra declaración, el soldado Medardo Mutis cambió su versión y afirmó que la tropa se encontraba a “más o menos 50 a 100 metros de distancia aproximadamente”[192] del enemigo. Tampoco es claro por qué razón si los tres “bandoleros” pudieron ser divisados a cierta distancia, el pelotón “Carter” terminó siendo sorprendido por los disparos de estos, pese a la evidente superioridad numérica y a que este grupo de soldados llevaba más de 12 horas en la zona, pudiendo identificar con antelación el terreno donde ocurrió el supuesto combate.
§200. Por último, la Sala Plena advierte sobre algunas divergencias en los testimonios de los militares que, aunque aisladamente parecen intrascendentes, vistas en su conjunto resultan significativas. Sobre todo, dado que los militares eran las únicas personas que podrían dar cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el combate, lo que hacía necesario contrastar con especial detenimiento sus declaraciones.
§201. En concreto, hay inconsistencias frente a cuatro temas: (i) la distancia a la que ocurrieron los disparos, pues los soldados declararon distancias significativamente diferentes[193]; (ii) la duración del supuesto combate pues mientras que algunos reportaron una duración de entre 5 a 10 minutos[194], otros declararon que duró unos 20 minutos[195]; (iii) el acordonamiento de la zona, pues el soldado Daniel Alonso Ramos afirma en su declaración que esta zona sí estaba acordonada[196] mientras que otros lo negaron; (iv) las armas incautadas. Contrario a sus compañeros, el soldado Carlos Gustavo Valencia sostuvo en su declaración que los cuerpos no tenían armas cerca de sus manos[197].
§202. Las inconsistencias en las declaraciones de los soldados también impidieron que el informe pericial de balística pudiera determinar la ubicación de las partes supuestamente enfrentadas y la trayectoria de los disparos:
“No es posible determinar distancia de disparo, de igual forma a la ausencia de la Inspección Judicial del lugar de los hechos. […] Además, por la inconsistencia de las versiones suministradas por el personal que realizó el operativo, como son las declaraciones de los soldados profesionales Medardo Mutis Pérez a folio 213, el cual manifestó: “y de la parte alta nos dispararon” y Burgos Insuasti Edwin Andrés a folio 217 manifestando: “el sujeto supuestamente iba subiendo de allí”. Con lo anteriormente descrito no es posible establecer si se encontraban en un mismo plano topográfico víctima-victimario o alguno se encontraba más abajo o más arriba que del otro”[198].
§203. Según la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, varias autoridades acudieron al lugar de los hechos para investigar y aplicar la cadena de custodia. Pero lo cierto es que entre el llamado del Ejército y la llegada de la Policía Judicial transcurrieron aproximadamente seis horas y la zona no se encontraba debidamente acordonada. En ese sentido, no hay garantía de que la escena no hubiese sido alterada antes de la llegada de la policía judicial, por lo que no hay certeza de que la escena se preservó intacta.
§204. Para el año 2024, cuando la Corte Constitucional profiere esta decisión de tutela, se hace más difícil determinar qué ocurrió aquella noche del 15 de febrero de 2008 en la vereda La Cristalina. Pero lo que sí se hace evidente ahora es que se impuso una carga probatoria desproporcionada sobre los familiares de la víctima y ante la dificultad de estos para demostrar la presunta ejecución extrajudicial, la Subsección C prefirió tomar como cierta la versión del Ejército Nacional, pasando por alto elementos que, vistos en su conjunto, debieron conducir al juez hacia una conclusión diferente.
§205. El análisis integral de los elementos recaudados, que hicieron parte del expediente en el proceso ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y de la información disponible en fuentes abiertas[199], hubiese permitido una reconstrucción más robusta y precisa de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos. Debido a que el caso ponía de presente una posible grave violación a los derechos humanos era necesario, en concordancia con la jurisprudencia vigente, flexibilizar los medios probatorios y dar preponderancia a los elementos indiciarios, al tiempo que aumentar la exigencia probatoria al Estado como la entidad que tenía el dominio pleno del hecho, para así explicar lo ocurrido con un mayor grado de probabilidad.
§206. De haberlo realizado así, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado habría advertido que: (i) el contexto geográfico y temporal en que ocurrieron los hechos coincidía con uno de los periodos y lugares del territorio nacional en que el fenómeno criminal de los falsos positivos fue elevado; (ii) la versión de un grupo de bandoleros anónimos que una noche decidieron atacar a un contingente más robusto del Ejército Nacional no era consecuente con la trayectoria de vida de Jhon Alexander Ayala, por el contrario, reflejaba un patrón de victimización hacia población vulnerable contra la cual se ensañó el fenómeno criminal de los “falsos positivos” y (iii) los elementos de prueba permitían concluir, con un grado superior de probabilidad, que el supuesto combate no se produjo.
7. Remedio constitucional a adoptar
§207. A partir de lo expuesto, la Corte Constitucional concluye que los tres defectos (desconocimiento del precedente, exceso ritual manifiesto y fáctico) identificados en la sentencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado conllevan a la trasgresión de los derechos fundamentales la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad y los derechos de las víctimas de la parte demandante.
§208. En consecuencia, la Corte Constitucional revocará la sentencia de la Sección Quinta del Consejo, que, actuando como juez de tutela de segunda instancia, negó el amparo. En su lugar, confirmará la decisión proferida por la Sección Cuarta que amparó los derechos fundamentales de la señora Luz Marina Ayala y los demás familiares, pero por los derechos estudiados en esta providencia y por las razones aquí consignadas.
§209. Ahora bien, el fallo de primera instancia de tutela que se confirma, de una parte, dejó sin efectos la providencia proferida el 21 de noviembre de 2022 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda de reparación directa. Y, de otra parte, ordenó a dicha autoridad judicial proferir una nueva decisión de fondo, en el término de 20 días, en el que tuviera en cuenta el precedente judicial sobre la flexibilización probatoria para casos relativos a graves violaciones de los derechos humanos. Decisión de reemplazo que, hasta donde la Corte tiene conocimiento, no se alcanzó a proferir.
§210. Para la Sala Plena, el remedio dispuesto en el fallo de primera instancia de tutela resulta suficiente para amparar los derechos fundamentales vulnerados y, al mismo tiempo, preservar la autonomía del juez competente sobre la materia, a saber, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Por tal razón, no se proferirán órdenes adicionales en esta ocasión. Claro está, la nueva decisión que se profiera en el proceso de reparación directa deberá tener en cuenta los análisis, principios y precedentes explicados a lo largo de esta providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR la sentencia de tutela de segunda instancia, dictada el 9 de noviembre de 2023, por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. En su lugar, CONFIRMAR, por las razones consignadas en esta providencia, la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 13 de julio de 2023, en el sentido de amparar los derechos fundamentales a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad y los derechos de las víctimas de la parte demandante, y ordenar a la Sección Tercera proferir, en un término de veinte (20) días, una sentencia de reemplazo dentro del proceso de reparación directa. En la sentencia de reemplazo, la Subsección C de la Sección Tercera deberá tener en cuenta y aplicar las consideraciones de esta sentencia, en relación con el análisis que hizo sobre la configuración de los defectos por desconocimiento del precedente, procedimental por exceso ritual manifiesto y fáctico.
Segundo. Por la secretaría general de la Corte Constitucional, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase,
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Presidente
Ausente con comisión
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
Con impedimento aceptado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Según consta en la copia del registro civil de Jhon Alexander Ayala, remitida con la tutela.
[2] En el registro civil este nombre aparece como “Juliette”, aunque en otras piezas procesales del proceso de reparación directa figura como “Yulieth”.
[3] Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Sentencia del 29 de enero de 2015, p. 4. Sobre las pruebas trasladadas, dicha autoridad judicial explicó que estas fueron valoradas pues “reúnen los requisitos señalados por los artículos 185 y 229 del C.P.C., además su incorporación al proceso se decretó y efectuó a petición de las partes por lo que no la desconocen”. Para sustentar el traslado probatorio, también se refirió a la sentencia del 11 de septiembre de 2013 (Rad. 20601) del Consejo de Estado.
[4] “Al omitir la valoración de las pruebas de una manera arbitraria, irracional e injustificada, por omisión de valorar probatoriamente los interrogatorios y demás pruebas aportadas”. Escrito de tutela, p. 9.
[5] Expediente 28075 del 30 de abril de 2012 C.P. Danilo Rojas Betancourth, caso de Martín Gildardo Argote y Expediente 21377 del 29 de octubre de 2012. C.P. Danilo Rojas Betancourth, caso de Omaira Madariaga Carballo.
[6] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014. Radicado 05001-23-25-000-1999-01063-01 (32988).
[7] La votación de esta providencia fue de 3 a 1.
[8] Por mayoría de 3 a 2.
[9] En su declaración el señor Daniel Alonso Ramos manifestó lo siguiente: “yo no los vi a distancia, no llegué hasta el punto donde quedaron, los vi desde lejos, no les alcancé a ver las heridas, porque donde yo me encontraba no se alcanza a ver”.
[10] Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[11] Sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
[12] Sobre este requisito, se pueden consultar las sentencias SU-573 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido y SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
[13] De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. || En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
[14] Al respecto, en la Sentencia SU-035 de 2018 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas), se destacó que: “[c]onforme a la jurisprudencia de esta Corporación, este recurso es una acción que pretende ‘un examen detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria sino que además procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se trata de ‘una figura que modifica providencias amparadas en el principio de cosa juzgada’, y por ello ‘las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido’”.
[15] El expediente del proceso de reparación directa, compartido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, consta de 8 cuadernos y alrededor de 2000 folios.
[16] Escrito de tutela, pp. 9 y ss.
[17] Aunque el exceso ritual manifiesto es un tipo de defecto procedimental, algunas providencias de la Corte no han estimado necesario estudiar este requisito general de procedibilidad cuando el reclamo de la tutela no se centra específicamente en la omisión de una etapa procesal y confluye con otros defectos. Ver, por ejemplo, Sentencia SU-016 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, párr. 87 y T-964 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa, párr. 5.1.4.
[18] Sentencia SU-062 de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[19] Sentencia SU-461 de 2020. M.P. Gloria Stela Ortiz Delgado. En el mismo sentido, la Sala Plena ha puntualizado que “esta Corporación ha abordado el estudio de causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial distintas a las alegadas por los accionantes, e incluso ha identificado las causales específicas a partir del fundamento fáctico de la acción cuando los accionantes no han alegado causales específicas de manera expresa. La Corte ha establecido que no resulta determinante para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que la parte accionante mencione explícitamente la denominación de las causales específicas de procedencia que alega en contra de la providencia”. Sentencia SU-201 de 2021. M.P. Diana Fajardo Rivera. S.V. Antonio José Lizarazo Ocampo. A.V. Alejandro Linares Cantillo.
[20] Sentencia SU-273 de 2022. M.P. (E) Hernán Correa Cardozo. A.V. Alejandro Linares Cantillo. A.V. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[21] Ibidem.
[22] Escrito de tutela, pp. 22-28.
[23] La sigla “NN” proviene del latín “nomen nescio” que podría traducirse como “nombre desconocido”, para así referir los cadáveres de personas sin identidad o nombre conocido.
[24] La jurisprudencia ha señalado que la Corte Constitucional “tiene la posibilidad de delimitar el tema a ser debatido en las sentencias de revisión, pues dicho escenario procesal no es una instancia adicional en el diseño del proceso de amparo. La delimitación puede acontecer (i) mediante referencia expresa en la sentencia, cuando se circunscribe claramente el objeto de estudio, o (ii) tácitamente, cuando la sentencia se abstiene de pronunciarse en relación con algunos aspectos que no tienen relevancia constitucional”. Autos A-403 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, A-149 de 2018 M.P. Diana Fajardo Rivera y A-539 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Así, el juez de tutela no está obligado “a analizar todos los asuntos jurídicos que comporta un caso sometido a su estudio, cuando estos no tienen incidencia constitucional” o, en otras palabras, cuando estos no tengan una entidad tal que su desconocimiento implique que el sentido de la decisión hubiera sido distinto al adoptado. Autos A-031A de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett y A-031 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[25] Escrito de tutela, p. 1.
[26] Ibid, pp. 9 y ss.
[27] Esta Corte ha admitido excepcionalmente la readecuación al defecto que corresponde, siempre y cuando los argumentos planteados por el accionante sean claros y generen precisión frente al reparo. Ejemplo de ello es la Sentencia SU-201 de 2021. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[28] Sentencia SU-335 de 2023. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[29] Así lo recordó recientemente la Sentencia SU-016 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
[30] El escrito de tutela lo firma, en nombre propio, la señora Luz Adriana Ayala. Además, al consultar su afiliación al sistema de salud, se observa que figura como madre cabeza de familia dentro del régimen subsidiado. Lo que sería indicativo de su situación de vulnerabilidad socioeconómica. Consulta realizada a través de la página web del ADRES, el 5 de junio de 2024.
[31] Sentencias C-836 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. A.V. Manuel José Cepeda Espinosa. A.V. Marco Gerardo Monroy Cabra. S.P.V. Clara Inés Vargas Hernández. S.V. Jaime Araújo Rentería. S.V. Alfredo Beltrán Sierra. S.V. Álvaro Tafur Galvis; T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-539 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-634 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SU-432 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. A.V. María Victoria Calle Correa. S.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez. S.V. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SU-380 de 2021. M.P. Diana Fajardo Rivera y SU-087 de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. A.V. Alejandro Linares Cantillo. A.V. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[32] Sentencia SU-087 de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. A.V. Alejandro Linares Cantillo. A.V. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[33] De acuerdo con lo señalado en la jurisprudencia la ratio decidendi corresponde no a la aplicación de las normas existentes, sino a cómo se consolidan las reglas que de allí se derivan en casos futuros con identidad jurídica y fáctica. Véase entre otras la Sentencia SU-149 de 2021. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. A.V. Antonio José Lizarazo Ocampo. A.V. José Fernando Reyes Cuartas. A.V. Alberto Rojas Ríos.
[34] Sentencias SU-146 de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera y SU-087 de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. A.V. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[35] Sentencia SU-060 de 2021. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. A.V. Paola Andrea Meneses Mosquera.
[36] Sentencia SU-049 de 2024. M.P. Juan Carlos Cortés González. S.V. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[37] Sentencia T-698 de 2004. M.P. (E) Rodrigo Uprimny Yepes y T-464 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. A.V. Nilson Pinilla Pinilla.
[38] Sentencia C-634 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Idea retomada en la Sentencia SU-774 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo. A.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. S.V. Gloria Stella Ortiz Delgado. S.V. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[39] Sentencia SU-774 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[40] Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández.
[41] Sentencia SU-016 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez. A.V. Natalia Ángel Cabo. A.V. Vladimir Fernández Andrade. S.P.V. Antonio José Lizarazo Ocampo. A.V. Paola Andrea Meneses Mosquera.
[42] Ibid.
[43] Sentencia T-1306 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. A.V. Rodrigo Uprimny Reyes (E).
[44] Sentencia SU-062 de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[45] Sentencia T-214 de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[46] Sentencia T-401 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. S.V. José Fernando Reyes Cuartas.
[47] Sentencias SU-195 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; SU-565 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo; y SU-226 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[48] Sentencia SU-770 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
[49] Sentencia SU-565 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo. A.V. María Victoria Calle. A.V. Gabriel Eduardo Mendoza. S.V. Alberto Rojas Ríos.
[50] Sentencias SU-416 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-489 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. S.V. Luis Guillermo Guerrero. S.V. Alejandro Linares Cantillo.
[51] Sentencia SU-565 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
[52] Sentencia SU-226 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera. S.V. Carlos Bernal Pulido. A.V. Alejandro Linares Cantillo.
[53] Sentencia SU-490 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. A.V. María Victoria Calle. S.V. Luis Guillermo Guerrero. S.V. Alejandro Linares Cantillo.
[54] Ibid.
[55] Constitución Política de 1991, arts. 228 y ss.
[56] Constitución Política de 1991, art. 93.
[57]Sobre el concepto de bloque de constitucionalidad, se puede consultar, entre otras, las sentencias C-146 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger y C-030 de 2023. MM.PP. José Fernando Reyes Cuartas y Juan Carlos Cortés González.
[58] Un buen ejemplo de esta dinámica tiene que ver con el principio a la doble conformidad en materia penal. Ver Sentencia SU-146 de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[59] Sentencias SU-395 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. S.V. Carlos Bernal Pulido y SU-405 de 2021. M.P. Diana Fajardo Rivera. S.V. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[60] Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005.
[61] Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 12 de septiembre de 2022. Radicado número 56232. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
[62] Al respecto, la mencionada sentencia refiere: “En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia. // Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas. // Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios. […]”.
[63] La materia de unificación fue i) la excepción a los topes indemnizatorios de los perjuicios morales en casos en los que el daño antijurídico imputable al Estado tiene origen en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y ii) en materia de reparación integral de perjuicios inmateriales por vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. De todos modos, al resolver el caso concreto, las reglas de flexibilización probatoria fueron parte de la decisión como se observa, entre otros, en el fundamento 7.4.7: “En consideración a los criterios de valoración expuestos, la Sala, teniendo en cuenta que el caso presente trata de graves violaciones a los derechos humanos, adecuará los criterios de valoración probatoria a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales en aras de garantizar una justicia efectiva”.
[64] Sentencias (i) SU-016 de 2024 (M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. A.V. Natalia Ángel Cabo. A.V. Vladimir Fernández Andrade. S.P.V. Antonio José Lizarazo Ocampo. A.V. Paola Andrea Meneses Mosquera) que analizó el alcance del recurso extraordinario de revisión en procesos de reparación directa frente a un caso de ejecución extrajudicial; (ii) SU-060 de 2021 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas. A.V. Paola Andrea Meneses Mosquera) que estudió un defecto fáctico y desconocimiento del precedente en una sentencia de reparación directa frente a un caso de ejecución extrajudicial; (iii) SU-062 de 2018 (M.P. Alejandro Linares Cantillo) que analizó un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y/o un defecto fáctico en su dimensión negativa la decisión de no valorar una prueba que podría tener relevancia para esclarecer un presunto caso de ejecución extrajudicial y (iv) SU-035 de 2018 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas) que revisó un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente en una sentencia de reparación directa frente a un caso de ejecución extrajudicial.
[65] Sentencia SU-016 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
[66] M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
[67] Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Informe Final: Hay futuro si hay verdad. Bogotá, 2022.
[68] Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, relativo a su Misión a Colombia (8 a 18 de junio de 2009). Misión a Colombia A/HRC/14/24/Add.2. párr. 14 Documento distribuido el 31 de marzo de 2010. Disponible en https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-executions/country-visits
[69] JEP. Auto 033 del 12 de febrero de 2021 y Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Informe Final: Hay futuro si hay verdad. Bogotá, 2022.
[70] Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, relativo a su Misión a Colombia (8 a 18 de junio de 2009). Misión a Colombia A/HRC/14/24/Add.2. párr. 11.
[71] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 24 de abril de 2024. Radicación 56768. C.P. Nicolás Yepes Corrales.
[72] Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Informe Final: Hay futuro si hay verdad. Bogotá, 2022, p. 532.
[73] JEP. Sala de Reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas. Resolución de Conclusiones No. 04, 20 de marzo de 2024, párr. 357 Disponible en https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/3/Resolucio%CC%81n_SRVR-04_20-marzo-2024.pdf
[74] Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns (2012). Recomendaciones complementarias a Colombia A /HRC/20/22/Add.2 Documento distribuido el 15 de mayo de 2012. Disponible en https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-executions/country-visits párr. 55.
[75] Verdades en Convergencia: análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado en diálogo con la Comisión de la Verdad. Bogotá, 2021. p. 89.
[76] Consejo de Estado, Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014. Radicación (32988). C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; y Sentencia SU-016 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
[77] Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, relativo a su Misión a Colombia (8 a 18 de junio de 2009) Misión a Colombia A/HRC/14/24/Add.2, párr. 29.
[78] Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Informe Final: Hay futuro si hay verdad. Bogotá, 2022, p. 528.
[79] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 10 de mayo de 2018. Radicación 54718. C.P. Stella Conto Díaz.
[80] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 4 de diciembre de 2023. Radicación 64885. C.P. Nicolás Yepes Corrales.
[81] Corte IDH. Sentencia del 6 de julio del 2009, caso Escher y otros vs. Brasil; sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras; sentencia del 28 de enero del 2009, caso Ríos y otros vs. Venezuela; sentencia del 3 de abril del 2009, caso Kawas Fernández vs. Honduras.
[82] Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 30.
[83] Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia del 15 de septiembre de 2005, párr. 219.
[84] Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 24 de abril de 2024. Radicación 56768. C.P. Nicolás Yepes Corrales.
[85] Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 8 de abril de 2024. Radicación 58152. C.P. María Adriana Marín.
[86] Consejo de Estado Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014. Radicación número: 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988). C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
[87] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 27 de septiembre de 2013. Radicación 19939. C.P. Stella Conto Díaz. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2016. Radicación 35029. C.P. Hernán Andrade Rincón.
[88] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 4 de diciembre de 2023. Radicación 64885. C.P. Nicolás Yepes Corrales.
[89] Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Radicación 32988. C.P. Ramiro de Jesús Pazos. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2016. Radicación 35029. C.P. Hernán Andrade Rincón.
[90] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 28 de noviembre de 2002. Radicación 12812. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sección Tercera. Sentencia del 22 de abril de 2004. Radicación 14240. C.P. Alier Eduardo Hernández. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 9 de febrero de 2012. Radicación 21521. C.P. Ruth Stella Correa, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 29 de octubre de 2012. Radicación 21377. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de junio de 2013. Radicación 25180. C.P. Enrique Gil Botero, entre otras.
[91] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 21 de noviembre de 2022. Radicación 51682. C.P. Nicolás Yepes Corrales. Corte Constitucional, sentencias SU-060 de 2021. M.P. José Fernando Reyes. A.V. Paola Andrea Meneses; T-535 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos. A.V. Myriam Ávila Roldán (E); SU-035 de 2018. M.P José Fernando Reyes; y SU-062 de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[92] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de septiembre de 2022. Radicación 56232. C.P. José Roberto Sáchica.
[93] Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de septiembre de 2013. Radicación 20601. C.P. Danilo Rojas Betancourth.
[94] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 4 de febrero de 2022. Radicación 45350. C.P. José Roberto Sáchica. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 17 de junio de 2022. Radicación 52355. C.P. José Roberto Sáchica.
[95] Consejo de Estado. Sección Tercera, Sala Plena. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sentencia de Unificación del 11 de septiembre de 2013. Radicación 20601. En esa ocasión, se estudió la demanda de reparación directa frente al homicidio de un campesino que fue presentado ilegítimamente por el Ejército Nacional como un guerrillero muerto en combate.
[96] Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Rad. 32988. C.P. Ramiro de Jesús Pazos.
[97] “En otras palabras, se ha afirmado que existe una diferenciación en materia probatoria entre la responsabilidad penal y estatal, ya que la ausencia de la primera de ellas, no necesariamente implica la de la Nación”. Sentencia SU-035 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[98] Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 4 de diciembre de 2023. Radicación 64885. C.P. Nicolás Yepes Corrales.
[99] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 4 de febrero de 2022. Radicación 45350. C.P. José Roberto Sáchica. Corte Constitucional, Sentencia SU-060 de 2021. M.P. José Fernando Reyes. A.V. Paola Andrea Meneses.
[100] Sentencia SU-016 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez. A.V. Natalia Ángel Cabo. A.V. Vladimir Fernández Andrade. S.P.V. Antonio José Lizarazo. A.V. Paola Andrea Meneses Mosquera.
[101] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 17 de abril de 2023. Radicación 31674. C.P. Guillermo Sánchez Luque.
[102] Al respecto, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 30 de abril de 2014. Radicación 28075 y Sentencia del 29 de octubre de 2012. Radicación 21377. C.P. Danilo Rojas Betancourth.
[103] Sentencia SU-016 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
[104] Sentencia T-237 de 2017. M.P. (E) Iván Humberto Escrucería Mayolo. A.V. Aquiles Arrieta Gómez (E).
[105] Sentencia SU-060 de 2021. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[106] Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 8 de abril de 2024. Radicación 58152. C.P. María Adriana Marín.
[107] Sentencia T-214 de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[108] Sentencia SU-062 de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[109] Consejo de Estado, Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014. Radicación 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988). C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
[110] Sentencia T-214 de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[111] Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 12 de septiembre de 2022. Radicado número 56232. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
[112] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 21 de noviembre de 2022. C.P. Guillermo Sánchez Luque. Radicación 76001-23-31-000-2011-00460-01(55210).
[113] M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esa ocasión se estudió la institución de la “doctrina probable” en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896.
[114] Sentencia C-486 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. S.V. Carlos Gaviria Díaz.
[115] Sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. A.V. María Victoria Calle Correa. A.V. Jorge Iván Palacio Palacio. A.V. Luis Ernesto Vargas Silva.
[116] Sentencia SU-023 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido. S.V. Diana Fajardo Rivera. S.V. José Fernando Reyes Cuartas. S.V. Alberto Rojas Ríos.
[117] Kantorowicz, H. (2019). La lucha por la ciencia del derecho (C.A. Agurto Gonzáles & S. L. Quequejana Mamani, Eds.). Ediciones Olejnik.
[118] Dworkin, Ronald (1986). Law’s Empire. Harvard University Press.
[119] Sentencia C-634 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Idea retomada en la Sentencia SU-774 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo. A.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. S.V. Gloria Stella Ortiz Delgado. S.V. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[120] Sentencia SU-405 de 2021. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[121] Ibidem.
[122] Consejo de Estado. 2022. Sección Tercera. Sentencia del 12 de septiembre de 2022. Radicado número 56232. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
[123] Con la expedición del Decreto 528 de 1964 se asignó a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la competencia general y definitiva para conocer los procesos de responsabilidad del Estado, lo cual fue ratificado tanto por el Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), como por la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
[124] Verdades en Convergencia: análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado en diálogo con la Comisión de la Verdad. Bogotá, 2021.
[125] Consejo de Estado, sentencia de 30 de septiembre de 1960. C.P. Francisco Eladio Gómez.
[126] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Valoración de declaraciones extrajuicio ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral.
[127] M.P. María Victoria Calle Correa. Valoración de declaraciones extrajuicio ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral.
[128] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Valoración de declaraciones extrajuicio ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en un proceso de reparación directa por un “falso positivo”.
[129] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Valoración de declaraciones extrajuicio ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en un proceso de reconocimiento de pensión de sobrevivientes.
[130] Sentencia T-247 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[131] En la declaración, la señora Omaira Daza asegura haber convivido con Jhon Alexander desde septiembre de 2006. También relata que pidieron un préstamo con el cual “montamos una cafetería con venta de almuerzos” y que “el 13 de enero de 2008 [Jhon Alexander] regresó a Cali y me dijo que volvía a Popayán para mi cumpleaños el 29 de enero de 2008, que estuviera tranquila”. Cuaderno 7, pp. 30-32.
[132] Código de Procedimiento Civil, art. 200. El Código General del Proceso incluye una norma similar en su artículo 196.
[133] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 30 de noviembre de 2023. Radicado 53032. C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
[134] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 21 de noviembre de 2022, p. 6.
[135] Código de Procedimiento Civil, art. 175. El Código General del Proceso incluye una norma similar en su artículo 165.
[136] Sentencia SU-016 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
[137] Declaración Luz Marina Ayala del 18 de febrero de 2010. Cuaderno 2, p. 269.
[138] Declaración de Omaira Daza del 17 de junio de 2010. Cuaderno 4-3, p. 5. Y declaración extrajuicio de la misma persona, del 14 de abril de 2010. Cuaderno 7, p. 32.
[139] “Lo vi un par de veces que andaba con mi hermano” dijo la señora Adriana Macías Ayala, en testimonio del 17 de junio de 2010. Cuaderno 4-3, p. 9. Por su parte, Omaira Daza, señaló que “era él quien sacaba mi esposo a consumir”.
[140] Declaración de Adriana Macías Ayala del 17 de junio de 2010. Cuaderno 4-3, p. 9.
[141] Declaración Luz Marina Ayala del 18 de febrero de 2010. Cuaderno 2, p. 269.
[142] Sentencia T-275 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero. En este caso, se estudió la solicitud de justicia de los familiares de un soldado quien presuntamente se suicidó en las instalaciones militares. Versión que sus familiares consideraron sospechosa e incongruente.
[143] Sentencia SU-016 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
[144] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 21 de noviembre de 2022. C.P. Guillermo Sánchez Luque, párr. 9.
[145] Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, relativo a su Misión a Colombia (8 a 18 de junio de 2009). Misión a Colombia A/HRC/14/24/Add.2. Documento distribuido el 31 de marzo de 2010. Disponible en https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-executions/country-visits
[146] JEP. Auto 033 del 12 de febrero de 2021.
[147] Comisión de la Verdad de Colombia (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe Final.
[148] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 17 de marzo de 2021. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Expediente No. 43605. Citada, a su vez, en la Sentencia SU-016 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. A.V. Natalia Ángel Cabo. A.V. Vladimir Fernández Andrade. S.P.V. Antonio José Lizarazo Ocampo. A.V. Paola Andrea Meneses Mosquera.
[149] Sentencia SU-016 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
[150] Informe 01 de la Fiscalía General de la Nación presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz. Auto no. 009 del 15 de marzo de 2024 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala D.
[151] Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Informe “Falsa Proclama: El grito fulminante del Estado. Ejecuciones Extrajudiciales en el Valle del Cauca (1993-2014)”, p. 9. En Auto no. 009 del 15 de marzo de 2024 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala D.
[152] Informe final de la Comisión de la Verdad “Hay futuro si hay verdad”. (2022). p. 147.
[153] JEP. Auto 009 del 15 de marzo de 2024 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Subsala D.
[154] Al respecto, la Sentencia T-109 de 2024 (M.P. Natalia Ángel Cabo) explicó los impactos y desafíos de la desaparición forzada en las mujeres buscadoras.
[155] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 21 de noviembre de 2022, p. 19.
[156] “Conmigo fue muy bueno, como también lo fue con mi hija, pese a que no era hija de él, era buen hijo, nunca llegó a alzarme la mano ni tampoco me maltrató con palabras”. Declaración de Omaira Daza del 17 de junio de 2010. Cuaderno 4-3. p. 5.
[157] Declaración de Manuel Bolívar Quilindo Sánchez (asistente a la misma iglesia cristiana) del 25 de septiembre de 2012. Cuaderno 1-5 p. 137.
[158] Declaración de Fabio Muñoz Cerón (pastor de una iglesia cristiana) del 25 de septiembre de 2012. Cuaderno 1-5, p. 129.
[159] Declaraciones de María Mercedes Luna Montero (allegada a la familia), Manuel Bolívar Quilindo Sánchez (asistente a la misma iglesia cristiana) y María Eugenia Girón Luna (allegada a la familia).
[160] Declaración de Carlos Mosquera Hurtado (allegado a la familia), del 26 de septiembre de 2012. Cuaderno 1-5, p. 153.
[161] Declaración extrajuicio de Omaira Daza del 14 de abril de 2010. Cuaderno 7, p. 32.
[162] Certificado de WWB Colombia, con fecha del 19 de abril de 2010. Cuaderno 5, p. 43.
[163] Según la declaración de María Eugenia Girón Luna, rendida el 26 de septiembre de 2012, cuando los familiares llegaron al lugar donde fue sepultado Jhon Alexander, hablaron con una señora mayor de la zona “porque ella lo había visto vendiendo bolsas para la basura, varios días antes por allí, que más que todo lo veía vendiendo los fines de semana y que era un muchacho muy callado, muy sano, que ella le brindaba de vez en cuando un tinto o algo”. Cuaderno 1-5, p. 163.
[164] Declaraciones de Carlos Mosquera Hurtado (allegado a la familia) y María Eugenia Girón Luna (allegada a la familia).
[165] Declaración de Francisco de Soto Cana (director de la Fundación Remar), del 16 de agosto de 2012. Cuaderno 1-2, p. 5.
[166] “[E]n mi trabajo he aprendido a conocer a gente violenta, y si Alex hubiese sido una persona violenta, no hubiera vivido conmigo, no hubiera hecho parte de mi familia, nunca me di cuenta de alguna señal de agresividad o violencia, siempre fue muy obediente… nunca lo vi con armas, ni con armas blancas siquiera”. Declaración de Fabio Muñoz Cerón, rendida el 25 de septiembre de 2012. Cuaderno 1-5, p. 131.
[167] Ibid, p. 127.
[168] Certificado de la Fiscalía General de la Nación del 9 de julio de 2012. Cuaderno 1, p. 51.
[169] Al respecto, su hermana Adriana Macías Ayala, en declaración del 17 de junio de 2010, indicó que Jhon Alexander “tenía un caso severo de asma, fallas respiratorias, él se tomaba unas pastillas que se las recetaron en el hospital San José de esta ciudad, él sufrió de esta enfermedad toda la vida, siempre tenía que andar con el inhalador”, Cuaderno 4-3, p. 9. En la misma dirección, las declaraciones de María Mercedes Luna Montero, Carlos Mosquera Hurtado y María Eugenia Girón Luna confirmaban su condición de asmático. Esta última persona, incluso manifestó que Jhon Alexander Ayala no podía correr ni una cuadra (cuaderno 1-5, p. 165).
[170] Al respecto, ver el informe “Discapacidad y conflicto armado en Colombia: en busca de un relato ausente” del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes, presentado a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición en diciembre de 2020.
[171] Caso 04. Versión Voluntaria de Jaime Coral Trujillo. 25 de febrero de 2020. SRVR, JEP. Tomado de: https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/3/Resolucio%CC%81n_SRVR-04_20-marzo-2024.pdf
[172] Ibidem.
[173] Batallón de Artillería No. 3, “Batalla de Palacé”, Misión Táctica No. 037 “Faisán”. Cuaderno 1-5, p. 71.
[174] Batallón de Artillería No. 3, “Batalla de Palacé”, Anexo de Inteligencia. Cuaderno 1-4, pp. 2-3.
[175] Ibid, p. 6.
[176] Según la declaración que ofreció el teniente Alex Mauricio Arboleda Vanegas (responsable de la operación) el día 16 de febrero de 2008. Cuaderno 2, p. 61.
[177] Batallón de Artillería No. 3, “Batalla de Palacé”, Informe de Patrullaje del 16 de febrero de 2008. Cuaderno 1-4, pp. 9 y ss. Entrevista de policía judicial a Medardo Mutis. Respuesta Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Cuaderno 1-4, p. 53.
[178] Batallón de Artillería No. 3, “Batalla de Palacé”, Informe de Patrullaje del 16 de febrero de 2008. Cuaderno 1-4, p. 10.
[179] Informe de muertos en combate. Respuesta Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Cuaderno 1-2, p. 49.
[180] SIJIN – URI. Inspección técnica a cadáver del 16 de febrero de 2008. Cuaderno 1-4, p. 73.
[181] Diccionario médico de la Clínica Universidad de Navarra. https://n9.cl/e056e.
[182] “Los residuos de la combustión de la pólvora acompaña al proyectil por la boca de fuego, a corta distancia, menores de 1.20 metros. y si es menor de 60 centímetros aprox, detectable mediante la aplicación de reactivo químico. y se duplica las longitudes si es arma de fuego largas tipo fusil”. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Informe de necropsia a John Alexander Ayala del 30 de diciembre de 2010. Cuaderno 3, p. 234.
[183] Informe pericial de balística no. DRSO-LBAF-0121-2010 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cuaderno 4-2, p. 53.
[184] Estudio balístico. Respuesta Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Cuaderno 2, p.190.
[185] Sentencia del 29 de enero de 2015 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
[186] Policía Judicial, Acta de inspección al lugar realizada el 29 de septiembre de 2010. Cuaderno 5-3, p. 123.
[187] Declaración de Medardo Mutis del 16 de febrero de 2008. Cuaderno 1-4, p. 53.
[188] Batallón de Artillería No. 3 “Batalla de Palacé”. Informe de patrullaje del 16 de febrero de 2008. Cuaderno 1-4, p. 9.
[189] Declaración del soldado John Edwin Castaño Giraldo del 7 de abril de 2010. Cuaderno 2, p. 478.
[190] Declaración José Luciano Marín Cano del 7 de abril de 2010. Cuaderno 2, p, 487. Ver también declaración Yamith Caldón Pinzón del 8 de abril de 2010.
[191] SIJIN – URI. Inspección técnica a cadáver del 16 de febrero de 2008. Cuaderno 1-4, p. 73.
[192] Declaración de Medardo Mutis. Cuaderno 1-3, p. 25.
[193] En la declaración de Alex Mauricio Arboleda Vanegas se le pregunta “indique al despacho en qué distancia quedaron los occisos en el lugar de los hechos al lugar donde se encontraba la tropa”, a lo que respondió “Los occisos quedaron a unos 7 metros de la tropa” (Cuaderno 2, p. 34). En la declaración de Daniel Alonso Ramos se le pregunta “¿a qué distancia el lugar de donde usted se encontraba fueron hallados los cadáveres? a lo que respondió: “como a cuarenta metros”. (Cuaderno 4-2, p. 131). En la declaración de Medardo Mutis se le pregunta “diga a qué distancia aproximada se encontraba la tropa con relación al enemigo”, a lo que respondió: “Más o menos de cincuenta a cien metros de distancia aproximadamente”. (Cuaderno 1-3, p. 29).
[194] Declaración de Daniel Alonso Ramos Rodríguez del 18 de febrero de 2008. Cuaderno 1-3, p. 41.
[195] Declaración de Medardo Mutis Pérez del 18 de febrero de 2008. Cuaderno 1-3, p. 29. Ver también declaración Alex Mauricio del 12 de marzo de 2010. Cuaderno 2, p. 331.
[196] De manera textual afirmó que “se acordonó el área para preservar el lugar de los hechos y esperar que llegaran las autoridades competentes para hacer la inspección de los cuerpos” (Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Cuaderno 1-3, p. 39).
[197] Continuación de la diligencia de inspección judicial del 2 de septiembre de 2011. Documento del expediente digital “2_DemandaWeb_Demanda-.pdf NroActua 2.pdf NroActua 2.pdf NroActua 2-Demanda-1”, p. 138.
[198] Informe pericial de balística n.º DRSO-LBAF-0121-2010 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cuaderno 4-2. p. 53.
[199] Al respecto, se aclara que todos los medios probatorios citados en esta sentencia fueron extraídos del expediente del proceso de reparación directa, que fue aportado en sede de revisión por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Por su parte, las referencias al fenómeno general de los “falsos positivos” incluyó fuentes oficiales y de público acceso de distintas entidades estatales u organizaciones internacionales, como es el caso del Informe Final de la Comisión de la Verdad o el reporte del relator especial para ejecuciones extrajudiciales de la Organización de Naciones Unidas.
 SU287-24
SU287-24