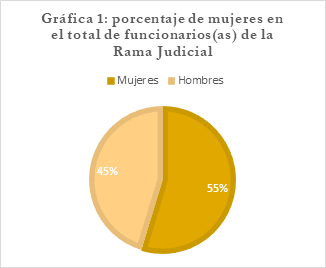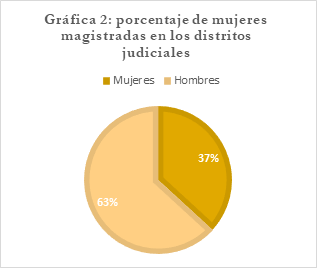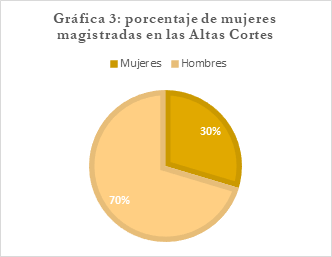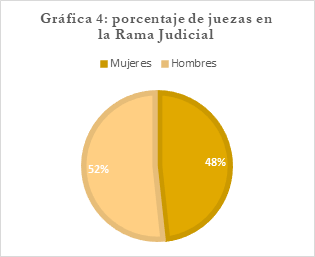TEMAS-SUBTEMAS
Sentencia SU-339/24
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA-Deber de aplicar perspectiva de género en casos de discriminación contra la mujer
ACCIÓN DE TUTELA-No se configura carencia actual de objeto por permanencia de los hechos
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre requisitos generales y especiales de procedibilidad
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Finalidad/RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION Y PROCESO ADMINISTRATIVO-Causales de procedencia
RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA-Alcance/RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA-Finalidad
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA-Cumplimiento del requisito de subsidiariedad
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO-Debe orientar siempre las actuaciones de los operadores de justicia, armonizando los principios constitucionales y la especial protección otorgada a la mujer
PROTECCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y LA PERSPECTIVA DE GENERO-Protección constitucional e internacional
(...), una lectura armónica de las normas constitucionales y convencionales lleva a concluir que la mujer cuenta con una protección reforzada por el ordenamiento jurídico. Dicha protección se cimenta en la proscripción de cualquier forma de discriminación en su contra, lo que impone un deber en cabeza del Estado de investigar y sancionar la ocurrencia de estos actos. Para lograr este cometido, esas normas constitucionales y convencionales establecen mandatos específicos que buscan eliminar las barreras de acceso para las mujeres a la administración de justicia. Dichos mandatos están encaminados a que los jueces y tribunales, al resolver las causas judiciales que infieran el acontecimiento de conductas discriminatorias basadas en razones de género, adopten un estándar de valoración de la prueba calificado. Dicho estándar se concreta en la proactividad en el recaudo probatorio y en una distribución adecuada de la carga de la prueba. Esto, con el propósito de comprender el contexto en el que ocurrieron los hechos, con especial énfasis en las circunstancias que pudieran constituir un tratamiento discriminatorio.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Definición/PROHIBICION DE DISCRIMINACION POR RAZON DE GENERO-Contenido y alcance
VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE GÉNERO-Diferencia
(...), mientras la violencia de género se caracteriza por la ejecución de actos que atentan contra la vida, la dignidad y la integridad personal de la mujer, la discriminación por razones de género es ciertamente más amplia, pues se refiere a cualquier distinción o exclusión que limite el goce efectivo de sus derechos de manera arbitraria.
IGUALDAD EN EL ACCESO AL MERCADO LABORAL/DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJER-Discriminación por razón del sexo
MUJER EN LA RAMA JUDICIAL-Estadísticas
MUJER EN LA RAMA JUDICIAL-Presencia en las altas cortes
ACCIONES AFIRMATIVAS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE LA MUJER-Consagración constitucional
IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES-No sometimiento a ninguna clase de discriminación
DISCRIMINACION POR SEXO-Reconocimiento de las mujeres como grupo históricamente marginado
IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES-Jurisprudencia constitucional
DERECHO AL TRABAJO Y PROHIBICION DE DISCRIMINACION POR RAZON DE GENERO-Garantía constitucional de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO-Reiteración de jurisprudencia
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON ENFOQUE DE GENERO-Jurisprudencia del Consejo de Estado
(...) el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, consciente del deber de adoptar decisiones que contribuyan a la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, ha adoptado el enfoque de género en sus decisiones judiciales como un instrumento que contribuye a la garantía de los derechos de las mujeres. La adopción de este enfoque conlleva la posibilidad de flexibilizar la valoración probatoria de cara a la comprobación de un daño antijurídico basado en sesgos por razones de género.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON ENFOQUE DE GENERO-Criterios orientadores para el trámite de procesos y decisión judicial
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causal específica autónoma
DEFECTO FACTICO-Configuración/DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva/DEFECTO FACTICO-Fundamentos y marco de intervención que compete al juez de tutela
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION-Estructuración
La trivialización de los hechos ocurridos soslayó el acaecimiento de hechos sutiles de degradación e intimidación a partir de los cuales subyacen estereotipos basados en el género y que tuvieron importantes implicaciones para la accionante. Obviar estas circunstancias en el proceso de responsabilidad extracontractual del Estado es un hecho que fomenta la conservación de las condiciones que han permitido la discriminación histórica contra las mujeres que ocupan altos cargos de liderazgo en la Rama Judicial.
DEFECTO FACTICO POR INDEBIDA VALORACION PROBATORIA-Configuración por incumplimiento del deber de adoptar decisiones con enfoque de género
El Tribunal impuso un estándar probatorio de imposible cumplimiento al justificar la inexistencia del daño en una valoración contraevidente del acervo probatorio, no tuvo consideración alguna de la asimetría en el trato brindado a la accionante, y no desplegó el más mínimo esfuerzo en materia probatoria para analizar la ocurrencia del daño. Todo ello, pese a que contaba con pruebas debidamente incorporadas al proceso que permitían establecer con suficiencia que los actos objeto de reproche se basaban en una censura por discriminación basada en razones de género.

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
Sentencia SU-339 de 2024
Magistrada ponente:
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, dicta la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo del 30 de noviembre de 2023, emitido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que revocó la sentencia dictada el 31 de agosto de ese año por la Sección Primera de esa misma corporación.
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Síntesis de los hechos. Obrando mediante apoderado judicial, la ciudadana Stella Conto Díaz Del Castillo, su hijo e hijas, Juan David, María Carolina, y María José Albán Conto, interpusieron acción de tutela contra la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La acción tenía por objeto reivindicar sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y las libertades de expresión, opinión e información. Manifestaron que, en la primera instancia del proceso de reparación directa identificado con el número de radicado 11001333603120200013600, se concedieron las pretensiones resarcitorias formuladas por la parte accionante. Estas se dirigían a obtener la declaración de responsabilidad extracontractual del Estado por el daño causado a raíz del tratamiento asimétrico que recibió por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado. La citada decisión judicial fue revocada en segunda instancia por la autoridad demandada. Sostuvieron que sus derechos fueron vulnerados por la decisión de revocar el fallo de primera instancia, determinación que fue adoptada como consecuencia del hecho de que la Subsección se hubiera abstenido de adoptar una perspectiva de género.
2. Decisiones de instancia en sede de tutela. En primera instancia del trámite de tutela, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción. En su criterio, no se cumplieron los requisitos generales de relevancia constitucional y subsidiariedad. El a quo adujo que la tutelante pretendía reabrir la discusión de la controversia, toda vez que la acción se fundamenta en su disenso en relación con el ejercicio probatorio desplegado por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, expresó que la parte accionante contaba con el recurso extraordinario de revisión para controvertir la decisión objeto de censura.
3. En segunda instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión para, en su lugar, conceder el amparo. Sostuvo que se había configurado el defecto fáctico alegado. En su criterio, la autoridad judicial accionada omitió valorar una prueba relevante para la solución de la controversia, que fue aportada por la accionante. En consecuencia, ordenó dejar sin efecto la sentencia del 23 de junio de 2022 y dictar una sentencia de reemplazo, en la que el tribunal demandado habría de pronunciarse sobre la prueba omitida.
4. Decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional. La Sala Plena concluyó que se estructuraron los defectos por violación directa de la Constitución y fáctico, con fundamento en los siguientes hallazgos:
4.1. Primero, la Sala Plena encontró que la providencia censurada incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución. A juicio del tribunal, al resolver el recurso de apelación, la Subsección se abstuvo de aplicar las normas constitucionales que ordenan la adopción de un enfoque de género en los casos en los que la mujer enfrenta tratos discriminatorios. Entre estas normas, se encuentran los artículos 13, 40, 43, 93 y 94 de la carta; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem Do Pará. Estos tratados internacionales de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto y, por tanto, tienen jerarquía constitucional. De tal suerte, la Subsección incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución, al haber omitido su aplicación para resolver la controversia.
4.2. Segundo, como consecuencia del defecto por violación directa de la Constitución, la providencia de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca también incurrió en un defecto fáctico. Esto, por cuanto la autoridad judicial demandada se abstuvo de valorar el trato asimétrico que dispensó la Sala Plena del Consejo de Estado a los exmagistrados Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y Stella Conto Díaz Del Castillo, tras la divulgación de las razones que los llevaron a disentir de la decisión de declarar infundado el impedimento presentado por el exconsejero Mauricio Fajardo Gómez. Tal valoración resultaba esencial para el adecuado enjuiciamiento de la responsabilidad del Estado.
La aludida omisión probatoria consistió en que se dejó de observar que, en ambos casos, se divulgaron las razones que llevaron a los exmagistrados a disentir de la decisión que adoptó la Sala Plena al resolver el aludido impedimento. Pese a ello, solo en uno de ellos, el de la exconsejera Conto, se realizó una sesión extraordinaria del plenario del alto tribunal con el propósito de cuestionar y reprochar su actuación. Desde entonces, la accionante sufrió actos de discriminación basados en el género, en el seno del tribunal, lo que le produjo daños a ella y a su entorno familiar. Adicionalmente, la exconsejera reprochó que no se hubiera levantado en debida forma el acta de la sesión durante la cual ocurrió el primer cuestionamiento que tuvo que enfrentar. Una de las causas de lo anterior consistió en que la Sala Plena resolvió suspender la grabación de dicha sesión.
5. Tras constatar la estructuración de los defectos alegados, la Sala Plena dispuso, como remedio para el restablecimiento de los derechos conculcados, dejar sin efectos la decisión de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Adicionalmente, le ordenó dictar un nuevo pronunciamiento, atendiendo un conjunto de criterios que buscan evitar que la Subsección incurra, de nuevo, en los defectos identificados en la providencia. Así mismo, el plenario hizo un llamado general a los administradores de justicia para que garanticen la igualdad de género y para que observen la prohibición de discriminación por razones de sexo en el análisis y en la resolución de las causas judiciales que conozcan en desarrollo de sus labores.
6. Como colofón de este análisis, la Sala Plena llegó a la conclusión de que la remoción de obstáculos que limitan el acceso de las mujeres a cargos de poder y el reconocimiento de prejuicios sobre su capacidad son pasos cruciales para la igualdad de género. Advirtió que, en cualquier caso, no basta con que las mujeres accedan a estos cargos; es igualmente fundamental asegurar que, una vez estén en esa posición de poder, puedan ejercer sus funciones en un entorno seguro y libre de discriminación. Para la materialización de este fin es imprescindible garantizar un trato igualitario frente al ejercicio de sus derechos y la asignación de los deberes inherentes a su posición. El plenario indicó que solo por esta vía es posible conseguir la realización del principio constitucional de igualdad.
II. ANTECEDENTES
Hechos que dieron lugar a la interposición del medio de control de reparación directa
7. Acción pública de pérdida de investidura. En 2013, momento en el que la accionante fungía como magistrada del Consejo de Estado, se interpusieron varias acciones de pérdida de investidura contra los integrantes de la Comisión Accidental de Conciliación de un proyecto de reforma a la justicia, que entonces se tramitaba en el Congreso de la República[1].
8. Decisión que motivó las manifestaciones de los salvamentos de voto. El 28 de mayo de 2013, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró infundada la manifestación de impedimento presentada por el magistrado Mauricio Fajardo Gómez para conocer el proceso acumulado de las acciones públicas de pérdida de investidura antes señalado[2]. La magistrada Stella Conto Díaz del Castillo y el magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas salvaron su voto frente a esta decisión[3].
9. Divulgación del sentido del voto del exconsejero Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. El 8 de junio de 2013, se dieron a conocer en un medio de comunicación las razones por las que el exmagistrado del Consejo de Estado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas estuvo en desacuerdo con la mayoría de la Sala Plena del Consejo de Estado, en la decisión del impedimento en cuestión[4].
10. Divulgación del sentido del voto de la accionante. Tres días después, el 11 de junio de 2013, la exmagistrada Stella Conto Díaz Del Castillo aceptó dar una entrevista respecto de lo sucedido con la manifestación de impedimento. Según el escrito de tutela, la exmagistrada accedió a tal propuesta «previa intermediación de la Oficina de la Presidencia del Consejo de Estado, que tenía a cargo la difusión de las actuaciones y decisiones de la alta corte»[5]. Ese mismo día, el periódico El Espectador publicó un artículo titulado «El impedimento que revive los fantasmas de la reforma a la justicia», en el que la exmagistrada expuso el motivo de su disenso con la decisión mayoritaria[6]. Según el escrito de tutela, la accionante tomó la decisión de conceder dicha entrevista bajo la convicción de que la providencia objeto de dicha manifestación se había notificado el 28 de mayo de 2013, tal como lo exige el artículo 56 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia[7].
11. Convocatoria a una sesión extraordinaria de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. La accionante indicó que, el día siguiente, el 12 de junio de 2013, el presidente del Consejo de Estado citó a una sesión extraordinaria con el fin de «discutir algunos aspectos que estaban afectando la imagen de la Corporación»[8]. La parte accionante adujo que, en el marco de dicha sesión, Conto Díaz del Castillo fue increpada y confrontada por las declaraciones públicas en las que expresó los motivos de su desacuerdo con la decisión de declarar infundado el impedimento. Mencionó que, en el transcurso de dicha sesión, sufrió un trato desigual y discriminatorio[9]. Cuestionó el trato que se le dio en comparación con el exmagistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, cuyo salvamento de voto también se hizo público antes de que la decisión fuera notificada. Destacó que él no recibió ningún llamado de atención por parte de la Sala Plena ni estuvo obligado a «soportar una jornada de ‘reflexión’»[10].
12. Sobre el cuestionamiento hecho en su contra por haber dado a conocer una decisión que no se había firmado, la accionante manifestó que «[n]o le correspondía, por no ser de su competencia, verificar la entrega oportuna de la providencia que resolvió negar la solicitud de impedimento, suscrita en el recinto de la Sala el mismo día de su adopción, como tampoco llevar el control de las labores secretariales de notificación, recepción y custodia de los escritos de salvamento»[11]. Además, destacó que «[e]l contacto con el diario El Espectador se efectuó a instancias de la dependencia de la corporación judicial a cargo de la divulgación de las decisiones, asignada a la Presidencia de la [C]orporación»[12].
13. Grabación de la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013. La accionante manifestó que, en un momento de la sesión, los miembros de la Sala Plena Contencioso Administrativa del Consejo de Estado decidieron pausar la grabación de la reunión[13]. La determinación fue adoptada en contra de la solicitud expresa de la demandante, quien pidió que se siguiera grabando la sesión. Según el relato de la demanda, la reunión concluyó cuando «el presidente levantó la sesión con el compromiso formal de investigar lo ocurrido, tanto con la entrega del documento al medio de comunicación, como con la intermediación de la oficina de comunicaciones adscrita a su despacho»[14]. La parte accionante argumentó que la acción de detener la grabación impidió la elaboración del resumen protocolario que permitiera cotejar el contenido de lo discutido y la documentación del desarrollo de los eventos ocurridos en la parte final de dicha sesión extraordinaria.
14. Sesión ordinaria del 18 de junio de 2013. La accionante indicó que, durante la sesión ordinaria de la Sala Plena del Consejo de Estado del 18 de junio de 2013, fue «objeto de nuevos ataques por ejercer sus libertades constitucionales y convencionales»[15]. Indicó que sus compañeros de la Sala Plena le reprocharon su «falta de gratitud» con quienes la eligieron consejera de Estado. En sustento de lo anterior, transcribió algunos apartes del audio de la sesión, entre los que sobresale el siguiente comentario, hecho por un integrante de la Corporación:
Yo lamento como lamento profundamente yo no sé si ahí empieza o no empieza un capítulo adicional de darle rienda suelta a ese incumplimiento de esas normas en la actitud que yo por supuesto sentí absolutamente clara, una actitud displicente, de arrogancia, de despreocupación total por las manifestaciones de preocupación y llamado que se hicieron en la Sala del miércoles […] yo no creo que una Corporación que todo lo que ha hecho por usted dra. Stella es haberla exaltado a ser magistrada del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, una Corporación que la ha acogido en su seno, una Corporación que la llevó precisamente a ocupar el puesto que hoy ocupa[16] [énfasis fuera del texto].
15. Con el propósito de contar con evidencia de estos reproches, la exmagistrada exigió que se elaborara el acta completa de la sesión extraordinaria celebrada el 12 de junio de 2013 y que se adelantara un proceso disciplinario en contra del secretario general de la corporación, debido a que no levantó acta de todo lo sucedido[17].
16. Acta de la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013. La exconsejera relató que, en distintas ocasiones, solicitó la remisión del acta de la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013[18]. Para fundamentar esta afirmación aportó copia de las pruebas anexadas al proceso de responsabilidad extracontractual del Estado.
17. En dicho anexo se aportaron las solicitudes elevadas por la exconsejera de Estado Stella Conto Díaz Del Castillo el 25 junio, el 9 de julio y el 7 de octubre de 2013, dirigidas al secretario general del Consejo de Estado, para que se le remitiera copia del acta de la sesión del 12 de junio de 2013[19]. Así mismo, aportó copia de las actas de las sesiones de la Sala Plena celebradas el 15 y 22 de octubre de 2013, en las que se consignaron sus intervenciones dirigidas a que se levantara el acta de dicha sesión extraordinaria. Cabe resaltar que, en el acta de la sesión del 22 de octubre de 2013, se menciona que Stella Conto Díaz del Castillo solicitó al secretario general de la Corporación que a partir de esa fecha «en todas las actas [dejara] la constancia de que ella exige el acta del 12 de junio de 2013»[20]. Por último, remitió copia del acta de la sesión del 21 de enero de 2014, en la que reitera su pedimento, consistente en que se elabore el acta de la aludida sesión[21].
18. Así mismo, se destaca que de acuerdo con el acta de la sesión que tuvo lugar el 2 de abril de 2014, Stella Conto Díaz del Castillo, al intervenir con el propósito de recordar su insistencia en la elaboración del acta, manifestó que «hay diligencias que se pueden hacer al respecto como adelantar un proceso disciplinario porque el señor secretario que presenció la sesión y que es el notario que tiene que dar fe de lo sucedido porque tenía que elaborar el acta»[22].
19. Mencionó que, por solicitud de la entonces vicepresidenta del Consejo de Estado, el secretario general de esa corporación elaboró el acta de la sesión extraordinaria basándose en sus apuntes de dicho encuentro. El acta fue distribuida a todos los magistrados de la Sala Plena. En la sesión de la Sala Plena del Consejo de Estado del 9 de julio de 2014, el acta no fue aprobada. Esto, por cuanto la accionante objetó su veracidad al considerar que la información consignada en ese documento era inexacta. Argumentó que, al no corresponder con la grabación sobre lo ocurrido, no era posible verificar su contenido. Además, insistió en la necesidad de adelantar una investigación disciplinaria sobre lo acontecido en la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013. Afirmó que, a partir de este momento, reiteró en varias oportunidades la apertura de la investigación interna[23]. De acuerdo con el acta de esta sesión, la exconsejera solicitó que se dejara en las actas de todas las sesiones la siguiente constancia:
La Consejera Stella Conto hace constar que sin perjuicio de su insistencia no se ha adelantado la actuación administrativa que se requiere con el objeto de sustituir el acta de la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013[24].
20. Divulgación de las razones que sustentaron el salvamento de voto a la decisión que resolvió las demandas de pérdida de investidura. Según se indicó en la demanda de reparación directa, una vez culminó el trámite de los procesos de pérdida de investidura con la respectiva sentencia del 24 de febrero de 2015, la exmagistrada Stella Conto Díaz del Castillo dio declaraciones ante medios de comunicación en las que hizo públicas las razones que la llevaron a apartarse de la sentencia adoptada, que negó las pretensiones de pérdida de investidura[25].
21. Convocatoria a la sesión del 26 de febrero de 2015. Stella Conto Díaz Del Castillo fue convocada, una vez más, a una sesión extraordinaria ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que tendría lugar el 26 de junio de 2015. Expuso que en esa oportunidad fue nuevamente cuestionada por haber dado declaraciones públicas sobre las razones que la llevaron a disentir de la decisión. Destacó que, si bien esta sesión «se desarrolló en un ambiente de menor hostilidad —en cuanto no se apagó la grabadora—, con espacio de respuesta, a lo que se debe agregar que la [S]ecretaría entregó el resumen del desarrollo de la sesión oportunamente, pudiendo ser confrontado y aprobado por los magistrados asistentes», se trató de un espacio cuyo único objetivo era «someter a debate colectivo la libertad de pensamiento, expresión, opinión e información de la demandante Stella Conto»[26].
22. Investigación disciplinaria. El 17 de julio de 2017, el secretario general del Consejo de Estado inició la investigación disciplinaria. La actuación se llevó a cabo en respuesta a una solicitud interpuesta por la accionante el 17 de mayo de ese mismo año. Mediante escrito del 24 de julio de 2017, la accionante recurrió esa decisión al estimar que la competencia para adelantar dicha gestión recaía en la Presidencia de la Corporación. Además, formuló una recusación contra el secretario general, ya que consideró que, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución, «quien funge como testigo no puede ser autorizado para que corrobore su versión y al tiempo para que se apruebe y se absuelva a sí mismo»[27].
23. Mediante auto del 19 de octubre de 2017, con ocasión de la solicitud de apertura de una investigación disciplinaria, el presidente del Consejo de Estado señaló que, antes de resolver la recusación en contra del secretario general de la Corporación, se debía precisar el objeto y el sentido de la investigación disciplinaria. Sin perjuicio de la solicitud consistente en adelantar la investigación por lo ocurrido, en la sesión de Sala Plena del Consejo de Estado del 6 de febrero de 2018, la demandante manifestó que le daba un «cierre definitivo al asunto»[28]. El apoderado de la parte accionante indicó que tal manifestación se motivó en el ánimo de «superar el fastidio latente que en la Sala Plena generaban sus intervenciones —ámbito en el que se pronunció—, notoriamente agravadas al final de su periodo, ante un auditorio distante, interesado en que el asunto se trasladara a otro escenario, en el entendido que no sería de su incumbencia»[29].
24. Demanda de reparación directa. El 7 de julio de 2020, Stella Conto Díaz Del Castillo; su hijo, Juan David; y sus hijas, María Carolina y María José Albán Conto, interpusieron el medio de control de reparación directa en contra de la Nación —Rama Judicial— Dirección Ejecutiva de Administración Judicial[30]. La demanda procuraba el resarcimiento de los daños causados por el incumplimiento constitucional y convencional del deber de hacer pública la sesión extraordinaria de la Sala Plena del Consejo de Estado del 12 de junio de 2013; además, reclamaba la reparación de los daños ocasionados por los ataques personales que habrían sido dirigidos contra la exconsejera Stella Conto Díaz Del Castillo, durante dicha sesión del alto tribunal.
25. Solicitaron que se condenara a la parte demandada al pago de la suma de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes a título de perjuicio moral, o a la más alta condena, a favor de la exmagistrada y de cada uno de sus hijos. A título de reparación restaurativa, solicitaron la adopción de las siguientes medidas: (i) «[L]a reconstrucción de la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013, a cargo de la Sala Plena del Consejo de Estado[31]», (ii) presentar excusas públicas —si las víctimas así lo consideran— tanto a la exmagistrada, como a sus hijos María Carolina, Juan David y Maria José, respecto de los permanentes mensajes de invisibilidad, acallamiento y ridiculización [a los que habría sido sometida] la magistrada y madre, en razón de su insistente interés en reivindicar el reconocimiento de su derecho a ejercer el cargo en condiciones de respeto e igualdad, libre de violencia y discriminación»[32].
26. Sentencia de primera instancia en el proceso de reparación directa. Mediante sentencia del 7 de julio de 2021, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá[33] accedió a las pretensiones de la demanda, por considerar que se probó el daño que se les causó a la exmagistrada, a su hijo y a sus hijas. En criterio del juzgado, el daño consistió en el estado de constante zozobra al que fue sometida la exmagistrada como consecuencia del incumplimiento de los deberes de publicidad del acta de la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013. Añadió que el daño consistió, además, en la afectación en la salud mental que sufrieron Stella Conto Díaz del Castillo, su hijo y sus hijas. Dicha afectación tuvo origen en el escarnio público al que su madre fue sometida.
27. Acreditación de la responsabilidad a título de falla en el servicio. En cuanto al título de imputación, el juzgado sostuvo que la omisión en elaborar y publicar la susodicha acta evidenció el incumplimiento de los deberes legales y constitucionales del Consejo de Estado. Dicho incumplimiento, en criterio del despacho, acreditó el nexo causal entre la mencionada omisión y los daños causados a la exmagistrada y a su familia, pues se demostró que la omisión causó un daño antijuridico a título de falla en el servicio atribuible a dicha corporación[34].
28. Al acreditarse el daño antijurídico, se le reconoció una indemnización por concepto de perjuicios morales, debido a que soportó, durante más de cinco años, actos de discriminación, hostigamiento, y recriminación por su labor, además de privarla de la posibilidad de hacer públicos sus salvamentos de voto. Adicionalmente, se concedieron todas las medidas restaurativas solicitadas en la demanda. Por último, el juzgado ordenó incluir en los módulos de formación de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla el cumplimiento de las obligaciones de publicidad de las actuaciones judiciales y el derecho de las juezas a hacer públicos sus salvamentos de voto.
29. Apelación. El fallo de primera instancia fue apelado por ambas partes. La demandada consideró que no se identificó el daño antijurídico debido a que no obraba prueba que acreditara que la demandante fue objeto de maltrato o humillaciones. Por su parte, la demandante solicitó que se modificara la sentencia de primera instancia en cuanto a la reparación integral de perjuicios. La parte accionante sostuvo que «la orden de restauración, supuestamente dirigida a dotar de publicidad a la sesión de Sala Plena Extraordinaria del Consejo de Estado realizada el 12 de junio de 2013, a cargo de un simple trámite secretarial, sin proyección a lo acontecido el día antes señalado, no cumplirá el imperativo objetivo de publicidad y visibilidad»[35]. En su criterio, lo que debería ordenarse es la realización de una actuación administrativa en la que podrán aportar y practicar pruebas, así como controvertirlas «para efecto de reconstruir lo acontecido en la sesión del 12 de junio de 2013»[36].
30. Sentencia de segunda instancia en el proceso de reparación directa. Mediante sentencia del 23 de junio de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó todas las pretensiones de la demanda[37]. La Subsección fundamentó la decisión en los siguientes argumentos: (i) No se demostró que existiera un pacto de ocultamiento al detener la grabación de la sesión extraordinaria desarrollada el 12 de junio de 2013[38]; (ii) el Consejo de Estado atendió las peticiones de la demandante, pues adoptó las medidas necesarias para la reconstrucción del acta de la sesión del 12 de junio de 2013[39]; (iii) a pesar de que el acta fue elaborada, esta no fue aprobada por la demandante[40]; (iv) la corporación judicial no negó la posibilidad de adelantar una actuación administrativa; (v) no se demostró que la demandante hubiera sido sometida a un ambiente de hostilidad, zozobra y escarnio público, pues lo que sucedió fue fruto de un enfrentamiento personal entre dos magistrados[41]; (vi) a la exmagistrada se le brindó un trato respetuoso y considerado por parte de sus colegas[42].
31. La acción de tutela. El 1 de diciembre de 2022, la parte demandante, actuando mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y las libertades de expresión, opinión e información[43].
32. La accionante consideró que la providencia dictada por la Subsección el 23 de junio de 2022, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. El primero de ellos ocurrió debido a que «[e]l Tribunal Administrativo de Cundinamarca pasó por alto la pública difusión del voto separado del exmagistrado Hugo Bastidas Bárcenas el 8 de junio de 2013»[44]. En su criterio, la decisión de omitir la valoración de esta prueba con los demás medios de convicción aportados con la demanda, demostraban el maltrato y el descrédito al cual fue sometida Stella Conto Díaz Del Castillo en la sesión de la sala extraordinaria del 12 de junio de 2013. Igualmente, dichos elementos probatorios darían cuenta de la ocurrencia de nuevos hechos de violencia y discriminación ocurridos en la sesión del 18 del mismo mes y año, así como en la sesión que tuvo lugar el 26 de junio de 2015. Esto, en su criterio, llevó a la errada convicción de que se trataba de una confrontación personal, cuya solución no le correspondía al juez de reparación directa.
33. Segundo, en relación con el defecto sustantivo, explicaron que la Subsección no analizó el asunto bajo una perspectiva de género[45]. Al incurrir en tal omisión, el tribunal desconoció su deber como administrador de justicia de adoptar decisiones que contribuyan a prevenir, sancionar, eliminar y erradicar los estereotipos culturales de subordinación y sumisión que niegan a las mujeres el acceso a cargos de poder[46].
34. Auto de admisión de la acción de tutela. El conocimiento del expediente le correspondió por reparto a la Sección Primera del Consejo de Estado. Por medio de auto del 14 de diciembre de 2022[47], aquella admitió la acción de tutela y dispuso correr traslado de la demanda a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su calidad de parte demandada, para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones contenidos en la acción de tutela. Además, dispuso vincular a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por considerar que podían tener un interés legítimo en la decisión.
35. Manifestaciones de impedimento. Por medio de escrito del 16 de febrero de 2023, el consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés manifestó su impedimento para participar en la discusión del expediente de la referencia. Invocó la causal prevista en el artículo 56.1 de la Ley 906 de 2004. Informó que participó «en las sesiones de la Sala Plena del Consejo de Estado, celebradas el 9 de febrero de 2016, el 8 de marzo de 2016 y el 6 de febrero de 2018 —resaltando que en esta última se estudió la petición de 3 de mayo de 2017, suscrita por la accionante, y a través de la cual solicitó reconstruir el acta de la sesión de Sala Plena de junio 12 de 2013—. En razón a lo anteriormente expuesto, es claro que respecto de la decisión en la que se dispuso no acceder a dicha reconstrucción y que dio lugar a la presentación de la referida demanda de reparación directa, me asiste interés en que su legalidad se mantenga incólume»[48].
36. Mediante escrito del 22 de febrero de 2023, los consejeros de Estado Oswaldo Giraldo López y Hernando Sánchez Sánchez manifestaron conjuntamente que podrían estar incursos en la causal de impedimento prevista en el artículo 56.1 de la Ley 906 de 2004. Expresaron que podrían tener interés en la decisión que emitiera la corporación debido a que participaron en la sesión de la Sala Plena del Consejo de Estado, celebrada el 6 de febrero de 2018. Precisaron que, en esa oportunidad, «se abordó el tema de la petición de la actora de 3 de mayo de 2017, por medio del cual solicitó reconstruir el acta de la respectiva sesión de Sala Plena de 12 de junio de 2013»[49]. Los tres impedimentos fueron declarados fundados.
37. Sorteo de conjueces. En razón de lo anterior, a través de auto del 13 de marzo de 2023, la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón ordenó el sorteo de conjueces, con el fin de integrar el quorum requerido para adoptar una decisión sobre el expediente de la referencia[50]. Según consta en el acta del 23 de marzo de ese mismo año, como resultado del sorteo realizado, Edgardo José Maya Villazón, Alfredo Beltrán Sierra y Camilo Calderón Rivera fueron designados conjueces[51].
38. Contestación de las entidades. Las entidades demandadas y vinculadas por la Sección Primera del Consejo de Estado se pronunciaron sobre la acción de tutela, así:
|
Entidad |
Respuesta |
|
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca[52] |
La Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actuando por intermedio del magistrado Juan Carlos Garzón Martínez, quien fungió como ponente de la decisión objeto de censura, solicitó que «se declare la improcedencia de la acción de tutela y en subsidio se nieguen las pretensiones»[53]. Esto, por tres razones:
Primero, no se constataron circunstancias de discriminación en contra de la demandante. Precisó que «[d]e acuerdo a la prueba testimonial practicada en el proceso, los exmagistrados que declararon coincidieron en señalar que nunca advirtieron ningún tipo de conducta discriminatoria en contra de la dra. Stella Conto por parte de la Corporación Judicial y, menos aún, por razones de género»[54].
Segundo, adujo que no se probó que la demandante hubiera sido sometida a un contexto de hostilidad, constante zozobra y escarnio público durante su periodo legal como magistrada. Mencionó que, «con base en las actas de sesión y audios de las mismas, se evidenciaron los siguientes aspectos: i) la existencia de un conflicto personal con otro magistrado más que institucional; ii) En medio de controversias presentadas en sesiones de Sala Plena, la demandante reconoció un trato deferente y solidario por parte de sus pares y en ocasiones sus peticiones fueron respaldadas por otros magistrados»[55].
Tercero, no hubo ninguna prueba que llevara a inducir el presunto interés del Consejo de Estado en ocultar las supuestas acusaciones, juicios y hostigamientos que la accionante asevera que ocurrieron en la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013. Según el escrito de contestación, «se demostró que la Corporación Judicial procuró brindarle un trato respetuoso, considerado y semejante al resto de los magistrados, en razón de su persona y de su investidura»[56]. |
|
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial[57] |
La entidad solicitó que se reconociera la falta de legitimación por pasiva de la entidad y se declarara la improcedencia de la acción de tutela. Sostuvo que la decisión objeto de censura no desconoció los derechos fundamentales de la accionante, pues no se fundó en razones caprichosas o arbitrarias. Añadió que la demandante pretende, mediante la acción de tutela, reabrir el debate probatorio que tuvo lugar en el proceso de reparación directa. |
39. Decisión de primera instancia. Mediante sentencia del 31 de agosto de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela, tras considerar que no se cumplieron los requisitos generales de relevancia constitucional y subsidiariedad. Por una parte, manifestó que la accionante pretendía, por la vía de la acción de tutela, reabrir el debate sobre una decisión judicial en firme[58]. Precisó que el asunto había sido «resuelto de forma admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no [podía] inmiscuirse en dicho asunto»[59]. Así mismo, consideró que la acción de tutela tampoco satisfizo el requisito de subsidiariedad, habida cuenta de que la parte accionante podía ejercer el recurso extraordinario de revisión para controvertir la decisión de segunda instancia. En su criterio, podía invocar la causal establecida en el artículo 250.5 de la Ley 1437 de 2011[60].
40. Impugnación. El 6 de octubre de 2023, el apoderado de los accionantes impugnó la sentencia de primera instancia. Adujo que la acción de tutela sí cumplía el requisito de relevancia constitucional porque en este proceso se plantea una discusión iusfundamental basada en cuestionamientos efectuados en contra de Stella Conto Díaz del Castillo, por divulgar el sentido de sus decisiones[61]. Así mismo, consideró que el requisito de subsidiariedad se había acreditado, toda vez que el recurso extraordinario de revisión no era un medio idóneo para el restablecimiento de los derechos. Esto, por cuanto se trata de un mecanismo excepcional, que no permitiría el examen de «las solicitudes específicas de esta acción de tutela relativas a que se ampare sus derechos constitucionales y convencionales fundamentales al debido proceso, a la independencia judicial interna, a la libertad de expresión [entre otros]»[62].
41. Decisión de segunda instancia. Mediante providencia del 30 de noviembre de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia[63]. En su lugar, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la accionante y dispuso dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia, dictada por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de junio de 2022. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó que se configuró el defecto fáctico alegado, ya que la Subsección demandada no valoró la prueba que demostraría que en el caso de un exmagistrado hombre se presentó la misma circunstancia, es decir, la divulgación del sentido de su voto, pese a lo cual la Sala Plena brindó tratos diametralmente opuestos en cada exmagistrado.[64]. Por esa razón, ordenó al tribunal accionado dejar sin efecto la providencia emitida y dictar una providencia de reemplazo, «en la que se pronuncie sobre esa prueba en el marco de su autonomía e independencia judicial y, con base en ello, decida lo que en derecho corresponda»[65].
42. Sentencia de reemplazo. Mediante providencia del 7 de diciembre de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una decisión de reemplazo. Señaló que la providencia fue dictada en cumplimiento de la sentencia del 30 de noviembre de 2023, de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
43. La Subsección insistió en que no se había demostrado el daño antijurídico alegado. Al pronunciarse sobre la valoración de la prueba omitida, indicó que «independientemente [de] que existan dos salvamentos de voto (uno de la exmagistrada Conto y otro del exmagistrado Bastidas Bárcenas), los cuales fueron igualmente publicitados a los medios de comunicación, el tema fáctico de la presente demanda, no se centra específicamente en esas actuaciones; sino, según la propia demanda y la propia fijación del litigio: en las conductas al interior del propio Consejo de Estado y concretamente, las realizadas en la Sala Plena del 12 de junio de 2013»[66].
44. La Subsección concluyó que la valoración de la prueba que se echaba de menos «no tiene relevancia de naturaleza lógica, ni jurídica, a efectos de su valoración probatoria, con los supuestos fácticos que se imputan al Consejo de Estado, a título de discriminación por razones de género en la presente causa»[67]. En su criterio, «el hecho de no haber sido analizada la conducta del exmagistrado Bastidas, en la Sala Plena del 12 de junio de 2013, no constituye per se, la discriminación por razón de género; toda vez que, fueron las conductas que se imputan a los miembros del Consejo de Estado en la referida Sala Plena, las que conllevan, según la demandante, a la presunta discriminación por género, y no el hecho de haberse publicitado los salvamentos de voto»[68]. Explicó que este medio de convicción no es una prueba que permita constatar el daño alegado porque no da cuenta de la intención del ocultamiento de los hechos ocurridos el 12 de junio de 2013, ni tampoco «el trato distinto ―discriminante― del que se afirma fue víctima la parte actora, en la tan ya referenciada Sala Plena a nivel interno del Consejo de Estado»[69].
45. Al concluir que no se había demostrado el daño alegado ni se había configurado la responsabilidad del Estado, el tribunal reiteró la decisión de revocar la decisión dictada en primera instancia y condenar en costas a la parte demandante.
Actuaciones en sede de revisión
46. Trámite de selección en la Corte Constitucional. Mediante auto del 29 de febrero de 2024, la Sala de Selección Número Dos eligió para revisión el expediente de tutela identificado con el número de radicado T-9.952.185. En cumplimiento de dicho auto, el expediente fue remitido al despacho del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
47. Manifestación de impedimento. Mediante memorial del 26 de abril de 2024, el magistrado Lizarazo Ocampo presentó impedimento para conocer el asunto. La solicitud fue aceptada por la Sala Sexta de Revisión, en Auto 828 de 7 de mayo de 2024. Por lo anterior, la sustanciación de la sentencia le correspondió a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera.
48. Presentación de informe a la Sala Plena. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo 2 de 2015, la magistrada sustanciadora informó a la Sala Plena sobre el asunto de la referencia y esta decidió, en sesión del 22 de mayo de 2024, asumir el conocimiento del expediente.
49. Auto de pruebas del 30 de mayo de 2024. Mediante auto del 30 de mayo de 2024, se dispuso la vinculación al Consejo de Estado, tras advertir que dicha Corporación no fue vinculada en primera y segunda instancia[70]. Así mismo, se ordenó la práctica de pruebas de oficio con el fin de obtener información y medios de prueba relevantes para la solución de la controversia.
50. A continuación, la Sala presenta un resumen de las respuestas al auto de pruebas:
|
Respuestas al auto de pruebas del 30 de mayo de 2024 |
|
|
Entidad |
Respuesta de la entidad |
|
Juzgado 31 Administrativo de Bogotá |
Mediante memorial del 5 de junio de 2024, el juzgado remitió el expediente completo de la demanda de reparación directa con número de radicado 11001-33-36-031-2020-00136-01[71]. |
|
Consejo de Estado – consejero Nicolás Yepes Corrales |
El consejero de Estado Yepes Corrales remitió respuesta, habida cuenta de que la Secretaría General del Consejo de Estado le envió el auto de pruebas porque el proceso «se encuentra relacionado con las decisiones adoptadas en el expediente de pérdida de investidura radicado No. 11001031500020120144300»[72]. El magistrado informó que «la situación fáctica que subyace a la acción de tutela formulada por la ciudadana Stella Conto Díaz del Castillo se relaciona con actuaciones que no responden propiamente a decisiones judiciales adoptadas en el marco de las demandas de pérdida de investidura señaladas, sino, de un lado, a lo ocurrido en el trámite de un proceso de reparación directa promovido por ella y, del otro, al parecer a lo acontecido en el desarrollo de unas sesiones extraordinarias y ordinarias de la Sala Plena de esta Corporación»[73]. Por lo anterior, consideró que dicho despacho no era el «llamado a pronunciarse sobre los hechos y pretensiones a que se refiere ese asunto»[74]. |
|
Presidencia del Consejo de Estado |
El 11 de junio de 2024, Milton Chaves García, actuando como presidente del Consejo de Estado, remitió respuesta al auto de pruebas. En dicho escrito rindió un informe que resume las principales actuaciones judiciales respecto de la tutela objeto de revisión. |
|
Consejo de Estado – consejera Nubia Margoth Peña |
El 13 de junio de 2024, la consejera de Estado de la Sección Primera Nubia Margoth Peña remitió respuesta al auto de pruebas. En su escrito, presentó una síntesis de las actuaciones surtidas en el trámite de la primera instancia de la acción de tutela de la referencia[75]. |
|
Apoderado de la accionante |
El apoderado de la accionante, Douglas Lorduy Montañez, remitió en medio físico una USB en la que se encontraban las grabaciones de las sesiones de Sala Plena del Consejo de Estado. Así mismo, remitió los anexos faltantes de la acción de tutela solicitados en el auto de pruebas[76]. |
51. Auto de pruebas del 24 de junio de 2024 y requerimiento. El 24 de junio de 2024, la magistrada sustanciadora requirió a la parte accionante para que informara si los accionantes habían ejercido la acción de revisión en contra de la sentencia del 23 de junio de 2022, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y, en caso de no haberlo hecho, informaran las razones que sustentaron tal decisión. Así mismo, decretó pruebas de oficio al Consejo Superior de la Judicatura y a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial para que remitieran información y estadísticas sobre la situación de la mujer en la Rama Judicial y en las altas cortes.
52. Respuesta al auto de requerimiento. Mediante escrito del 27 de junio de 2024, el apoderado de la accionante indicó que no ejerció el recurso extraordinario de revisión por las siguientes razones: en primer lugar, por medio de dicho recurso «quedaría sin posibilidad de resolución las solicitudes específicas de esta acción de tutela relativas a que se ampare a los accionantes sus derechos constitucionales y convencionales fundamentales al debido proceso, a la independencia judicial interna, a la libertad de expresión, al desempeño de cargos públicos en condiciones de igualdad y en clave de democracia, a la publicidad, entre otros»[77]. En segundo término, indicó que los hechos, las pruebas y la sentencia no se adecuan a ninguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado[78].
53. El Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial remitieron un escrito conjunto el 9 de julio de 2024, en el que dieron respuesta a las solicitudes formuladas. Así mismo, adjuntaron los siguientes documentos: (i) un escrito de respuesta a los interrogantes planteados por la magistrada sustanciadora y (ii) ocho anexos que respaldan la información suministrada en el escrito de respuesta[79]. En el escrito, aportaron información cuantitativa y cualitativa que da cuenta de la presencia de mujeres en la Rama Judicial, especialmente, en las altas cortes. Así mismo, allegaron insumos acerca de las acciones afirmativas que se realizan en los procesos de selección y promoción, en favor de las mujeres. Por último, remitió información acerca de los mecanismos existentes para la formación, capacitación y evaluación de impacto en materia de enfoques diferenciales, interseccionalidad y género. Las pruebas remitidas por las entidades serán objeto de pronunciamiento en la exposición de las consideraciones generales de esta providencia y en la resolución del caso concreto.
54. Mediante escrito del 18 de julio de 2024, la autoridad judicial accionada se pronunció sobre el traslado de las pruebas ordenado por auto del 24 de junio de 2024. Afirmó que la parte accionante presentó un escrito en el que formuló «consideraciones o apreciaciones jurídicas, particulares y propias […], es decir, de interpretaciones unilaterales, a efectos de justificar el incumplimiento de su carga procesal, por no haber interpuesto el recurso extraordinario de revisión»[80]. En cuanto a la información remitida por el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, expresó que «se hace necesario revisar la pertinencia, la conducencia y aún la utilidad de los informes solicitados»[81], toda vez que «lo allí consignado refiere a la situación general de la mujer en la Rama Judicial, sin que haga alusión a las circunstancias particulares del caso de la doctora Stella Conto Díaz del Castillo»[82].
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
55. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela dictados en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución, así como en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Delimitación del asunto objeto de revisión y estructura de la decisión
56. La causa judicial. La accionante alegó que la sentencia del 23 de junio de 2022, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció sus derechos fundamentales. En la providencia, el tribunal revocó la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el 7 de julio de 2021. En su lugar, dispuso negar las pretensiones de la demanda de reparación directa.
57. Según el escrito de tutela, la providencia habría incurrido en los defectos señalados por las siguientes razones:
57.1. Primero, la Subsección incurrió en defecto fáctico al omitir la valoración de los elementos de prueba que demostrarían el maltrato y el descrédito al cual fue sometida Stella Conto Díaz Del Castillo en la sesión de la sala extraordinaria del 12 de junio de 2013. También, por la ocurrencia de nuevos hechos de violencia y discriminación ocurridos en las sesiones del 18 de junio de 2013 y 26 de junio de 2015. En su criterio, tal omisión condujo a la Subsección a la errada convicción de que se trataba de una confrontación personal, cuya resolución no debía resolver el juez de reparación directa.
57.2. Segundo, en relación con el defecto sustantivo, la parte accionante sostuvo que la Subsección no analizó el asunto bajo una perspectiva de género, como era su deber. Como resultado de tal omisión, la autoridad judicial desconoció su obligación como ente administrador de justicia, consistente en adoptar decisiones que contribuyan a prevenir, sancionar, eliminar y erradicar los estereotipos culturales de subordinación y sumisión que niegan a las mujeres el acceso a cargos de poder[83].
58. Delimitación del asunto objeto de revisión. Esta Corte ha sostenido que, en virtud del principio de informalidad que rige la acción de tutela, el juez de tutela tiene el deber de interpretar la solicitud de amparo para efectos de fijar adecuadamente el objeto del litigio[84]. Tratándose de la acción de tutela contra providencia judicial, resultaría desproporcionado exigirle al accionante que identifique con exactitud cuál o cuáles son los defectos en los que se podría enmarcar la controversia que plantea. En ese sentido, esta Corporación ha precisado que la alegación del error en la providencia judicial atacada «no implica que sobre el accionante recaiga la carga de nombrar en forma técnica el error que le atribuye a la providencia cuestionada de acuerdo con la clasificación decantada por la jurisprudencia constitucional, ya que esto desconocería el carácter informal de la acción de amparo. Por consiguiente, le corresponde al juez constitucional interpretar adecuadamente la demanda de tutela para identificar a cuál defecto se adecuaría el presunto yerro, pero a partir de los planteamientos del actor»[85].
59. Al tomar en consideración las pretensiones planteadas por los demandantes, la Sala Plena concluye que la acción interpuesta persigue, en último término, controvertir el contenido de la sentencia dictada por el tribunal accionado. En ese sentido, el objeto de esta decisión se contraerá a la verificación del desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Así mismo, la Sala advierte que las circunstancias alegadas por la parte accionante no se adecúan al defecto sustantivo, de conformidad con la caracterización que la jurisprudencia constitucional ha establecido sobre este error. La Corte observa que los argumentos planteados en la demanda de tutela pretenden demostrar que la autoridad judicial accionada incurrió, por una parte, en un defecto por violación directa de la Constitución, y, por otra, en un defecto fáctico.
60. Problemas jurídicos. Con base en la delimitación del objeto de esta decisión, a fin de resolver la controversia planteada, la Sala Plena encuentra necesario resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿La sentencia dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de junio de 2022, que negó las pretensiones en el proceso de reparación directa con número de radicado 10013336-031-2020-00136-00, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de los accionantes, al incurrir en un defecto por violación directa de la Constitución, en razón a que dicha autoridad judicial se abstuvo de aplicar las normas constitucionales que ordenan la adopción de un enfoque de género en los casos en los que se puede inferir razonablemente que han ocurrido tratos discriminatorios basados en un sesgo de esta naturaleza?
¿La sentencia dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de junio de 2022, que negó las pretensiones en el proceso de reparación directa con número de radicado 10013336-031-2020-00136-00, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de los accionantes, al incurrir en un defecto fáctico, consistente en haber soslayado los elementos de prueba que demostrarían el maltrato y el descrédito al cual habría sido sometida Stella Conto Díaz Del Castillo en la sesión de la sala extraordinaria del 12 de junio de 2013?
61. Metodología de la decisión. Con el propósito de resolver los problemas jurídicos, la Sala Plena abordará los siguientes asuntos: en primer lugar, como cuestión previa, la Sala analizará la eventual configuración de una carencia actual de objeto en el caso bajo análisis. Resuelta esta cuestión, evaluará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En caso de que el cumplimiento de las causales genéricas de procedencia se encuentre acreditado, la Sala hará un recuento de las disposiciones normativas y reiterará la jurisprudencia sobre la perspectiva de género en la administración de justicia. Por último, evaluará la alegada configuración de los defectos por violación directa de la Constitución y fáctico.
3. Análisis de la carencia actual de objeto
62. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela tiene como finalidad asegurar la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando aquellos estén amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular[86]. En tal sentido, la intervención del juez constitucional tiene como objetivo hacer cesar la vulneración y, en consecuencia, garantizar la protección cierta y efectiva de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados[87].
63. En algunos eventos es posible que la acción de tutela pierda su razón de ser porque desparecen las circunstancias que dieron origen a la presunta vulneración o amenaza de derechos[88], fenómeno que se conoce como carencia actual de objeto. Ello ocurre cuando la causa que motiva la solicitud de amparo se extingue o «ha cesado»[89]. En este evento, el pronunciamiento del juez de tutela frente a las pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario, dado que no tendría efecto alguno o «caería en el vacío»[90]. La Corte Constitucional ha identificado tres hipótesis en las que se presenta la carencia actual de objeto: (i) daño consumado[91], (ii) hecho superado[92] y (iii) situación sobreviniente[93].
64. En consecuencia, cuando se encuentre probada alguna de estas circunstancias, el juez constitucional deberá declarar la carencia actual de objeto. De lo contrario, las decisiones y órdenes carecerían de sentido, habida cuenta de «la superación de los hechos que dieron lugar al recurso de amparo o ante la satisfacción de las pretensiones del actor»[94].
65. En el caso «sub examine» no se configuró ninguno de los supuestos de la carencia actual de objeto. La Sala encuentra que si bien se concedió el amparo en segunda instancia, en la decisión de reemplazo dictada en cumplimiento de esa providencia, el tribunal reafirmó la decisión consistente en revocar la sentencia dictada por el 7 de julio de 2021 por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para, en su lugar, negar todas las pretensiones de la demanda. Para el plenario de esta Corporación, dicha circunstancia evidencia que los hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela persisten y no se ha configurado carencia actual de objeto. Esta afirmación se basa en las siguientes premisas: (i) de entrar a estudiar el fondo de la cuestión, es factible que el juez de tutela imparta órdenes para retrotraer la situación, lo que desvirtúa un daño consumado; (ii) no se constata la ocurrencia del hecho superado porque no han cesado las circunstancias constitutivas de la vulneración o amenaza alegadas en la acción de tutela; (iii) no ha ocurrido una situación que acarree la futilidad de las pretensiones, acreditándose la ausencia de un hecho sobreviniente.
4. Examen de los requisitos generales de procedibilidad
66. La acción de tutela. El artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo, que tiene por objeto garantizar la «protección inmediata de los derechos fundamentales»[95] de las personas, por medio de un «procedimiento preferente y sumario»[96]. La disposición establece que, mediante este mecanismo, es posible reclamar ante las violaciones que ocurran como consecuencia de las actuaciones u omisiones de cualquier autoridad pública, categoría que comprende a las autoridades judiciales.
67. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En desarrollo de esta disposición constitucional, el Decreto 2591 de 1991 reconoció la posibilidad de promover el recurso de amparo cuando los jueces emitieran decisiones que vulneraran derechos fundamentales. Mediante la Sentencia C-543 de 1992, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, tras considerar que el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales transgredía la autonomía y la independencia judicial. Además, estimó que esta posibilidad contrariaba los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
68. Sin perjuicio de la inconstitucionalidad de esas disposiciones, en dicha providencia la Corte estableció los primeros esbozos de la doctrina de las vías de hecho, según la cual era admisible la interposición del recurso de amparo contra providencias judiciales bajo ciertas condiciones[97]. La Sala Plena consideró entonces que se podía interponer la acción de tutela cuando la providencia judicial censurada hubiere sido dictada como resultado de actuaciones u omisiones en las que se advirtiera una manifiesta situación de hecho que amenazara o vulnerara derechos fundamentales.
69. Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005, la Corte replanteó la doctrina de las vías de hecho y sistematizó su doctrina sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, fijando unos requisitos generales y unas causales específicas de procedibilidad, siendo estas últimas de contenido sustantivo.
70. En relación con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte estableció un conjunto de condiciones que deben superarse en su totalidad para habilitar el examen posterior de las denominadas causales específicas de procedibilidad. El siguiente cuadro sintetiza los requisitos de procedencia mencionados anteriormente:
|
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y autos interlocutorios |
|
|
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales |
(i) Legitimación en la causa por activa[98] y por pasiva[99] (ii) Relevancia constitucional[100] (iii) Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho[101] (iv) Efecto decisivo de la irregularidad procesal[102] (v) Inmediatez[103] (vi) Subsidiariedad[104] (vii) Que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela[105] |
71. A continuación, la Sala examinará si la presente acción de tutela satisface los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
4.1 Examen de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
72. La acción de tutela satisface el requisito de legitimación en la causa por activa. En concordancia con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución y 10 del Decreto 2591 de 1991[106], la accionante, sus hijas e hijo cumplen el requisito de legitimación por activa, pues sus derechos fundamentales habrían sido infringidos como consecuencia de la decisión adoptada en la sentencia del 23 de junio de 2022, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Según se ha expuesto, la providencia revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó todas las pretensiones de la demanda. Por otra parte, es preciso añadir que la acción de tutela fue interpuesta a través de apoderado judicial. De acuerdo con los poderes especiales aportados con la acción de tutela, se constata que Stella Conto Díaz Del Castillo, así como sus hijas e hijo, confirieron el mandato específicamente para la interposición de la acción de tutela de la referencia[107].
73. La acción de tutela satisface el requisito de legitimación en la causa por pasiva. La Sala constata que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es la autoridad que emitió la sentencia del 23 de junio de 2022, que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó todas las pretensiones de la demanda de reparación directa. El tribunal resolvió revocar la decisión de primera instancia y negar las pretensiones, debido a que, en su criterio, no se habría probado el daño antijurídico alegado. De tal suerte, en aplicación del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991[108], la Sala Plena considera que el despacho accionado es la autoridad judicial que tiene la aptitud legal para responder por la pretendida vulneración de los derechos fundamentales invocados.
74. Inmediatez. La solicitud de tutela sub examine satisface el requisito de inmediatez. Esto es así porque el apoderado de la parte accionante presentó la tutela cuatro meses y veintiséis días después de la fecha de notificación personal de la decisión cuestionada[109], término que, a la luz de la jurisprudencia constitucional, se considera razonable. Además, se acredita que el apoderado y la parte accionante han actuado con diligencia en el agenciamiento de sus intereses.
75. La Sala Plena encuentra que la solicitud de amparo objeto de estudio cumple con el requisito de subsidiariedad. Lo anterior, en razón a que la demandante no cuenta con otro mecanismo judicial para controvertir la sentencia dictada el 23 de junio de 2022 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Este juicio se fundamenta en la naturaleza jurídica del recurso extraordinario de revisión. Según se explica enseguida, este instrumento procesal no permite reivindicar los derechos fundamentales cuya protección solicita la parte accionante.
76. El recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) con el fin de controvertir las sentencias ejecutoriadas, que hayan sido dictadas por los jueces y tribunales administrativos, así como por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado[110].
77. Carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión. En la Sentencia C-450 de 2015, esta Corporación declaró la exequibilidad de un apartado del artículo 249 del CPACA, disposición que regula los factores de competencia del recurso extraordinario de revisión. En esa oportunidad, la Sala Plena recordó que dicho recurso es un mecanismo excepcional, que ha sido concebido como una excepción al principio de cosa juzgada. De ahí que «resulta claro que a criterio de la jurisprudencia constitucional, el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho, ha sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas[111], por las causales taxativas que en cada caso haya definido el Legislador, las cuales, por regla general, giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión y que revelan que ésta es materialmente injusta»[112] [énfasis fuera de texto].
78. Causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión. El limitado y excepcional ámbito de aplicación de esta figura impone la acreditación de alguna de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA[113]. Al respecto, esta Corte ha señalado que «[l]a acción de revisión, en la medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria, sino que además procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se trata de ‘una figura que modifica providencias amparadas en el principio de cosa juzgada’»[114], y por ello «las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido»[115].
79. A su turno, el Consejo de Estado ha expresado que este recurso persigue «el restablecimiento de la justicia material del fallo recurrido, cuando haya sido afectado por situaciones exógenas que no pudieron analizarse en el curso del proceso correspondiente. Es necesario aclarar que, solo podrán ser revisadas aquellas decisiones que se subsuman en el supuesto de hecho de la causal de revisión, debido a que, el [L]egislador, de manera expresa, consagró ciertas hipótesis que, por su gravedad, permiten romper el principio de cosa juzgada de las decisiones ejecutoriadas»[116]. Así, se trata de un recurso que «tiene como finalidad principal la revisión de las decisiones que fueron adoptadas injustamente, es decir, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar los errores judiciales como los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de derecho)»[117].
80. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en el artículo 256 de la Ley 1437 de 2011 es un mecanismo excepcional, que «tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales».
81. Procedencia del recurso de unificación. Según el artículo 257 del CPACA, la procedencia del recurso se determina a partir de los siguientes parámetros: (i) cuantía de la condena, o en su defecto, de las pretensiones de la demanda[118]; (ii) demostración del desconocimiento de una sentencia de unificación dictada por el Consejo de Estado[119]. Sobre este requisito, conviene resaltar que el artículo 262 establece que en el recurso se debe indicar con precisión «la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento». La falta de acreditación de estos elementos lleva a la inadmisión del recurso e incluso a su rechazo, en caso de no ser subsanado[120].
82. Análisis del requisito de subsidiariedad en el caso «sub examine». La Sala estima que los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia no son mecanismos idóneos ni eficaces para la protección de los derechos de la parte accionante, por dos razones. Primero, el recurso extraordinario de revisión carece de idoneidad porque la parte accionante justificó sus reproches en el déficit de valoración de una prueba decretada y analizada en la sentencia del 23 de junio de 2022, que resultaba determinante para la constatación de un entorno de discriminación por razones de género, y por ende, para acreditar el daño alegado. Según acaba de señalarse, este recurso no es procedente para objetar la sentencia censurada, en razón a que las objeciones planteadas por la parte accionante no pueden ser objeto de debate a través de alguna de las causales de procedibilidad previstas en la ley para el trámite de dicho recurso.
83. Segundo, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tampoco es un medio judicial idóneo ni eficaz. Si bien la sentencia fue dictada por un tribunal administrativo, la parte accionante no alega el desconocimiento de una sentencia de unificación dictada por el Consejo de Estado.
84. En consecuencia, la Sala constata que se cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que la parte accionante agotó todos los medios judiciales ordinarios de defensa.
85. Se acredita la relevancia constitucional del caso. La Sala estima que la presente solicitud de amparo satisface el requisito de relevancia constitucional. Esta conclusión se basa en las siguientes razones:
85.1. Primero, el caso plantea una controversia sobre discriminación basada en razones de género, circunstancia suficiente para colegir la evidente relevancia constitucional que tiene este asunto. La Constitución contiene varias disposiciones que comprometen al Estado y a la sociedad en la superación de la marginación que sufre la mujer en la sociedad. Entre otras consecuencias, dicha marginación le impide gozar de los mismos derechos que los hombres cuando acceden a cargos de dirección y poder. Concretamente, los artículos 13, 40 y 43 imponen al Estado la obligación de adoptar las medidas afirmativas que sean necesarias para superar la discriminación contra las mujeres, resaltan la importancia de la participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración pública, proclaman la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y prohíben cualquier acto de discriminación en contra de la mujer. Por tal motivo, una acción que procure restablecer los derechos de una mujer que alega haber sido víctima de actos de discriminación en el seno de la Rama Judicial es una controversia que tiene una relevancia constitucional manifiesta.
85.2. Segundo, la controversia no versa sobre asuntos meramente legales o económicos. Si bien la acción de reparación directa tiene un fin resarcitorio, la demandante no solo reclama una indemnización, sino, además, la adopción de medidas de no repetición, a fin de prevenir futuros actos de violencia y discriminación por razones de género, particularmente en el ejercicio de la magistratura en cuerpos judiciales colegiados.
86. Identificación razonable de los hechos. En el escrito de tutela, el apoderado judicial presentó una descripción detallada, clara y coherente del proceso de reparación directa, particularmente de la providencia del 23 de junio de 2022, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, identificó de manera clara y comprensible los defectos en los que, a su juicio, habría incurrido el Tribunal. Por último, explicó las razones por las cuales dichos yerros habrían vulnerado sus derechos fundamentales. En esa medida, la Sala Plena constata el cumplimiento de estas cargas explicativas mínimas.
87. Efecto decisivo de la irregularidad procesal. La Sala Plena observa que las presuntas anomalías que se cuestionan son de carácter sustancial, toda vez que la parte accionante funda sus alegatos contra la sentencia objeto de censura en una incorrecta elección de las normas jurídicas que debían emplearse para solucionar el caso concreto y en una inadecuada valoración probatoria. En la medida en que la accionante no sustenta su petición de amparo en un presunto vicio de orden procedimental, este requisito no será valorado para efectos de determinar la procedencia de la presente acción.
88. No se trata de un cuestionamiento a una sentencia de tutela. En el caso sub examine no se cuestiona el contenido de una providencia judicial que resuelva una acción de tutela. El apoderado de la accionante formula cuestionamientos contra la providencia del 23 de junio de 2022, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia y se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa.
89. Conclusión en materia de los requisitos generales de procedibilidad. Visto lo anterior, la Sala concluye que se cumplen todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, por lo que, a continuación, se examinarán los defectos alegados por la accionante.
90. En atención a que la accionante plantea un problema de género, antes de analizar las causales específicas de procedibilidad señaladas por la parte accionante, es necesario que la Corte examine y reitere la jurisprudencia sobre la perspectiva de género en la administración de justicia.
5. Perspectiva de género en la administración de justicia
91. Protección constitucional de la mujer. La Constitución garantiza una protección reforzada de los derechos de las mujeres mediante artículos que rechazan cualquier forma de discriminación contra ellas, considerándola además como una manifestación de violencia en su contra. El artículo 13 dispone la cláusula general de igualdad[121], el artículo 40 exige a las autoridades garantizar la participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración pública[122] y el artículo 43 proclama la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, al tiempo que prohíbe cualquier discriminación en contra de la mujer[123].
92. Desarrollo legal. El Legislador ha aprobado diferentes leyes que buscan superar la brecha histórica y cultural entre hombres y mujeres, desde diferentes perspectivas. Estas incluyen medidas legislativas en distintos ámbitos como el económico, el laboral, la protección a la maternidad, el acceso a cargos públicos, el ejercicio de las libertades sexuales y reproductivas, así como la igualdad de oportunidades, entre otros. Además, se ha legislado sobre la violencia contra la mujer y las formas de combatirla. A continuación, la Sala destacará brevemente algunas de las leyes más relevantes en la materia.
93. En 1996, el Congreso de Colombia promulgó la Ley 294, que desarrolla el artículo 42 de la Constitución y establece normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Esta ley define principios que las autoridades deben seguir al evaluar casos de violencia intrafamiliar, entre los que sobresalen la primacía de los derechos fundamentales, el reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad, la consideración de la violencia familiar como destructiva, y la proclamación de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. La ley complementa lo anterior con la instauración de medidas de protección, procedimientos para casos de violencia y formas de asistencia a las víctimas.
94. La Ley 581 de 2000 estableció que al menos el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio en las ramas y órganos del Poder Público deben ser ocupados por mujeres. Esta ley tiene como objetivo promover la igualdad de género y asegurar una representación equitativa de las mujeres en posiciones de liderazgo y toma de decisiones dentro de las ramas del Poder Público, contribuyendo a la eliminación de barreras históricas de discriminación y fomentando la inclusión de perspectivas diversas en la formulación de políticas públicas. Así mismo, la Ley 823 de 2003, conocida como la «Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres», establece directrices y medidas para promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en diversos ámbitos, incluyendo el laboral, educativo, económico y político. Esta ley pretende eliminar la discriminación de género y fomentar condiciones que permitan a las mujeres acceder y disfrutar plenamente de sus derechos, garantizando así una participación equitativa y efectiva en todos los sectores de la sociedad.
95. Posteriormente, se promulgó la Ley 1257 de 2008, en la que se establecieron normas para la sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Sus principales objetivos son garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en ámbitos públicos y privados, y facilitar el acceso a procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención. La ley define la violencia contra la mujer y los tipos de daño psicológico, físico, sexual y patrimonial, y establece medidas de sensibilización y prevención, así como criterios de interpretación y principios que rigen las actuaciones de las autoridades. De otra parte, el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 impuso a los partidos y movimientos políticos la obligación de incluir un porcentaje mínimo del 30% de candidatas en las listas que presenten a los electores, en las elecciones para corporaciones públicas.
96. Por último, el proyecto de Ley Estatutaria 093 de 2022 Senado – 349 de 2023 Cámara[124] modificó dos disposiciones de la Ley 581 de 2000 y una de la Ley 1475 de 2011. El texto normativo persigue los siguientes cometidos: aumentar del 30% al 50% la participación obligatoria de mujeres en cargos de máximo nivel decisorio del Estado; establecer la paridad de género en las delegaciones oficiales para eventos internacionales; y, por último, asegurar que, en las listas para corporaciones públicas con menos de cinco curules, al menos una candidata sea una mujer.
97. Previsiones generales incluidas en el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna discriminación basada en diferentes criterios, entre los que se encuentra el género, de los siguientes derechos y oportunidades: (i) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; (ii) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y (iii) acceder, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas en su país.
98. El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) contiene una norma similar[125]. La disposición permite que la ley regule el ejercicio de los derechos y oportunidades mencionados, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o por condena impuesta por un juez competente en un proceso penal. La disposición prohíbe cualquier distinción en el ejercicio de los derechos políticos basada en el género, lo que asegura la participación equitativa de las mujeres en cargos de elección y en la dirección de asuntos públicos.
99. El reconocimiento internacional de la discriminación histórica que han enfrentado las mujeres en diversos ámbitos se concretó mediante la adopción de instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1979 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem Do Pará, en 1994. Las dos convenciones obligan al Estado a erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres[126], y han sido consideradas por la Corte Constitucional como parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto[127].
100. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer ha emitido distintas recomendaciones dirigidas a garantizar los derechos de las mujeres en los ordenamientos jurídicos de los Estados parte[128]. Tales recomendaciones establecen autoritativamente el alcance de los mandatos de la CEDAW, por lo que constituyen una herramienta fundamental en la interpretación del tratado. En la Recomendación General n.º 33, el Comité se ocupó del derecho de acceso de las mujeres a la justicia, específicamente en materia de familia. En el Capítulo II, relativo a cuestiones generales y justiciabilidad de derechos, el Comité recomienda a los Estados parte lo siguiente:
b) Asegur[ar] que los profesionales de los sistemas de justicia tramiten los casos teniendo en cuenta las cuestiones de género.
[…]
g) Revis[ar] las normas sobre carga de la prueba para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos en que las relaciones de poder priven a las mujeres de la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso por la judicatura [énfasis fuera de texto].
101. Así mismo, en la Recomendación General n.° 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, que actualizó la Recomendación General n.º 19, el Comité realizó la siguiente manifestación:
El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por razón de género es indivisible e interdependiente respecto de otros derechos humanos, a saber: los derechos a la vida, la salud, la libertad y la seguridad de la persona, la igualdad y la misma protección en el seno de la familia, la protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y la libertad de expresión, de circulación, de participación, de reunión y de asociación.
16. La violencia por razón de género contra la mujer puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante en determinadas circunstancias, en particular en los casos de violación, violencia doméstica o prácticas tradicionales nocivas.
(…)
22. En virtud de la Convención y el derecho internacional general, el Estado parte es responsable de los actos u omisiones de sus órganos y agentes que constituyan violencia por razón de género contra la mujer, lo que incluye los actos u omisiones de los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
102. En suma, una lectura armónica de las normas constitucionales y convencionales lleva a concluir que la mujer cuenta con una protección reforzada por el ordenamiento jurídico. Dicha protección se cimenta en la proscripción de cualquier forma de discriminación en su contra, lo que impone un deber en cabeza del Estado de investigar y sancionar la ocurrencia de estos actos. Para lograr este cometido, esas normas constitucionales y convencionales establecen mandatos específicos que buscan eliminar las barreras de acceso para las mujeres a la administración de justicia. Dichos mandatos están encaminados a que los jueces y tribunales, al resolver las causas judiciales que infieran el acontecimiento de conductas discriminatorias basadas en razones de género, adopten un estándar de valoración de la prueba calificado. Dicho estándar se concreta en la proactividad en el recaudo probatorio y en una distribución adecuada de la carga de la prueba. Esto, con el propósito de comprender el contexto en el que ocurrieron los hechos, con especial énfasis en las circunstancias que pudieran constituir un tratamiento discriminatorio.
103. Diferencias entre la violencia y la discriminación por razones de género. La ley y los instrumentos internacionales antes mencionados han distinguido estas dos categorías y sus implicaciones. El artículo 1 de la Ley 1257 de 2008 define la violencia contra la mujer como «cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado». A su turno, el artículo 1 de la Convención de Belém do Pará estableció que «debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado».
104. Por su parte, la discriminación por razones de género contra la mujer ha sido entendida como la «distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera»[129].
105. Como se puede observar, mientras la violencia de género se caracteriza por la ejecución de actos que atentan contra la vida, la dignidad y la integridad personal de la mujer, la discriminación por razones de género es ciertamente más amplia, pues se refiere a cualquier distinción o exclusión que limite el goce efectivo de sus derechos de manera arbitraria.
106. La situación de la mujer en el mercado laboral. A pesar de los esfuerzos por alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, dicha meta sigue siendo distante en el país. Los datos que presenta la Sala a continuación demuestran una persistente disparidad en la representación de hombres y mujeres en roles de liderazgo, poder y toma de decisiones. Esto subraya la necesidad urgente de implementar medidas concretas para asegurar una distribución equitativa de responsabilidades entre ambos sexos. Para ilustrar la brecha existente en posiciones de liderazgo y las barreras estructurales que impiden el acceso pleno de las mujeres a estos roles, se presentan a continuación algunos datos relevantes.
106.1. Desigualdad en el ámbito laboral. En el sector informal, los hombres ganan un 24% más que las mujeres, lo que refleja una clara desigualdad salarial y de oportunidades económicas. En el sector formal, aunque las mujeres ganan un 5% más que los hombres, esta aparente ventaja no refleja la realidad completa. Un análisis más profundo revela que, a pesar de tener un mayor número de años de educación y más títulos universitarios, las mujeres aún enfrentan obstáculos para igualar o superar los ingresos de los hombres[130]. Así mismo, se observa que las mujeres están significativamente agrupadas en ocupaciones de baja remuneración y dominadas por el género femenino. Por ejemplo, el 54% de las mujeres trabajan en actividades de servicios no calificados, administrativos y de ventas, mientras que solo el 30% de los hombres están en estas mismas áreas. Esta diferencia revela una segregación ocupacional por género, en la cual las mujeres están desproporcionadamente representadas en roles menos valorados y peor pagados en la economía.
106.2. De este modo, en el sector informal, las mujeres tienden a concentrarse en ocupaciones de servicios, tanto calificados como no calificados, representando el 63% de su distribución. Por otro lado, los hombres muestran una mayor diversidad en sus ocupaciones, dividiéndose entre ocupaciones manuales (48%) y servicios no calificados (24%). Esta discrepancia refleja nuevamente la segregación ocupacional de género, donde las mujeres son más propensas a ocupar roles de servicios menos remunerados en comparación con los hombres.
106.3. En el caso de las actividades formales, aunque una tercera parte de las mujeres ocupan puestos de alta cualificación, en labores profesionales, administrativas o de gestión que requieren un alto nivel de educación, capacitación y habilidades especializadas, esta proporción aún es menor en comparación con los hombres, donde el 28% de las mujeres versus el 33% de los hombres tienen este tipo de ocupaciones. Esta diferencia subraya las barreras persistentes que enfrentan las mujeres para acceder a roles de liderazgo y alta cualificación en el ámbito laboral[131].
107. La situación laboral de la mujer en la Rama Judicial. Como se mencionó en los antecedentes de esta providencia, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Género de la Rama judicial remitieron un escrito conjunto el 9 de julio de 2024, en el que aportaron información acerca de esta cuestión. A continuación, se presentará una breve síntesis de la información remitida:
107.1. Respecto de la presencia de mujeres en la Rama Judicial, señalaron que para el 2024 había 21.095 mujeres en la Rama Judicial de un total de 38.549 personas. Indicaron que, según información de la Unidad de Recursos Humanos de la División de Asuntos Laborales – Dirección ejecutiva de Administración Judicial, se observa un crecimiento en el porcentaje de mujeres en la Rama Judicial. El porcentaje de mujeres en la Rama Judicial ha pasado de un 51%, en 2016, a un 54.72% en 2024. Para el año 2024, 27 mujeres ocupan cargos como magistradas en altas cortes de un total de 91 personas, 301 mujeres ocupan cargos como magistradas en Distritos Judiciales de un total de 817 y 2,216 mujeres ocupan cargos como juezas de un total de 4,588.
107.2. A continuación, la Sala presenta gráficos que comparan la presencia de mujeres y hombres en los distintos espacios de la Rama Judicial:
|
|
|
|
|
|
|
Fuente: Gráficas realizadas con datos de la Unidad de Recursos Humanos de la División de Asuntos Laborales – Dirección ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial. |
|
A partir de los datos y gráficos proporcionados, se evidencia que, a pesar de que la mayor parte de los funcionarios de la Rama Judicial son mujeres (21,095 frente a 17,454 hombres), las mujeres enfrentan significativas barreras de acceso a las posiciones de decisión. Esto se refleja en la composición de las altas cortes, donde solo 27 de los 91 magistrados son mujeres, en contraste con los 64 hombres que ocupan esos cargos. La tendencia se mantiene en los distritos judiciales, con 301 magistradas frente a 516 magistrados, y en el total de jueces, donde la cantidad de mujeres (2,216) es inferior a la de los hombres (2,372). Estos datos ponen de manifiesto las dificultades que enfrentan las mujeres para alcanzar cargos de poder y mayor jerarquía dentro del sistema judicial.
107.3. En relación con la presencia de mujeres en las altas cortes, mencionaron que, en la actualidad, en el Consejo de Estado 7 mujeres ostentan el cargo de magistradas (23%) de un total de 31 magistrados; en la Corte Constitucional 4 mujeres (45%) de un total de 9 magistrados; y en la Corte Suprema de Justicia, 12 mujeres (31%) de un total de 39 magistrados, incluyendo a quienes integran las Salas de Descongestión. También resaltó que, en el periodo comprendido entre 1994 y 2024, en el Consejo de Estado fueron posesionadas 29 mujeres como magistradas, mientras que, en la Corte Suprema de Justicia, se posesionaron 21 mujeres durante el mismo lapso. Así mismo, desde 2016 hasta 2024, en promedio, 26 mujeres han ocupado anualmente cargos de magistradas en las Altas Cortes. Por último, informaron que, en la última década, en el Consejo de Estado 3 mujeres han sido presidentas de esta Corporación, a saber: (i) María Claudia Rojas (2014), (ii) Lucy Bermúdez (2019) y (iii) Martha Velásquez (2021).
107.4. En cuanto a las acciones afirmativas desplegadas en procesos de selección y promoción en favor de las mujeres, explicaron que en la Rama Judicial se han promovido acciones afirmativas para fomentar la participación de las mujeres en la Rama Judicial, especialmente en los cargos de mayor liderazgo (altas cortes), dentro de los cuales resaltan dos iniciativas. Primero, mediante el Acuerdo No. PSAA16.10548 del 27 de julio de 2016 se reglamentó la convocatoria pública para integrar las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Segundo, recientemente, la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA24-12191 del 26 de junio del año en curso, mediante el cual se acordó formular, ante la Sala Plena del Consejo de Estado, la lista de candidatas para proveer un cargo de magistrado/a de la Sección Segunda y allí se estableció una lista conformada solo por mujeres, con un total de diez mujeres candidatas.
107.5. Respecto de los mecanismos existentes para la formación, capacitación y evaluación de impacto en materia de enfoques diferenciales, interseccionalidad y género, manifestaron que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, centro de formación inicial y continua del talento humano al servicio de la Rama Judicial, en el Plan de Formación Judicial 2023-2024 incluyó un subprograma de formación en competencias sobre estas materias puntuales. Así mismo, relataron que la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial viene adelantando acciones de formación y sensibilización con los comités seccionales de género y comités de convivencia laboral, dirigidos a magistrados, jueces y empleados judiciales, en temáticas relacionadas con la incorporación del enfoque de género y los principios de igualdad y no discriminación. También destacó que la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial ha venido realizando ejercicios para la medición del impacto en la incorporación de la perspectiva de género en la Rama Judicial, especialmente en las sentencias, mediante un concurso anual de providencias judiciales y mediante la puesta en marcha de un Observatorio de Género.
108. Jurisprudencia constitucional. La jurisprudencia constitucional reconoce que las mujeres han sido históricamente víctimas de discriminación y violencia estructural en distintos ámbitos, como el laboral y el económico, lo que ha obstaculizado su acceso a cargos públicos[132]. Los fallos de esta Corporación han puesto «de manifiesto la invisibilización de las mujeres en diversos sectores de la sociedad, evidencia[do] la discriminación producto de la asignación de los roles de las mujeres, […] [y han procurado] desmontar la imagen devaluada que ha sido erróneamente construida en torno a ellas»[133], así como «remover las barreras sociales, culturales y económicas que les impiden el ejercicio y disfrute de sus derechos»[134]. La Corte ha reconocido que las mujeres han reivindicado sus derechos, con la finalidad de acceder a espacios reales de participación en actividades de las que han sido históricamente excluidas y relegadas[135]. Esto, en el marco de un contexto patriarcal en el que los hombres han asumido «el poder decisorio en el terreno en el que se definen los asuntos privados y públicos que les conciernen» a ellas[136].
109. La Sala Plena ha constatado que las mujeres han sido víctimas de discriminación con fundamento en distintos factores y prácticas que responden «al andamiaje cultural que ha exigido de [ellas] el cumplimiento de un rol en la sociedad en línea con estereotipos de género negativos»[137]. Por ejemplo, aquellos según los cuales «su lugar es el hogar, el rol exclusivamente reproductivo y no los espacios públicos o políticos»[138]. Si bien estos estereotipos y roles que discriminan a las mujeres han disminuido, entidades nacionales e internacionales han constatado que continúan vigentes. Por ejemplo, en 2020, «38,5% de la población esta[ba] de acuerdo o muy de acuerdo con que “el deber de un hombre e[ra] ganar dinero, y el de una mujer e[ra] cuidar el hogar y la familia”»[139]. A su vez, en 2021, el 29,4%, el 66,7% y el 38% de la población estaba de acuerdo o muy de acuerdo con las siguientes afirmaciones, respectivamente: «La meta principal de una mujer es casarse y tener hijos/as», «[l]as mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres», y «[l]a cabeza del hogar debe ser el hombre»[140].
110. En ese contexto, la Corte ha identificado como situaciones de discriminación en contra de la mujer, la segregación laboral «por el ejercicio de la función reproductiva”[141], así como «el desconocimiento del valor y la falta de remuneración por las labores domésticas y su aporte económico al hogar»[142]. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2020-2021 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, «el 53,3% de los hombres participaron en actividades de trabajo remunerado, mientras que este porcentaje fue de 29,9% para las mujeres»[143]. En relación con las actividades de trabajo no remunerado, «la participación de las mujeres fue mayor que la de los hombres: 90,3% de las mujeres realizó actividades de trabajo no remunerado, frente al 63,0% de hombres»[144]. Además, la entidad constató que «las mujeres dedican más tiempo, en promedio, a actividades de trabajo no remunerado que los hombres en todas las regiones»[145]. En promedio, las mujeres dedican 7:44 horas a este tipo de labores y 7:37 a trabajos remunerados[146]. En contraste, los hombres dedican 3:06 horas a las actividades de trabajo no remunerado y 8:57 horas a actividades remuneradas[147]. Esta participación aumentó en comparación con la encuesta 2016-2017[148].
111. La Sala Plena ha observado que «no es para nadie desconocida la histórica discriminación que ha padecido la mujer en la mayoría de las sociedades, donde el paradigma de lo humano ha sido construido alrededor del varón»[149]. Para contribuir al cumplimiento de las obligaciones que impone la carta política en este ámbito, la Corte Constitucional ha implementado diversas medidas para eliminar normas y costumbres sociales que perpetúan la percepción de inferioridad de las mujeres, la cual fomenta la persistencia de distintos escenarios de violencia. Así, la Corte ha identificado múltiples formas de discriminación que limitan el desarrollo pleno de la vida de la mujer en los ámbitos público y privado[150].
112. Al abordar los efectos de esta discriminación en el campo de la actividad judicial, la Corte ha establecido que los operadores de justicia «son los encargados de materializar todas aquellas disposiciones constitucionales y legales que pretenden proteger a las mujeres, quienes son consideradas como un grupo históricamente discriminado en la sociedad»[151]. Al respecto, indicó que la adopción de la perspectiva de género permite eliminar cualquier forma de discriminación en contra de la mujer y obliga a que las autoridades ejerzan una actividad mucho más diligente de la que normalmente despliegan.
113. Esta corporación ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los techos de cristal que enfrentan las mujeres en los escenarios laborales[152]. Estos obstáculos les impiden «participar de altos cargos en el escenario del trabajo»[153]. En un estudio publicado por el Banco de la República, sus autoras reconocieron que la participación de la mujer en el sector público mejoró con posterioridad a la expedición de la Ley 581 de 2000. Sin embargo, aseguraron que «el ‘techo de cristal’ sigue existiendo, ya que las mujeres suelen ser nombradas en los ministerios que generalmente coinciden con los estereotipos de género»[154]. En particular, en el ámbito judicial, la Corte ha constatado que «la presencia de mujeres disminuye a medida que se asciende en la jerarquía judicial»[155] (ver párr. 101 supra).
114. La Corte Constitucional ha identificado que «la presencia de mujeres en las listas y ternas para acceder a la magistratura» en las altas cortes «no ha resultado en su elección»[156]; entre otras razones, porque «las listas y ternas están principalmente compuestas por hombres»[157]. Por ejemplo, de conformidad con la información recopilada por la Sala Plena, en el documento remitido por el Consejo Superior de la Judicatura, esta entidad informó que, ante la renuencia de la Sala Plena del Consejo de Estado a elegir magistradas, se vio en la obligación de enviar una lista compuesta únicamente por mujeres para proveer una vacante existente en la Sección Segunda de la alta corte. La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo PCSJA24-12191, del 26 de junio de 2024[158].
115. En la Sentencia C-134 de 2023, la Corte Constitucional advirtió una segregación de género vertical en el Poder Judicial que afecta a las mujeres y crea los techos de cristal. Para promover la mayor representatividad de las mujeres en las altas cortes y, en esa medida, la igualdad sustantiva, al analizar el artículo 20 del Proyecto de Ley Estatutaria «[p]or medio de la cual se modifica la [L]ey 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia»[159], la Corte incorporó la equidad de género como criterio de selección para elegir a los magistrados del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial[160]. La Sala Plena explicó que la aplicación del principio de equidad implica garantizar la participación equilibrada entre hombres y mujeres en el acceso a dichas corporaciones. La intensidad de la aplicación de tal principio dependerá de la etapa del proceso de elección. En la primera fase, que corresponde a la elaboración de las ternas o de las listas para dichas cortes, estas deben «ser paritarias en cuanto a la representación entre hombres y mujeres»[161]. En la segunda etapa, que concierne a la elección y designación de los funcionarios, «la equidad de género se aplicará de manera gradual y paulatina hasta lograr la paridad entre hombres y mujeres»[162].
116. Precedentes relevantes en sede de control concreto sobre el enfoque de género en la administración de justicia. En distintos pronunciamientos, esta Corte ha abordado el deber de aplicar el enfoque de género en la administración de justicia, destacando que se trata de una obligación que encuentra sustento constitucional en el deber de adoptar todas las medidas dirigidas a la eliminación de cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida contra una persona por razón del género[163]. Para lograr dicho propósito y tratándose de los escenarios judiciales como ámbitos de discriminación o violencia contra la mujer, esta corporación ha advertido que los jueces tienen la obligación de incorporar criterios de género al solucionar sus casos[164]. El cumplimiento de esta obligación impone a los operadores jurídicos un cambio de rol en cuanto a la manera en que se aborda el estudio de las causas judiciales, que demanda una especial sensibilidad y empatía con las circunstancias que rodean a las víctimas de cara a la garantía de su acceso efectivo a la administración de justicia[165]. En materia probatoria, la perspectiva de género se traduce en el despliegue de una conducta proactiva por parte de jueces y tribunales, tendiente a «desplegar toda la actividad probatoria posible, incluso oficiosa, para corroborar los supuestos fácticos del caso como, por ejemplo, la existencia de una violencia de género»[166].
117. Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el deber de adopción de la perspectiva de género. El tribunal de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha emitido decisiones en las que ha resaltado la importancia del enfoque de género en la administración de justicia, particularmente en relación con la determinación de la responsabilidad del Estado por la ocurrencia de daños antijurídicos originados en conductas discriminatorias por razones de género. El libro Enfoque diferencial y equidad de género en la jurisprudencia del Consejo de Estado, publicado por el alto tribunal en el año 2022, contiene una abundante compilación de los fallos que la Corporación ha dictado en la materia.
118. Especial interés tiene la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. La Sección ha manifestado que los jueces tienen el deber de aplicar el enfoque de género en los casos que involucren violaciones graves de los derechos humanos. Expresó que dicho enfoque «obliga al juez a valorar las pruebas que obran en el expediente teniendo en cuenta las reglas de la experiencia con especial rigor, para que la lectura sistemática de la realidad le permita identificar y entender los patrones de discriminación, sometimiento o violencia contra la mujer»[167]. El fallo fue dictado en el marco de un proceso en el que se evaluó la responsabilidad del Estado por la muerte violenta de una mujer al interior de las instalaciones de la secretaría de salud de un municipio.
119. La misma Sección ha señalado que la adopción de este enfoque diferencial no es una facultad, sino un deber constitucional del juez, derivado de los mandatos de protección a la dignidad humana e igualdad, previstos en el texto superior[168]. En el caso concreto, se juzgaba el proceder de la Fiscalía General de la Nación (FGN), entidad que causó un daño antijurídico a una niña en el marco de una investigación penal. Al aplicar el enfoque de género en esta causa, la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó que la demandada actuó de una forma ilegal y arbitraria, y afectó de manera grave y excesiva sus derechos. Sostuvo que la FGN sometió a la víctima a un hostigamiento denigrante, al aplicar las normas de procedimiento previstas para el proceso ordinario penal, en vez de observar las disposiciones especiales previstas para el procesamiento de niños, niñas y adolescentes en una causa de esta naturaleza. En ese sentido, expresó que las actuaciones desplegadas por la FGN acarrearon actos de «violencia, discriminación, prejuicios, estereotipos, sesgos y estigmatización en contra de una mujer menor de edad»[169], que evidenciaron el desarrollo de una investigación penal basada en un sesgo por razones de género[170].
120. Con base en las decisiones expuestas, la Sala Plena concluye que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, consciente del deber de adoptar decisiones que contribuyan a la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, ha adoptado el enfoque de género en sus decisiones judiciales como un instrumento que contribuye a la garantía de los derechos de las mujeres. La adopción de este enfoque conlleva la posibilidad de flexibilizar la valoración probatoria de cara a la comprobación de un daño antijurídico basado en sesgos por razones de género.
121. Criterios orientadores para el trámite de procesos y decisión judicial con enfoque de género. Antes de efectuar el análisis de las causales específicas de procedibilidad, es necesario aludir a la Herramienta virtual de apoyo para la identificación e incorporación de la perspectiva de género desde el enfoque diferencial en las sentencias. El instrumento fue publicado en abril de 2018 por la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, con el fin de proporcionar criterios orientadores para la identificación de los casos en los que se hace imperativa la introducción de la perspectiva de género para la resolución de las causas judiciales[171]. Cabe resaltar que, si bien este instrumento no es una norma jurídica, es una herramienta que ofrece pautas de interpretación e identificación de casos con perspectiva de género a los operadores jurídicos. Dentro de los criterios propuestos por la Comisión, se destacan los siguientes:
2.2 Ubicar los hechos en el entorno social que corresponde, sin estereotipos discriminatorios, prejuicios sociales.
2.3 Privilegiar la prueba indiciaria dado que en muchos casos la prueba directa no se logra. La carga probatoria cuando está inmersa la discriminación de género debe privilegiar la prueba indiciaria cuando no existe prueba directa. El conocimiento de la normatividad permite al(la) fallador(a) deducir el hecho indiciado del hecho conocido. Cuando parte acusada, perpetrador o postulado realiza un comportamiento discriminatorio, es el que tiene el deber de demostrar que su actuación no tuvo fundamento en el género, o que si este influyó fue con base en la utilización de un criterio utilizado de manera legítima.
2.4. Documentar adecuadamente la decisión judicial, cuando el caso trata de situaciones que afectan a un colectivo específico de mujeres, o grupos en situación de vulnerabilidad (víctimas de desplazamiento forzado, mujeres privadas de su libertad, etc.). Es un criterio que sirve para documentar de manera específica el impacto de una violación a los derechos de las mujeres en el marco de un colectivo específico. […]
2.9 Trabajar la argumentación de la sentencia con hermenéutica de género sin presencia de estereotipos y sexismos en los hechos acontecidos, en la valoración de las pruebas, en los alegatos y en las conclusiones de las partes, sin olvidar acudir a la teoría general del derecho. […] Para la decisión judicial es menester tener en cuenta el impacto en materia de desconocimiento de derechos fundamentales que las mujeres sufren en mayor medida, en aquellas situaciones que ponen en evidencia cuando la mujer es más vulnerable por ser mujer y cuáles son los principales problemas que se presentan […].
2.12 Visibilizar la existencia de estereotipos, manifestaciones de sexismo, relación desequilibrada de poder y riesgos de género en el caso.
2.14 Escuchar la voz de las mujeres y de las víctimas de las organizaciones sociales. Este criterio significa que la voz de la mujer será escuchada y no debe ser suplantada para que otros hablen por ella. [Negrilla fuera del texto]
122. Una vez expuestos los fundamentos normativos y jurisprudenciales necesarios para la solución de la controversia, la Sala examinará los defectos aludidos en la acción de tutela.
6. Examen de los requisitos específicos de procedibilidad
123. La Corte Constitucional ha reiterado que la prosperidad de la acción de tutela contra providencias judiciales exige que, además de satisfacer los requisitos generales, se acredite que la decisión cuestionada haya incurrido en al menos uno de los siguientes requisitos específicos o defectos[172]: (i) orgánico, (ii) material o sustantivo, (iii) por desconocimiento del precedente, (iv) procedimental, (v) fáctico, (vi) por emisión de una decisión sin motivación, y (vii) por violación directa de la Constitución. La configuración de alguno de estos defectos es una condición necesaria para emitir una orden de amparo. Con todo, este tribunal ha reiterado que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes es excepcional, restrictiva y está sujeta a un estándar particularmente exigente, por lo que la configuración de cualquier defecto debe ser constatada con mayor rigurosidad[173].
124. En este caso, el apoderado de la accionante solicita dejar sin efecto la decisión emitida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por haber incurrido en defectos que vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad de los demandantes. El primer defecto reprocha a la Subsección haberse abstenido de adoptar una perspectiva de género, omisión que se tradujo en el desconocimiento de su deber como administrador de justicia de adoptar decisiones que contribuyan a prevenir, sancionar, eliminar y erradicar los estereotipos culturales de subordinación y sumisión que niegan a las mujeres el acceso a cargos de poder. Si bien la parte demandante adujo que se trataba de un defecto sustantivo, para el plenario de esta corporación es claro que los argumentos planteados en la acción de tutela se dirigen a justificar la estructuración de un defecto por violación directa de la Constitución.
125. El segundo defecto, de carácter fáctico, habría ocurrido como consecuencia de la decisión de omitir la valoración de los elementos de prueba que demostrarían el maltrato y el descrédito al que habría sido sometida la exmagistrada Conto Díaz del Castillo en la sesión de la sala extraordinaria del 12 de junio de 2013 y la discriminación ocurrida en la sesión ordinaria de la Sala Plena del 18 de junio del mismo año.
6.1. Defecto de violación directa de la Constitución. Reiteración de jurisprudencia
126. Caracterización del defecto. La Sentencia C-590 de 2005, providencia hito que unificó la jurisprudencia respecto de la tutela contra providencias judiciales, identificó la violación directa de la Constitución como uno de los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela. Sin embargo, no precisó el contenido y alcance de este defecto. El significado de dicho defecto ha sido esclarecido posteriormente por la jurisprudencia constitucional. El fundamento de esta causal específica se encuentra en el artículo cuarto superior, que proclama el principio de la supremacía constitucional, y, por ende, reconoce el valor normativo de las disposiciones constitucionales[174]. Desde esta perspectiva, esta corporación ha sostenido que «es posible discutir las decisiones judiciales por medio de la acción de tutela en los eventos donde los jueces omiten o no aplican debidamente los principios superiores»[175].
127. Supuestos en los que se estructura el defecto. Este tribunal ha identificado las siguientes hipótesis en las que se puede presentar este error, por vía de aplicación e interpretación: (i) «[E]n la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional»[176]; (ii) violación de un derecho fundamental de aplicación inmediata[177]; (iii) desconocimiento del principio de interpretación conforme con la Constitución[178]; (iv) inobservancia del deber de emplear la excepción de inconstitucionalidad, prevista en el artículo cuarto superior[179], lo que ocurre cuando «el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales»[180].
128. En síntesis, el defecto por violación directa de la Constitución fue concebido para corregir las decisiones judiciales en las que los operadores jurídicos desconozcan el deber de aplicación preferente de los postulados constitucionales, con arreglo a lo dispuesto en el artículo cuarto superior.
129. Concluida la exposición del defecto de violación directa de la Constitución, prosigue la Sala Plena con la reiteración jurisprudencial del defecto fáctico.
6.2. Defecto fáctico. Reiteración de jurisprudencia
130. Definición jurisprudencial del defecto. En la Sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional estableció que el defecto fáctico «surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión». Ampliando esta definición, esta corporación ha manifestado que el defecto fáctico se presenta cuando «el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas […] se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva»[181].
131. A partir de esta formulación inicial, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el defecto fáctico se configura cuando la decisión judicial se adopta con fundamento en un estudio probatorio abiertamente insuficiente, irrazonable o arbitrario[182]. Este tribunal ha especificado que el defecto fáctico ocurre cuando el yerro del operador jurídico es importante y trascendente. Así, ha desarrollado distintos supuestos en los que se concreta el alcance de este defecto, bien sea en su dimensión negativa o positiva.
132. En su dimensión negativa, el defecto fáctico se presenta cuando el juez omite la práctica o valoración de pruebas «determinantes para resolver el caso»[183]. Esto ocurre cuando en el proceso judicial se dejaron de practicar pruebas determinantes para dirimir el conflicto[184], o cuando, habiendo sido decretadas y practicadas, las pruebas no fueron valoradas por el juez, bajo la óptica de un pensamiento objetivo y racional[185].
133. A su turno, el defecto fáctico en la dimensión positiva se configura en aquellos casos en los que la valoración de las pruebas es «manifiestamente irrazonable»[186]. Tal circunstancia se presenta cuando el valor otorgado por el juez a las pruebas es manifiestamente irrazonable o desproporcionado, o cuando los medios probatorios carecen de aptitud o de legalidad[187]. Al respecto, la Corte ha dicho que «[l]a dimensión positiva del defecto fáctico por indebida apreciación probatoria se concreta cuando el juez somete a consideración y valoración un elemento probatorio cuya ilegitimidad impide incluirlo en el proceso. Se trata de la inclusión y valoración de la prueba ilegal, es decir, de aquella que ha sido practicada, recaudada, y valorada en contravía de las formas propias de cada juicio, concretamente, del régimen legal de la prueba, o de la prueba inconstitucional, esto es, de aquella prueba que en agresión directa a los preceptos constitucionales, ha sido incluida en el proceso en desconocimiento y afrenta de derechos fundamentales»[188].
134. De manera reciente, la jurisprudencia constitucional ha caracterizado del siguiente modo el defecto en cuestión:
[E]l defecto fáctico parte de la existencia de deficiencias probatorias para tomar la decisión judicial. Puntualmente, aquel se materializa cuando un juez, al tomar una decisión: (i) valoró una prueba que no se encontraba adecuadamente recaudada; (ii) llegó a una conclusión equivocada; (iii) se abstuvo de darle valor a elementos probatorios determinantes que eran parte del litigio; o (iv) se negó a practicar ciertas pruebas sin justificación. En tal sentido, la acción de tutela busca evitar que los jueces se separen de los hechos que están probados o tomen una determinación que carezca de sustento fáctico[189].
135. Concluida la presentación de las consideraciones que habrán de ser empleadas para resolver la controversia, la Sala Plena procede a analizar el caso concreto.
7. Análisis del caso concreto
136. Decisión cuestionada. Mediante sentencia del 23 de junio de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda[190]. La decisión se fundamentó en la falta de acreditación del daño antijurídico alegado. En opinión de la Subsección, no se encontraron pruebas de que el Consejo de Estado hubiera ocultado información sobre acusaciones u hostigamientos contra la exmagistrada en la sesión del 12 de junio de 2013. En cambio, la autoridad judicial concluyó que la corporación judicial trató a la exmagistrada y a sus colegas con respeto y equidad.
137. Constatación de los defectos alegados. La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que la sentencia del 23 de junio de 2022, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en los defectos de violación directa de la Constitución y fáctico, por dos razones.
137.1. En primer lugar, la providencia bajo análisis incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución. Al haber pasado por alto la cuestión central del caso concreto, la Subsección se abstuvo de dar aplicación a las normas constitucionales y convencionales que le exigían adoptar una perspectiva de género. De tal suerte, pese a que era su obligación resolver la controversia empleando dichas normas jurídicas, la Subsección omitió pronunciarse sobre el evidente trato discriminatorio que recibió la accionante, el cual solo puede atribuirse a razones de género, dada la similitud de todas las demás circunstancias relevantes que rodearon a los dos exmagistrados cuyos salvamentos de voto se dieron a conocer públicamente. Esta decisión es abiertamente irrazonable, por cuanto soslaya el evidente trato discriminatorio que sufrió la accionante y los vejámenes que tuvo que enfrentar por el hecho de reivindicar sus derechos.
137.2. En segundo lugar, como consecuencia del defecto de violación directa de la Constitución, la Subsección incurrió en un defecto fáctico. Lo anterior, por cuanto realizó una valoración defectuosa del acervo probatorio, en particular de la publicación del salvamento de voto del exmagistrado Bastidas en medios de comunicación y de las actas de las sesiones de la Sala Plena del Consejo de Estado. Primero, la autoridad judicial demandada se abstuvo, de manera deliberada, de valorar el trato asimétrico dado por la Sala Plena del Consejo de Estado a los exmagistrados Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y Stella Conto Díaz Del Castillo, tras la divulgación de las razones que los llevaron a disentir de la decisión de declarar infundado el impedimento presentado por el exconsejero Mauricio Fajardo Gómez.
Segundo, pese a que en ambos casos se divulgaron las razones que llevaron a los exmagistrados a disentir de la decisión que adoptó la Sala Plena al resolver el aludido impedimento, solo en uno de ellos, el de la exconsejera Conto, se realizó una sesión con el propósito de cuestionar y reprochar su actuación. Desde entonces, la accionante sufrió actos de discriminación por razón de su género, en el seno del tribunal. En criterio del juzgado de primera instancia, lo anterior les produjo daños a ella y a su entorno familiar. Adicionalmente, la exconsejera reprocha que no se hubiera levantado en debida forma el acta de la sesión durante la cual ocurrió el primer cuestionamiento que tuvo que enfrentar. Una de las causas de lo anterior consistió en que la Sala Plena resolvió suspender la grabación de dicha sesión.
La omisión deliberada en la valoración de la evidencia probatoria llevó a la Subsección a soslayar la cuestión primordial de la controversia planteada en la acción: el acaecimiento de actos de discriminación por razones de género, que se comprueban en el hecho de que dos personas, de género diferente, se enfrentan a una misma situación, y solo una de ellas, la mujer, debe soportar consecuencias perjudiciales. Esto es así en la medida en que la publicación del salvamento de voto del exmagistrado Bastidas en medios de comunicación y las actas de las sesiones de la Sala Plena del Consejo de Estado permitían inferir razonablemente que la Sala gestionó de manera asimétrica y diferenciada la divulgación del salvamento de voto emitido por la accionante, en comparación con la manera en que abordó la misma situación en relación con el exconsejero Bastidas. Además, las actas de las sesiones daban cuenta de las ocasiones en las que se recriminó a la exmagistrada Conto, pero no al exmagistrado.
138. A continuación, la Sala analizará los defectos en que incurrió la autoridad judicial demandada y resolverá el caso concreto, con fundamento en las consideraciones expuestas hasta este punto.
7.1. Análisis del defecto por violación directa de la Constitución
139. Normas jurídicas cuyo desconocimiento dio lugar a la configuración del defecto. A juicio del plenario de esta Corporación, las normas que fueron desconocidas por la Subsección, que dieron lugar a la configuración del defecto por violación directa de la Constitución, fueron los artículos constitucionales que instauran la obligación de promover condiciones de igualdad para el goce de los derechos de la mujer. En particular, el abstenerse de analizar el caso con una perspectiva de género acarrea el desconocimiento de las siguientes normas constitucionales: el artículo 13, que proclama el principio de la igualdad; el artículo 40, que establece que «[l]as autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración pública», y el artículo 43, que prevé que «[l]a mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación». Estas normas constitucionales, que cuentan con eficacia jurídica directa, deben ser empleadas forzosamente, y no de manera facultativa, como parece entenderlo la Subsección, cuando existan elementos de juicio que permitan concluir que la mujer se encuentra sometida a condiciones de vulnerabilidad o discriminación en una causa judicial.
140. Así mismo, la Subsección violó tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, lo que implica el desconocimiento de normas con jerarquía constitucional. Entre estos instrumentos se encuentran la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem Do Pará. Por una parte, en virtud del artículo 2 de la CEDAW, el Estado se comprometió a condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, para lo cual asumió, entre otras, una serie de obligaciones tendientes a la adopción de mecanismos para investigar y sancionar los actos de discriminación contra la mujer, a través de los tribunales nacionales[191]. En similar sentido, el artículo 7 de la Convención de Belem do Pará dispone que los Estados deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, para lo cual se deben incorporar las normas que sean necesarias para tal fin. Para ello, destaca la Convención que los Estados deben garantizar procedimientos legales justos y eficaces para que la mujer pueda acceder a medidas de protección, a un juicio oportuno y al acceso efectivo a tales procedimientos. Además, estos procedimientos deben asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces[192].
141. El desconocimiento de estas normas acarrea, a su vez, la violación del artículo 93 de la Constitución. La norma establece que «[l]os derechos y deberes consagrados en esta carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia». La jurisprudencia constitucional ha establecido que esta disposición no solo ordena la inclusión en el bloque de constitucionalidad en sentido estricto de los tratados de derechos humanos sobre derechos humanos cuya limitación esté prohibida durante los estados de excepción; además, establece que la remisión al orden internacional es obligatoria, y no meramente facultativa[193], para «interpretar el contenido y alcance de los mandatos constitucionales y armonizarlos con la normativa que integra el bloque de constitucionalidad en sentido estricto»[194].
142. De tal suerte, en lugar de resolver la controversia teniendo en cuenta las normas constitucionales que le imponían adoptar una perspectiva de género, la Subsección decidió el recurso de apelación empleando reglas judiciales ordinarias, desconociendo las evidentes singularidades del proceso. Como consecuencia de ello, la Subsección violó los derechos fundamentales de la parte accionante y redujo la controversia a un conflicto personal entre los magistrados de la Sala Plena. Esta última circunstancia es de gran relevancia, y debe ser comentada por sus implicaciones para la reivindicación de la igualdad de la mujer.
143. Implicaciones de la trivialización de los conflictos en que participa la mujer. La providencia demandada adujo que el trato dado a la exmagistrada es consecuencia de un conflicto personal entre Stella Conto Díaz Del Castillo y algunos miembros de la Sala Plena del Consejo de Estado. Esta circunstancia fue argüida para justificar la inexistencia del daño antijuridico alegado por la parte accionante. Esta afirmación revela un alarmante desconocimiento de la normativa nacional e internacional que protege los derechos de las mujeres y que exige un trato equitativo y libre de discriminación en todas las instancias del Estado. Dichas normas, que ya fueron comentadas, ordenan a las autoridades judiciales garantizar el derecho a la igualdad de la mujer, proscribir cualquier forma de marginación en su contra, investigar y sancionar las conductas que lesionen sus derechos fundamentales y promover la participación de la mujer en niveles decisorios de la Administración pública.
144. Para la Sala Plena es claro que el fallo de la Subsección es resultado de la acción de estereotipos de género, pues asume que los conflictos de las mujeres son siempre personales y deben manejarse en la esfera privada. Según esta visión, no han de resolverse en espacios públicos o institucionales.
145. Los hechos que dieron lugar a este proceso no solo ocurrieron en una sesión extraordinaria de la Sala Plena del Consejo de Estado, en la cual se discutía la resolución de un impedimento en un caso de alta relevancia y que le correspondía resolver a dicha institución; tales hechos continuaron en otras sesiones. Este contexto revela a la Sala Plena que el conflicto no era personal, sino institucional, y que guardaba relación con la función pública de la exmagistrada y sus colegas. Negar el significado de este entorno y su relevancia institucional contribuye a la perpetuación de la discriminación y violencia de género en el ámbito público. La perspectiva de género y la doctrina en la materia subrayan la importancia de reconocer y abordar estos conflictos en el ámbito público por varias razones fundamentales.
145.1. En primer lugar, la minimización de estos conflictos refuerza los estereotipos de género, manteniendo la idea de que los problemas de las mujeres son triviales o meramente personales. Este enfoque ignora las estructuras de poder y las dinámicas sociales que subyacen a muchas de estas situaciones, donde la discriminación y la violencia de género son fenómenos sistémicos y estructurales.
145.2. En segundo lugar, la ventilación pública de estos conflictos es esencial para visibilizar, corregir las normas y prácticas discriminatorias y erradicar la normalización de estereotipos de género. La jurisprudencia constitucional[195] ha advertido que el silencio y la invisibilización de los problemas de las mujeres contribuyen al mantenimiento de la desigualdad que sufren. Las mujeres tienen el derecho a expresar sus experiencias y desafíos en foros públicos e institucionales para generar conciencia, promover el cambio social y legal, y construir un entorno más justo y equitativo.
145.3. En tercer lugar, el acceso de las mujeres a la Rama Judicial y su participación en espacios decisorios son principios fundamentales consagrados en tratados internacionales, como la CEDAW y la Convención de Belem do Pará, que forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, y en el artículo 43 de la Constitución. Estos instrumentos obligan a los Estados a adoptar medidas efectivas para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres, incluyendo la promoción de su participación plena y equitativa en las instituciones y en los cargos decisorios de las ramas del poder público.
146. En el caso sub examine, al reducir el asunto a un tema personal, el tribunal ignora el contexto institucional y la relevancia pública de las acciones de Stella Conto Díaz Del Castillo como magistrada del Consejo de Estado. Al margen del acierto o no de los reproches que se formularon en contra de la magistrada, asunto sobre el que no versa ni el proceso de reparación directa ni la presente acción de tutela, resulta incuestionable que, ante el mismo hecho, la Sala Plena del Consejo de Estado reaccionó de manera diferente, según los hechos hubieran ocurrido en el caso de un hombre o de una mujer. Lo anterior denota un evidente tratamiento discriminatorio, basado en el género.
147. La trivialización de los hechos ocurridos soslayó el acaecimiento de hechos sutiles de degradación e intimidación a partir de los cuales subyacen estereotipos basados en el género y que tuvieron importantes implicaciones para la accionante. Obviar estas circunstancias en el proceso de responsabilidad extracontractual del Estado es un hecho que fomenta la conservación de las condiciones que han permitido la discriminación histórica contra las mujeres que ocupan altos cargos de liderazgo en la Rama Judicial.
148. Para esta corporación, los cuestionamientos hechos contra Stella Conto Díaz Del Castillo tenían como fin único degradar su desempeño como magistrada. Así, hechos como la intimidación causada por la formulación de acusaciones directas en su contra o que se sugiriera, incluso, que sus posturas podían ser objeto de acciones legales, llevó a que la exmagistrada se privara de expresar sus posturas.
149. El plenario de esta corporación considera necesario resaltar que dicha conclusión no es resultado de una aproximación subjetiva a los hechos de caso, sino de la constatación de un contexto institucional en el que persisten barreras que impiden el desarrollo de la mujer en altos cargos de liderazgo al interior de la Rama Judicial. La información remitida por el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial pone en evidencia que si bien ha habido avances en la protección de los derechos de las mujeres que forman parte de la Rama Judicial, lo cierto es que aún persiste un contexto de discriminación.
150. A la luz de las estadísticas remitidas por el Consejo Superior de la Judicatura y el Comité de Género de la Rama Judicial, para la Sala resulta evidente la necesidad de crear espacios cada vez más seguros para que las mujeres puedan participar en estos cargos de alto nivel. Si bien se resalta que en el ámbito de la Rama Judicial la presencia de mujeres es significativa, su representación en las altas cortes y en los puestos de mayor liderazgo sigue siendo limitada.
151. Una clara muestra de lo anterior se encuentra en el documento remitido en el marco de este proceso por el Consejo Superior de la Judicatura. La entidad informó que, ante la renuencia de la Sala Plena del Consejo de Estado a elegir magistradas, se vio en la obligación de enviar una lista compuesta únicamente por mujeres para proveer una vacante existente en la Sección Segunda de la alta corte. La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo PCSJA24-12191, del 26 de junio de 2024. El Consejo Superior explicó que esta clase de acciones pretende «cerrar brechas de género y se constituye en una acción afirmativa catalítica que impulsa directamente la participación de las mujeres en la Rama Judicial»[196]. Estos esfuerzos tienen un valor inocultable, pero también revelan la persistencia de barreras estructurales que limitan el acceso de las mujeres a los más altos niveles de poder judicial.
152. Conclusión. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución, al abstenerse de aplicar las normas constitucionales y convencionales que imponían la adopción de una perspectiva de género para la solución de la controversia.
7.2. Análisis del defecto fáctico
153. Análisis de la Sala Plena. La Sala encuentra probada la configuración del defecto fáctico en la sentencia del 23 de junio de 2022, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En criterio del plenario de esta corporación, la Subsección incurrió en el aludido defecto en su dimensión negativa por dos razones.
154. Primero, no se valoró la publicación en medios de comunicación del salvamento de voto del exmagistrado, que daba cuenta de la ocurrencia de la circunstancia respecto de la cual se predica el trato discriminatorio, esto es, que el salvamento de voto del exmagistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas fue divulgado tres días antes de que sucediera lo mismo con el salvamento de voto de Stella Conto Díaz Del Castillo.
155. Segundo, valoró de forma inadecuada las actas de las sesiones de la Sala Plena del Consejo de Estado, que demuestran las recriminaciones que enfrentó la exmagistrada Conto. Por una parte, la Subsección omitió sin justificación alguna referirse al hecho de que el exmagistrado Bastidas no fue objeto de cuestionamiento alguno por la divulgación de su salvamento de voto. Por otra parte, concluyó que las manifestaciones contra la exmagistrada fueron respetuosas, a pesar de que las actas de las sesiones de la Sala Plena celebradas el 12 y 18 de junio de 2013, daban cuenta de lo contrario. Según estas actas, a la exmagistrada le manifestaron que su comportamiento generaba un mal ambiente en la corporación y que sus actuaciones eran desleales con el Consejo de Estado. Incluso se le tildó de haber sido ingrata al calificar sus actuaciones como un ultraje contra la corporación, particularmente en relación con quienes la eligieron magistrada. Para el plenario de esta corporación, contrario a lo esbozado por la autoridad judicial accionada en la sentencia atacada, en la que concluyó que dicho trato fue respetuoso y considerado, estas manifestaciones no son argumentos jurídicos, que son los que deberían plantearse en un escenario como la Sala Plena, sino ataques personales contra el obrar de la accionante.
156. La valoración de estas pruebas, en una lectura sistemática con los demás medios de convicción, era fundamental para comprender el genuino sentido del problema jurídico que planteaba el caso concreto. Esta omisión intencionada conllevó el desconocimiento de los actos de discriminación por razones de género, los cuales se comprueban en el hecho de que sólo ella tuvo que enfrentar las consecuencias perjudiciales tras la divulgación del salvamento de voto.
157. Pese a que la demanda de reparación directa formuló, de manera explícita, una acusación por los actos de discriminación que debido al género padeció la accionante, la Subsección resolvió tratar el litigio como una causa que no ameritaba una lectura con enfoque de género. Esta decisión se basó en la previa omisión de elementos probatorios primordiales —la divulgación de las razones que llevaron al exmagistrado Bastidas a disentir de la decisión de declarar infundado el impedimento y las actas de las sesiones de la Sala Plena que daban cuenta de las recriminaciones en contra de Stella Conto Díaz Del Castillo— que demostraban que, en efecto, el reclamo planteado por la accionante era legítimo. Dichos medios de convicción permitían inferir razonablemente que ante la divulgación de los salvamentos de voto formulados por los dos exmagistrados―, solo la exconsejera enfrentó el reproche y la marginación de la Sala Plena del Consejo de Estado por la ocurrencia de tal circunstancia.
158. Razones de la decisión de primera instancia para declarar la responsabilidad del Estado. En la sentencia del 7 de julio de 2021, dictada por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el despacho judicial resolvió el problema jurídico a partir de la formulación de dos premisas. La primera, enfocada en la acreditación del daño antijurídico, y la segunda, encaminada a explicar la concurrencia de los elementos de la responsabilidad por falla en el servicio[197].
159. Constatación del daño antijurídico. Con base en las pruebas recaudadas, el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá arribó a la conclusión de que el Consejo de Estado omitió «su deber de publicidad de la sesión de Sala Plena del 12 de junio de 2013, apartándose de esta manera la colegiatura de su deber constitucional y legal que demandan tales tipos de acciones, tal como se encuentra reglado, en los artículos 56 y 57 de la ley 270 de 1996»[198]. El incumplimiento de dicho deber se tradujo en «un total desconocimiento del fuero de la exconsejera Conto Díaz Del Castillo, al no tomarse en cuenta sus múltiples requerimientos, para la elaboración y/o reconstrucción y publicidad del acta en comento, tal como lo demanda el reglamento interno»[199]. Además, la autoridad judicial concluyó que la exmagistrada Conto Díaz estuvo «sometida a constante zozobra, ya que nunca consintió la realización de una Sala sin el cumplimiento de los deberes [exigibles]»[200]. En criterio de la autoridad, estas circunstancias provocaron «un daño antijurídico [a] los accionantes, repercutiendo en un estado psíquico, a causa del estrés, los problemas familiares y las preocupaciones sobre su futuro […]. [L]a combinación de estas causas llevó a los aquí perjudicados, a un estado de fatiga, depresión y otras enfermedades mentales, que fueron atendidas en su oportunidad por psicólogos»[201].
160. A este respecto, recalcó que, con base en el audio parcial de la sesión extraordinaria del 12 de julio de 2013, se pudo establecer que la exmagistrada fue recriminada por haber hecho públicas las razones que la llevaron a presentar el salvamento de voto y «sin que se hiciere alusión a su compañero hombre, el Dr. Hugo Bastidas, quien también había acudido a los medios para hacer pública su decisión en similar sentido»[202]. Agregó que «al observar el texto de las diferentes actas, posteriores a la ya citada, no hay duda de que los ataques contra la exmagistrada Conto Díaz continuaron y que tenían como causa la entrevista suministrada al diario El Espectador»[203]. Así mismo, destacó que, a pesar de que la exmagistrada presentó una serie de constancias y solicitudes para indagar la razón por la que no se grabó dicha sesión, para la reconstrucción del acta y, en últimas, para que se iniciara una investigación administrativa para adoptar los correctivos a que hubiere lugar, sus peticiones fueron ignoradas. Así mismo, mencionó las actuaciones desplegadas por la exmagistrada, a través de apoderado judicial, tendientes a la apertura de una investigación con el fin de que se reconstruyera el acta de la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013[204].
161. Estas circunstancias llevaron al juzgado a la conclusión de que la convocatoria a la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013 tuvo el único propósito de recriminarla por la divulgación de su salvamento de voto en medios de comunicación, situación que no ocurrió con su colega hombre, a pesar de que las razones que lo llevaron a disentir de la misma decisión, también se hicieron públicas. Así, el fallo concluye que Stella Conto Díaz del Castillo fue víctima de violencia psicológica, que se materializó en conductas dirigidas en su contra, tendientes a desconocer la magistratura que le fue investida y el maltrato a su dignidad como mujer[205]. Con fundamento en estas razones, el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá declaró la responsabilidad de la entidad demandada[206].
162. Razones para revocar la decisión emitida en primera instancia. Como se expuso con anterioridad, en la sentencia del 23 de junio de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que no se había comprobado el daño antijurídico alegado, por las siguientes razones: (i) no se demostró que existiera un pacto de ocultamiento al detener la grabación de la sesión extraordinaria desarrollada el 12 de junio de 2013[207]; (ii) el Consejo de Estado atendió las peticiones de la demandante, pues adoptó las medidas necesarias para la reconstrucción del acta de la sesión del 12 de junio de 2013[208]; (iii) a pesar de que el acta fue elaborada, esta no fue aprobada por la demandante[209]; (iv) la corporación judicial no negó la posibilidad de adelantar una actuación administrativa; (v) no se demostró que la demandante hubiera sido sometida a un ambiente de hostilidad, zozobra y escarnio público, pues lo que sucedió fue fruto de un enfrentamiento personal entre dos magistrados[210]; (vi) a la exmagistrada se le brindó un trato respetuoso y considerado por parte de sus colegas[211].
163. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca también cuestionó el ejercicio probatorio desplegado por el juzgado de primera instancia. Sostuvo que no existía ninguna prueba que diera cuenta de la afectación a la salud psíquica o mental de la demandante, su hijo e hijas; tampoco, de «ningún acto de discriminación o violencia, por razones de género, en contra de la exmagistrada, basado en prejuicios o estereotipos de sumisión, o dominación ideológica»[212]. Por estas razones, la Subsección decidió revocar la decisión de primera instancia, negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte accionante.
164. El defecto fáctico por incumplimiento del deber de adoptar decisiones con enfoque de género. Como se mencionó con anterioridad, el defecto fáctico en su dimensión negativa se configura cuando el juez omite por completo la práctica o valoración de pruebas que resultan determinantes para resolver el caso[213]. Al analizar las circunstancias fácticas del caso sub examine, el plenario de esta corporación advierte que la providencia dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en el defecto en comento. Ello se debe a que la autoridad judicial demandada omitió la valoración de pruebas cuyo estudio era ineludible para la constatación del daño antijurídico.
165. Tal omisión consistió en que la autoridad judicial, deliberadamente, se abstuvo de valorar los elementos probatorios que demuestran la asimetría en el trato brindado a los magistrados que divulgaron el sentido de sus respectivos salvamentos de voto. Pese a que dicha circunstancia constituía el elemento probatorio y el problema jurídico central de la controversia, la Subsección se abstuvo de reparar en el trato diferenciado que recibieron los dos exmagistrados del Consejo de Estado. En un caso, el del exmagistrado Hugo Bastidas, cuyo salvamento de voto se hizo público tres días antes de que sucediera lo propio con la manifestación de disenso formulada por Stella Conto Díaz Del Castillo, dicho proceder no dio lugar a amonestaciones, llamados de atención o a la convocatoria de sesiones de la Sala Plena para reprocharle su conducta. En el otro, el de la exmagistrada Stella Conto, tal circunstancia dio lugar a una reacción diametralmente opuesta. Dada la similitud de las demás circunstancias relevantes de los exmagistrados Bastidas y Conto, este trato diferenciado solo puede explicarse razonablemente con fundamento en las diferencias de género de las personas que realizaron la misma acción. Dicha circunstancia fue abiertamente soslayada por la Subsección demandada, lo que acarrea la configuración del defecto fáctico.
166. Según se señaló en la parte motiva de esta providencia, el deber de aplicar la perspectiva de género en las decisiones judiciales impone un deber cualificado en la valoración probatoria. En el caso sub examine, dicho deber resultaba ineludible. A pesar de que la demandante puso de presente que no había ninguna razón —distinta al género— que explicara el tratamiento asimétrico brindado a ella al divulgar su postura disidente, además de haber aportado pruebas que sustentaban estas afirmaciones, el tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre esta circunstancia.
167. Para esta corporación, el acceso efectivo a una adecuada administración de justicia con enfoque de género demandaba de la autoridad judicial un despliegue más amplio y proactivo de sus facultades probatorias. De acuerdo con los criterios orientadores para el trámite de procesos y decisiones judiciales con enfoque de género emitido por la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, la Subsección estaba llamada a adoptar un análisis basado en, al menos, los siguientes parámetros: (i) ubicar los hechos en el entorno social que corresponde; (ii) privilegiar la prueba indiciaria y distribuir adecuadamente la carga de la prueba; (iii) valorar el impacto en materia de desconocimiento de derechos fundamentales que las mujeres sufren en mayor medida, en aquellas situaciones que ponen en evidencia que la mujer es más vulnerable por el hecho de ser mujer; (iv) visibilizar la existencia de estereotipos, manifestaciones de sexismo, relación desequilibrada de poder y riesgos de género en el caso concreto.
168. A este respecto, resulta pertinente destacar que la Ley 1437 de 2011 atribuyó a las autoridades judiciales un rol activo en el proceso como garantes de los derechos materiales. Por tal motivo, se encuentran llamadas a actuar con mayor dinamismo para esclarecer la realidad de los hechos que se plantean en las causas judiciales. Para el logro de ese cometido, la ley les concedió amplias facultades probatorias, como la posibilidad de distribuir la carga de la prueba para esclarecer los hechos objeto de discusión[214] y la capacidad de decretar pruebas de oficio[215]. Además, como se ha reseñado en esta providencia, la administración de justicia con perspectiva de género exige a los operadores judiciales un deber cualificado en materia de valoración probatoria. En virtud de este deber, deben mantener una actitud vigilante, que les permita identificar la acción de patrones de discriminación histórica contra las mujeres. En esa línea, la jurisprudencia del Consejo de Estado, anteriormente referida, sostiene que la obligación en comento es crucial para la demostración del daño antijurídico, cuando este se produce debido a actos de discriminación de género.
169. En abierto contraste con este deber, de acuerdo con las piezas obrantes en el expediente, es evidente que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no ejerció sus facultades probatorias para esclarecer la situación de discriminación debido al género que se produjo en el caso concreto. A pesar de que existían indicios de actos discriminatorios, dicha autoridad judicial se abstuvo de ejercer sus facultades en materia probatoria y no realizó una distribución adecuada de la carga de la prueba. Estas decisiones llevaron a la autoridad a revocar la declaratoria de la responsabilidad del Estado.
170. Para la Sala Plena es claro que si la Subsección estimaba que el acervo probatorio era insuficiente para comprobar la ocurrencia de los hechos alegados, estaba llamada bien a adoptar las medidas necesarias para esclarecer de mejor manera el asunto o bien a invertir la carga de la prueba y exigirle a la parte demandada que probara que el aparente trato diferenciado no se basó en el género, sino en otras razones. Solo de esta forma podría desvirtuarse la razón de la decisión emitida en primera instancia, que, con base en las pruebas recaudadas, concluyó que el trato brindado a la exmagistrada se basó en razones de género.
171. Al desconocer el trato desigual que recibieron el exmagistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y la exmagistrada Stella Conto Díaz del Castillo, la Subsección concluyó que la controversia que surgió entre los integrantes de la Sala Plena se debió, únicamente, a rencillas personales. Sin embargo, las pruebas aportadas al proceso daban cuenta de todo lo opuesto. De acuerdo con los audios y las actas transcritas, distintos colegas de la Sala Plena le manifestaron a la exmagistrada que «su actitud deja un mal sabor», que pretendía justificar con sus manifestaciones «su deslealtad institucional», que debía privarse «de hacer declaraciones ante los medios respecto de un colega que ha sido transparente en sus explicaciones», que se lamentaba «esa actitud que ya no es sólo de arrogancia, displicencia, sino desafiante», y que «debería estudiarse la posibilidad de una acusación ante la Cámara». Incluso, se le tildó de haber sido ingrata al calificar sus actuaciones como un ultraje contra la corporación, particularmente en relación con quienes la eligieron consejera de Estado, en los siguientes términos:
Yo no creo que una Corporación que todo lo que ha hecho por usted dra. Stella es haberla exaltado a ser magistrada del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, una Corporación que la ha acogido en su seno, una Corporación que la llevó precisamente a ocupar el puesto que hoy ocupa.
172. Estas manifestaciones, que forman parte de los medios de pruebas legalmente incorporados al proceso, ponen en evidencia que la controversia excedía los límites de una simple confrontación personal. Se trató de un sometimiento sistemático a tratamientos vejatorios, dirigidos a cuestionar la lealtad, la corrección y la integridad de la exmagistrada Stella Conto Díaz del Castillo. Esto, además, se ve agravado por el hecho de que la decisión de suspender la grabación, decisión que fue aprobada por todos los miembros de la Sala con excepción de ella, lo cual le impidió contar con una prueba directa del trato ultrajante que recibió.
173. A pesar de lo anterior, la autoridad judicial decidió, deliberada e injustificadamente, no pronunciarse al respecto, reduciendo el asunto a una mera confrontación personal. De igual manera, al abstenerse de tener en cuenta que, ante la divulgación de los dos salvamentos tras la decisión que adoptó la Sala Plena al resolver el aludido impedimento, solo la exconsejera Conto tuvo que afrontar las consecuencias perjudiciales por la ocurrencia de esta circunstancia. Esto, a pesar de que las pruebas inferían no solo un trato diferenciado e injustificado, sino que daban cuenta de esas agresiones sutiles formuladas en el seno de la Sala Plena del Consejo de Estado. Así, de estos hechos era posible inferir razonablemente la ocurrencia de conductas desplegadas en su contra basadas en razones de género. Esto es así en la medida en que se comprobó que la exconsejera Stella Conto Díaz Del Castillo no solo fue cuestionada por sus pares tras haber realizado la misma conducta, sino que además exigió la adopción de medidas para aclarar lo sucedido, sin que se hubieren adoptado remedios eficaces. En relación con este último asunto, la Sala destaca que la autoridad judicial demandada tampoco le dio valor probatorio al hecho de que Stella Conto Díaz Del Castillo fue repetidamente ignorada, y tratada de manera displicente debido a su insistencia en esclarecer lo ocurrido en la sesión del 12 de junio de 2013.
174. La Sala encuentra necesario resaltar que esos indicios son fundamentales en los casos de discriminación por razones de género. Como se expuso con anterioridad, el deber de los administradores de justicia, como garantes de la igualdad material entre hombres y mujeres, impone una especial sensibilidad, una empatía con las causas judiciales que involucren actos que perpetúen estereotipos basado en género. Quien administra justicia se encuentra llamado a examinar el contexto social en que ocurrieron los hechos que se denuncian como discriminatorios por razones de género, garantizar una distribución adecuada de la carga de la prueba, de modo que no se prive a las mujeres de la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso por la judicatura[216], revisar con rigurosidad en cada caso si existe algún prejuicio, estereotipo, sesgo, discriminación o estigmatización contra la mujer[217], y desplegar todas las facultades probatorias en cabeza del juez para corroborar los supuestos fácticos del caso como, por ejemplo, la existencia de violencia o discriminación fundada en razones de género[218].
175. Para el plenario de esta corporación ha quedado demostrado que la Subsección realizó una actuación diametralmente opuesta a aquella que exigían las normas aplicables. De tal suerte, impuso un estándar probatorio de imposible cumplimiento al justificar la inexistencia del daño en una valoración contraevidente del acervo probatorio, no tuvo consideración alguna de la asimetría en el trato brindado a Stella Conto Díaz del Castillo, y no desplegó el más mínimo esfuerzo en materia probatoria para analizar la ocurrencia del daño. Todo ello, pese a que contaba con pruebas debidamente incorporadas al proceso que permitían establecer con suficiencia que los actos objeto de reproche se basaban en una censura por discriminación basada en razones de género. En particular, la publicación en medios de comunicación del salvamento de voto del exmagistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y las diferentes actas de las sesiones en las que se recriminó a la exmagistrada Conto. Por tanto, la omisión en valorar los hechos de discriminación por razones de género alegados en la demanda, fundados en un acervo probatorio que infería más que razonablemente su ocurrencia, acreditan que se incurrió en un evidente defecto fáctico, que da cuenta de la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante.
8. Remedios constitucionales y órdenes
176. La sentencia de reemplazo dictada en cumplimiento de la providencia. La Sala Plena considera pertinente aclarar que la Corte tiene competencia para pronunciarse sobre la sentencia de reemplazo debido a que esta se dictó en cumplimiento de los fallos que aquí se revisan, y en atención a que dicha providencia fue emitida antes de la selección del expediente. Para el plenario de esta corporación, la decisión de reemplazo dictada por la autoridad judicial demandada persiste en una lectura que no es compatible con la protección de los derechos de la mujer.
177. Al valorar la prueba que daba cuenta de la divulgación del salvamento de voto emitido por el exmagistrado Hugo Bastidas Bárcenas tres días antes de que se hicieran públicas las razones que llevaron a Stella Conto Díaz Del Castillo a disentir de la misma decisión, la Subsección adujo que tal medio de convicción «no [tenía] relevancia de naturaleza lógica, ni jurídica, a efectos de su valoración probatoria, con los supuestos fácticos que se imputan al Consejo de Estado, a título de discriminación por razones de género en la presente causa»[219]. En su criterio, dicha prueba no permite acreditar el daño alegado porque no da cuenta de la intención del ocultamiento de los hechos ocurridos el 12 de junio de 2013, ni tampoco «el trato distinto —discriminante— del que se afirma fue víctima la parte actora, en la tan ya referenciada Sala Plena a nivel interno del Consejo de Estado»[220].
178. Para la Sala Plena es evidente que, con esta argumentación, la Subsección incurre nuevamente en una lectura sesgada por razones de género. Esto es así porque la autoridad judicial omitió la valoración de un contexto de discriminación que se desprende, no solo de la prueba cuya valoración se estima omitida, sino de la existencia de otros medios de convicción (documentos, actas, audios y testimonios), que permiten inferir razonablemente que la alegación del daño antijurídico tiene origen en actos de discriminación. De esa circunstancia se desprende, precisamente, el deber de realizar una valoración probatoria calificada, en la que la autoridad judicial ejerza, con la debida diligencia y rigor, las facultades en materia probatoria que el Legislador le atribuyó. Pese a ello, la Subsección persistió en la posición adoptada en el fallo dictado en primera instancia, según la cual no se estructuraron los actos de discriminación, sin haber acometido un esfuerzo mínimo en desplegar sus facultades probatorias para determinar con rigor que, en efecto, las conductas reprochadas no se basaron en razones de género.
179. Remedios. Ante la persistencia de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sostener un criterio que resulta contrario a la garantía de los derechos de la mujer, la Sala confirmará parcialmente la decisión dictada el 30 de noviembre de 2023 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que concedió el amparo de los derechos fundamentales de la parte accionante y revocó el fallo de primera instancia.
180. Por las razones expuestas en esta providencia, la Sala modificará el remedio que dispuso el a quo: ordenará dejar sin efectos las sentencias dictadas por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca los días 23 de junio de 2022 y 7 de diciembre de 2023. Así mismo, dispondrá que se dicte una nueva providencia, en cuya elaboración y decisión deberán tenerse en cuenta los criterios orientadores para el trámite de procesos y decisión judicial con enfoque de género emitidos por la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, en particular, los siguientes: (i) examinar el contexto social en que ocurrieron los hechos que se denuncian como discriminatorios; (ii) privilegiar la prueba indiciaria y distribuir adecuadamente la carga de la prueba; (iii) visibilizar la existencia de prejuicios, estereotipos o sesgos por razones de género a partir de las circunstancias fácticas; (iv) desplegar todas las facultades probatorias para corroborar la existencia de violencia o discriminación fundada en razones de género.
181. Además, deberá tener en cuenta las consideraciones de la parte motiva de esta sentencia, especialmente, las que dan cuenta del enfoque de género que debe adoptar el juez y abstenerse de reiterar los fundamentos que ya fueron desacreditados en esta sentencia, pues ellos van en contravía de los derechos fundamentales de la accionante.
Por último, a raíz de los hechos analizados en esta providencia, que dieron cuenta de barreras de acceso a la administración de justicia basadas en estereotipos y sesgos basados en el género, la Sala estima necesario hacer un llamado general a los administradores de justicia para que garanticen la equidad de género y combatan la discriminación basada en este criterio, en el análisis y resolución de las causas judiciales que conozcan.
9. Conclusión: más allá del acceso, hacia el ejercicio igualitario en los cargos de poder
182. La remoción de obstáculos que limitan el acceso de las mujeres a cargos de poder y el reconocimiento de prejuicios sobre su capacidad son pasos cruciales para la igualdad de género. Sin embargo, no basta con que las mujeres accedan a estos cargos; es fundamental asegurar que, una vez accedan a estas posiciones, puedan ejercer sus funciones en entornos seguros y libres de discriminación. Para la consecución de este fin es imprescindible garantizar un trato igualitario frente al ejercicio de sus derechos y de cara a la asignación de los deberes inherentes a su posición. Solo por esta vía será posible garantizar la realización del principio constitucional de igualdad.
183. Si bien se ha producido una mejora en el acceso a los cargos de poder y dirección en los sectores público y privado, dicho avance sigue siendo insuficiente. Casos como el presente demuestran que no basta con promover dicho acceso; es imperioso garantizar que la presencia de las mujeres cuente con garantías de respeto, libertad y no discriminación. Estos espacios de poder y dirección —que son ocupados mayoritariamente por hombres— deben permitir que las mujeres ejerzan sus cargos sin miedo a represalias, en un entorno que promueva la igualdad y elimine los estereotipos de género. Igualmente, es crucial que los conflictos que afectan a las mujeres en espacios públicos no se minimicen ni se releguen al plano personal, ya que esto contribuye a la perpetuación de la discriminación y la violencia de género. La perspectiva de género subraya la importancia de reconocer y abordar estos conflictos en el ámbito público para generar conciencia, promover el cambio social y legal, y construir una sociedad más justa y equitativa.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR PARCIALMENTE, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2023 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que revocó la decisión emitida el 31 de agosto de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró en primera instancia la improcedencia de la acción de tutela. En consecuencia, conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad de la parte accionante.
Segundo. MODIFICAR la orden contenida en el inciso segundo del literal a) del ordinal primero de la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2023, por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sustituyéndola por la siguiente: DÉJENSE SIN EFECTOS las sentencias dictadas por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca los días 23 de junio de 2022 y 7 de diciembre de 2023. En consecuencia, ORDÉNESE a la Subsección que dicte una decisión de reemplazo, en la cual deberá tener en cuenta los lineamientos consignados en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. HACER UN LLAMADO GENERAL a los administradores de justicia para que garanticen la equidad de género y la no discriminación en el análisis y resolución de las causas judiciales que conozcan en desarrollo de sus labores.
Cuarto. Por Secretaría General, LIBRAR las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase,
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Presidente
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
Aclaración de voto
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con impedimento aceptado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con impedimento aceptado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Expediente de Tutela. Demanda de reparación directa, f. 1.
[2] Expediente de Tutela. Demanda de reparación directa, f. 1.
[3] Ibid.
[4] Expediente de tutela. Anexo 1, demanda de reparación directa, f. 144.
[5] Expediente de tutela. Acción de tutela, f. 6 a 7.
[6] Ibid., f. 7.
[7] Ibid.
[8] Ibid., f. 9.
[9] Según el escrito de amparo, en desarrollo de la sesión extraordinaria se concedió la palabra a la exvicepresidenta del alto tribunal, quien fungió como ponente del auto que declaró infundado el citado impedimento. De acuerdo con la transcripción del acta parcial de dicha sesión contenida en la acción de tutela, una colega de la Corporación, manifestó lo siguiente: Gracias señor presidente, sí queridos compañeros la verdad es que con una gran tristeza y una gran preocupación veo en el periódico del Espectador del día de hoy, una publicación que hace relación a una decisión sobre un impedimento […]dentro de un proceso de pérdida de investidura que está a mi cargo, que tiene que ver con la conducta de los congresistas que formaron parte de la Comisión de Conciliación dentro de la reforma a la justicia y digo que con mucha tristeza y preocupación, porque en primer lugar el auto donde se tomó esa decisión no ha bajado, está en mi despacho, le faltan firmas todavía, aquí lo tengo, no ha bajado y ya se publica en la prensa el salvamento de voto con comillas, esto me parece supremamente grave, me parece supremamente grave, además porque todos por supuesto hemos sido objeto de que nuestras providencias se filtren, incluso en un caso mío también de cerros orientales, El Espectador publicó casi que con comillas, a eso no podemos resistirnos, eso se ha vuelto común, y bueno, no podemos ir contra los medios en ese sentido, pero de allí a que realmente salga del seno de nuestra Corporación, un salvamento que respeto muchísimo, porque proviene de una persona me parece muy idónea, como lo es la doctora Stella Conto, respeto su salvamento, respeto su posición divergente de la mía, pero me parece que realmente el enfoque que se le quiere dar, al presentarlo en El Espectador, deja cierto sentido, cierto sabor, de que definitivamente los que tomamos esa decisión o los que me acompañaron en esa posición que yo traía de negar el impedimento del doctor Mauricio Fajardo, parece que no fuéramos tan transparentes, parece que no tuviéramos en cuenta realmente el derecho, la imparcialidad, en fin, me parece que tiene un sesgo la presentación que se hace de ese salvamento en el periódico y la verdad me parece que el momento que estamos viviendo de crítica tan arreciada, tan fuerte a las altas Cortes, exige definitivamente mucha prudencia de nosotros, para ver qué información se le da a los medios de comunicación, para que no tergiversen y no contribuyamos realmente a aumentar el desprestigio que estamos ante la opinión pública, cuando estoy segura que todas las personas que votaron conmigo, es porque están convencidas que jurídicamente era así y los que no votaron muy respetable su posición como en todos los procesos que llevamos aquí, entonces me parece que si desde dentro estamos contribuyendo realmente a esa imagen, a esa desconfianza que el país está teniendo hacia nosotros, pues que podemos pedirles a la gente de fuera o a los medios que tanto hemos criticado entre nosotros aquí y me preocupa fundamentalmente por lo que les digo el auto no se ha bajado, lo tengo en mi poder, le faltan firmas todavía, ésta es realmente la preocupación que le manifesté al señor presidente en la mañana de hoy cuando vi la publicación, y le agradezco mucho señor presidente, esta oportunidad que nos da, muy amable» [Énfasis añadido]. Ibid., f. 11 a 12.
[10] Ibid., f. 14.
[11] Expediente de Tutela. Demanda de reparación directa, f. 18.
[12] Ibid.
[13] Ibid., f. 14.
[14] Expediente de Tutela. Demanda de reparación directa, f. 24.
[15] Ibid., f, 21.
[16] Expediente de tutela. Acción de tutela, f. 22 a 23.
[17] Ibid., f, 128.
[18] Para fundamentar esta afirmación aportó copia de las pruebas anexadas al proceso de responsabilidad extracontractual del Estado que iniciaría más adelante y sobre el que habrá de pronunciarse con posterioridad. En dicho anexo se aportaron las solicitudes elevadas el 25 junio, 9 de julio y 7 de octubre al Secretario General del Consejo de Estado, dirigidas a que se le remitiera copia del acta de la sesión del 12 de junio de 2013. Cfr. Expediente de tutela. Medio de control de responsabilidad directa del Estado, f. 176 a 179. Así mismo, aportó copia de las actas de las sesiones de la Sala Plena celebradas el 15 y 22 de octubre de 2013, en las que se consignaron las solicitudes elevadas en el marco de esas sesiones con idéntico fin. En particular, el acta de la sesión del 22 de octubre de 2013 se expresa que Stella Conto Díaz del Castillo solicitó al Secretario General de la corporación que a partir de esa fecha «en todas las actas ponga la constancia de que ella exige el acta del 12 de junio de 2013». Cfr. Expediente de tutela. Medio de control de responsabilidad directa del Estado, f. 242 a 246. También remitió copia del acta de la sesión del 21 de enero de 2014, en la que reitera su pedimento consistente en que se elabore el acta de la sesión del 12 de junio de 2013. Cfr. Expediente de tutela. Medio de control de responsabilidad directa del Estado, f. 256.
[19] Cfr. Expediente de tutela. Medio de control de responsabilidad directa del Estado, f. 176 a 179.
[20] Cfr. Expediente de tutela. Medio de control de responsabilidad directa del Estado, f. 242 a 246.
[21] Cfr. Expediente de tutela. Medio de control de responsabilidad directa del Estado, f. 256.
[22] Cfr. Expediente de tutela. Medio de control de responsabilidad directa del Estado, f. 261.
[23] Al respecto, cabe resaltar que de acuerdo con el acta de la sesión que tuvo lugar el 2 de abril de 2014, Stella Conto Díaz del Castillo, al intervenir con el propósito de recordar su insistencia en la elaboración del acta, manifestó que «hay diligencias que se pueden hacer al respecto como adelantar un proceso disciplinario porque el señor secretario que presenció la sesión y que es el notario que tiene que dar fe de lo sucedido porque tenía que elaborar el acta». Cfr. Expediente de tutela. Medio de control de responsabilidad directa del Estado, f. 261.
[24] Cfr. Expediente de tutela. Medio de control de responsabilidad directa del Estado, f. 281.
[25] Cfr. Expediente de tutela. Medio de control de responsabilidad directa del Estado, f. 64 a 65.
[26] Expediente de tutela. Acción de tutela, f. 6 a 7.
[27] Ibid., f. 156.
[28] Ibid., f, 161.
[29] Ibid., f, 157.
[30] Acta de reparto de la demanda de reparación directa, f. 1.
[31] Demanda de reparación directa, f. 6.
[32] Ibid.
[33] Acta de reparto, f. 1. Número de radicado del proceso 11001-33-36-031-2020-00136-00.
[34] Cfr. Ibid., f. 73.
[35] Recurso de apelación, f. 12.
[36] Ibid.
[37] Fallo de segunda instancia del medio de control de reparación directa, f. 29.
[38] «[N]o está demostrado que la suspensión de la grabación, se haya originado en un pacto de los magistrados de la Sala Plena del Consejo de Estado dirigido o planificado a maltratar, hostigar y fustigar a la Dra. Stella Conto, ni tampoco, que tuviera como finalidad ocultar o invisibilizar conductas de violencia o discriminación por razones de género, en atención a ‘patriarcales intereses de silenciamiento’». Fallo de segunda instancia del medio de control de reparación directa, f. 38.
[39] «[P]ese a los inconvenientes que retrasaron la realización del acta, es claro que la Corporación no desechó ni omitió las solicitudes de la Dra. Stella Conto, sino que, por el contrario, en la medida de lo posible, realizó las gestiones para que el Secretario General que había participado de la sesión del 12 de junio de 2013, la redactara». Ibid., f. 43.
[40] «[S]i bien se elaboró el acta solicitada por la demandante, la Dra. Stella Conto resolvió no aprobarla, con fundamento en las mismas razones que, inicialmente, consideró que resultaban insuficientes para que la Corporación se abstuviera de realizarla, esto es, la falta de grabación y que el único que podía redactarla era el secretario que había estado presente en la sesión». Ibid., f. 44.
[41] «[S]i en algún momento, la demandante consideró que el Dr. Fajardo profirió alguna expresión o trato irrespetuoso en su contra, que le haya generado un sentimiento de malestar o inconformidad, se puede afirmar que, esta situación no se derivó de un propósito institucional para acallar su voz, someterla o discriminarla, sino que, al parecer pudo llegar a tener origen en un conflicto personal». Ibid., f. 47.
[42] «[E]n medio de una controversia propiciada, por una actuación de la Dra. Stella Conto ante los medios de comunicación y que dio lugar a una sesión extraordinaria (situación que, conforme a lo narrado en la demanda, representaba una ocasión perfecta para arremeter en contra de la magistrada), la demandante resaltó que las intervenciones de los magistrados se hicieron con respeto y, de ninguna manera, advirtió algún tipo de maltrato o discriminación en su contra, lo que denota la inexistencia de una conducta institucional dirigida a hostigarla, silenciarla o someterla por razones de género». Ibid.
[43] Cfr. Expediente de tutela. Acción de tutela, f. 2.
[44] Cfr. Expediente de tutela. Acción de tutela, f. 103.
[45] Al respecto, conviene resaltar que la accionante expresó que «advertida la obstinada postura defensiva del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de cara a la comprobada violencia y discriminación institucional a la que fue sometida la demandante y sus allegados más próximos durante la presidencia del exmagistrado Vergara Quintero, en cuanto en tanto su condición de mujer fue suficiente para subordinar su investidura a la credibilidad del Secretario -varón- innecesaria e indebidamente exaltada, se aprovechaba la oportunidad para deshonrarla ante sus pares, al margen de la profusa reiteración de la jurisprudencia constitucional e interamericana que llama a aplicar la perspectiva de género, cuando se adviertan situaciones asimétricas de poder, perjuicios o patrones estereotipados o contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, el género o la orientación sexual». Expediente de tutela. Acción de tutela, f. 142.
[46] Ibid., f. 179 a 188.
[47] Cfr. Expediente de tutela. Auto de admisión de la acción de tutela, f. 1.
[48] Expediente de tutela. Escrito de impedimento, f. 3.
[49] Expediente de tutela. Escrito de impedimento conjunto, f. 4.
[50] Expediente de tutela. Auto del 13 de marzo de 2023, f. 1 a 2.
[51] Expediente de tutela. Acta de sorteo de conjueces de la Sección Primera del 23 de marzo, f. 1.
[52] Cfr. Expediente de tutela. Contestación de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
[53] Ibid., f. 9.
[54] Ibid., f. 8.
[55] Ibid., f. 9.
[56] Ibid.
[57] Cfr. Expediente de tutela. Contestación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
[58] Fallo de tutela de primera instancia, f. 57.
[59] Ibid.
[60] Ibid., f. 59.
[61] Al respecto, el apoderado de la parte accionante manifestó que «lo que está en juego en este proceso de tutela, más allá del debido proceso, [es] el derecho de Stella Conto Díaz del Castillo a disentir, a expresarse sin restricciones ni maniobras de silenciamiento y a exigir que lo sucedido el 12 de junio de 2013 se haga visible […]».Escrito de impugnación del fallo de primera instancia, f. 7.
[62] Ibid. f, 11.
[63] Cfr. Fallo de tutela de segunda instancia, f. 29.
[64] Ibid., f. 28.
[65] Ibid.
[66] Sentencia del 7 de diciembre de 2023, f. 53.
[67] Ibid.
[68] Ibid.
[69] Ibid., f, 55.
[70] Durante el trámite de instancia, la representación judicial del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa fue realizada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
[71] El expediente que fue remitido consta de 99 archivos donde se encuentran todas las actuaciones en el proceso de reparación directa.
[72] Ibid., f. 3.
[73] Respuesta del consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales del 7 de junio de 2024, f. 1.
[74] Ibid.
[75] Respuesta de la consejera de estado Nubia Margoth Peña del 11 de junio de 2024, f. 2.
[76] Los anexos faltantes que el apoderado de la accionante remitió fueron los siguientes: (i) la demanda y los poderes, (ii) el cuaderno Nº. 2 las notas periodísticas, (iii) el cuaderno Nº. 3, actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Sala Plena del Consejo de Estado, (iv) el cuaderno Nº. 4 “otros documentos”, (v) el cuaderno Nº. 6 con los documentos sobre la actuación administrativa, (vi) la carpeta 3 con todos los autos de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Sala Plena del Consejo de Estado y (vii) una carpeta con otros documentos, tales como los registros civiles de los hijos de la accionante y las certificaciones de los periodos en los que la accionante fungió como consejera de estado.
[77] Cfr. Expediente digital. Respuesta requerimiento del 24 de junio de 2024, f. 3.
[78] Ibid.
[79] Anexo 1: archivo Excel con la planta de cargos a nivel nacional desde el 2016 al 2024; anexo 2: boletín de la Comisión de Género “el papel de la mujer en el derecho y en la administración de justicia”; anexo 3: el Acuerdo No. PSAA16-10548 del 27 de julio de 2016, “por medio del cual se reglamenta la convocatoria pública para integrar las ternas de candidatos a Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”; anexo 4: el Acuerdo No. PCSJA24-12191 del 26 de junio de 2024 “por el cual se formula ante la Sala Plena del Consejo de Estado, la lista de candidatos destinada a proveer un cargo de magistrado/a de la Sección Segunda (…)”; anexo 5: archivo Excel con el listado de discentes por actividades presenciales programa género – violencia – mujer feminicidio 2014; anexo 6: archivo Excel del listado de actividades mixtas formación de género desde el 2016 al 2024; anexo 7: archivo Excel del listado de conferencias virtuales realizadas en el programa de género desde el 2020 hasta el 2023; anexo 8: documento de resumen de las acciones de formación y sensibilización de la Comisión de Género de los años 2014-2024.
[80] Cfr. Expediente digital. Escrito del 18 de julio de 2024, f. 2 a 3.
[81] Ibid., f. 3.
[82] Ibid., f. 4.
[83] Ibid., f. 179 a 188.
[84] Cfr. Sentencia SU-150 de 2021.
[85] Sentencia SU-316 de 2024, FJ 38.
[86] Artículo 86 de la Constitución.
[87] Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019.
[88] Corte Constitucional. Sentencia T-369 de 2017.
[89] Corte Constitucional. Sentencias T-033 de 1994, T-285 de 2019 y T-060 de 2019.
[90] Corte Constitucional. Sentencia T-533 de 2009.
[91] Corte Constitucional. Sentencia SU- 522 de 2019.
[92] Corte Constitucional. Sentencias T-321 de 2016 y T-154 de 2017.
[93] Corte Constitucional. Sentencias T-308 de 2011, T-149 de 2018 y SU-440 de 2021. Ver también la Sentencia SU-522 de 2019.
[94] Corte Constitucional, Sentencia SU-771 de 2014.
[95] Artículo 86 de la Constitución.
[96] Id.
[97] A modo de ejemplo, la Corte consideró que la acción de tutela procedía contra los despachos judiciales que hubieran emitido sentencias fundamentadas en normas inaplicables, sin competencia o fundadas en la aplicación de un procedimiento ajeno al fijado por la legislación vigente. Cfr. Sentencias T-1625 de 2000, T-522 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003 y T-1031 de 2001.
[98] El artículo 86 de la Constitución dispone que toda persona, natural o jurídica, «tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces […], por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales» ―Sentencia T-008 de 2016. Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 señala que la solicitud de amparo puede ser presentada (i) a nombre propio, (ii) mediante representante legal, (iii) por medio de apoderado judicial o (iv) mediante agente oficioso. En adición a lo anterior, el parágrafo 3 del artículo 610 del Código General del Proceso introdujo la posibilidad de que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado ejerza la acción de amparo. En tales términos, la Corte Constitucional ha definido el requisito general de procedibilidad de legitimación en la causa por activa como aquel que exige que la acción de tutela sea ejercida, bien sea directa o indirectamente, por el titular de los derechos fundamentales, es decir, por quien tiene un interés sustancial «directo y particular» respecto de la solicitud de amparo. Cfr. Sentencias T-697 de 2006, T-176 de 2011, T-279 de 2021, T-292 de 2021 y T-320 de 2021.
[99] De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, así como los artículos 13 y 42 del Decreto 2591 de 1991, el requisito de legitimación en la causa por pasiva exige que la acción de tutela sea interpuesta en contra del sujeto —autoridad pública o particular— que cuenta con la aptitud o capacidad legal para responder a la acción y ser demandado, bien sea porque es el presunto responsable de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales o es el llamado a resolver las pretensiones. Tratándose de la acción de tutela contra particulares, el numeral 4º dispone que la acción de tutela será procedente contra acciones y omisiones de particulares cuando el accionante «tenga una relación de subordinación o indefensión» respecto del accionado. Cfr. Sentencias T-593 de 2017 y SU-424 de 2021.
[100] La Corte Constitucional ha señalado que una solicitud de tutela tiene relevancia constitucional cuando la controversia versa sobre un asunto constitucional ―no meramente legal o económico― que involucra algún debate jurídico en torno al contenido, alcance y goce de un principio o derecho fundamental. Así mismo, ha precisado que, para que este requisito se encuentre acreditado, la relevancia constitucional del asunto debe ser clara, marcada e indiscutible. El propósito de esta exigencia es preservar la competencia y «la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional» e impedir que la acción de tutela se convierta en «una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces». Cfr. Sentencias T-335 de 2000, T-102 de 2006, C-590 de 2005, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, T-136 de 2015, SU-073 de 2019 y SU-573 de 2019.
[101] Las solicitudes de tutela que cuestionen providencias judiciales deben cumplir con unas cargas argumentativas y explicativas mínimas, que imponen al accionante el deber de identificar con un mínimo de claridad los hechos que generaron la vulneración, así como los derechos vulnerados. Estas cargas tienen como propósito que el actor exponga con suficiencia y claridad los fundamentos de la transgresión de los derechos fundamentales y evitar que el juez de tutela realice un control irrazonable o desbordado de las providencias judiciales objeto de censura. Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-093 y SU-379 de 2019.
[102] No cualquier error u omisión en el curso del proceso ordinario constituye un defecto que vulnere el debido proceso. En este sentido, las acciones de tutela contra providencias judiciales en las que se alega que las vulneraciones a los derechos fundamentales del accionante son producto de irregularidades procesales en el curso del proceso, deben demostrar que dicho yerro tuvo un efecto decisivo o determinante en la sentencia objeto de escrutinio. Dicho de otro modo, para que el amparo proceda, las irregularidades deben tener una magnitud significativa, afectar los derechos fundamentales del accionante y haber incidido efectivamente en la providencia que se cuestiona. Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-586 de 2012, SU-061 de 2018 y T-470 de 2018.
[103] En aras de no afectar los principios seguridad jurídica y la institución de la cosa juzgada, la Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable a partir del hecho que generó la presunta vulneración y que dicho parámetro de razonabilidad debe ser analizado a luz de las circunstancias de cada caso concreto, pues no se trata de una regla de caducidad de la acción, sino de un requisito que determina la necesidad de protección inmediata de los derechos fundamentales. Sentencia T-936 de 2013. Reiteración de las Sentencias T-328 de 2010 y T-1063 de 2012.
[104] Los artículos 86 de la Constitución y 6.1 del Decreto 2591 de 1991 reconocen el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, según el cual esta acción es excepcional y complementaria ―no alternativa― a los demás medios de defensa judicial. En virtud del principio de subsidiariedad, el artículo 86 de la Constitución prescribe que la acción de tutela sólo procede en dos supuestos excepcionales: (i) cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, caso en el cual la tutela procede como mecanismo de protección definitivo; y (ii) cuando el afectado utiliza la tutela con el propósito de evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual procede como mecanismo transitorio. Cfr. Sentencias C-531 de 1993, T-384 de 1998, T-204 de 2004, T-361 de 2017, C-132 de 2018, SU-379 de 2019 y T-071 de 2021.
[105] Aunque la sentencia C-590 de 2005 previó que no era procedente la acción de tutela contra providencias que resuelvan acciones de la misma naturaleza, con posteridad la Corte ha admitido su procedencia excepcional cuando concurran los siguientes requisitos: «(i) la acción de tutela presentada no compart[e] identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exist[e] otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación». Sentencia SU-627 de 2015.
[106] «Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales».
[107] Cfr. Expediente digital. Acción de tutela. Cuaderno 1, f. 118 a 124.
[108] «Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud».
[109] La sentencia que dictó la entidad accionada fue notificada personalmente a la parte demandante el 5 de julio de 2022, y la acción de tutela se presentó el 1 de diciembre de 2022.
[110] «Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
[112] Sentencia C-450 de 2015. FJ 2.4.1.1.
[113] «Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
[114] Sentencia C-680 de 1996.
[115] Sentencia C-004 de 2003.
[116] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016.
[117] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
[118] «Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda de los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso: 1. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad. // 2. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales. // 3. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos sobre contratos de las entidades estatales, en sus distintos órdenes. // 4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de reparación directa y en la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas. // Parágrafo. En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y pensional procederá el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía».
[119] «Artículo 258. Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado».
[120] Artículo 265. Admisión del recurso. Concedido el recurso por el Tribunal y remitido el expediente al Consejo de Estado se someterá a reparto en la sección que corresponda. Si el recurso reúne los requisitos legales, el magistrado ponente lo admitirá. Si carece de los requisitos consagrados en el artículo 262, señalará los defectos para que el recurrente los subsane en el término de cinco (5) días, si este no lo hiciere, lo rechazará y ordenará devolver el expediente al despacho de origen. El recurso también será rechazado cuando fuere improcedente pese a haberse concedido. // Parágrafo. El recurso se rechazará de plano y se condenará en costas al recurrente, cuando no se fundamente directamente en una sentencia de unificación jurisprudencial o cuando sea evidente que esta no es aplicable al caso.
[121] El artículo 13 de la Constitución dispone que: «Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados (…)».
[122]
El artículo 40 de la Constitución establece que: «Todo ciudadano tiene derecho
a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para
hacer efectivo este derecho puede:
(…)
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.
(…)».
[123] El artículo 43 de la Constitución establece indica que: «La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada».
[124] «Por la cual se adoptan medidas para garantizar la participación paritaria de las mujeres en las diferentes ramas y órganos del Poder Público de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
[125] «Artículo 23. Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal».
[126] La Convención de Belem do Pará en su artículo 7 señala: «Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; // b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; // c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; // d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; // e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; // f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; // g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y // h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención».
Por su parte, la CEDAW define en su artículo 2: «Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; // b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; // c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; // d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; // e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; // f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; // g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer».
[127] En la Sentencia C-539 de 2016, la Sala Plena indicó: «En el bloque de constitucionalidad, el deber de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer ha sido prevista mediante dos conjuntos de estándares: de un lado, disposiciones de carácter genérico, que reconocen no solo a la mujer, sino a toda persona el derecho a la dignidad humana, a la igualdad, a la vida, a la integridad personal y a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes; y del otro, mandatos, especialmente en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, cuyo punto de partida es la constatación de condiciones materiales de violencia que afectan particularmente a la mujer, los cuales obligan al Estado a propender por la desaparición de esta forma de discriminación». Así mismo, se destacan en este sentido las sentencias T-012 de 2016, C-539 de 2016, T-093 de 2019 y SU-080 de 2020
[128] De acuerdo con el artículo 17 de la CEDAW, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer fue creado con el propósito de supervisar la aplicación de la Convención. Dentro de las funciones asignadas a tal órgano, se destacan las de informar anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y realizar sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados parte (artículo 21).
[129] Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículo 1
[130] Bravo, O. A., & Universidad Icesi. (2023). Políticas públicas en debate: perspectivas multidisciplinarias para problemáticas actuales (J. J. Fernández Dusso & Universidad Icesi, Eds.). Universidad Icesi; Universidad EAFIT; Universidad del Norte; CESA. https://doi.org/10.18046/eui/4u.2023
[131] Id.
[132] Sentencias C-410 de 1994, C-371 de 2000, C-519 de 2019, C-059 de 2023, C-197 de 2023 y C-054 de 2024, entre otras.
[133] Sentencia C-134 de 2023. En efecto, la Corte ha «reconocido que la matriz en la que se cimentan las discriminaciones por razón del sexo está atravesada por una concepción social, política y económica en la que los valores femeninos son puestos en menor escala de valor e incluso son fuente de calificativos peyorativos». Cfr. Sentencia C-519 de 2019.
[134] Sentencia C-519 de 2019. Cfr. Sentencia C-038 de 2021.
[135] Sentencia C-038 de 2021.
[136] Id.
[137] Sentencia C-117 de 2018.
[138] Id. Cfr. Sentencias C-519 de 2019 y C-734 de 2015. En esta última providencia, la Corte señaló que «ha identificado de manera reiterada los estereotipos de género son preconcepciones que generalmente le asignan a la mujer un rol tradicional asociado al trabajo del hogar, a la reproducción y a la subordinación frente al hombre sobre quien, por el contrario, han recaído todas las obligaciones de liderazgo, debido a su fuerza física y supuesta racionalidad mental».
[139] Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) y Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). Mujeres y Hombres: Brechas de género en Colombia. Septiembre de 2020. Disponible en línea: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf., pp. 48 y 67. Consultado el 7 de marzo de 2024.
[140] Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2020-2021. DANE. Noviembre de 2022. En línea: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/encuesta-nacional-del-uso-del-tiempo-enut. Consultada el 7 de marzo de 2024. Cfr., DANE, CPEM y ONU Mujeres. Mujeres y Hombres: Brechas de género en Colombia. Segunda Edición, 2022. En línea: https://colombia.unwomen.org/sites/default/files/2022-11/MyH%20BrechasColombia-NOV5-17Nov%20%284%29.pdf, pp. 68 y 69. Consultado el 7 de marzo de 2024.
[141] Sentencia C-117 de 2018.
[142] Id. De conformidad con las definiciones previstas por el artículo 2º de la Ley 1413 de 2010, el trabajo de hogar no remunerado se refiere a los “[s]ervicios domésticos, personales y de cuidado generados y consumidos dentro del propio hogar por las que no se percibe retribución económica directa”.
[143] Boletín Técnico de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2020-2021. DANE. 4 de noviembre de 2022, p. 5. En línea: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/encuesta-nacional-del-uso-del-tiempo-enut. Consultada el 7 de marzo de 2024.
[144] Id.
[145] Id., p. 11. En el mismo sentido, el DANE, la CPEM y ONU Mujeres concluyeron que el 77% del trabajo doméstico y de cuidado lo aportan las mujeres. Mujeres y Hombres: Brechas de género en Colombia. Septiembre de 2020. Disponible en línea: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf., p. 48. Consultado el 7 de marzo de 2024.
[146] Boletín Técnico de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2020-2021. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 4 de noviembre de 2022, p. 1. En línea: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/encuesta-nacional-del-uso-del-tiempo-enut. Consultada el 7 de marzo de 2024.
[147] Boletín Técnico de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2020-2021. DANE. 4 de noviembre de 2022, p. 1. En línea: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/encuesta-nacional-del-uso-del-tiempo-enut. Consultada el 7 de marzo de 2024.
[148] Id., p. 6. El DANE explicó que el tiempo de trabajo no remunerado diario de las mujeres aumentó en “52 minutos”. Por el contrario, el de los hombres disminuyó, “pasando de 3 horas y 19 minutos a 3 horas y 6 minutos”.
[149] Sentencia C-101 de 2005.
[150] La sentencia T-878 de 2014, explicó que «la primera –la discriminación- tiene un componente afectivo muy fuerte que genera sentimientos agresivos, por lo cual la discriminación causa violencia y la violencia a su vez es una forma de discriminación, generando actos que vulneran los derechos humanos y la dignidad humana de muchos grupos de la sociedad».
[151] Sentencia C-111 de 2022.
[152] Sentencias C-197 de 2023 y C-054 de 2024
[153] Sentencias C-197 de 2023 y C-054 de 2024.
[154] El camino hacia la igualdad de género en Colombia: todavía hay mucho por hacer. Iregui Bohórquez, Ana María, et al. Bogotá: Banco de la República. 2021. En línea: https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10049/LBR_2021-05.pdf?sequence=1&isAllowed=y, pp. 71 y 72. Consultado el 7 de marzo de 2024.
[155] Sentencia C-134 de 2023 (PE-051).
[156] Id.
[157] Id.
[158] Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, f. 18.
[159] La Corte declaró la constitucionalidad del artículo 20, «siempre y cuando se apliquen los criterios de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la academia, del que trata el artículo 231 Superior, y se garantice la equidad de género hasta alcanzar la paridad entre hombres y mujeres en su conformación». Esto último, respecto a la selección de los magistrados del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
[160] La Corte declaró la constitucionalidad del artículo 20, «siempre y cuando se apliquen los criterios de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la academia, del que trata el artículo 231 Superior, y se garantice la equidad de género hasta alcanzar la paridad entre hombres y mujeres en su conformación». Esto último, respecto a la selección de los magistrados del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
[161] Sentencia C-134 de 2023.
[162] Id.
[163] «El Estado tiene obligaciones ineludibles en torno a la eliminación de cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida contra una persona por razón de su sexo. El Estado debe a) garantizar a todos y todas, una vida libre de violencia y discriminación por razón del sexo; b) prevenir y proteger a las mujeres y las niñas de cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida en su contra; e c) investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer, entre muchas otras. Esta última obligación, en esencia, dentro de nuestro ordenamiento, está en cabeza de la Rama Judicial del Poder Público; por lo que, son los operadores judiciales del país quienes deben velar por su cumplimiento. Sin embargo, como quedó evidenciado, una de las mayores limitaciones que las mujeres encuentran para denunciar la violencia, en especial la doméstica y la psicológica, es la tolerancia social a estos fenómenos, que implica a su vez la ineficacia de estos procesos y las dificultades probatorias a las que se enfrenta la administración de justicia frente a estos casos» [énfasis añadido]. Sentencia T-967 de 2014.
[164] «[E]l Estado colombiano, en su conjunto, incluidos los jueces, están en la obligación de eliminar cualquier forma de discriminación en contra de la mujer. Por esa razón, entonces, es obligatorio para los jueces incorporar criterios de género al solucionar sus casos. En consecuencia, cuando menos, deben: (i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con base en estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes; (vi) considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; (vii) efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia; (viii) evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales; (ix) analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres» [énfasis añadido]. Sentencia T-012 de 2016.
[165] «[L]os operadores judiciales, en tanto garantes de la investigación, sanción y reparación de la violencia en contra de la mujer deben ser especialmente sensibles a la realidad y a la protección reforzada que las víctimas requieren. Esto para garantizar, a nivel individual, el acceso a la justicia y, a nivel social, que se reconozca que la violencia no es una práctica permitida por el Estado, de forma que otras mujeres denuncien y se den pasos hacia el objetivo de lograr una igualdad real. Así mismo, deberá prevalecer el principio de imparcialidad en sus actuaciones, lo que exige -en los casos de violencia contra las mujeres- que el operador sea sensible a un enfoque de género, de forma que no se naturalicen ni perpetúen estereotipos que impiden a la mujer acceder en igualdad de condiciones a los procesos administrativos y judiciales para su protección. [Negrilla fuera del texto]. Sentencia T-462 de 2018.
[166] Sentencia T-093 de 2019.
[167] Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 20 de mayo de 2024. Expediente número 76001233100020060371801 (50817).
[168] «¿[Q]ué significa en términos pragmáticos que, en esta decisión judicial, se adopte un enfoque diferencial con ocasión del género y la edad? Significa que, al advertir que el Estado, a través de formas, estructuras y, en general, procedimientos adelantados (en este caso judiciales) violentaron a una mujer menor de edad por tener esa condición, la Sala no solo esté habilitada, sino que deba: a. Efectuar una interpretación de las normas y una argumentación del caso que proteja y tenga en cuenta la condición de mujer menor de edad de la víctima directa, b. Ejercer toda la actividad probatoria en aras de obtener una decisión de fondo, salvaguardar el acceso efectivo a la administración de justicia y proteger la dignidad de la mujer. c. Revisar con rigurosidad si existió algún prejuicio, estereotipo, sesgo, discriminación o estigmatización contra la mujer en el desarrollo de la investigación penal. d. Tener en cuenta la protección de la mujer en los diferentes instrumentos de derecho internacional e. Ponderar la experiencia sufrida por la menor […] en el marco del proceso penal y f. Darles voz a las organizaciones de mujeres y de expertas que han tenido la oportunidad de emitir juicios de valor sobre el tema que aborda la Sala» [énfasis fuera de texto]. Ibid., f. 10.
[169] Ibid., f. 24.
[170] «[L]a Fiscalía afectó desproporcionadamente a una mujer menor de edad, en la que confluyeron dos condiciones de especial vulnerabilidad y, en consecuencia, protección: ser mujer y ser menor de edad. Esa intersección resultó fundamental en el desarrollo de esta decisión porque le permitió a la Sala a. identificar el daño padecido por Valeria Sierra con una perspectiva de género, b. mostrar que, en efecto, la investigación penal adelantada incluyó violencia, discriminación, prejuicios, estereotipos, sesgos y estigmatización en la mujer menor de edad, c. Ser consiente del papel de la judicatura en evidenciar las dificultades que padecen las mujeres en la sociedad, reparar un daño concreto y generar un mensaje que permita prevenir la eliminación de todo acto de violencia contra la mujer».
[171] Comisión Nacional de Género. «Herramienta virtual de apoyo para la identificación e incorporación de la perspectiva de género desde el enfoque diferencial en las sentencias». 2018. Disponible en: https://www.ramajudicial.gov.co/web/comision-nacional-de-genero/lista-de-verificacion
[172] Ibid.
[173] Cfr. Sentencias SU-917 de 2010, SU-050 de 2017, SU-072 de 2018, SU-424 de 2021, SU-149 de 2021, SU-215 de 2022 y SU-022 de 2023. En estas decisiones, la jurisprudencia constitucional ha señalado que «la tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión».
[174] Cfr. Sentencias T-927 de 2010, T-522 de 2001 y SU-069 de 2018.
[175] Cfr. Sentencias SU-198 de 2013, T-555, T-310 de 2009 y SU-069 de 2018.
[176] Sentencia SU-022 de 2023.
[177] Cfr. Sentencias T-765 de 1998, T-001 de 1999, SU-069 de 2018, SU-126 de 2022, SU-022 de 2023.
[178] Cfr. Sentencias T-199 de 2009, T-590 de 2009, T-809 de 2010 y SU-069 de 2018.
[179] Cfr. Sentencias T-522 de 2001, T-685 de 2005, T-704 de 2012, SU-069 de 2018, SU-566 de 2019, SU-061 y SU-062 de 2023.
[180] Sentencia SU-062 de 2023, f. j. 4.8.
[181] Sentencia T-078 de 2010.
[182] Sentencia T-326 de 2023.
[183] Cfr. Sentencia SU-387 de 2022. Ver también, sentencias T-274 de 2012, T-535 de 2015, T-442 de 1994, T-233 de 2007 y SU-636 de 2015.
[184] Sentencia SU-062 de 2018.
[185] Sentencia SU-636 de 2015.
[186] Cfr. Sentencia SU-048 de 2022.
[187] Sentencia T-117 de 2013.
[188] Sentencia T-233 de 2007. Reiterado en la Sentencia T-916 de 2008.
[189] Sentencia T-275 de 2023.
[190] Fallo de segunda instancia del medio de control de reparación directa, f. 29.
[191] «Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; // b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; // c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; // d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; // e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; // f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; // g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer».
[192] «Artículo 7. Los Estados Parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: […] a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; // b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; // c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; // d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; // e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; // f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; // g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y // h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención»
[193] Sentencia T-1319 de 2001.
[194] Sentencia C-030 de 2023.
[195] Cfr. Sentencia T-212 de 2021.
[196] Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, f. 18.
[197] «Sobre el problema jurídico, que le corresponde abordar al Despacho en esta oportunidad lo centraremos en dos aspectos, veamos: El primero: ¿Si en el asunto objeto de debate se le causó un daño antijurídico a la exmagistrada Conto Díaz Del Castillo y a sus hijos María Carolina, Juan David y Maria José Albán Conto, imputable a la Nación-Dirección Ejecutiva de administración judicial –DEAJ-, por falla en el servicio a raíz del escarnio público al que fue sometida en una sesión extraordinaria que no fue grabada, habiéndosele negado además, la reconstrucción del acta, escarnio del colectivo que debió soportar por haber concedido una entrevista telefónica el día 11 de junio de 2013, a un reportero del diario El espectador?
Segundo: ¿Si en el presente asunto se encuentran demostrados los elementos de la responsabilidad por falla en el servicio de la Nación-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial —DEAJ—, como consecuencia de la acción y/u omisión en el incumplimiento del imperativo constitucional y convencional de hacer pública la sesión de Sala Plena del 12 de junio de 2013?» Ibid., f. 12 a 13.
[198] Ibid., f. 38.
[199] Ibid., f. 39.
[200] Ibid., f. 37.
[201] Ibid.
[202] Ibid., f. 60.
[203] Para demostrar este aserto, transcribió apartes del audio de la Sala Plena del 18 de junio de 2013. De estos, se destacan apartes que se transcriben a continuación: «[…] Dr. Fajardo Gómez (2:02:52): […] yo no creo que una Corporación que todo lo que ha hecho por usted dra. Stella es haberla exaltado a ser magistrada del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, una Corporación que la ha acogido en su seno, una Corporación que la llevó precisamente a ocupar el puesto que hoy ocupa […] Dr. Hernández (minuto 2:15:17): mil gracias, esta es una de estas cartas que le dañan a uno el humor en donde uno piensa que como es posible que personas tan selectas, tan inteligentes y cultas, como somos, no podamos respetar las reglas elementales de convivencia y de trabajo institucional». Ibid., f. 56 a 59.
[204] Esto, con base en las siguientes pruebas documentales aportadas con la demanda: (i) solicitud de inicio de la investigación; (ii) comunicación en la que el Presidente del Consejo de Estado le solicita al Secretario General el inicio de la investigación; (iii) oficio en el que el Secretario General informa al Presidente sobre la manifestación realizada por Stella Conto Díaz del Castillo acerca del posible impedimento de la exconsejera María Claudia Rojas Lasso; (iv) memorial en el que el Presidente le ordena al Secretario General adelantar la investigación al no estar incurso en una causal de impedimento o recusación.
[205] En concreto, manifestó lo siguiente: «[L]a exmagistrada Stella Conto, se hallaba ante un problema inminente, como eran las acusaciones en su contra, irrespeto por haber salvado su voto, discriminación como mujer, no dar curso a la investigación previa para saber quiénes habían realmente infiltrado la información o faltado al reglamento, y para completar el no querer reconstruir un acta, la cual era de vital importancia, no sólo para ella, sino para el Consejo de Estado y la comunidad en general, pues daba cuenta del sometimiento que pretendían algunos de sus pares con la susodicha magistrada. Es que este tipo de eventos no pueden aceptarse en una Alta Corporación, que de seguro gozará de un impacto nefasto ante la sociedad». Ibid.
[206] En concreto, el juzgado sostuvo que la responsabilidad se derivaba «de la omisión en el incumplimiento del imperativo constitucional y convencional de hacer pública la sesión de Sala Plena del 12 de junio de 2013, desconociéndose además de manera reiterada su identidad constitucional, como consejera para la época de los hechos. Lo cual tuvo como causa remota el sometimiento al escarnio público de la exmagistrada, por conceder una entrevista telefónica el día 11 de junio de 2013, a un reportero del diario El espectador, trayendo consigo un trato humillante y desobligaste por más de seis años, lo que afectó su entorno familiar y social». Ibid., f. 73.
[207] «[N]o está demostrado que la suspensión de la grabación, se haya originado en un pacto de los magistrados de la Sala Plena del Consejo de Estado dirigido o planificado a maltratar, hostigar y fustigar a la Dra. Stella Conto, ni tampoco, que tuviera como finalidad ocultar o invisibilizar conductas de violencia o discriminación por razones de género, en atención a ‘patriarcales intereses de silenciamiento’». Fallo de segunda instancia del medio de control de reparación directa, f. 38.
[208] «[P]ese a los inconvenientes que retrasaron la realización del acta, es claro que la Corporación no desechó ni omitió las solicitudes de la Dra. Stella Conto, sino que, por el contrario, en la medida de la posible, realizó las gestiones para que el Secretario General que había participado de la sesión del 12 de junio de 2013, la redactara». Ibid., f. 43.
[209] «[S]i bien se elaboró el acta solicitada por la demandante, la Dra. Stella Conto resolvió no aprobarla, con fundamento en las mismas razones que, inicialmente, consideró que resultaban insuficientes para que la Corporación se abstuviera de realizarla, esto es, la falta de grabación y que el único que podía redactarla era el secretario que había estado presente en la sesión». Ibid., f. 44.
[210] «[S]i en algún momento, la demandante consideró que el Dr. Fajardo profirió alguna expresión o trato irrespetuoso en su contra, que le haya generado un sentimiento de malestar o inconformidad, se puede afirmar que, esta situación no se derivó de un propósito institucional para acallar su voz, someterla o discriminarla, sino que, al parecer pudo llegar a tener origen en un conflicto personal». Ibid., f. 47.
[211] «[E]n medio de una controversia propiciada, por una actuación de la Dra. Stella Conto ante los medios de comunicación y que dio lugar a una sesión extraordinaria (situación que, conforme a lo narrado en la demanda, representaba una ocasión perfecta para arremeter en contra de la magistrada), la demandante resaltó que las intervenciones de los magistrados se hicieron con respeto y, de ninguna manera, advirtió algún tipo de maltrato o discriminación en su contra, lo que denota la inexistencia de una conducta institucional dirigida a hostigarla, silenciarla o someterla por razones de género». Ibid.
[212] Ibid., f. 51.
[213] Cfr. Sentencia SU-387 de 2022. Ver también, sentencias T-274 de 2012, T-535 de 2015, T-442 de 1994, T-233 de 2007 y SU-636 de 2015.
[214] La Sala recuerda que si bien el CPACA no contempla una disposición expresa sobre la carga dinámica de la prueba, el artículo 167 del Código General del Proceso ―codificación aplicable por remisión expresa del artículo 211― prevé el principio dispositivo en materia de la prueba y la carga dinámica de la siguiente manera: “(…) según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares”.
[215] «Artículo 213. Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes.
Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o Subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.
En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete.
[216] Cfr. Recomendación General número 33 del Comité para la eliminación de todas las formas de violencia en contra de la mujer,
[217] Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 20 de mayo de 2024. Expediente número 15001233100020070016101 (54302).
[218] Cfr. Sentencia T-093 de 2019
[219] Ibid.
[220] Ibid., f, 55.
 SU339-24
SU339-24