NOTA DE RELATORÍA: En atención al oficio suscrito por la magistrada Natalia Ángel Cabo, el 3 de octubre de 2025 y comunicado a través del oficio C-499-2025 de la Secretaría General, se incorpora a esta providencia el anexo relacionado en los pies de página 5, 16 y 23, por hacer parte integral de la misma.
REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Primera Revisión
SENTENCIA T-390 DE 2025
Expediente: T-10.194.044.
Acción de tutela presentada por la asociación de autoridades tradicionales del pueblo Awá (UNIPA[1]) en contra de la empresa Cenit S.A.S. y otros[2].
Magistrada ponente:
Natalia Ángel Cabo.
Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2025.
La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Lina Marcela Escobar Martínez y Natalia Ángel Cabo, quien la preside, y el magistrado Juan Carlos Cortés González, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente, las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y en los artículos 32 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA.
Esta decisión se adopta en el trámite de revisión de los fallos proferidos el 28 de febrero de 2024, en primera instancia, por el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogotá y el 10 de abril de 2024, en segunda instancia, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Estas sentencias fueron emitidas en el marco de la acción de tutela presentada por la asociación de autoridades tradicionales (UNIPA[3]) en representación de 20 resguardos pertenecientes al pueblo indígena Awá[4].
Síntesis de la decisión
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional estudió la acción de tutela presentada por veinte resguardos pertenecientes a la Asociación de Autoridades Tradicionales del pueblo Awá (UNIPA) en contra de la empresa Cenit S.A.S., Ecopetrol S.A., el Ministerio de Defensa, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Tumaco, Nariño, la Alcaldía de Barbacoas, Nariño, la Gobernación de Nariño, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los accionantes solicitaron la protección de sus derechos presuntamente vulnerados por la contaminación ocasionada por los derrames de petróleo en el marco de la operación del oleoducto trasandino.
En este caso, la Sala encontró acreditado que el oleoducto trasandino ha sido objeto de múltiples y reiteradas perforaciones, al punto de concentrar el 81% del total de conexiones ilícitas de país y ser la segunda infraestructura de transporte de petróleo con mayor afectación en Colombia. Estas perforaciones se localizan principalmente en determinados tramos del oleoducto: el 84 % de los casos ocurre entre el kilómetro 178, en el municipio de Barbacoas, y el kilómetro 234, en el municipio de Tumaco. Precisamente, es en estas zonas donde habita el pueblo accionante.
Estas perforaciones son realizadas por terceros ajenos a la operación del oleoducto, principalmente actores vinculados al conflicto armado y a economías ilícitas. El daño a la infraestructura ha ocasionado el vertimiento de crudo a cuerpos de agua y al ecosistema, lo que produjo una primera afectación: la vulneración del derecho de acceso al agua potable del pueblo Awá y la transgresión a la integridad de su territorio. A partir de esta situación se desencadenaron una serie de afectaciones que comprometieron el goce efectivo de otros derechos fundamentales de los miembros del pueblo Awá.
Asimismo, la Sala encontró que la falta de licenciamiento ambiental y/o de un instrumento de manejo ambiental adecuado impidió que las autoridades ambientales pudieran conocer los efectos de esa infraestructura sobre: (i) los derechos fundamentales del pueblo Awá y otras comunidades; (ii) la incidencia de la infraestructura en la profundización y persistencia del conflicto armado; y (iii) las mejores medidas de compensación, mitigación, seguimiento y monitoreo de la actividad desempeñada.
La Sala también identificó una falta de acciones coordinadas e integrales por parte del Estado para solucionar la grave vulneración de derechos de pueblo Awá. Particularmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA, el Consejo Nacional de Riesgos y el Ministerio de Defensa Nacional incumplieron con sus deberes constitucionales y legales de prevenir, mitigar, restaurar y sancionar las acciones que ocasionaron los derrames de petróleo en el territorio Awá.
A partir de lo expuesto, la Corte reconoció la violación de los derechos del pueblo Awá y adoptó una serie de medidas para la protección y el restablecimiento de sus derechos. Estas medidas de protección incluyen la suspensión de la operación del oleoducto hasta que no se aseguren medidas de protección y mitigación de riesgos frente a derrames de petróleo; la garantía del agua potable para los resguardos accionantes; la toma de acciones coordinadas dirigidas a diagnosticar el alcance de la contaminación en el territorio del pueblo Awá; el desarrollo de actividades de recuperación del ecosistema y la adopción de un plan integral en salud.
Además, la Corte reconoció en esta decisión efectos inter comunis y estableció una nueva instancia de diálogo para asegurar la participación de todas aquellas poblaciones y comunidades afectadas por los derrames de crudo de petróleo con ocasión de la operación del oleoducto trasandino. En este espacio sus miembros deberán elaborar un diagnóstico de la contaminación en los territorios de esas poblaciones, desarrollar acciones de recuperación del ecosistema y adoptar un plan integral de salud. Por último, la Corte emitió unas órdenes a largo plazo relacionadas con modificaciones normativas y de política pública.
1. ANTECEDENTES
1.1. Hechos relevantes en la presente acción de tutela[5]
2. El 19 de febrero de 2024, por intermedio de apoderado judicial[6], la asociación de autoridades tradicionales (UNIPA[7]), en representación de 20 resguardos ubicados en Tumaco y Barbacoas y pertenecientes al pueblo indígena Awá[8], solicitó la protección de sus derechos fundamentales al ambiente sano, al agua, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la alimentación y a la reparación integral, así como también, la protección de los derechos de las generaciones futuras de los resguardos a los que representa. Lo anterior, dada la contaminación de su territorio causada por los derrames de petróleo en el marco de la operación del oleoducto trasandino[9].
3. Según las y los demandantes, desde hace algunos años, la comunidad ha alertado a múltiples autoridades competentes en la materia, así como, a la empresa Cenit S.A.S. (encargada de la operación del oleoducto) y Ecopetrol S.A., sobre los distintos derrames de petróleo en el oleoducto trasandino, que han afectado el ecosistema en el que habita el pueblo Awá[10]. Sin embargo, ninguna de ellas ha logrado prevenir estos episodios ni tampoco restaurar adecuadamente el ecosistema contaminado. De acuerdo con la información aportada por esa comunidad, “son tantos los puntos donde hay derrames de crudo que no existe claridad hasta dónde puede llegar la contaminación”[11].
4. En ese contexto, el pueblo Awá indicó que, a la fecha, no existe completa certeza sobre la autoría de estos hechos, pues la empresa operadora no tiene un control completo y efectivo sobre el oleoducto ni tampoco un monitoreo en tiempo real de la infraestructura[12]. Sin embargo, según la información reportada por la empresa Cenit[13] al pueblo Awá, tales hechos son consecuencia de las válvulas ilícitas y las voladuras de oleoductos por grupos armados al margen de la ley y/o delincuencia común, razón por la cual, no son responsables por los daños ambientales causados por terceros.
5. En este punto, la comunidad accionante señaló que, de conformidad con los decretos 321 de 1999 y 1868 de 2021, cuando los incidentes son causados por terceros las responsabilidades asignadas a la industria se limitan especialmente a mitigar y corregir únicamente durante la atención de la contingencia[14]. No obstante, sostuvieron que existe un vacío legal, pues no existe ninguna norma que prevea medidas de reparación, remediación y restauración de los ecosistemas afectados por los derrames de petróleo causados por terceros ni tampoco mecanismos para prevenir esta clase de acontecimientos. Lo anterior se comprueba, por ejemplo, en la Ley 1333 de 2009 (procedimiento sancionatorio ambiental), la cual eximió de responsabilidad a las empresas por hechos de terceros (artículo 8).
6. En esos términos, el pueblo Awá solicitó a la justicia constitucional la protección de los derechos fundamentales alegados y, como consecuencia de ello: (i) ordenar la limpieza y restauración del ecosistema contaminado, (ii) realizar un inventario de fuentes hídricas y especies en peligro de extinción, (iii) ordenar la creación de un plan de restauración de las fuentes hídricas contaminadas. Mientras esto ocurre, (iv) “mantener la suspensión preventiva del flujo de petróleo en el Oleoducto Trasandino hasta tanto no se tomen medidas”[15] sobre el asunto. Igualmente, (v) la realización de un estudio epidemiológico y la implementación de medidas de reparación espiritual.
1.2. Respuesta de las entidades y empresa demandada[16]
7. En términos generales, las entidades y la empresa demandada plantearon tres líneas de defensa. En primer lugar, sostuvieron que la presente acción de tutela es improcedente, pues en la jurisdicción contencioso administrativa y la jurisdicción de restitución de tierras cursan dos trámites judiciales por los mimos hechos y pretensiones. En segundo lugar, las demandadas también manifestaron que los derrames del oleoducto trasandino son causados por grupos armados al margen de la ley, razón por la cual, no les asiste ninguna responsabilidad por estos hechos.
8. Al respecto, la empresa y las entidades demandadas sostuvieron que, de conformidad con el Decreto 1220 de 2005, el oleoducto trasandino cuenta con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución 1929 de 2005. Según sus intervenciones, desde la expedición de esa resolución la empresa y autoridades demandadas han cumplido con todas las obligaciones contempladas en el referido instrumento ambiental, razón por la cual, no existe ninguna responsabilidad frente a la contaminación ocasionada por hechos de terceros[17].
9. Finalmente, las demandadas también manifestaron que el Plan Nacional de Contingencia consagrado en el Decreto 1868 de 2021 tampoco estableció ninguna obligación en cabeza de la industria cuando los daños son causados por terceros de manera intencional. En efecto, los planes de emergencia y contingencia adoptados por la empresa establecieron obligaciones de mitigación, limpieza, descontaminación y restauración de los daños ambientales únicamente asociados a la operación del oleoducto.
1.3. Decisiones objeto de revisión
10. En el siguiente cuadro se sintetizan las decisiones proferidas por los jueces de instancia:
|
Instancia |
Decisión |
Argumentos y observaciones |
|
Primera instancia: juzgado 23 laboral del circuito de Bogotá[18]. |
Improcedente |
El pueblo accionante puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de una acción de grupo. Asimismo, esta autoridad judicial consideró que no se acreditó un perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez constitucional. Por último, este juzgado mencionó que existe una acción constitucional motivada por los mismos hechos y pretensiones de este proceso, que se encuentra en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. |
|
Impugnación: pueblo Awá. |
NA |
Las y los accionantes manifestaron que la presente acción tutela no solo busca la protección de derechos colectivos, sino también la satisfacción de sus derechos fundamentales como la vida digna, el ambiente sano, la salud, entre muchos otros. Si bien actualmente cursa una acción de grupo relacionada con la contaminación por derrames de petróleo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sus pretensiones son principalmente económicas o indemnizatorias. |
|
Segunda instancia: la Sala Quinta de Decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá[19] |
Confirma improcedencia |
Para el tribunal, las pretensiones de la acción de tutela están orientadas a proteger derechos colectivos. Particularmente, el derecho a un ambiente sano. Por lo tanto, la acción popular es el mecanismo adecuado para abordar la problemática ambiental de este caso, pues permite adoptar medidas cautelares y realizar los estudios necesarios para evaluar el daño y proponer soluciones.
|
1.4. Actuaciones surtidas en sede de revisión constitucional[20]
11. Durante todo el trámite de revisión, la Sala Primera consideró primordial abordar este asunto bajo un enfoque territorial y con base en una metodología que garantizara la participación directa de los 20 resguardos involucrados en el presente asunto. Esta interlocución tuvo como eje central la propia cosmovisión del pueblo accionante y el conocimiento de los problemas territoriales, sus propias necesidades y cultura, la manera en la que conciben el daño y los posibles remedios que, desde su propia manera de ver el mundo, estimaron pertinentes.
12. Para ello, la Corte practicó pruebas en dos ocasiones. Posteriormente, la Sala Primera de Revisión autorizó el desplazamiento de algunos funcionarios de la Corte al municipio de Tumaco, Nariño, para que dialogaran directamente con los interlocutores del pueblo Awá sobre algunos asuntos de especial importancia para la Corte Constitucional[21]. Luego, mediante auto 2045 de 2024, este Tribunal convocó a una sesión técnica intercultural[22] celebrada el 24 de febrero de 2025 en la ciudad de Bogotá. A continuación, se resumen las respuestas de las entidades demandadas y posteriormente se presentarán los resultados de la audiencia del 24 de febrero de 2025.
1.4.1. Respuesta de las partes demandadas a los autos de pruebas proferidos por la Sala Primera de Revisión Constitucional[23]
13. La práctica de pruebas en el presente asunto estuvo orientada a: (i) verificar la existencia de diagnósticos sobre el estado actual del ecosistema afectado en el territorio de los 20 resguardos demandantes, (ii) conocer las medidas de atención que se activan ante episodios de derrame de crudo y, finalmente, (iii) establecer cuáles han sido las actuaciones y acciones dirigidas al restablecimiento de las condiciones de vida del pueblo Awá y del ecosistema afectado por los derrames.
14. Sobre el primer asunto, y a pesar de que algunas partes aportaron cierta información[24], otras entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le informaron a la Corte que para realizar un diagnóstico de la situación socioambiental ocasionada por estos derrames requiere aproximadamente 2 años[25]. Así mismo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales informó a la Corte que, si bien la operadora reporta todas las contingencias, no cuenta con un diagnóstico sobre la magnitud de los daños socioambientales producto de la contaminación ocasionada por los derrames de petróleo en la zona. En el mismo sentido se pronunció la empresa Cenit S.A.S. quien, además, informó que desde noviembre de 2023 las operaciones del oleoducto se encuentran suspendidas[26].
15. Sobre lo segundo, esto es, las medidas de atención que se activan en esta clase de derrames, las accionadas coincidieron en que han cumplido en su totalidad con lo dispuesto por la Resolución 1929 de 2005 y el Decreto 1868 de 2021 (Plan Nacional de Contingencias). Al respecto, manifestaron que cuando la falla es operacional, la empresa Cenit S.A.S., en coordinación con las demás autoridades competentes en la materia, realizan acciones de contención, limpieza y su respectiva restauración.
16. Por su parte, cuando se trata de acciones causadas por terceros, sus obligaciones se limitan a labores de limpieza y contención, pero no adoptan ninguna medida de restauración o compensación por esos daños. En este punto, todas las autoridades coincidieron en que el oleoducto trasandino no se encuentra sujeto al trámite de licenciamiento ambiental, razón por la cual, no le son exigibles muchas de las medidas consagradas en la Ley 99 de 1993. Por ejemplo, un plan de compensación, la inversión forzosa del 1 %, un diagnóstico de alternativas, entre otros asuntos.
17. En ese contexto, tercero, si bien algunas autoridades manifestaron haber realizado algunas acciones para la protección de los derechos fundamentales del pueblo Awá[27], también coincidieron en que, según las normas que determinan sus funciones, ninguna de ellas es competente para asumir las obligaciones de prevención, mitigación, corrección y restauración, ampliamente desarrolladas por la jurisprudencia constitucional[28].
1.4.2. Sesión técnica de diálogo intercultural realizada el 24 de febrero de 2025
18. La sesión técnica celebrada el 24 de febrero de 2025 estuvo dividida en dos bloques temáticos. En el primero, la Sala buscó (i) caracterizar el territorio afectado, (ii) obtener un diagnóstico sobre la situación del pueblo accionante y el ecosistema y, finalmente, (iii) discutir sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en zonas caracterizadas por la persistencia del conflicto armado. En el segundo, (iv) la Sala quiso indagar por soluciones integrales y duraderas que lograran garantizar la protección del ambiente sano y los derechos fundamentales del pueblo Awá.
19. En términos generales, las intervenciones realizadas por las partes coincidieron en que a la fecha no existe una política pública integral y coordinada entre las distintas autoridades con competencias en la materia, que prevenga, mitigue y restablezca los derechos del ecosistema y las comunidades que resultan afectadas por estos derrames. Así, a pesar de que ninguna autoridad ni empresa demandada puso en duda la persistencia de los derrames ni tampoco las afectaciones al ambiente y los derechos fundamentales del pueblo accionante, varias de ellas sostuvieron que el fenómeno analizado no es su responsabilidad, sino que guarda relación con las economías ilegales presentes en la región del pacífico.
20. Igualmente, las partes también coincidieron en la necesidad de abordar este asunto con una visión integral del problema, que no se limite a acciones militares o de contención de los derrames, sino que, en efecto, se prevengan estos atentados y se restauren las condiciones de vida del ecosistema, asegurando la participación de las comunidades afectadas. Al respecto, las autoridades y demás partes convocadas llamaron la atención sobre la necesidad de crear una política pública que coordine a todas las autoridades del Sistema Nacional Ambiental para que, conjuntamente, se resuelva la situación planteada por el pueblo accionante. A continuación, la Sala Primera de Revisión resumirá en un cuadro los principales elementos desarrollados en estas intervenciones.
|
Intervención |
Argumentos |
|
Empresa Cenit S.A.S. |
La empresa Cenit S.A.S. reiteró que en la zona hay una gran ausencia estatal, altos índices de pobreza, falta de alternativas económicas y laborales y control territorial de las disidencias de las FARC, del ELN y de otros actores. Se pronunció sobre las causas, la dimensión del fenómeno y los efectos. Según afirmó, los municipios de Barbacoas y Tumaco tienen diversos problemas de orden público y economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Además, la frontera porosa con Ecuador facilita estas economías.
De acuerdo con las cifras de Cenit, cerca del 70% del crudo que se sustrae del oleoducto es refinado artesanalmente para producir pasta base de coca, pues en Nariño se presenta el mayor número de cultivos ilícitos que llegaron a las 65.000 hectáreas en el año 2023. En su criterio, el potencial de producción de hoja de coca de la zona es el principal factor a tener en cuenta para entender el fenómeno de sustracción de crudo. De hecho, una vez refinado, el producto es llevado por los ríos Guiza y Mira hacia laboratorios del norte del departamento, especialmente en Tumaco y Barbacoas. Una gran parte del petróleo (30% aproximadamente) es utilizado en la minería ilegal.
Así mismo, informó que el OTA no está en funcionamiento, pero se mantiene la estructura disponible por si eventualmente se reactivan las operaciones. Con todo, la interviniente indicó que durante el año 2024 el oleoducto estuvo en disponibilidad y se presentaron más de 100 perforaciones. En este momento, el sistema está en proceso de hibernación.
Sobre las estrategias de control para prevenir la situación, la empresa refirió algunas acciones de gestión interinstitucional con el Ministerio de Defensa y las autoridades territoriales para mitigar las afectaciones al sistema. Igualmente, señaló que tienen un convenio con la Fiscalía para fortalecer la capacidad investigativa y judicial frente al fenómeno de apoderamiento.
La empresa presentó unas propuestas, tales como la necesidad de trabajar en la erradicación de los cultivos ilícitos en la zona y acabar con las refinerías ilegales que persisten en el territorio. Así mismo, se refirió a otros proyectos que cuentan con la participación de Cenit para la implementación de trabajos, obras y actividades con contenido reparador (TOAR). |
|
Relatoría de las Naciones Unidas sobre el derecho al ambiente sano |
La relatora indicó que hay una relación directa entre los conflictos armados y la destrucción del medio ambiente, lo que produce pérdida de ecosistemas, deforestación, pérdida de elementos ambientales e incremento en las emisiones. Estas situaciones afectan todos los elementos del ambiente sano, limpio y sostenible. Por esto en derecho internacional los daños al ambiente con fines de guerra constituyen un crimen de guerra, reconocido por varios instrumentos internacionales[29].
Así mismo, el Protocolo 1 de Viena prohíbe el uso de la naturaleza como arma de guerra e incluye el evitar prácticas como la destrucción de tierras agrícolas, la contaminación del ambiente y la explotación de recursos naturales para financiar actuaciones en la guerra. La relatora también se refirió a los principios rectores sobre empresas y DDHH, en especial el 7 que se relaciona con situaciones de conflicto. Al respecto, manifestó que los Estados deben asegurar que las empresas que operan en zonas de conflicto no se involucren en esas situaciones ni usen el conflicto para generar daños ambientales. Igualmente, estos principios se refieren a las medidas preventivas y de indemnización.
|
|
Defensoría del Pueblo |
La interviniente manifestó que el escenario de riesgo para el pueblo Awá es grave y complejo y que así ha sido señalado por el sistema de alertas tempranas. Al respecto, señaló que ha emitido por lo menos 6 alertas tempranas relacionadas con el territorio del pueblo Awá.
Sobre los impactos afirmó que en el año 2014 se observaron graves daños ambientales causados en ríos y otros cuerpos de agua en la región. En un informe de 2018 sobre economías ilegales se identificó la contaminación de hidrocarburos como uno de los problemas más graves en la zona. Posteriormente, en la Resolución 071 se resaltó que los derrames tienen un devastador impacto ambiental y social, lo que fue reiterado en el año 2020. Esta situación es especialmente grave porque el pueblo Awá depende directamente de los ríos y ecosistemas acuáticos.
Para la defensora no se puede perder de vista la relación especial entre el pueblo Awá y su territorio. Su cosmovisión se basa en el equilibrio entre lo ambiental, lo territorial, lo espiritual y lo cultural. De allí que la contaminación al territorio y a los cuerpos de agua afectan no solo el ambiente, sino también sus actividades culturales y espirituales. Según precisó, esto tiene un efecto diferencial en mujeres y niñas indígenas que son esenciales para la transmisión de los conocimientos y la lucha por los derechos de sus comunidades. Con el agravante de que las políticas públicas en la materia no abordan el enfoque de mujer, familia y generación que es fundamental para la protección del territorio.
La entidad explicó que el enfoque de mujer, familia y generación es un enfoque trabajado por mujeres pertenecientes a grupos étnicos que busca que el rol y la participación de las mujeres sea visible en los programas y mecanismos relacionados con la garantía de sus derechos. El enfoque está basado en el hecho de que la noción de sujeto colectivo puede invisibilizar algunas de las necesidades de las mujeres. Finalmente, la Defensoría solicitó que la Corte profiera una sentencia con efectos intercomunis. |
|
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
El ministerio reiteró lo dicho en instancias anteriores. En todo caso, también señaló que hay obstáculos relacionados con la necesidad de fortalecimiento institucional y de articulación. También obstáculos de carácter presupuestal y derivados de la alteración del orden público que dificulta la intervención ambiental. Adicionalmente, llamó la atención sobre la necesidad de una mirada integral y de profundizar en el concepto de paz total.
El ministerio sostuvo que en noviembre de 2024 solicitó un estudio amplio a Cenit en el marco del protocolo de gestión de sitios contaminados, el cual será entregado en noviembre de 2025. Con todo, precisó que el proyecto OTA viene del anterior régimen de licenciamiento ambiental y por eso no cuenta con una línea base para el manejo ambiental.
|
|
Ministerio de Defensa Nacional |
Afirmó que se han coordinado acciones de intervención integral que buscan frenar la afectación por extracción de hidrocarburos en la zona. Se refirió a varias operaciones que buscan afectar la economía de los grupos armados residuales a través de la destrucción de válvulas, refinerías y operaciones para evitar la instalación de mangueras y voladuras al oleoducto. (Diapositivas detalle de las operaciones y sus fechas).
La viceministra afirmó que hay un monitoreo permanente y que las intervenciones se dan en respuesta a solicitudes de la comunidad y de la empresa con un enfoque de lucha contra las economías ilegales. Mostró algunos resultados contra el narcotráfico y la minería ilegal en la zona de injerencia del oleoducto (capturas, destrucción de maquinaria, incautaciones, entre otras de naturaleza militar) y señaló que hay presencia permanente de la Policía Nacional y del Ejército. |
|
Instituto Humboldt |
El instituto llamó la atención sobre la necesidad de contar con una línea base y diagnóstico para formular una respuesta a corto y mediano plazo. Después de esto sería necesario plantear una estrategia de restauración, implementarla y hacerle seguimiento. La interviniente señaló la necesidad de que las acciones a implementar consideren componentes relacionados con los medios de vida de las comunidades para hacer las mediciones y de que el diseño de la evaluación de impacto recurra a medidas independientes de muestreo y a métodos estandarizados.
Para la experta, es clave realizar el estudio de impacto ambiental y que se garantice que desde la formulación del plan de restauración estén involucradas las partes que van a hacer la implementación y la evaluación. En concreto, precisó que la intervención no debe incrementar el conflicto y es necesario vincular al pueblo Awá en el proceso. También fue enfática en que el monitoreo de la implementación del plan de restauración debe partir de la toma repetida de datos biológicos con métodos estandarizados. |
|
Pueblo Awá
|
En su intervención, el pueblo Awá reiteró que enfrenta una situación de exterminio físico, cultural y espiritual y todas esas afectaciones ponen en riesgo la seguridad, el ambiente sano y el equilibrio con la naturaleza.
Las mujeres intervinientes resaltaron las afectaciones diferenciadas que las problemáticas derivadas de la operación del oleoducto tienen en las mujeres y niñas del pueblo Awá. Al respecto, refirieron enfermedades como cáncer, dermatitis y afectaciones a la salud sexual y reproductiva como nacimientos prematuros e imposibilidad de dar a luz en sus casas. Igualmente, las intervinientes indicaron que han desaparecido espacios de juego de los niños y que es imposible recolectar y consumir agua.
Sobre este punto, también manifestaron que la contaminación de los cuerpos de agua impide la realización de las prácticas ancestrales que se hacen en los ríos y afecta los proyectos productivos de la comunidad porque la contaminación penetra el suelo y el subsuelo y contamina las piscinas que hace la comunidad para la piscicultura. Igualmente, la contaminación generó la desaparición de plantas de sanación que la comunidad tomaba de las fuentes hídricas.
Las accionantes señalaron que, a pesar de que el oleoducto no está en operaciones la contaminación persiste y afecta la salud de los miembros del pueblo Awá que se ven obligados a beber agua de los ríos y de la lluvia. Por otro lado, los intervinientes afirmaron que hay afectaciones a su seguridad provenientes de amenazas y señalamientos de la fuerza pública. Además, algunos miembros de la guardia indígena han sido amenazados y desplazados del territorio.
Sobre el argumento de Cenit según el cual no hay traslape entre el proyecto y los territorios del pueblo, los intervinientes indicaron que su presencia en el territorio es milenaria y su presencia allí no surgió con la titulación de los resguardos, de tal forma que esto no debe ser el parámetro. Los representantes del pueblo pidieron que se tenga en cuenta que, si bien los accionantes fueron los miembros de 20 resguardos del pueblo Awá, existen otros territorios y resguardos afectados. |
|
ASOCOETNAR[30] |
La asociación reiteró que, aunque el oleoducto no se encuentra en operación, la contaminación persiste en las fuentes hídricas. Presentó una serie de propuestas como que los territorios sean tenidos en cuenta y se estudien sus afectaciones como territorios de amortiguamiento, se implementen sistemas o filtros que garanticen que la gente no siga consumiendo agua contaminada, adoptar un banco de semillas y capacitaciones agrícolas. Así mismo, es necesaria la articulación con entidades responsables en materia de salud – atención y sensibilización sobre efectos del contacto con el crudo. Igualmente, la implementación de una mesa técnica en territorio y se realice un seguimiento desde la Corte. Afirma que las comunidades NARP presentaron otras tutelas, pero esta fue la que llegó a revisión, por lo que solicita que los efectos de la decisión que profiera la Corte tenga en cuenta a otras comunidades que no participaron en este trámite.
|
|
Ministerio de Salud y Protección Social |
|
|
Procuraduría General de la Nación |
Solicitó que se tenga en cuenta la especial relación de las comunidades indígenas y su espiritualidad con el territorio. Indicó que es necesario aplicar un enfoque diferencial y que no existe una política pública de prevención de riesgos y afectaciones ambientales causadas a las comunidades en el marco del conflicto armado. Advierte que el enfoque del Estado ha sido más de atención que de prevención y consideró crucial que se implemente la Ley 2327 de 2023 sobre pasivos ambientales. En esta línea, la Procuraduría llamó la atención al Gobierno Nacional para que expida la política pública como lo ordena el art. 3 de la Ley 2327 de 2023. Como propuestas concretas formuló las siguientes: (i) fortalecer el proyecto de abastecimiento de agua potable y recuperación de fuentes hídricas, (ii) trabajar en políticas de erradicación y sustitución de cultivos, (iii) no reanudar las operaciones a pesar de las presiones económicas que han sufrido algunos entes territoriales, (iv) propiciar y fortalecer la articulación entre instituciones, comunidades y empresa para compromisos concretos en una estrategia única.
|
2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
2.1. Competencia
21. Le corresponde a la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional revisar el fallo proferido por la Sala Quinta de Decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó la sentencia de primera instancia dentro de la presente acción de tutela[31]. Lo anterior, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.2. Delimitación del problema jurídico y metodología de la decisión
22. De acuerdo con los antecedentes presentados en esta providencia, 20 resguardos pertenecientes al pueblo Awá, representados por la UNIPA[32], solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al ambiente sano, al agua, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la alimentación y a la reparación integral, así como también, la protección de los derechos de las generaciones futuras de los resguardos a los que representa. Lo anterior, con ocasión de la contaminación de su territorio, especialmente, de algunas fuentes hídricas, originada por los derrames de petróleo en el marco de la operación del oleoducto trasandino, ubicado entre el municipio de Orito, Putumayo y Tumaco, Nariño.
23. Por su parte, las entidades y empresas demandadas se opusieron a la presente acción de tutela. En términos generales, sostuvieron que (i) el amparo es improcedente, pues en la jurisdicción contencioso administrativo cursa una acción de grupo y una acción de restitución de tierras por los mismos hechos y con las mismas pretensiones. Así mismo, (ii) las entidades y empresas demandadas fueron enfáticas en señalar que, en su gran mayoría, los episodios denunciados por el pueblo accionante son ocasionados por grupos armados al margen de la Ley, razón por la cual, no existe en el ordenamiento jurídico alguna norma que obligue a la reparación y restauración de los daños ocasionados por terceros asociados al conflicto armado colombiano[33].
24. Finalmente, (iii) las entidades y empresas demandadas manifestaron que no están obligados a realizar el trámite de licenciamiento ambiental y, con ello, atender las obligaciones contempladas en la Ley 99 de 1993, pues el oleoducto trasandino comenzó a operar desde el año de 1969. En todo caso, la empresa Cenit S.A.S. y demás entidades sostuvieron que, según el Decreto 1220 de 2005, el oleoducto trasandino cuenta con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la Resolución 1929 de 2005, el cual ha sido cumplido en su totalidad.
25. En ese contexto, la Sala Primera de Revisión Constitucional deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulneran de los derechos al ambiente sano, al agua, a la salud, a la vida en condiciones dignas, a la soberanía, a la identidad cultural, a la alimentación, al territorio, a la reparación integral, y los derechos de las generaciones futuras del pueblo Awá, las acciones y omisiones de las partes demandadas relacionadas con sus deberes de prevención, mitigación, reparación y restauración de daños ambientales ocasionados por la operación del oleoducto trasandino?
26. La presente providencia estará dividida en cuatro partes. En la primera, la Sala presentará un breve contexto del territorio afectado y la relación que tiene con la cultura, identidad, cosmovisión y supervivencia del pueblo accionante. En una segunda parte, la Corte desarrollará analizará la relación entre los derrames de petróleo y el conflicto armado colombiano. En la tercera parte, este Tribunal se pronunciará sobre las obligaciones de los Estados en materia ambiental, haciendo énfasis en el marco normativo y las responsabilidades de los distintos actores involucrados en actividades de transporte de petróleo. Finalmente, cuarto, la Corte resolverá el caso concreto. De manera preliminar, la Sala estudiará los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el presente asunto.
2.3. Análisis de procedencia formal de la acción de tutela
27. Como es sabido, los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela son los siguientes: (i) legitimación en la causa por activa[34] y pasiva[35], (ii) inmediatez[36] y (iii) subsidiariedad[37]. Para este Tribunal, la acción de tutela interpuesta por el pueblo Awá reúne todas las condiciones requeridas para resolver de fondo sus reclamos[38].
2.3.1. Legitimación en la causa
28. En primer lugar, se cumple con la legitimación en la causa por activa. La acción de tutela fue presentada por la asociación de autoridades tradicionales (UNIPA[39]), quien representa a los 20 resguardos demandantes[40] y está legitimada para invocar los derechos fundamentales individuales y colectivos cuya violación se plantea en la acción de tutela. Así mismo, según consta en el expediente, las autoridades tradicionales del referido pueblo otorgaron poder especial al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) para su representación judicial durante el presente trámite de tutela[41].
29. De acuerdo con la sentencia T-247 de 2023, y con fundamento en los artículos 7, 70 y 286 de la Constitución política, las comunidades indígenas son sujetos colectivos titulares de derechos fundamentales. Por lo tanto, para la Corte, las autoridades ancestrales de manera directa o a través de sus representantes, están legitimadas para presentar acciones de tutela. Así lo ha dicho esta Corporación en distintas oportunidades cuando ha reconocido la legitimación para actuar, al menos, en las siguientes ocasiones: (i) cuando se trata de autoridades ancestrales o tradicionales de la respectiva comunidad[42]; (ii) miembros de la comunidad[43]; (iii) organizaciones creadas para la defensa de los derechos étnicos[44] y, entre otros, la Defensoría del Pueblo por mandato constitucional directo[45].
30. Por su parte, las entidades demandadas manifestaron que no se encuentran legitimadas por pasiva. En el siguiente cuadro, la Sala Primera de Revisión se pronunciará sobre la legitimación de cada una de las entidades involucradas en este asunto[46]:
|
Entidad |
Competencias sobre la materia y fundamento jurídico de la legitimación por pasiva |
|
Cenit S.A.S. |
Desde el año 2013 es la empresa operadora del oleoducto trasandino. Es una filial de Ecopetrol S.A. que tiene como objeto social el transporte y almacenamiento de hidrocarburos a través de sistemas propios y de terceros, dentro y fuera del territorio nacional. Según la acción de tutela, a la empresa no solo le corresponde la atención de contingencias sino también la reparación de los daños ambientales causados por la operación del oleoducto, en virtud del Decreto 321 de 1999 y la Resolución 0262 de 2016 (Plan Nacional de Contingencia). Adicionalmente, la comunidad accionante también reclamó que la accionada no tiene un monitoreo y control efectivo de la infraestructura lo que aumenta los riesgos y la facilidad con la que se presentan los derrames. Desde el año 2021 la comunidad reclamó de la empresa la restauración del ecosistema afectado. Por lo anterior, la empresa Cenit S.A.S. está legitimada por pasiva. |
|
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible[47] |
El Ministerio de Ambiente es el organismo rector de la gestión del medio ambiente y tiene a su cargo la dirección y coordinación del Sistema Nacional Ambiental (SINA)[48]. Este sistema adopta y ejecuta las políticas, planes, programas, proyectos, entre otros, tendientes a garantizar el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares con el ambiente. De acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el artículo 2 del Decreto 3570 de 2011, esa instancia tiene la obligación de formular la política nacional ambiental y de recursos naturales, así como, entre otros asuntos, regular las “condiciones generales para el saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales (…)”. Dado que la comunidad accionante reclama que las autoridades ambientales no cumplieron con su deber de reparación y restauración, el referido ministerio, como ente rector del SINA, se encuentra legitimado por pasiva por posibles acciones y omisiones frente a los derrames de petróleo en el oleoducto trasandino. |
|
Consejo Nacional de Riesgos[49]
|
Es la instancia que coordina y orienta al sistema nacional de riesgo, el cual se encarga de formular, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar las políticas, los planes y los programas de atención del riesgo para contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible. A su vez, el artículo 16 de la Ley 1523 de 2012 dispuso que a este órgano le corresponde aprobar los planes de acción específicos para la efectiva recuperación de las zonas afectadas por situaciones de desastre. En ese mismo sentido, esta instancia tiene la obligación de promover acciones de carácter permanente para impedir y evitar riesgos, así como, su posterior recuperación que, según el artículo 4, también incluye acciones de rehabilitación y reconstrucción de los ecosistemas afectados por los desastres. Dado que los derrames de petróleo del oleoducto trasandino generan riesgo de desastres naturales, esta entidad puede llegar a tener responsabilidad por las acciones u omisiones en la contingencia de estos episodios, la debida atención de la comunidad accionante y la restauración de los daños ocasionados por estos episodios. |
|
Ministerio de Minas y Energía [50] |
Al Ministerio de Minas y Energía le corresponde formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, planes y programas del sector de minas y energía. De acuerdo con ello, esa entidad tiene como función principal la de coordinar la política nacional de, entre otros, transporte y refinación de minerales, hidrocarburos y biocombustibles (artículo 1.1.1.1 del Decreto Único 1073 de 2015). Dado que los reclamos de la comunidad se relacionan con la afectación del medio ambiente por el transporte de crudo en el oleoducto trasandino, que es una actividad lícita y regulada por el Estado, este ministerio puede llegar a ser responsable por las acciones u omisiones en la coordinación en relación con este asunto, razón por la cual, se encuentra legitimado por pasiva. |
|
Agencia Nacional de Hidrocarburos[51] |
Según el artículo 1.2.1.1. del Decreto Único 1073 de 2015, la mencionada agencia tiene como propósito administrar las reservas y recursos hidrocarburíferos, así como, promover “el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos de la nación y contribuir a la seguridad energética nacional”. Eso significa que esta entidad también se encuentra legitimada por pasiva en la medida en que la acción de tutela se dirige a demostrar que la actividad de transporte de hidrocarburos realizada por la empresa Cenit S.A.S. ha impactado directamente sobre el ambiente del territorio que habita el pueblo Awá. En efecto, según el Decreto 1073 de 2015, la agencia tiene la posibilidad de administrar las reservas y garantizar el aprovechamiento óptimo de los referidos recursos. |
|
Unidad Administrativa de Parques Naturales[52] |
A la Unidad Administrativa de Parques Nacionales le corresponde, entre otras cosas, administrar el sistema de parques naturales y coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas[53]. Dado que, presuntamente, el territorio indígena de la comunidad Awá afectado por los derrames de petróleo traslapa con áreas protegidas como reservas naturales u otros, la referida entidad se encuentra legitimada por pasiva pues su función principal es la de garantizar la integridad de los parques naturales a su cargo, los cuales, según el escrito de tutela, se vieron afectados por los derrames de petróleo del oleoducto trasandino. |
|
Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) |
Las autoridades encargadas de otorgar o negar las licencias ambientales son la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, las CAR, las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, y los municipios cuya población supera un millón de habitantes[54]. No obstante, en algunos casos la ANLA conoce de manera privativa las licencias ambientales, como sucede con los proyectos de explotación de hidrocarburos, el transporte y conducción de hidrocarburos y los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos[55]. Eso significa que la ANLA es la entidad encargada de realizar el control y seguimiento al 100 % de las contingencias reportadas por la empresa operadora, quien es el titular del instrumento de manejo y control ambiental. Por lo tanto, se encuentra legitimada por pasiva pues debe velar por el efectivo cumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas por la empresa Cenit S.A.S. contenidas en el Plan de Manejo Ambiental de la operación del oleoducto trasandino. |
|
Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) |
Según el amparo de tutela, los derrames se presentaron en el Departamento de Nariño, que hacen parte de la jurisdicción de la corporación demandada. De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, a las corporaciones autónomas les corresponde, entre otras funciones, ejercer como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, según los criterios y directrices definidas por el ministerio de ambiente. A su vez, es una entidad que pertenece al Sistema Nacional Ambiental liderado por el ministerio de ambiente.
En lo que respecta a los episodios relacionados con afectaciones del medio ambiente, en la acción de tutela estudiada, el pueblo Awá reclamó que la Corporación pudo prevenir, hacer seguimiento a las obligaciones ambientales derivadas del transporte de petróleo por el oleoducto trasandino y restaurar las zonas afectadas por los derrames. En efecto, la comunidad reprochó de esta entidad que, por lo menos desde el año 2021, solicitó la intervención urgente para la recuperación y restauración del ecosistema que habita el pueblo Awá sin que, según el amparo, se haya brindado una solución oportuna e integral a la situación. Lo anterior quiere decir que la referida entidad tiene competencias frente a la restauración de los daños ambientales causados por los derrames de petróleo, en la medida en que el ecosistema afectado se encuentra ubicado dentro del territorio que conforma su jurisdicción (Nariño). |
|
Ecopetrol S.A. |
Es la empresa matriz de la filial Cenit S.A.S. Adicionalmente, se encarga del “transporte y almacenamiento de hidrocarburos, derivados y productos, a través de los sistemas de transporte propios y de terceros, en el territorio nacional y en el exterior, con la única excepción del transporte comercial de gas natural en el territorio nacional” (artículo 34 del Decreto 1760 de 2003). Dado que Ecopetrol S.A. es la empresa matriz del operador del oleoducto trasandino, tiene la posibilidad de adoptar estrategias de mitigación y prevención de daños ambientales causados por el transporte y almacenamiento de petróleo. A su vez, desde el año 2021 la comunidad reclamó de Ecopetrol S.A. la intervención urgente del ecosistema afectado, sin que se haya dado una solución efectiva al problema ambiental descrito por la tutela. |
|
Alcaldías de Barbacoas y Tumaco, y la Gobernación del departamento de Nariño |
Los resguardos accionantes se encuentran ubicados en los municipios de Barbacoas y Tumaco del departamento de Nariño, razón por la cual, estos entes territoriales tienen la competencia de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales del pueblo accionante, así como, de atender las contingencias por los derrames de crudo dentro de su jurisdicción. En efecto, según el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, los municipios están obligados a ejercer funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, “con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano”.
A su vez, el artículo 12 de la Ley 1523 de 2012 estableció que los alcaldes y gobernadores son conductores del sistema nacional de riesgo en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad pública en el ámbito de su jurisdicción. Esta misma ley, en los artículos 27 y 28, dispuso que el gobernador es el director del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, como instancia de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, para garantizar la efectividad y articulación de los procesos de manejo de desastres en la entidad territorial. Tal y como consta en el expediente de tutela, por lo menos desde el año 2021, la comunidad ha solicitado a los municipios y a la Gobernación la intervención urgente de su territorio sin que se haya dado una respuesta efectiva sobre este asunto. Por lo anterior, estas entidades territoriales se encuentran legitimadas por pasiva. |
|
Ministerio de Defensa Nacional |
De acuerdo con la acción de tutela y las respuestas de las demás entidades demandadas, los derrames de petróleo no solo se relacionan con la operación del oleoducto sino también con algunos factores que facilitan o promueven la persistencia del conflicto armado colombiano. En efecto, la comunidad accionante reclamó que distintos grupos al margen de la ley y delincuencia común instalan válvulas ilícitas y dinamitan el oleoducto para obtener y aprovecharse de los derrames de petróleo del oleoducto. La comunidad reclamó que, a la fecha, no existe control efectivo ni monitoreo permanente del oleoducto lo que aumenta el riesgo de derrames provocados ilegalmente. Según el Decreto 1874 de 2021, al ministerio le corresponde formular “los lineamientos para la contribución del Sector Defensa a la protección de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, en el marco de las acciones que desde el Sector Defensa se realizan para apoyar a las autoridades ambientales, entes territoriales y a la comunidad”. A su vez, tiene la obligación de coadyuvar al mantenimiento de la paz y la tranquilidad de los colombianos en procura de la seguridad que facilite el desarrollo económico, la protección y conservación de los recursos naturales y la promoción y protección de los Derechos Humanos. Por lo tanto, esta entidad también tiene competencias frente a la problemática socio-ambiental descrita por el pueblo accionante, razón por la cual, se encuentra legitimada por pasiva. |
|
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo |
La unidad es la entidad que coordina y articula el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Según la Ley 1523 de 2012 y los decretos 4147 de 2011 y 1868 de 2021, esta entidad debe hacer seguimiento a su funcionamiento y elevar propuestas para su mejora tanto en el nivel nacional como territorial. En el mismo sentido, deberá “promover la articulación con otros sistemas administrativos, tales como el Sistema Nacional de Planeación, el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sistema Nacional de Bomberos, entre otros, en los temas de su competencia”. A su vez, la Ley 1523 de 2012 estableció que dicha entidad deberá “articular los niveles nacional y territorial del sistema nacional (…) los intervinientes privados, las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales en el sistema nacional”.
En ese contexto, esta instancia tiene la obligación de promover y coordinar acciones de manera articulada con las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental, tendientes a impedir y evitar riesgos, así como, su posterior recuperación que también incluyen acciones de rehabilitación y reconstrucción de los ecosistemas afectados por los desastres (artículo 4 de la Ley 1523 de 2012. Dado que los derrames de petróleo del oleoducto trasandino generan riesgo de desastres naturales, la unidad demandada se encuentra legitimada por pasiva. |
|
Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 31 Seccional de Tumaco y Fiscalía 46 Seccional de Barbacoas, Nariño. |
De acuerdo con el artículo 250 de la Constitución, la fiscalía general y seccionales están obligadas a “adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento”. Luego de revisar la integralidad de la acción de tutela presentada, así como las respuestas de las entidades demandadas, la Sala evidencia que, si bien el juez de primera instancia decidió vincular a las entidades señaladas en este acápite, no existe ningún reclamo de la comunidad o algún motivo constitucionalmente admisible para concluir una posible vulneración de derechos fundamentales por parte de estas entidades. Por esa razón, la Sala desvinculará a la Fiscalía 31 Seccional de Tumaco y la Fiscalía 46 Seccional de Barbacoas, Nariño. Ahora bien, a pesar de que frente a la Fiscalía General de la Nación no existe ningún reclamo de la comunidad, esta entidad será esencial para el cumplimiento de esta providencia, por lo que se encuentra legitimidada por pasiva. |
|
Procuraduría General de la Nación |
Según el artículo 277 de la Constitución, la procuraduría tendrá como función, entre otras, “el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”. Así mismo, deberá “proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad (…)”, al igual que “defender los derechos colectivos, en especial el ambiente”. A pesar de que frente a esta entidad no existe ningún reclamo de la comunidad, la Procuraduría es una entidad que será esencial para el cumplimiento de esta providencia, por lo que se encuentra legitimidada por pasiva. |
2.3.2. Inmediatez y subsidiariedad[56]
31. La Corte encuentra que se cumple con el requisito de inmediatez, pues el tiempo que transcurrió para la interposición de la tutela es razonable, si se tiene en cuenta el contexto particular de esta comunidad indígena[57]. En primer lugar, los 20 resguardos accionantes, representados por la UNIPA, se encuentran ubicados en dos municipios con situaciones difíciles de orden público y alejados de las cabeceras municipales.
32. En segundo lugar, como se verá más adelante, el pueblo Awá se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural, pues concurren los siguientes factores: (i) las altas migraciones de población no indígena en su territorio, (ii) la persistencia de economías ilegales como el narcotráfico, (iii) la explotación indiscriminada de recursos naturales por economías extractivas, (iv) la violencia extrema en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado[58]. De esta forma, el pueblo Awá tiene que enfrentar una vulneración sistemática de sus derechos y suplir sus necesidades básicas para garantizar su pervivencia, lo que impide gestionar la interposición de la acción de tutela de manera ágil.
33. En tercer lugar, si bien los accionantes sostuvieron que los derrames de petróleo se vienen presentando, por lo menos, desde el año 2009, lo cierto es que los impactos ambientales y sociales alegados por el pueblo Awá son actuales, prolongados en el tiempo y sin solución de continuidad. En cuarto lugar, según consta en el expediente, las autoridades tradicionales han venido desplegando acciones judiciales y administrativas tendientes a obtener la protección integral del territorio que habita el pueblo Awá[59]. Por lo tanto, la Sala encuentra satisfecho este requisito.
34. Por otra parte, sobre el requisito de subsidiariedad[60], recientemente, la Corte profirió la sentencia T-247 de 2023[61]. En esa decisión, este Tribunal reiteró que (i) cuando las y los accionantes sean sujetos étnicamente diferenciados, la tutela es el mecanismo idóneo y adecuado, especialmente, si solicitan la protección del derecho fundamental a la consulta previa (SU-123 de 2018). Así mismo, la referida decisión aclaró que (ii) los mecanismos de protección de derechos colectivos (acciones populares y de grupo) no pueden valorarse de la misma forma respecto de comunidades indígenas. Para la Corte, los derechos de los pueblos indígenas “no deben confundirse con derechos colectivos de la jurisdicción contenciosa administrativa”[62].
35. Es por ello que, cuando las comunidades indígenas son las accionantes en un proceso de tutela, es necesario considerar la organización de los pueblos y su cosmovisión, pues la Corte ha diferenciado los derechos colectivos generales y aquellos que son propios de los pueblos étnicamente diferenciados. Para este Tribunal, la aplicación irrestricta de mecanismos judiciales como la acción de grupo o las acciones populares no puede conllevar a que la acción de tutela nunca sea procedente respecto de esta clase de sujetos colectivos u obligar a los pueblos a adoptar categorías jurídicas propias del derecho occidental que, desde su propia concepción del mundo, simplemente pueden no existir[63].
36. En todo caso, para la jurisprudencia de la Corte, (iii) la tutela siempre será procedente cuando las comunidades, independientemente de su connotación étnica, deriven su subsistencia de un ecosistema que experimenta daños, alteraciones, reducciones de agua, entre otros[64].
37. En el presente asunto, la Sala encuentra que la acción de tutela estudiada cumple con el requisito de subsidiariedad. Primero, porque el amparo fue interpuesto por un pueblo indígena que es víctima del conflicto armado, ubicado en una zona caracterizada por su alta conflictividad social y que, además, se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural[65]. Segundo, porque si bien el pueblo Awá solicitó la protección de derechos colectivos como el ambiente sano, seguridad, identidad cultural, subsistencia, entre otros, tales garantías no pueden ser automáticamente asimiladas a aquellas reguladas por la Ley 472 de 1998, sin tener en cuenta las particularidades y cosmovisión (formas de vida) del pueblo en cuestión.
38. Tercero, porque los accionantes también refirieron afectaciones a sus derechos fundamentales al acceso al agua potable, a la salud y a la alimentación, debido a la contaminación de sus recursos hídricos. Al respecto, la Sala pudo verificar que el pueblo Awá deriva su subsistencia de los recursos hídricos y del ecosistema que habita, los cuales se han visto afectados por los derrames de petróleo objeto de la presente controversia[66]. Por lo tanto, contrario a lo dicho por los jueces de instancia, varios derechos reclamados son fundamentales y las acciones populares y de grupo no resultan idóneas ni eficaces para obtener la protección integral de los derechos del pueblo Awá.
39. Para este Tribunal, la problemática ambiental denunciada por el pueblo Awá es un asunto complejo que desborda el objeto mismo de las acciones populares y las acciones de grupo[67]. Aunque la protección del ambiente sano puede contribuir a remediar los derechos subjetivos de los actores, lo cierto es que, por la naturaleza misma de las y los accionantes, así como, por la gravedad de la situación y el contexto en el que se desarrolla este caso, se requiere de una acción más expedita, integral, comprensiva de la cosmovisión Awá y que impida la consumación de un perjuicio irremediable[68].
40. Todo lo anterior no significa que la acción de tutela vacíe de contenido los demás trámites judiciales en el que obran como accionantes las comunidades indígenas. Como es sabido[69], algunas partes e intervinientes informaron a la Corte que el pueblo Awá interpuso una acción de grupo ante lo contencioso administrativo. Sin embargo, para esta Sala, dicho trámite no impide u obstaculiza que la Corte resuelva la presente acción de tutela. No puede perderse de vista que la acción de tutela y la acción de grupo son acciones de naturaleza diferente. Mientras que la tutela busca la protección inmediata de los derechos fundamentales las acciones de grupo se ejercerán “exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios”[70].
41. Eso significa que las pretensiones elevadas por el pueblo Awá en la acción de grupo que cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que son de naturaleza eminentemente indemnizatoria, no impiden que la justicia constitucional resuelva de fondo sobre la vulneración de los derechos fundamentales alegados en sede de tutela. Mucho más si se tiene en cuenta que, pasados casi 7 años desde la interposición de esa acción de grupo, el proceso se encuentra al despacho para fijar audiencia de conciliación de la que trata el artículo 61 de la Ley 472 de 1998.
42. En similar sentido sucede con lo referido por algunas partes en el proceso cuando señalaron que la presente acción de tutela es improcedente pues existe un trámite de restitución de tierras. Al respecto, no puede perderse de vista que la acción de restitución de tierras procede únicamente para solicitar la formalización y la restitución de predios que fueron despojados ilícitamente en el marco del conflicto armado. En el presente asunto, el pueblo accionante no está reclamando la restitución de ningún predio, sino la protección de su derecho fundamental al ambiente sano, presuntamente vulnerado por las autoridades demandadas. En esos términos, esta Corporación también evidencia que ese trámite no es idóneo ni adecuado para ventilar las pretensiones esbozadas por el pueblo Awá en el presente trámite constitucional.
43. Por todo lo anterior, la Sala Primera de Revisión Constitucional encuentra que la presente acción de tutela es procedente. Sin embargo, esta Sala debe aclarar que no se pronunciará sobre las indemnizaciones pecuniarias a las que haya lugar en los términos precisos términos de la Ley 472 de 1998, en tanto, como se dijo, ese es un asunto que deberá ser resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el trámite de grupo. Bajo ese panorama, a continuación, la Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto según la metodología propuesta en los antecedentes de esta providencia.
3. Contexto y caracterización del territorio “Katsa Sú” [71]
“Mire, el río de verdad era nuestro padre, al río lo mataron y nos dejó a todos huérfanos”[72].
44. Antes de dar solución al problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a un mínimo de elementos geográficos, históricos, sociales y culturales que ilustran los intereses y necesidades actuales del pueblo Awá para, en ese contexto, lograr una comprensión adecuada del problema que debe resolver[73].
3.1. El pueblo Awá
45. Los Awá son hijos de la selva[74]. Así se define un pueblo que, durante años, ha sido víctima de múltiples violaciones a sus derechos humanos. Esta comunidad se encuentra ubicada entre la cuenca del río Telembí y el norte del Ecuador. En Colombia, se sitúa principalmente en los departamentos de Nariño[75], Putumayo y el Amazonas[76].
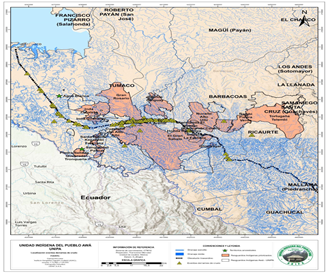
Fuente: Pueblo Awá[77].
46. En Nariño[78] habita el 86,6% de la población (22.351 personas), mientras que en el Putumayo el 11,3 % (2.908 personas) y en el Amazonas el 0,8 % (200 personas aproximadamente)[79]. Se organizan en resguardos, cabildos y otras formas de organización comunitaria. En el departamento de Nariño existen dos grandes organizaciones. La UNIPA (Unidad Indígena del Pueblo Awá) que congrega a 26 cabildos y la CAMAWÁRI (Cabildo Mayor Awá de Ricaurte) que comprende 11 cabildos legalmente constituidos. En el departamento del Putumayo existe la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá (ACIPAP) que agrupa 17 resguardos.
47. La UNIPA fue creada hace más de 20 años para atender y administrar los recursos disponibles para el mejoramiento de la vida de sus habitantes. Esta organización se fundó con base en dos criterios fundamentales: afirmarse como pueblo en su territorio y perdurar[80]. Fue así como, mediante Resolución 037 de 1998, la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior certificó a la UNIPA como una entidad o persona de derecho público de carácter especial, lo que le ha permitido un mejor relacionamiento con la cultura mayoritaria.
48. Así como la mayoría de los pueblos en Colombia, las y los Awá se han visto afectados por la constante presión que la cultura mayoritaria ejerce sobre sus usos y costumbres (cosmovisión). Sin embargo, durante el paso de los años, esta comunidad ha logrado mantener vivas un sin número de tradiciones como creencias, expresiones culturales (velorios, fiestas, música, danza, cocina), plantas y medicinas tradicionales, mitos y costumbres, entre otros[81].
49. Para las y los Awá, su razón de ser se encuentra en todo lo que existe: los árboles, los animales, los ríos, el agua, los truenos, el sol, la luna, las estrellas, la selva, el viento, todo[82]. La tierra es un organismo vivo, un organismo sintiente. Por ello, la existencia de la biodiversidad en el territorio es sinónimo de la supervivencia de ese pueblo. Sin territorio no hay vida. De ahí que, las historias[83] que se cuentan entre las distintas generaciones a través de la música, la cultura, y otros, son la base fundamental de toda su cultura y su propia cosmovisión.
3.2. La cosmovisión del pueblo Awá y su relación con el territorio
50. La cultura Awá es conservada por las y los mayores que custodian el conocimiento tradicional heredado por sus ancestros, a partir de la conexión espiritual que tienen con la naturaleza. Este rol lo cumplen permanentemente las y los sabios, las y los médicos tradicionales y las y los guías espirituales[84]. Para el pueblo Awá, el territorio es su casa grande (Katsa Sú) la cual está conformada por cuatro mundos[85]: Ampara Su Katsamika, Kutña Su Irittuspa, Pas Su Awaruzpa y el Maza Su Ishkum Awá, tal y como se muestra en la siguiente imagen:
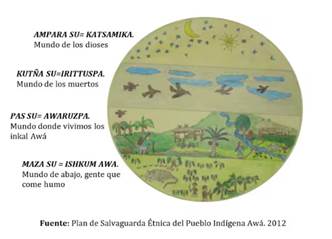
51. En el primero, habitan los seres más pequeños que se alimentan del vapor de los alimentos cocinados, y otros seres, como la hormiga o el armadillo. En el segundo, viven los humanos, los animales, los ríos y las montañas. En el tercero, viven los mayores que ya murieron y en el cuarto vive su creador, que rige los tres niveles inferiores. Es por ello que, los sitios sagrados no están ubicados en un solo lugar como en la mayoría de las tradiciones occidentales, sino que todo el territorio es, en sí mismo, un espacio sagrado. Por lo tanto, desde la cosmovisión Awá, alterar el equilibrio de alguno de estos trae consigo castigos y enfermedades espirituales.
52. Su concepción del mundo rige las relaciones sociales. En la cultura Awá, el equilibrio de la naturaleza es lo que determina las reglas que sus habitantes siguen. Según los ciclos naturales de la tierra, se define la forma en que se extraen los recursos, se alimentan de los animales, se utilizan plantas, se hace uso del agua y de los cultivos y, en general, de todo lo que existe. Esas normas no necesariamente están escritas, sino que reposan en la memoria colectiva del pueblo que se transmite a través de la música, historias y costumbres de generación en generación (tradición oral). Para este pueblo, conceptos como “propiedad privada” o “recursos naturales” no existen, dado que “todos los seres y partes de la naturaleza están constituidos por lo mismo y pertenecen a todos”[86].
53. Como se evidencia, el territorio es un espacio vital para las y los Awá. Es allí donde hacen su vida, trabajan, se divierten, cultivan, pescan, cazan y se crea un verdadero respeto hacia lo espiritual y sus creencias. Las y los mayores utilizan las plantas sagradas para comunicarse con los espíritus. Para este pueblo, las “plantas son seres vivos que sangran, respiran y toman aire”[87]. Los Awá establecen comunicación con ellas por sus movimientos, sus sonidos y símbolos. Igual sucede con los animales. Cuando hay peligros, las aves anuncian los sucesos:
“Los espíritus se reúnen para hablar sobre lo que sucede en su entorno, sobre el manejo y el control territorial de cada espacio sagrado, de los animales, de los ríos, del viento, de los árboles y del comportamiento de cada uno de ellos en este espacio. Antiguamente se hacía partícipe de estos encuentros a un mayor Awá sabio. Por eso se afirma que existen normas culturales establecidas milenariamente. Pero, el pasar del tiempo ha ido debilitando esta relación social y espiritual de la vida Inkal Awá porque, según los mayores, nos alimentamos de mucha sal y porque nos hacemos bautizar”[88].
54. Para este pueblo, el sueño también es una forma de comunicarse con los espíritus. Así saben cuándo se puede cazar, cuándo conviene pescar, entre otros asuntos. Si se desatienden estos mandatos de los seres espirituales dirigidos a mantener la armonía y el equilibrio del territorio, se pone en peligro a la persona, a su familia y, en general, a toda la comunidad[89]. Por eso es que, para los Awá, el castigo y las enfermedades espirituales son de naturaleza social.
“Dentro de la concepción Awá, las acciones del hombre que violentan la naturaleza tienen consecuencias que pueden ser puntuales o generales, dependiendo de la gravedad de la acción o del atentado. El Awá puede pescar, cazar y cortar madera, pero con ciertas restricciones sobre la cantidad, los lugares y la periodicidad. Los efectos de sobrepasar las restricciones son bien conocidos por todos: algunas veces solamente se le pega un gran susto a la persona, tan grave como un espanto. En otras oportunidades llega a ser enfermedad, en otras más graves la escasez y en el peor de los casos llegar hasta la muerte”[90].
55. Por tanto, la tierra, la naturaleza, los árboles, los animales, las plantas medicinales, las lagunas, las quebradas, también son seres vivos que no solo tienen sentimientos y están en capacidad de sancionar estrictamente a quien rompa sus mandatos, sino también tienen el poder de restaurar el equilibrio natural del territorio. Como se dijo, para el pueblo Awá, “la naturaleza no está compuesta por recursos naturales apreciables en dinero o que se puedan explotar, sino que está compuesta por seres con espíritu, que sienten el maltrato y pueden reaccionar dando respuestas muy negativas para las personas de este mundo”[91].
“Cuentan los mayores que antiguamente los árboles también eran gente Awá; los que llegan van a tumbar muchas maderas, hasta ahora viven porque hemos cuidado muchos árboles y nacimientos de quebradas. Esos sitios son sagrados, esos árboles están vivos y si carretera daña la madre Tierra nos va a cobrar, allá hay mucha planta medicinal para nosotros. Si dañamos sitio sagrado vamos a enfermar más” [92].
56. En síntesis, entre la concepción del mundo Awá y la naturaleza o el territorio que habitan, existe una estrecha relación que determina todos sus usos y costumbres. Para esta comunidad, alterar los ciclos naturales de la naturaleza es en sí mismo alterar el equilibrio de los cuatro mundos. Este desequilibrio puede traer enfermedades a sus miembros, así como castigos espirituales por no atender las normas dispuestas por la madre tierra. En lo que tiene que ver con el agua, las y los Awá desarrollan su vida alrededor de las fuentes hídricas las cuales son el sustento de todo el ecosistema. Este relacionamiento con el agua se hace desde distintas perspectivas culturales, espirituales, pero también de allí derivan su propia subsistencia.
3.3. La economía Awá y sus formas de vida[93]
57. La subsistencia del pueblo Awá se deriva de la pesca, la agricultura, la caza y la recolección. La economía Awá también sigue las reglas y los ciclos naturales de la madre tierra. En su tradición, todavía se conservan viejas prácticas asociativas en las que la mayoría de sus productos son para el consumo de las familias. Sin embargo, la constante presión que la cultura mayoritaria ha ejercido sobre su cultura, obligó a que jóvenes y mujeres se desplazaran a otros departamentos a trabajar como jornaleros, en servicio doméstico u otra clase de economías.
“A diferencia de otras sociedades, las técnicas utilizadas en el manejo de los suelos y sus tradiciones culturales, buscan reproducir los procesos naturales de suministro de nutrientes. La apertura de parcelas para cultivos agrícolas, por ejemplo, se basa en un sistema de tumba y pudre (no de tumba y quema como el de las selvas amazónicas), de gran favorabilidad por permitir la reabsorción de nutrientes, reducir la acidez del suelo y protegerlo de la acción del sol y de la lluvia”[94].
58. Con ese propósito, esto es, respetar los ciclos naturales, el pueblo Awá perfeccionó un “sistema de rotación del suelo, para lo cual las familias tienen diversas áreas en diferentes fases de producción o descanso”[95]. En su cultura, la tierra se hereda de abuelos a nietos no para transmitir derechos patrimoniales, sino para garantizar que las y los descendientes Awá conserven la forma en que ese pueblo se relaciona con la tierra. Así, las “prácticas productivas han resultado en un sistema de producción-recolección y en patrones de asentamiento y manejo del territorio que han demostrado durante años sus bondades para el mantenimiento y reproducción de la sociedad indígena Awá y de la conservación de los recursos de un ecosistema muy frágil”[96].
59. Pese a las bondades de este sistema, el proceso colonizador afectó este equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento de la naturaleza. Así, los cultivos de palma, la industria del camarón y, más recientemente, el apogeo de cultivos ilícitos en la región pacífica nariñense ha afectado directamente la manera en que el pueblo Awá deriva su subsistencia. Este auge de la hoja de coca no solo trajo como consecuencia la imposibilidad de usar la tierra (control territorial de grupos armados) sino también de múltiples ataques en el marco de la guerra, como las fumigaciones con glifosato que afectaron a toda la región. Al día de hoy se cuenta con menos tierra útil, se acorta el tiempo de descanso entre cultivo y cultivo, y, en algunas partes, las plantas no crecen como deberían.
60. En sus palabras:
“Las fumigaciones con glifosato, la erradicación manual de cultivos de uso ilícito, la invasión de tierras, la compra de tierras para las reservas privadas y la presencia de actores armados legales e ilegales en la región ha derivado en la escasez de proteína animal, unida a la poca fertilidad de los suelos; de la misma manera, esto ha incidido en el desmejoramiento de la situación alimentaria de la población Awá y en la aparición de enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición. Por otra parte, el aumento de los cultivos de coca ocasiona la muerte de la madre tierra, debido a las altas cantidades de abonos químicos y de insecticidas que se requieren para acelerar la producción”[97].
61. El desarrollo social y cultural del pueblo Awá se ha visto afectado por la permanente tensión que existe con las formas de vida y la cosmovisión de la cultura mayoritaria. No solamente por “la intervención económica del Estado en los recursos naturales debido a su constante explotación y degradación”[98] sino también por economías ilegales originadas en el marco del conflicto armado que también provocaron conflictos y mutaciones en el ejercicio de los usos y costumbres ancestrales de la comunidad, reflejados en el respeto a la madre tierra y el cuidado proporcionado de esta.
62. Para esta Corporación:
“[e]l equilibrio ecológico, mantenido con la recolección del material vegetal se ha visto truncado, toda vez que la tala masiva e indiscriminada realizada por miembros distintos a la comunidad indígena referida, ha superado la recuperación natural del entorno. En razón a ello, diversas especies animales nativas fueron ahuyentadas o capturadas por terceros para su venta y el ecosistema fue alterado de forma permanente, motivo por el cual los indígenas Awá se vieron forzados a trasladarse a terrenos más altos”[99].
63. En resumen, si bien la comunidad indígena Awá todavía conserva prácticas tradicionales y deriva su subsistencia de actividades como la pesca, la agricultura, la recolección y otros, lo cierto es que la expansión de la cultura mayoritaria trajo consigo múltiples efectos sobre sus formas de vida. Estas circunstancias han obligado a que sus integrantes obtengan recursos económicos de otras formas, alterando así la cultura y las tradiciones económicas del pueblo Awá.
3.4. El pueblo Awá se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural: autos 004 de 2009 de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, y auto 079 de 2019 proferido por la Jurisdicción Especial para la Paz
64. Aunque los Awá mantienen vivas muchas de sus historias, a su relato lo atraviesa la violencia. En el marco del conflicto armado[100], el territorio Katsa Sú se convirtió en un escenario bélico, en un corredor estratégico para la guerra. En la región se establecieron economías ilegales que controlaron todo el pacífico nariñense, afectando directamente la integridad física y cultural de las y los integrantes del pueblo Awá, sus usos y costumbres, su justicia propia, con acciones masivas que producen violaciones a los derechos humanos como asesinatos, desplazamientos, violencia sexual, masacres, señalamientos, tortura, reclutamiento de niños, entre muchos otros[101].
65. Esta problemática fue documentada por distintas instancias nacionales e internacionales, quienes también adoptaron medidas tendientes a resolver integralmente la problemática que enfrenta esta comunidad. Por ejemplo, para el año 2009, esta Corporación profirió el auto 004 de 2009[102], por medio del cual, sostuvo que la comunidad indígena Awá se encuentra en peligro de exterminio físico y cultural como consecuencia del conflicto armado interno.
66. Para esta Corporación, la crítica situación del pueblo Awá se explica por varios factores estructurales que continúan presentes: (i) las altas migraciones de población no indígena en su territorio, (ii) la persistencia de economías ilegales como el narcotráfico, (iii) la explotación indiscriminada de recursos naturales por economías extractivas, (iv) la violencia extrema en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado[103].
67. Para esta Corporación:
“[a]demás de los fenómenos de violencia armada, el desarrollo de actividades lícitas de explotación de recursos naturales, en forma irregular, por actores económicos del sector privado o por los grupos armados ilegales –tales como explotación maderera indiscriminada, siembra y explotación de monocultivos agroindustriales, explotación minera irregular, y otras actividades afines-. A menudo estas actividades afectan los lugares sagrados de los grupos étnicos, con el consiguiente impacto destructivo sobre sus estructuras culturales; de por sí, se ha reportado que generan altos índices de deforestación y daño ambiental dentro de sus resguardos”[104].
68. Para el año 2011, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas profirió un informe[105] en el que indicó que esta comunidad se ha visto afectada por hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, masacres, amenazas de muerte, hostigamientos, persecuciones, asesinatos selectivos y violencia de género en el marco de la guerra. En el mismo sentido, para el 16 de marzo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor del pueblo Awá, razón por la cual, ordenó al Estado colombiano implementar medidas de protección colectiva e individual que atendieran la situación del pueblo accionante.
69. Las difíciles circunstancias que atraviesa el pueblo Awá también fueron documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz quien reconoció que el territorio Awá es víctima del conflicto armado. En efecto, para el año 2018, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz abrió el caso 02 que priorizó la grave situación de violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, todos ubicados en el departamento de Nariño.
70. Según datos oficiales[106], en este caso la jurisdicción de paz analiza aproximadamente 3000 hechos victimizantes de 12 afectaciones cometidas por ex – integrantes de las FARC-EP y miembros de la fuerza pública. Todo ello en un periodo comprendido entre el año 1990 y el año 2016. Hasta el momento, la JEP ha acreditado a 105.241 víctimas, 30 consejos comunitarios, 84 consejos y resguardos indígenas, una organización de campesinos y seis de víctimas[107].
71. Fue así como, el 20 de septiembre de 2019, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), en representación de 32 cabildos correspondientes a 27 resguardos y 5 territorios en proceso de titulación, solicitó su reconocimiento y acreditación como víctimas en calidad de sujetos colectivos. Ello, teniendo en cuenta lo siguiente:
“(…) el reconocimiento y la acreditación del territorio como víctima considerando las a las afectaciones ocasionadas en el marco del conflicto armado de manera grave, sistemática, desproporcionada, diferenciada y directa, que el mismo tiene una identidad y dignidad que lo constituye como sujeto de derechos”[108].
72. En el marco de esta solicitud, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz profirió el auto SRBIT-079 del 12 de noviembre de 2019. En esta decisión, la Sala decidió “acreditar como víctimas en calidad de sujetos colectivos de derechos al “Katsa Sú”, gran territorio Awá, y a los 32 cabildos indígenas Awá, asociados y representados por la Unidad Indígena del Pueblo Awá – asociación de autoridades tradicionales indígenas AWÁ – UNIPA”. Para la JEP, el territorio, entendido como un ser organismo vivo y que siente, también debe ser considerado como un sujeto de derechos que sufrió graves impactos durante el periodo del conflicto armado.
73. De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz:
“[p]ara algunos pueblos indígenas las experiencias de la guerra no se agotan en el daño ocasionado a la gente, sino que sus consecuencias se inscriben también en la mirada de seres que habitan sus territorios y en el mismo entorno natural. La desaparición de encantos, de espíritus protectores o de padres espirituales describe una serie de efectos que trascienden los ámbitos humanos, es decir, afectan tanto los derechos de las personas como el entramado de relaciones en el que gente, lugares y agencias no-humanas participan” [109].
74. La Sala de Reconocimiento también se pronunció sobre las riquezas del territorio Awá. Al respecto, sostuvo que esa región se caracteriza por la riqueza de su biodiversidad, con varios bosques, especies vegetales, animales, semillas que sirven de sustento económico del pueblo. Para la JEP, los ríos son protagonistas de la vida cultural de los Awá. Entre ellos se conectan para abrir paso a las zonas montañosas, a los bosques, manglares, esteros, entre otros. Dentro de los ríos más importantes, el referido auto mencionó al río Mira, Telembí, Güiza, Nulpe y el Patía. Es en este punto donde el pueblo desarrolla gran parte de su vida comunitaria.
75. Según el Plan de Salvaguarda del pueblo Awá:
“El manejo ambiental Awá es el resultado de relaciones tensas y complejas con diferentes seres de la naturaleza, con quienes mediante la negociación constante y el respeto por las normas que regulan el uso material y simbólico de la naturaleza se construye la convivencia equilibrada de todos ellos. La noción del ser humano como único ser responsable de la toma de decisiones sobre el futuro de la naturaleza es ajena a la lógica cultural Awá. El territorio es, por lo tanto, un espacio físico y simbólico en el que diferentes seres conviven y comparten espacios comunes, entrando algunas veces en situaciones de conflicto. Del éxito de las negociaciones entre estos seres y del respeto de las normas que rigen la montaña depende la reproducción de la vida de los Awá, incluyendo al Inkal-Awá. Por estas razones se hace comprensible que al hablar de territorio los indígenas Awá hagamos referencia, sin que la sociedad occidental lo note con claridad, al conjunto de derechos colectivos e individuales fundamentales que deben ser respetados y fomentados” [110].
76. La Jurisdicción Especial para la Paz concluyó que, para ciertos pueblos indígenas, los impactos de la guerra no se reducen al daño que sufrieron sus integrantes. Al contrario, sus efectos negativos también se extendieron al territorio que habitan. En otras palabras “afectan tanto los derechos de las personas como el entramado de relaciones en el que gente, lugares y agencias no humanas participan”. Esta interdependencia, entonces, fue lo que conllevó a que la justicia transicional reconociera como víctima del conflicto al territorio Awá.
77. Esta relación entre las comunidades indígenas y el territorio ya fue reconocida por distintos tratados e instancias internacionales[111], por la misma Constitución de 1991 y la jurisprudencia de la Corte[112], así como, por algunas leyes que la reglamentan. Por ejemplo, desde el año de 1982, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Carta Mundial de la Naturaleza. En ese instrumento internacional, los estados reconocieron que “la especie humana forma parte de ella, que la cultura tiene sus raíces en ella y que la vida humana solo puede prosperar en tanto esté en armonía con ella”.
78. Por ello, en esa norma estableció el deber de respetar a la naturaleza, al tiempo que prohibió “actividades militares perjudiciales” ocasionadas por la “destrucción que causan las guerras u otros actos de hostilidad”. Más adelante, en la Declaración de Río de 1992, los Estados insistieron en que “debían respetar las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario que protegen el medio ambiente en épocas el conflicto armado”[113].
79. En síntesis, el pueblo Awá es una comunidad indígena binacional, ubicada principalmente en los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas. Su cosmovisión se encuentra estrechamente relacionada con el territorio o los ciclos naturales, los cuales determinan la forma en la que ese colectivo se relaciona entre sí y con su entorno. No obstante, desde la época de la colonia, el pueblo Awá ha sido víctima de graves violaciones de derechos humanos, al punto que distintas entidades del orden nacional e internacional han declarado que esta comunidad se encuentra en riesgo de extermino físico y cultural. Lo anterior, por distintos factores, entre ellos, la presencia del conflicto armado en su territorio.
4. Los derrames de petróleo y sus efectos socioambientales en el marco del conflicto armado
“Si su lenguaje fuera el de las palabras, ¿qué diría la naturaleza sobre su suerte durante el conflicto armado interno en Colombia?”[114].
80. Como se ha visto hasta el momento, la relación del pueblo Awá con la naturaleza determina la forma en la que esta comunidad se relaciona entre sí, con su entorno y, en general, explica buena parte sus creencias y sus modos de vida. En el presente capítulo, la Sala abordará el estudio de los principales impactos de los derrames de petróleo, haciendo énfasis en la relación que existe entre esta clase de episodios y el conflicto armado colombiano.
4.1. La naturaleza como víctima del conflicto armado
81. La literatura sobre la economía política de la guerra ha intentado explicar la relación que existe entre los recursos naturales y la prolongación de los conflictos armados[115]. De acuerdo con Mary Kaldor y Herfried Münkler, “la presencia de recursos naturales no favorece un desarrollo económico autónomo, sino la generación de conflictos armados en torno a la apropiación y la distribución de tales riquezas”[116]. Según este enfoque, el interés de los actores armados es, por definición, económico, razón por la cual, el uso e instrumentalización de los recursos naturales constituye en sí mismo una estrategia o práctica de guerra.
82. De acuerdo con algunos autores[117], el 81 % de conflictos que se dieron alrededor del mundo entre los años de 1950 y 2000, tuvieron como principal escenario regiones caracterizadas por una alta biodiversidad en la que habitan comunidades rurales especialmente vulnerables. En los últimos 25 años, “por lo menos 18 conflictos armados internos se han exacerbado por luchas en torno a recursos naturales, y por lo menos el 40 % de los conflictos interestatales de los últimos 60 años han estado vinculados de alguna forma con recursos naturales”[118].
83. El caso colombiano no fue la excepción. En nuestro país, la naturaleza se convirtió en un escenario y un botín de guerra. Para los actores armados, los recursos naturales fueron un insumo, una forma de financiar acciones violentas. Para el año 2022, la Comisión de la Verdad de Colombia presentó su Informe Final de Paz. En dicho documento, esa entidad se pronunció sobre los impactos de la guerra sobre la naturaleza[119], su relación con la construcción de paz y la importancia que tiene sobre los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas del conflicto armado.
84. En términos generales, la Comisión de la Verdad encontró que en Colombia, la disputa por los recursos naturales (i) fue una causa del conflicto armado[120] (ii) fue una fuente de financiación de grupos armados (minería ilegal, cultivos de uso ilícito, válvulas ilícitas, entre otros), al tiempo que (iii) constituyó una grave violación de derechos humanos (ecocidio, artículo 333 del Código Penal colombiano) que impactó diferencialmente algunos ecosistemas y a las comunidades que habitan en ellos (minas antipersona, voladura de oleoductos, reforestación, aspersión aérea con glifosato, bombardeos, contaminación intencional de ecosistemas, entre otros).
85. Para la Comisión:
“[l]os territorios fueron el escenario donde ocurrieron los horrores del conflicto. Los actores armados se posicionaron en ellos. Allí instalaron sus bases y campamentos con sus refugios y trincheras, jaulas y letrinas. Todos, sin excepción, usaron la naturaleza sin reparar en la fragilidad de los ecosistemas”[121].
86. Los ecosistemas fueron instrumentalizados para cometer delitos en medio de la guerra. En muchos lugares de Colombia, los ríos se convirtieron en cementerios de personas desaparecidas. Los campos fueron el lugar de innumerables combates y bombardeos. Para la Comisión de la Verdad, a la fecha “no se sabe cuántos artefactos explosivos han sido detonados en las zonas rurales colombianas, pero en un solo evento se pueden llegar a afectar varias hectáreas de suelo, bosque y aguas, con la variedad de animales y plantas presentes en ellos”[122].
87. Los páramos “fueron tomados como corredores estratégicos de la guerrilla y como acantonamientos de alta montaña”[123]. La presencia de grupos armados en los distintos ecosistemas del país trajo consigo la transformación de los territorios. Los caminos cambiaron, se abrieron carreteras, se talaron árboles, se alteraron los ciclos naturales del ecosistema, todo ello según las necesidades de las partes en el conflicto.
88. Las ganancias económicas que los grupos armados perciben de los recursos naturales son incalculables. En el marco del conflicto armado, la naturaleza fue explotada sin ningún tipo de regulación. Para la Comisión:
“si a cualquier actividad extractiva se le suma el terror de las armas y el entramado político y económico orientado a la transformación del uso del suelo o de los ríos y ciénagas para beneficio de determinados actores y en detrimento de las comunidades y pueblos, se gestan verdaderos desastres ambientales”[124].
89. Las economías ilícitas como el narcotráfico o la minería ilegal también causaron efectos sobre la naturaleza. En el procesamiento ilegal de la hoja de coca se utilizan químicos para la siembra, luego “se usa amoniaco, residuos de ácido sulfúrico, soda cáustica, gasolina y urea para «picar» la hoja de coca; luego, se usa cemento, cal o sal para modificar su pH, e introducirla en unas canecas llenas de gasolina, ACPM o petróleo, ácido sulfúrico, soda cáustica y bicarbonato de sodio. Para extraer la pasta base se usa más amoniaco y, finalmente, se utiliza permanganato de potasio y ácido sulfúrico para filtrar y refinar la pasta base”[125]. Todos estos químicos van a los ríos o a los ecosistemas sin ningún tipo de control.
90. Otra forma de instrumentalizar y causar daños a la naturaleza fue la voladura de oleoductos o la instalación de válvulas ilícitas. Esta práctica fue realizada por varios grupos armados como una forma control territorial pero también como un mecanismo de financiación de sus acciones violentas. El petróleo hurtado es llevado a refinerías ilegales en donde se convierte en gasolina que posteriormente es utilizada por distintas economías ilegales como el narcotráfico o la minería.
91. En suma, la naturaleza en el conflicto armado colombiano no solo fue concebida como un recurso disponible o un escenario neutro, sino que fue utilizada como parte de las estrategias de guerra. Los recursos naturales fueron utilizados como fuentes de financiación, instrumentos de control territorial y objetivos de violencia, lo que produjo una grave afectación ecológica y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos. Esta instrumentalización dejó huellas profundas en ecosistemas estratégicos como páramos, ríos y bosques, y transformó de manera forzada los territorios y sus dinámicas sociales.
92. Ahora bien, desde una perspectiva jurídica, existe una relación directa entre los conflictos armados y la destrucción del medio ambiente. Esta situación produce pérdidas de ecosistemas y de elementos ambientales, deforestación e incremento de la contaminación. Por este motivo, en el derecho internacional es un crimen de guerra y está prohibido ocasionar daños generalizados, graves o duraderos al ambiente con fines militares u hostiles.
93. Esta prohibición se encuentra consagrada en diversos instrumentos del derecho internacional. Por ejemplo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define como crimen de guerra lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que ocasionará daños extensivos, duraderos y graves al medio ambiente natural[126]. En ese mismo sentido, el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I) prohíbe el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que busquen causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural[127]. Este protocolo también afirma que en la guerra se debe velar por la protección del medio ambiente, con el fin de evitar daños o comprometer la salud o supervivencia de la población, y que no se pueden realizar ataques en contra de la naturaleza como forma de tomar represalias.
94. De manera complementaria, el derecho internacional de los derechos humanos impone a los Estados una serie de obligaciones orientadas a la protección del medio ambiente. Estas se reflejan, entre otros instrumentos, en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU[128]; la Observación General número 36 del Comité de Derechos Humanos sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[129]; y la Opinión Consultiva OC-23/17 sobre medio ambiente y derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[130].
95. A partir de este marco normativo, tanto del derecho internacional humanitario como del derecho internacional de los derechos humanos, se derivan obligaciones concretas que los Estados deben cumplir durante situaciones de conflicto armado. Las más relevantes para el caso bajo análisis son las siguientes:
(i) Respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluso en situaciones de conflicto. De hecho, en esos casos tienen una obligación reforzada.
(ii) Abstenerse de realizar o permitir acciones que generen afectaciones a los derechos humanos o que conlleven la destrucción del medio ambiente por parte de diversos actores.
(iii) Supervisar y fiscalizar que las actividades desarrolladas, incluso por terceros, no vulneren los derechos humanos ni el entorno natural.
(iv) Adoptar medidas para mitigar los daños ambientales causados.
(v) Prohibir el uso de la naturaleza como un arma de guerra, lo que implica evitar prácticas como la contaminación deliberada de fuentes hídricas, la destrucción de tierras agrícolas y la explotación ilícita de recursos naturales para financiar los conflictos.
(vi) Proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, lo que incluye pueblos indígenas, comunidades campesinas, poblaciones afrodescendientes, mujeres, niños y niñas que puedan estar en situaciones de vulnerabilidad.
4.2. Los derrames de petróleo y sus impactos socioambientales
96. Los derrames de petróleo son desastres con serias repercusiones sociales, económicas y ambientales. Estos episodios son de los más graves en materia ambiental por la cantidad de efectos perversos que producen. Si bien dichos acontecimientos son más comunes en entornos marítimos, también pueden ocurrir en tierra o en ríos[131]. Todo ello depende del contexto en el que se desarrolla la actividad extractiva. Sus consecuencias son desastrosas para los ecosistemas locales y las comunidades, pues un solo derrame puede acabar para siempre con la flora y la fauna de toda una región. Así mismo, sus acciones de limpieza son limitadas pues sus efectos perduran en el tiempo.
97. En los últimos 50 años se han producido por lo menos 130 derrames alrededor del mundo[132]. Durante la guerra del Golfo en 1991, las tropas iraquíes liberaron intencionalmente cientos de pozos petroleros provocando el vertimiento de aproximadamente 1.800.000 toneladas de crudo. La mancha negra cubrió 4000 km2 de mar, lo que causó un gravísimo impacto en la vida marina y costera de los países de la región. Según algunos autores, “el hecho de que el Golfo Pérsico sea una masa de agua no muy extensa, semicerrada y poco profunda potenció el efecto contaminante”[133].
98. Años atrás, en 1979, ocurrieron dos grandes derrames. En el Golfo de México y en las costas de Trinidad y Tobago. En el primero se produjo una explosión en el pozo exploratorio Ixtoc I de la empresa Pemex. En aquella ocasión se estimó una cantidad de 530.000 toneladas de petróleo derramados en un periodo de diez meses. En el segundo, una tormenta tropical en el mar caribe provocó el choque entre dos buques petroleros que terminaron incendiados en el mar. Aquella vez, se estimaron más de 280.000 toneladas de crudo derramadas. El buque fue remolcado hasta la costa en donde terminó incinerado definitivamente.
99. En 1989 se produjo la mayor catástrofe de la historia por el derrame petrolero de Exxon Valdéz[134]. En aquella ocasión, el buque que transportaba el petróleo colisionó contra el arrecife de Bligh, Alaska. Esta zona se caracterizaba por un amplio número de especies marinas, aves, vegetación, entre otros. Se calcula que se vieron afectadas aproximadamente “250.000 aves marinas y alrededor de 2300 nutrias de mar fueron las víctimas más notables, aunque también resultaron afectadas las poblaciones de focas, salmones rosados, orcas, águilas calvas e infinidad de invertebrados”[135].
100. Para el año 2010, una explosión en la plataforma petrolera “Deepwater Horizon”, operada por la British Petroleum, provocó un brutal derrame de más de 750.000 toneladas de crudo en el Golfo de México. En este acontecimiento también fallecieron 11 trabajadores. La capa negra de petróleo afectó a más de 1500 km de la costa sur de los Estados Unidos y afectó a unas 8000 especies entre aves, peces, tortugas, mamíferos y muchos otros.
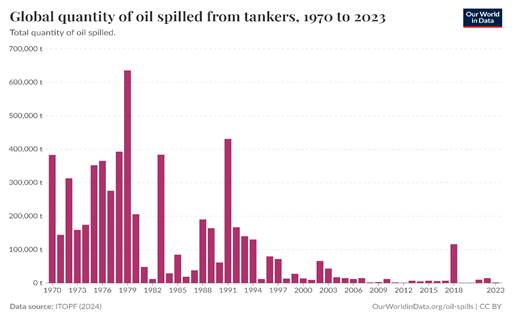
Fuente: ourworldindata.org
101. Los impactos del petróleo sobre el ecosistema son muy graves[136]. El efecto inmediato de un derrame consiste en una mancha negra que se extiende por la superficie del agua e impide la entrada de la luz, con lo cual, muchos animales y plantas que habitan el ecosistema no pueden llevar a cabo sus procesos biológicos como la fotosíntesis u otros. Así mismo, la toxicidad propia del petróleo puede llevar a la muerte directa por envenenamiento de muchos seres vivos.
102. No solo por los componentes tóxicos del petróleo sino también porque mancha negra del crudo termina por alterar toda la cadena alimenticia de muchas especies que ahora no pueden acceder a su alimento. Con los derrames de petróleo se “disminuye el nivel de oxígeno y obstaculiza la transpiración, respiración y fotosíntesis en la vegetación”[137]. Las alas de las aves son contaminadas al punto que no pueden volar. Los peces se asfixian, los animales mueren de hambre[138].
103. De acuerdo con algunos estudios[139], los efectos de los derrames no solamente son ambientales. Según la doctrina especializada, estos acontecimientos impactan a las sociedades, al menos, de dos formas. Primero, el petróleo puede afectar los procesos ecológicos de la región, provocando contaminación que incide directamente en la salud de los seres humanos por el consumo de animales o agua contaminada. Segundo, estos desastres afectan directamente la economía de la región, especialmente, de las familias más vulnerables que se dedican a la pesca, agricultura o, incluso, al turismo. En efecto:
“los negocios de pesca comercial y acuicultura se ven afectados por la disminución de la demanda de sus productos por temor a que estén contaminados, y por la pérdida de sus productos (Chang et al., 2014). Además, también se pueden generar pérdidas debido a que el derrame causó la muerte directa o daños de hábitats de los animales, o por prohibiciones de acceso al mar (Chang et al., 2014). El turismo se ve afectado ante un derrame de petróleo pues este impacta negativamente a las propiedades frente al mar y a las playas. Incluso cuando se hayan limpiado las zonas afectadas por el derrame, es posible que el daño a las marcas de las empresas de turismo, junto con las percepciones negativas generadas en los viajeros perduren (Oxford Economics, 2010)”.
104. Según algunos autores[140], estos acontecimientos también provocan un impacto sobre la salud y la percepción de la calidad de vida de los habitantes. Tener un contacto directo con el petróleo puede producir mareos, nauseas e incluso problemas del sistema nervioso central y algunos tipos de cáncer[141]. Incluso, en términos de salud mental, algunos estudios señalan que las personas que están expuestas a estos derrames presentan mayores niveles de estrés que otro tipo de desastres naturales[142].
105. De acuerdo con el informe final de paz de la Comisión de la Verdad, los derrames de petróleo:
“son difíciles de contener y restablecer al estado original: contaminación de fuentes hídricas superficiales y subterráneas; pérdida de cobertura vegetal; filtración de crudo e hidrocarburos en el suelo; e, incluso, cambios en las formas de relacionamiento de las comunidades con sus territorios (…). El manglar de Nariño está llenó de microorganismos y rodeado de varios tipos de árboles que ahora están contaminados. Además, sirve de cuna para muchas poblaciones de peces y moluscos que escogen estos lugares para reproducirse. Allí están los crustáceos de los que se alimenta la comunidad de Tumaco… Se puede recoger la mayor cantidad de crudo posible, pero quedará una cantidad importante en el suelo y en el fondo de las playas. A largo plazo se notarán problemas en la fisionomía de las especies que se alimentan de los microorganismos. Se espera que para cuando lleguen las ballenas yubarta a esta zona del Pacífico colombiano (lo cual ocurre entre julio y noviembre) buscando aguas cálidas para tener a sus crías, ya se haya diluido, sin embargo, esta especie se alimenta de cardúmenes y krills; es probable que no encuentren la cantidad suficiente para consumir durante la migración y corren el riesgo de ingerir especies contaminadas”[143].
106. Ahora bien, dadas las dificultades que trae consigo la contención del petróleo, la doctrina especializada coincide en señalar que la mejor estrategia para esta clase de derrames es la prevención[144]. Ello implica que tanto las empresas como los Estados deben elaborar planes de intervención científica que permitan concentrar esfuerzos en monitorear y recopilar toda la información que exista sobre el ecosistema que está en riesgo. De esa forma, durante el desastre, las autoridades podrán tomar las decisiones más acertadas que reduzcan el daño al mínimo y eviten que la contaminación se extienda a otros lugares donde son más difíciles de contener (lagunas, bahías, viviendas, entre otros).
107. Un sistema de información sólido permite conocer con certeza cuáles y cuantas especies se vieron afectadas. Sin que eso exista es muy difícil cuantificar y restaurar los daños al ecosistema. En otras palabras, si se tiene un buen sistema de información y monitoreo, es posible acelerar la recuperación del ecosistema pues se tienen claramente identificados los daños, pueden reintroducirse las especies afectadas, se puede controlar la erosión del suelo, el control de la pesca, del agua potable, entre otros muchos asuntos. Igualmente, un buen sistema de información permitirá determinar las causas y los posibles responsables directos e indirectos del desastre.
108. Ocurrido el desastre, las autoridades deben atenderlo de manera inmediata a través de la instalación de barreras que contengan todo el crudo para que no se extienda por la zona. Para la recogida del petróleo, los equipos más utilizados son “los grandes skimmers – también llamados desnatadores- que mediante una bomba succiona el crudo y lo pasa a tanques flotantes que luego serán remolcados a un puerto donde el hidrocarburo se almacena para su eliminación definitiva”[145]. En otros casos se han utilizado aspiradores o absorbentes marinos.
109. Cuando el derrame es grande, las labores de limpieza se hacen con incendios controlados que ayudan a remover grandes cantidades de petróleo. Sin embargo, el humo que se genera es tóxico por lo que esta técnica debe realizarse cuando los derrames estén lejos de zonas habitables[146]. Finalmente, otro método utilizado “es el uso de “dispersantes”, los cuales se lanzan al petróleo desde aeronaves para acelerar su proceso de dispersión natural. Algunas sustancias químicas pueden hacer que el crudo se torne menos viscoso para no afectar a las playas y las plumas de pájaros”[147]. Pese a ello, a la fecha, los estudios coinciden en que muchos derrames de petróleo causan daños irreparables.
4.3. Los derrames de petróleo en Colombia: el oleoducto trasandino
110. Como se indicó anteriormente, en Colombia existe una estrecha relación entre el conflicto armado y las economías extractivas. A diferencia de otros lugares del mundo, en nuestro país, el estudio de los derrames de petróleo debe tener en cuenta una serie de factores sociales, económicos, políticos, ambientales, entre otros, que inciden directamente en la comprensión de este fenómeno. En Colombia, el conflicto armado es la principal causa de los derrames, lo cual implica un reto adicional frente a las obligaciones de prevención, atención y posterior recuperación de los ecosistemas afectados.
111. Los derrames de petróleo en Colombia tienen una doble dimensión. Por una parte, los oleoductos y, en general, la industria petrolera, se convirtieron en un objetivo militar de varios grupos armados[148]. Por otra, con el paso del tiempo, los insumos petroleros terminaron por incentivar y promover otras economías ilegales como el narcotráfico o la minería ilegal, a través del suministro continuo de gasolina. En la actualidad, el petróleo hurtado es llevado a refinerías ilegales en donde se procesa para posteriormente ser utilizado por distintas economías ilegales. En otras palabras, el petróleo extraído de los oleoductos se convirtió en el motor de las acciones violentas de múltiples actores ilegales.
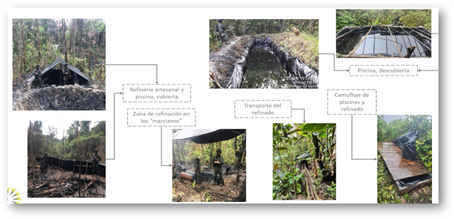
Fuente: Cenit S.A.S.
112. En Colombia existen nueve grandes oleoductos: el Bicentenario, Caño Limón – Coveñas, Central de los Llanos, Churuyaco-Orito, Mansoyá-Orito, Ocensa, San Miguel – Orito, Trasandino y Pacífico[149]. Sin embargo, las acciones violentas se concentran en algunos de ellos lo cual explica por qué en ciertas zonas del país, los efectos por los derrames de petróleo son más devastadores que en otros.
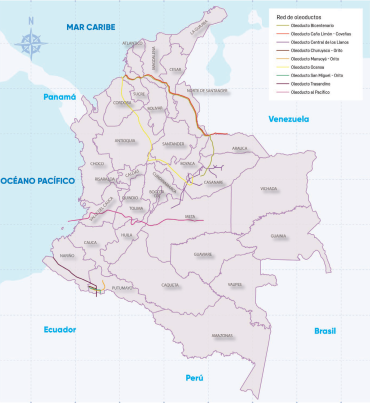
Fuente: Fundación Ideas para la Paz[150].
113. La región del Catatumbo, Cauca y el pacífico nariñense, son las zonas con mayor cantidad de cultivos ilícitos[151] lo cual guarda una estrecha relación con los oleoductos más afectados por esta clase de episodios. De acuerdo con algunos estudios[152], los oleoductos más afectados por estos ataques son el Trasandino y el oleoducto Caño – Limón Coveñas. A diferencia de otros años[153], la geopolítica de la hoja de coca muestra que esos cultivos se concentran estratégicamente en zonas que facilitan su producción y tráfico[154]. Los departamentos con mayor crecimiento en el área sembrada de hoja de coca siguen siendo Nariño y Cauca[155].
114. En ese contexto, el oleoducto trasandino fue construido en 1968 y cuenta con una capacidad de transportar 48.000 barriles diarios. El petróleo es transportado desde el municipio de Orito, Putumayo, y recorre aproximadamente 305 kilómetros hasta el municipio de Tumaco, ubicado en la costa pacífica nariñense.
115. Los grupos armados que hicieron presencia en la región fueron el Frente 29 Alfonso Arteaga del Bloque Occidental de las FARC-EP y la Compañía Héroes y Mártires de Barbacoas junto con la columna Héroes y Guerreros del Sindagua del ELN. Sin embargo, con el paso del tiempo y la firma del acuerdo de paz, el control territorial por parte de grupos armados se reconfiguró. De acuerdo con las alertas tempranas 004 de 2018, 044 de 2018, 045 de 2019 y 008 de 2023, la Defensoría del Pueblo señaló que tras la dejación de armas por parte de las FARC-EP, se produjo una rápida reconfiguración de grupos armados ilegales, especialmente, guerrillas disidentes y crimen organizado quienes Terminaron por controlar las rentas de la guerra.
116. En efecto, para el año 2016 se conformaron las “guerrillas unidas del pacífico” (GUP), disidencias de las FARC-EP, bajo el mando de alias “Don Ye”. Posteriormente, en el año 2017, nació el Frente Oliver Sinisterra (FOS) liderado por alias “Guacho” y el frente “Gente del Orden” liderado por el frente 29 Daniel Aldana de las disidencias de las FARC-EP. Para el año 2019 y 2020, varios grupos armados se disputaron el control territorial de la región. Se creó el Bloque Occidental “Alfonso Cano”, quien cuenta con el apoyo del estado mayor de la segunda Marquetalia.
117. En el año 2019 se produjo un enfrentamiento entre estos grupos y el ELN en el municipio de Telembi, que produjo afectaciones directas a resguardos indígenas que habitan la región. En el 2020, surgió el frente Iván Ríos de las FARC-EP e ingresó la columna móvil “Urías Rondón”, a cargo del Bloque Occidental Jacobo Arenas (alias los mordisco). Para el año 2023, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta binacional 008-23 en la que insistió que la población Awá se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural, en atención a las disputas entre el frente Jacobo Arenas, la Segunda Marquetalia y el ELN.
118. De acuerdo con la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá[156], la perforación e instalación de válvulas ilícitas tuvo dos propósitos principalmente: atacar militarmente la economía del país y obtener recursos para financiar otras economías ilegales. Según la Comisión de la Verdad de Colombia, “los atentados al OTA fueron una fuerte expresión de la disputa territorial de las FARC-EP y el ELN: se registraron 448 acciones armadas en contra del OTA durante 1986 a 2015, que equivalen al 12 % de las acciones armadas nacionales”[157]. El 62 % de esos ataques fueron con explosivos, mientras que el 33 % no fueron identificados.
119. Entre el 2009 y el 2015 se presentaron cinco derrames de crudo en el resguardo Inda Sabaleta del pueblo Awá. El derrame del 2011 duró aproximadamente 3 meses. En el año 2015 se registró otro derrame con nefastas consecuencias, esta vez, provocado por la columna móvil Daniel Aldana de las FARC-EP[158]. Según la Comisión de la Verdad, el “derrame afectó los ríos Rosario, Mira y Caunapí, dejando sin agua al pueblo Awá y a la totalidad de la población de Tumaco”[159].
120. La instalación de estas válvulas se hace manera artesanal. Esto es, sin ningún tipo de control. Estas prácticas rudimentarias ocasionan fugas de crudo que son difíciles de controlar. En Tumaco, “la instalación de válvulas ilícitas aumentó desde el año 2009, llegando a reportarse un total de 418 de válvulas ilícitas en 2015 únicamente en ese municipio”[160]. Según la empresa Cenit S.A.S., entre el año 2014 al 2023 se derramaron 108.335 barriles de petróleo por atentados directos y 2.898.128. barriles de petróleo por perforaciones ilícitas.
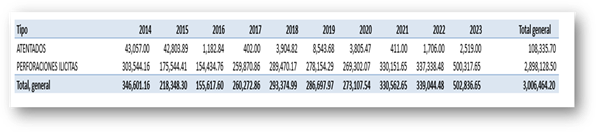
Fuente: Cenit S.A.S.
121. Durante esos años, las fuentes hídricas de la región se vieron especialmente afectadas y, con ello, las comunidades que de allí derivan su subsistencia[161]. Para las comunidades, la presencia del oleoducto trasandino trajo consigo dos efectos principalmente: el aumento de explosivos y de la instalación de válvulas ilícitas, y el fortalecimiento de grupos armados que controlan la región.
122. El hecho de que estos oleoductos representen tan notables beneficios económicos para las economías ilegales, conlleva a una mayor presencia de grupos armados en la zona con las implicaciones que eso trae: desplazamientos forzados, control territorial, enfrentamientos, masacres, asesinatos de líderes sociales, entre otros. Así mismo, como se evidenció, esta instalación, en un escenario caracterizado por la violencia, también trae consigo impactos socioambientales sobre el territorio que habitan las comunidades más vulnerables y que derivan su subsistencia de las zonas contaminadas.
123. En resumen, los derrames de petróleo causan efectos perversos no solo sobre los ecosistemas sino especialmente sobre las comunidades que habitan estas zonas. En muchos casos se registraron envenenamiento de aves y de las fuentes hídricas que sirven como sustento para estas poblaciones. Para el caso colombiano, estos episodios se sitúan en un contexto más grave y generalizado de violencia que profundiza los impactos que estos derrames tienen sobre el ambiente y las comunidades. A diferencia de otros países, en Colombia estos derrames son provocados por grupos armados que utilizan el crudo para financiar sus acciones violentas u otras economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.
5. La Constitución Ecológica de 1991. Reiteración de jurisprudencia[162]
“El agua se aprende por la sed. La tierra, por los océanos atravesados. El éxtasis por la agonía. La paz la cuentan las batallas. El amor, por el hueco de la memoria”[163].
124. De acuerdo con lo dicho hasta el momento, el pueblo Awá es una comunidad indígena que históricamente ha sufrido múltiples violaciones de derechos humanos, al punto que varias autoridades, nacionales e internacionales, han considerado que ese pueblo se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural. En este capítulo, la Sala reiterará las obligaciones ambientales derivadas de la Constitución de 1991, haciendo énfasis en aquellos casos que involucran comunidades que derivan su subsistencia de fuentes hídricas contaminadas por distintas actividades industriales. Así mismo, se estudiará el trámite de licenciamiento ambiental en Colombia y el marco normativo de los derrames de petróleo.
5.1. La justicia ambiental y la redistribución de cargas ambientales[164]
125. A medida que nuevos casos sobre la afectación del medio ambiente llegaron a conocimiento de la Corte, esta Corporación incorporó y desarrolló una serie de conceptos tendientes a proteger integralmente los derechos de las comunidades más afectadas por los desastres naturales quienes, normalmente, pertenecen a los grupos sociales más vulnerables. Uno de ellos, fue el de “justicia ambiental”[165].
126. Para el año 2014, este Tribunal profirió la sentencia T-294 de 2014. En dicha providencia, este Tribunal debía resolver un conflicto socioambiental en el municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, por la construcción de un relleno sanitario ubicado a siete kilómetros del referido municipio. A pesar de los beneficios de este relleno, la contaminación terminó por afectar algunas comunidades étnicas situadas en ciertos corregimientos alrededor de la Ciénaga de Oro. En este caso, la Corte tuteló los derechos fundamentales de la comunidad, especialmente, el de consulta previa, y ordenó a la ANLA revisar el otorgamiento de la licencia ambiental para ese proyecto, dado que se evidenció que el relleno sanitario presentaba serios niveles de contaminación.
127. Como se indicó, uno de los conceptos utilizados por la Corte para resolver este conflicto fue el de “justicia ambiental”. Según la referida decisión, por tratamiento justo debe entenderse que “ningún grupo de personas, incluyendo los grupos raciales, étnicos o socioeconómicos, debe sobrellevar desproporcionadamente la carga de las consecuencias ambientales negativas como resultado de operaciones industriales, municipales y comerciales, o la ejecución de programas ambientales y políticas”[166].
128. Esta idea de la justicia ambiental es una respuesta directa al denominado “racismo ambiental”[167]. Según esta tesis, los efectos más devastadores del ambiente los soporta la población más vulnerable[168]. De ahí que, la justicia ambiental demande una exigencia de “justicia distributiva”, que “aboga por el reparto equitativo de las cargas o beneficios ambientales entre los sujetos de una comunidad, ya sea nacional o internacional, eliminando aquellos factores de discriminación fundados ya sea en la raza, el género o el origen étnico (injusticias de reconocimiento), o bien en la condición socioeconómica o en la pertenencia a países del Norte o del Sur global (injusticias de redistribución)”[169].
“Esta exigencia fundamenta (i) un principio de equidad ambiental prima facie, conforme al cual todo reparto inequitativo de tales bienes y cargas en el diseño, implementación y aplicación de una política ambiental o en la realización de un programa, obra o actividad que comporte impactos ambientales debe ser justificado, correspondiendo la carga de la prueba a quien defiende el establecimiento de un trato desigual.[170] Asimismo, de este primer componente se deriva (ii) un principio de efectiva retribución y compensación para aquellos individuos o grupos de población a los que les corresponde asumir las cargas o pasivos ambientales asociados a la ejecución de un proyecto, obra o actividad que resulta necesaria desde la perspectiva del interés general”[171].
129. Para la Corte, la justicia ambiental encuentra fundamento en varios artículos de la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 79 sobre el derecho fundamental al ambiente sano, el 13 que exige un trato igualitario para todas las personas, el artículo 2 que consagra como uno de los fines del Estado la participación de todos en las decisiones que los afecta[172]. Estas mismas normas son el sustento de las obligaciones ambientales derivadas de la Constitución de 1991 ampliamente desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte, las cuales se pueden sintetizar en: el derecho de participación y/o consulta previa, el derecho a que el Estado prevenga, mitigue y restaure o repare el daño ambiental causado por distintas actividades, y el deber que tiene el Estado y las empresas de actuar con debida diligencia. Lo anterior, tal y como se expone a continuación.
5.2. Obligaciones ambientales derivadas de la Constitución de 1991. Reiteración de jurisprudencia[173]
130. A partir de las anteriores consideraciones, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el Estado asume varios deberes fundamentales en relación con el medio ambiente: (i) el deber de participación y/o consulta previa, (ii) el deber de prevenir los daños ambientales; (iii) el deber de mitigar los daños ambientales; (iv) el deber de indemnizar, reparar y/o restaurar; iv) el deber de punición frente a los daños ambientales. Finalmente, (vi) el deber de actuar con debida diligencia, el cual también es exigible respecto de empresas y/o particulares.
131. Por tratarse de un asunto de reiteración, en el siguiente cuadro se resumirán las principales reglas de cada una de estas obligaciones[174]. Posteriormente, la Sala se referirá al trámite de licenciamiento ambiental como el principal instrumento para materializar las promesas ambientales de la Constitución de 1991 para, finalmente, pronunciarse sobre el deber del Estado y de los particulares de actuar con debida diligencia.
|
Obligación ambiental |
Definición |
|
Participación y/o consulta previa |
La participación es una manifestación del principio democrático del Estado Social de Derecho (CP art. 1). El artículo 2 de la Constitución estatuye que, entre los fines esenciales del Estado, se encuentra el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
En las sentencias T-361 de 2017 y T-413 de 2021, la Corte se refirió a las características y consecuencias que tiene el derecho fundamental a la participación ambiental. En esas decisiones, la Corte sostuvo que existen tres elementos que garantizan este derecho fundamental, los cuales son: “(i) el acceso a la información, (ii) la participación pública y deliberativa de la comunidad y, finalmente, (iii) la existencia de mecanismos administrativos y judiciales para la defensa de los anteriores contenidos normativos”[175].
Para el caso de las comunidades indígenas o población NARP, la consulta previa es en sí mismo el escenario más adecuado de participación con el que cuentan estas comunidades. Este derecho ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de la Corte, especialmente, en la sentencia SU-123 de 2018. El mecanismo de consulta procede cuando quiera que, positiva o negativamente, se afecte directamente los derechos de la comunidad reclamante[176]. Además de la perturbación al territorio en sentido amplio, “se ha establecido que también se concreta si es existe evidencia razonable de que, con la medida, se perjudique i) la salud, así como el ambiente, representado en la inequidad frente a la distribución de cargas y beneficios ambientales; y ii) las estructuras sociales, espirituales, culturales y ocupacionales en un colectivo, que no pueden ser percibidos por estudios técnicos ambientales”[177]
|
|
Deber de prevención |
De acuerdo con la sentencia C-259 de 2016, el deber de prevención implica: “(a) en el mandato de evitar factores de deterioro ambiental (CP art. 80.2), esto es, adoptando de forma anticipada un conjunto de medidas o de políticas públicas que, a través de la planificación[178], cautelen o impidan el daño al ecosistema y a los recursos naturales[179]; o que, en caso de existir, permitir o habilitar algún impacto sobre los mismos, logren asegurar su aprovechamiento en condiciones congruentes y afines con el desarrollo sostenible[180]. Este deber también se expresa en el (b) fomento a la educación ambiental (CP arts. 67 y 79) y en la garantía (c) a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el medio ambiente (CP art. 79)”.
En el marco de este principio se encuentra el principio de precaución, el cual es un criterio hermenéutico para la aplicación de normas de protección ambiental ante amenazas graves no comprobadas científicamente. Este principio sirve como guía para las acciones de los funcionarios encargados de cumplir con la normatividad ambiental, como lo es la Ley 99 de 1993, e impone obligaciones a las autoridades ambientales para evitar daños al medio ambiente[181].
Por esta vía, por ejemplo, se destaca la existencia de los planes de manejo ambiental[182] y de las licencias ambientales[183], que en relación con actividades que pueden producir un deterioro al ecosistema o a los recursos naturales, consagran acciones para minimizar y prevenir los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad.
|
|
Deber de mitigación |
El deber de mitigar “se manifiesta en el control a los factores de deterioro ambiental (CP art. 80.2), en términos concordantes con el artículo 334 del Texto Superior, el cual autoriza al Estado a intervenir, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, y en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, con el fin de racionalizar la economía en aras de mejorar la calidad de vida de los habitantes, y lograr los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”. |
|
Deber de reparar o indemnizar los daños ambientales |
Según la sentencia C-259 de 2016, “(iii) El deber de indemnizar o reparar los daños ambientales encuentra respaldo tanto en el principio general de responsabilidad del Estado (CP art. 90), como en el precepto constitucional que permite consagrar hipótesis de responsabilidad civil objetiva por los perjuicios ocasionados a los derechos colectivos (CP art. 88). Adicionalmente, el artículo 80 del Texto Superior le impone al Estado el deber de exigir la reparación de los daños causados al ambiente. Por esta vía, a manera de ejemplo, esta Corporación ha avalado la exequibilidad de medidas compensatorias, que lejos de tener un componente sancionatorio, buscan aminorar y restaurar el daño o impacto causado a los recursos naturales”[184].
Ahora bien, la jurisprudencia también ha distinguido entre las acciones reparadoras primarias (restauración, recuperación y rehabilitación) y secundarias (equivalencia, mitigación y complementarias). De acuerdo con la sentencia T-080 de 2015, el sentido de las acciones primarias es el de privilegiar la reparación en especie por encima de la pecuniaria[185]. Esto quiere decir que debe buscarse la restitución del medio ambiente afectado a su situación previa al daño ambiental y recuperarlo sustancialmente. Por su parte, las acciones reparadoras secundarias proceden cuando resulta imposible restaurar el bien afectado, como ocurre, por ejemplo, cuando se comprueba la extinción de una especie[186]. Si bien estas acciones tienen una connotación reparadora, se distinguen de otras medidas pues su objeto no es indemnizatorio o pecuniario. |
|
Obligación de sanción o corrección |
En caso de que se incumplan las obligaciones previstas en el acto administrativo que incorpora la licencia ambiental, así como las demás normas concordantes, las autoridades competentes tendrán que sancionar a los responsables por el daño ambiental causado. Este deber de corrección es de naturaleza sancionatoria y se encuentra regulado en la Ley 1333 de 2009. |
|
Deber de actuar con debida diligencia |
Aunque inicialmente estas obligaciones estaban en cabeza del Estado, con la promulgación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, el sector privado también tiene obligaciones respecto de la protección de los derechos humanos que puedan resultar afectados por sus actividades extractivas. En la sentencia SU-123 de 2018, la Corte sostuvo que “los Estados y las empresas de seguir los parámetros mínimos de debida diligencia para la garantía de los derechos de las comunidades indígenas, en particular, la consulta previa. Específicamente, de acuerdo con los informes del Relator, existen dos tipos de responsabilidades: (a) los deberes generales; y (b) la configuración del estándar mínimo de la protección de las comunidades indígenas (estándar de debida diligencia). En todo caso, para la definición de estos asuntos, son determinantes (i) el deber de debida diligencia en el reconocimiento, (ii) el deber de diligencia sobre las tierras, territorios y recursos naturales, y (iii) el deber de diligencia en consultar incorporados en el referido informe”. Sobre este asunto se volverá más adelante. |
132. Ahora bien, estas obligaciones constitucionales adquieren una protección reforzada, cuando quiera que las y los reclamantes sean comunidades vulnerables que derivan su subsistencia del entorno contaminado[187]. Tal es el caso del derecho al agua[188] y a la alimentación[189], en casos de comunidades agricultoras y pesqueras[190]. Para la Corte, “el agua, los bosques y la seguridad y soberanía alimentaria están íntimamente relacionados y protegidos a través de la cláusula general del derecho al ambiente sano”[191]. Según este Tribunal, estos derechos a la alimentación, agua y prácticas tradicionales se encuentran íntimamente relacionados.
133. En efecto, el hambre[192] puede conducir a la “desintegración cultural, la desnutrición, la no satisfacción de las necesidades básicas, la desprotección de su derecho al trabajo, y en general la amenaza a la supervivencia de la población”[193]. Por tanto, la protección de los ecosistemas marinos y terrestres, la protección de la flora y la fauna, la defensa ambiental de las especies animales y vegetales, y la garantía de una soberanía alimentaria, son en sí mismo una forma de asegurar la propia supervivencia de las y los habitantes de todo el territorio nacional[194].
134. En Colombia, la Corte Constitucional ha otorgado una protección especial a las prácticas tradicionales de producción de comunidades de pescadores[195]. Una de las decisiones más relevantes sobre este aspecto es la sentencia T-622 de 2016 (río Atrato). En esa decisión, la Corte estudió la vulneración del derecho fundamental al ambiente sano, por la contaminación producida por la minería ilegal que azota la región del Urabá.
135. En esa oportunidad, la Corte insistió en la relación que existe entre el derecho al ambiente sano, la protección del agua y sus consecuencias en el derecho a la alimentación y soberanía alimentaria. La Corte encontró responsable a las autoridades nacionales por la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades pesqueras que derivaban su subsistencia del río contaminado. En sus palabras:
“declarar la existencia de una grave vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y sus afluentes, imputable a las entidades del Estado colombiano accionadas (...) por su conducta omisiva al no proveer una respuesta institucional idónea, articulada, coordinada y efectiva para enfrentar los múltiples problemas históricos, socioculturales, ambientales y humanitarios que aquejan a la región y que en los últimos años se han visto agravados por la realización de actividades intensivas de minería ilegal”[196].
136. Pues bien, estas obligaciones derivadas de la Constitución de 1991 y de la jurisprudencia constitucional, se materializan a través de otros instrumentos de carácter legal y reglamentario, como lo es el trámite de licenciamiento ambiental. Como se mostrará más adelante, estas licencias son el principal instrumento con el que cuenta el Estado para que las promesas ambientales de la Constitución de 1991, en la práctica, puedan ser materializadas y controladas por las distintas autoridades competentes en la materia.
5.3. El trámite de licenciamiento de la Ley 99 de 1993 desde una perspectiva constitucional
137. Como se dijo anteriormente, las obligaciones ambientales derivadas de la Constitución de 1991 encuentran en la Ley 99 de 1993, específicamente, en el trámite de licenciamiento ambiental, el instrumento por medio del cual el Estado puede exigir los deberes de prevención, mitigación, reparación y sanción, ampliamente desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional[197]. Este trámite de licenciamiento ambiental, a su vez, ha sido desarrollado por varias decisiones de la Corte.
138. De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, la licencia ambiental es “la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”. De acuerdo con esa norma, cualquier actividad que pueda producir un efecto negativo sobre recursos naturales, al ambiente o introduzca cambios notorios al paisaje (artículo 49 de la Ley 99 de 1993).
139. En las sentencias C-328 de 1995, C-035 de 1999, C-746 de 2012, SU-095 de 2019 y C-280 de 2024, la Corte se pronunció sobre este trámite desde una perspectiva constitucional. Para esta Corporación, la licencia ambiental no puede ser entendida simplemente como un acto administrativo de trámite que autoriza la explotación de recursos naturales, sino que su expedición debe “enmarcarse en los principios constitucionales que fijan límites y derroteros para que se convierta en una verdadera herramienta de prevención y control de daños”[198]. Esta licencia ambiental es obligatoria[199] y puede ser revocada en cualquier momento sin consentimiento del beneficiario, cuando quiera que no se cumplan las obligaciones contempladas en el acto de expedición.
140. Según la Corte, la finalidad de la licencia ambiental es “la protección de los derechos individuales y colectivos mediante el ejercicio oportuno del control estatal”. Igualmente, este acto administrativo busca “eliminar, o por lo menos prevenir, mitigar o reversar e cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el ambiente”[200]. En esos términos:
“La licencia ambiental es el resultado o la decisión de un procedimiento administrativo reglado, complejo y participativo. Esa colaboración se deriva de un entendimiento de varias normas constitucionales y legales, en particular, de los artículos 1, 2 y 79 de la Constitución y los artículos 69 a 72 y 74 de la Ley 99 de 1993, y se dirige a que los ciudadanos puedan apreciar y ponderar de forma anticipada las consecuencias ambientales que pueden derivarse del proyecto licenciado. Además, frente a determinados proyectos se requiere realizar una consulta previa con las comunidades étnicamente diferenciadas”[201].
141. El artículo 51 de la Ley 99 de 1993 estableció que las autoridades competentes para otorgar una licencia ambiental son: el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, algunos municipios y distritos. Finalmente, según el artículo 3 numeral 1 del Decreto 3573 de 2011, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tendrá la función de “otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
142. Conforme al artículo 58 de la Ley 99 de 1993, el interesado debe solicitar a la autoridad nacional competente la referida licencia, para lo cual tendrá que presentar un estudio de impacto ambiental. En ese momento, la autoridad ambiental evaluará el referido estudio para determinar cuáles son las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación que serán incorporadas en el acto administrativo que establece el Plan de Manejo Ambiental que la obra o actividad deben acatar.
143. Adicionalmente, este procedimiento prevé mecanismos robustos en los que cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, tiene derecho a participar sin necesidad de demostrar ningún interés (artículo 69 de la Ley 99 de 1993). De la misma forma, el artículo 76 estableció el deber de consulta previa frente a comunidades étnicas y negras por los proyectos que puedan afectarles directamente.
144. No obstante, la jurisprudencia ha sido enfática y reiterada en señalar que las obligaciones de las autoridades ambientales no finalizan cuando se expida la licencia. Al contrario, son estas obligaciones las que le permiten hacer seguimiento y control del proyecto y, en dado caso, ejercer su facultad de defensa del ambiente sano.
145. El estudio de impactos ambientales está definido en el artículo 57 de la Ley 99 de 1993[202] como “el conjunto de información que debe presentar ante la autoridad ambiental competente el interesado en el otorgamiento de una licencia ambiental”. Así mismo, el inciso segundo estableció que ese documento “contendrá información sobre la localización del proyecto, los elementos abióticos, bióticos, y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse. Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos, así como el plan de manejo ambiental de la obra o actividad”[203].
146. Estos estudios de impacto ambiental incluyen tres asuntos en particular: el medio abiótico, el medio biótico y el medio socioeconómico[204]. Lo anterior, como se explica en el siguiente cuadro:
|
Tipo de estudio |
Obligaciones[205] |
|
Medio biótico[206] |
- El interesado deberá “suministrar la información relacionada con las características cualitativas y cuantitativas de los componentes (…) que configuran los ecosistemas presentes en el área de estudio, determinando su funcionalidad y estructura, como un referente del estado inicial previo a la ejecución de alguna de las alternativas del proyecto”. - El solicitante deberá “delimitar e identificar los ecosistemas naturales y transformados presentes en el área de estudio”. Para ello, “tendrá que “[d]elimitar e identificar los ecosistemas naturales y transformados presentes en el área de estudio […]”[207]. Frente a la flora, tendrá que identificar las unidades de cobertura vegetal mediante la información florística y la identificación de especies de especial interés. - Así mismo, deberá “definir el estado actual del área de estudio y la dinámica de la zona en términos de tamaño, número de parches, aislamiento, forma y de la identificación de los agentes que más contribuyen con el cambio”. Igualmente, tendrá que identificar la fauna asociada a las diferentes unidades de cobertura de la tierra y usos del suelo y los lugares indispensables para la cría, reproducción, alimentación, anidación, entre otras, también de especies migratorias y de especial importancia para el ecosistema. - Sobre los ecosistemas acuáticos, tendrá que describir su importancia para la región y analizar los potenciales riesgos de fragmentación de los ecosistemas como consecuencia de la construcción de la infraestructura del proyecto. - Finalmente, establecer si en el área de estudio se presentan ecosistemas sensibles, áreas protegidas, estratégicas, con prioridad de conservación, áreas de reserva forestal, entre otras. |
|
Medio abiótico[208] |
- El solicitante tendrá que describir y “analizar las condiciones meteorológicas mensuales multianuales representativas para el área de estudio (…) con base en información de las estaciones meteorológicas existentes de entidades públicas en la región avaladas por el IDEAM”. - Identificar las fuentes de emisión - En caso de contar con una cuantificación de emisiones de la zona, Ese debe realizar la modelización de la dispersión de los contaminantes en el área de estudio […], a fin de suministrar a la autoridad ambiental competente elementos de juicio para la selección de alternativas”[209]. - Identificar las fuentes de ruido y los potenciales receptores en el área de estudio. |
|
Medio socioeconómico |
- El solicitante deberá abordar los elementos demográficos, espacial, económico, cultural, político – organizativo, entre otros. - Espacial: presentar información municipal y local del lugar geográfico donde se va a desarrollar la actividad. - Económico: tendrá que identificar los procesos, teniendo en cuenta la estructura de la propiedad, sus formas de tenencia, los procesos productivos, el mercado laboral, entre otros asuntos. - Cultural: deberá presentar un análisis general de los patrones culturales y económicos de la región, y ““[d]escribir brevemente, con base en información secundaria […] las comunidades étnicas presentes en el área de estudio […] involucrando […]: territorios, demografía, salud, educación, religiosidad/cosmogonía, etnolingüística, economía tradicional, organización sociocultural y presencia institucional”[210]. - Sistema político-organizativo: el solicitante está en la obligación de identificar a todos los actores sociales que se encuentran en el área de estudio del proyecto. Esto significa que deberá presentar un análisis de la realidad socioeconómica del área y la información preliminar de la población a desplazar, para lo cual se deben identificar las construcciones susceptibles de afectarse, estimar la cantidad de población objeto de desplazamiento involuntario y las actividades económicas que pueden verse afectadas con el desplazamiento[211]. |
147. Uno de los elementos del Estudio de Impacto Ambiental es el plan de manejo ambiental. La elaboración de este plan implica, entre otras cosas, que el interesado debe evaluar, de manera rigurosa, las acciones para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales de un proyecto. Sin embargo, como se verá más adelante, el artículo 117 de la Ley 99 de 1993 expresamente dispuso la creación de un régimen de transición que posteriormente sería confirmado por varios decretos reglamentarios.
148. Este régimen de transición eximió de licenciamiento ambiental a aquellos proyectos que hubieran comenzado a operar con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 99 de 1993. Para estos casos, como el del oleoducto trasandino, la normatividad no exige una licencia ambiental sino tan solo un plan de manejo ambiental en los términos del Decreto 1220 de 2005 que, como se verá más adelante, no tiene los mismos estándares ni exigencias que las contempladas en la Ley 99 de 1993. Esta situación es problemática pues, como lo dijo la Corte en la sentencia SU-698 de 2017, ese régimen de transición impide evaluar todos los riesgos de un proyecto y, con ello, adoptar medidas e imponer obligaciones proporcionales a los efectos que trae consigo. Sobre este punto se volverá más adelante.
149. Finalmente, la Ley 1523 de 2012 exige la elaboración de un plan de gestión del riesgo que analice y valore los riesgos derivados de amenazas de origen natural, antrópico, socio-natural y operacional que puedan afectar el proyecto y los riesgos que puedan generarse a causa de su ejecución. En este contexto, el plan de gestión del riesgo debe identificar: (i) hechos, acciones y/o actividades generadoras de riesgo, que puedan crear efectos no previstos dentro del normal funcionamiento del proyecto; (ii) medidas para reducir la exposición a las amenazas y las vulnerabilidades; y (iii) acciones de manejo de desastres.
5.4. Normatividad aplicable en caso de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas
150. La Ley 1523 de 2012[212] estableció que todas las entidades públicas o privadas que presten servicios públicos o que desarrollen actividades industriales que signifiquen un riesgo de desastre deben realizar un análisis específico de riesgo y un plan de emergencia y contingencia. Esto significa que, además de las funciones que tiene el Estado a nivel nacional y territorial para prevenir y atender los riesgos, los beneficiarios de las licencias ambientales también deberán contar con medidas de atención y contención obligatorias.
151. En una línea similar, el Decreto 1076 de 2015 establece que, en los casos en los que se presenten derrames de hidrocarburos, el titular de la licencia ambiental deberá ejecutar todas las acciones necesarias para cesar la contingencia ambiental[213]. Además, deberá informar a la autoridad ambiental con el fin de que verifique los hechos, adopte medidas para corregir la contingencia e imponer medidas adicionales, según sea el caso[214].
152. Incluso, el Decreto 050 de 2018 reitera la obligación de los titulares de la licencia ambiental de contar con un plan de contingencias para el manejo de derrames de hidrocarburos, que debió ser presentado en el Estudio de Impacto Ambiental – EIA. Así mismo, esa norma estableció que las autoridades ambientales podrán, en el marco del seguimiento de dichas situaciones, imponer medidas adicionales para el manejo o atención en su jurisdicción, mediante acto administrativo debidamente motivado[215].
153. Además, el Decreto 1868 de 2021 adoptó el Plan Nacional de Contingencia frente a pérdidas de contención de hidrocarburos. Este plan tiene por objetivo servir como instrumento rector para las entidades públicas y privadas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Por lo tanto, sirve como una guía en el diseño y la implementación de acciones dirigidas a la preparación y respuesta integral ante incidentes de pérdida de contención de hidrocarburos.
154. Este plan dispuso unas obligaciones en cabeza de la industria y las entidades del Estado. Así, los titulares de las licencias ambientales están en la obligación de desarrollar un plan de emergencia y contingencia para la gestión del riesgo de desastres, así como atender de manera integral los incidentes causados por los derrames[216].
155. Particularmente, respecto de las emergencias que se ocasionen por hechos de terceros, el plan dispone que los titulares de la licencia deben atender los incidentes generados por actos intencionales de terceros contra la infraestructura, sin importar quien el responsable[217]. Por su parte, las entidades estatales relacionadas con la protección ambiental cuentan con diversas obligaciones con el fin de que, de manera articulada, el Estado pueda prevenir y atender integralmente estos desastres.
156. Esto quiere decir que, por un lado, el titular de la licencia ambiental tiene la obligación de identificar los daños al medioambiente que ameritan ser reparados a través del plan de compensación y, por otro, tiene que atender las emergencias. No obstante, la norma no explicita si la atención a estas situaciones de emergencia también implica adoptar medidas de reparación o restauración a los daños, pues sólo se limita a afirmar que la industria debe atender la situación de manera integral cuando el incidente es natural. Por su parte, el Estado también debe participar en la atención de la emergencia, y puede imponer medidas adicionales para el manejo o atención de la situación.
157. En el siguiente cuadro se sintetizan las reglas anteriormente descritas, junto con las autoridades o particulares responsables de su cumplimiento y verificación.
|
Fase |
Autoridades |
Instrumentos |
Obligaciones |
|
Prevención |
MADS ANLA CAR Departamentos Municipios Interesado en la licencia ambiental |
- Licencia ambiental -Diagnóstico Ambiental de Alternativas - Estudio de Impacto Ambiental - Plan de manejo ambiental -Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales del MADS |
Del Estado: - Evaluar el DAA, el EIA y el plan de manejo ambiental - Estudiar los documentos aportados para la licencia ambiental y solicitar los ajustes que sean necesarios - Otorgar o negar la licencia ambiental - Modificar la licencia ambiental cuando lo considere pertinente - Aplicar el principio de precaución en los casos en los que lo requiera
Del interesado: - Identificar los riesgos e impactos ambientales que genera el proyecto, con el fin de asumir unas obligaciones de prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales. - Elaborar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas - Elaborar el Estudio de Impacto ambiental - Elaborar el Plan de Manejo Ambiental |
|
Mitigación |
MADS ANLA CAR Municipios Titular de la licencia ambiental |
- Licencia ambiental -Funciones de seguimiento y control establecidas en la Ley 99 de 1993. -Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos del MADS |
Del Estado: - Realizar seguimiento a los compromisos pactados en la licencia ambiental - Realizar seguimiento y control al proyecto, y adoptar las medidas necesarias para mitigar riesgos no previstos
Del titular de la licencia ambiental: - cumplir con todos los compromisos y obligaciones pactadas en la licencia ambiental - Adoptar las nuevas medidas que ordene el Estado para prevenir y mitigar los riesgos no previstos inicialmente |
|
Atención y reparación |
MADS ANLA CAR Departamentos Municipios Titular de la licencia ambiental UNGRD SNGRD Consejos departamentales, distritales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres |
- Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -Planes departamentales, distritales y municipales - Plan Nacional de Contingencia -Plan de contingencias para el manejo de derrames de hidrocarburos -Plan de compensación |
Del Estado: - Verificar el cumplimiento del plan de compensación - Garantizar que el titular de la licencia ambiental cuente con un plan de contingencias adecuado - En caso de un desastre, debe verificar los hechos, adoptar medidas para corregir la contingencia e imponer medidas adicionales según sea el caso.
Del titular de la licencia ambiental: - Elaborar e implementar un plan de compensación - Elaborar e implementar un plan de contingencias - Ejecutar todas las acciones necesarias para cesar la emergencia. - Informar a la autoridad ambiental de los sucesos |
|
Sanción |
MADS CAR Corporaciones de Desarrollo Sostenible Unidades Ambientales de grandes centros urbanos Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales |
- Medidas sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 2009 - Medidas de reparación contempladas en la Ley 1333 de 2009 |
Del Estado:
- Iniciar la investigación administrativa para sancionar aquellas infracciones que generaron un daño ambiental |
158. En ese orden de ideas, es claro que la Constitución de 1991 contiene unas obligaciones ambientales ampliamente desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Estas obligaciones, se materializan a través de múltiples vías. Una de ellas es el trámite del licenciamiento ambiental y otra los planes de contingencia derivados del Decreto 1868 de 2021. Como se verá más adelante, en el caso objeto de estudio, ninguna de estas dos medidas ha sido suficiente para dar cumplimiento efectivo a los mandatos contemplados en la Constitución de 1991.
6. Solución del caso concreto
159. De acuerdo con lo dicho hasta el momento, la comunidad indígena Awá interpuso una acción de tutela en la que reclamó la protección de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por la contaminación ocasionada por los derrames de petróleo en el marco de la operación del oleoducto trasandino. A su vez, si bien las entidades demandadas y la empresa Cenit S.A.S. (operadora del oleoducto) no controvirtieron los daños socioambientales descritos por el pueblo Awá, en todo caso, alegaron que no se les puede endilgar ninguna responsabilidad, pues estos episodios son provocados por grupos armados al margen de la Ley.
160. En este punto, la empresa y las entidades demandadas sostuvieron que, de conformidad con el Decreto 1220 de 2005, el oleoducto trasandino cuenta únicamente con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución 1929 de 2005. Según sus intervenciones, desde la expedición de esa resolución la empresa y autoridades demandadas han cumplido con todas las obligaciones constitucionales y legales contenidas en el referido instrumento ambiental, razón por la cual, no existe ninguna responsabilidad frente a la contaminación ocasionada por hechos de terceros.
161. Para resolver el problema jurídico propuesto y determinar si las autoridades y empresas demandadas vulneraron los derechos fundamentales del pueblo Awá, la Sala comenzará por exponer, en primer lugar, cuáles fueron los principales hallazgos identificados por la Corte durante todo este proceso en relación con la afectación de los derechos del pueblo Awá para, a partir de ahí, segundo, analizar si las entidades y empresa accionada incumplieron con los mandatos constitucionales ambientales. De encontrar vulnerados los derechos del pueblo accionante, en una tercera parte, la Sala se pronunciará sobre los remedios judiciales que adoptará en el asunto estudiado.
6.1. El estado actual del territorio Katsa Sú: el pueblo Awá se encuentra en un déficit de protección constitucional agravado por los derrames de petróleo en el oleoducto trasandino
162. De manera preliminar, la Corte debe señalar que la grave situación humanitaria, sociocultural y ambiental en la que se encuentra el pueblo Awá no es un asunto nuevo, sino que responde a patrones históricos de discriminación como la expansión de la cultura mayoritaria, el conflicto armado, las economías extractivas, entre otros asuntos. Como se vio a lo largo de esta providencia, a la fecha existe suficiente evidencia que da cuenta que estos patrones históricos todavía están presentes y sus efectos aún impactan negativamente los derechos del pueblo Awá.
163. De ahí que, para la Sala, los derrames de petróleo analizados en este caso no puedan entenderse de manera aislada, sino que deben ser contextualizado en un complejo entramado socioeconómico en la región del pacífico, en el que confluyen varios factores, institucionales y no institucionales, que inciden directamente en la supervivencia de ese colectivo. Para este Tribunal, la solución del presente asunto no puede entonces desconocer un contexto caracterizado por la persistencia del conflicto armado y la débil presencia institucional del Estado, quien ha sido incapaz de resolver y atender integralmente la delicada situación de la comunidad accionante[218].
164. Ahora bien, a pesar de la gravedad de la situación socioambiental, uno de los principales problemas u obstáculos que la Sala identificó a lo largo de este trámite constitucional es que, a la fecha, no se tiene un diagnóstico actualizado e integral que permita identificar la magnitud del problema al que se enfrenta (la magnitud de la contaminación por los derrames del OTA)[219] y, con ello, poder determinar cuáles fueron las acciones desplegadas por las entidades y empresa demandada. Al contrario, como se vio, según respuesta ofrecida por el Ministerio de Ambiente, quien actúa como ente rector del Sistema Nacional Ambiental (SINA), para la elaboración del diagnóstico requerido por la Corte se necesitan por lo menos 2 años[220].
165. Pese a ello, la Sala pudo evidenciar una serie de impactos a partir del relato mismo del pueblo Awá y de otros intervinientes en el proceso que, como se verá más adelante, constituyen elementos indicativos de la vulneración de los derechos fundamentales de la comunidad reclamante. En este punto, debe tenerse en cuenta que ninguna autoridad ni la empresa demandada discutieron la persistencia de los derrames[221], el impacto sobre el territorio y los daños que causan sobre los derechos fundamentales del pueblo Awá[222].
6.2. Impactos sobre el ambiente y las formas de vida del pueblo Awá
166. El oleoducto trasandino tiene una extensión de aproximadamente 305 kilómetros. Si bien esta infraestructura se encuentra ubicada entre los municipios de Orito, Putumayo y Tumaco, Nariño, lo cierto es que los efectos de los derrames de petróleo son mucho más extensos. Según la información recolectada durante este trámite, en esta clase de episodios, el petróleo cae directamente sobre el agua y se esparce por toda la región. En este paso, los animales, humanos, plantas y todo el ecosistema resultan seriamente afectados. Aunque todavía no se tiene certeza de la extensión de la contaminación, en el siguiente mapa se evidencian algunos de los puntos más críticos identificados en el territorio Katsa Sú:
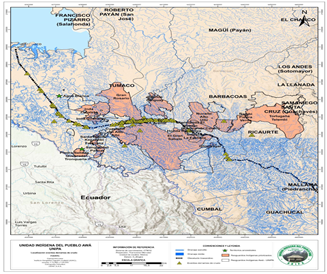
Fuente: Pueblo Awá[223].
167. Como se ha dicho a lo largo de este proceso, estos derrames normalmente son ocasionados por grupos ilegales que transportan el crudo a refinerías ilegales, las cuales, tampoco cuentan con ningún tipo de control. Esto implica, que la posibilidad de contener estos derrames es más difícil pues, en la práctica, las refinerías se desplazan por todo el territorio. En el siguiente mapa se muestran algunas refinerías ilegales ubicadas alrededor del oleoducto trasandino, durante los años 2022 a 2024:
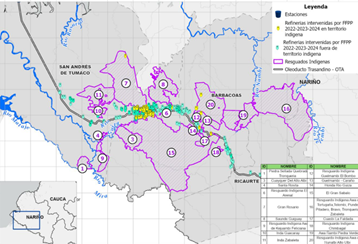
Fuente: Cenit S.A.S.[224]
168. Como se aprecia, si bien la instalación de válvulas ilícitas y los derrames se presentan en todo el oleoducto, existen unos puntos más críticos que otros. Por ejemplo, en su acción de tutela, el pueblo accionante refirió que en la reserva Natural Inkal Awá La Nutria, ubicada en el kilómetro 112 de la carretera que comunica el municipio de Tumaco con la ciudad de Pasto, se evidenció que el flujo natural del agua se ve truncado por la contaminación. En otras zonas de la misma reserva existen lugares donde se presentan drenajes de líquidos corroídos y escorrentías de pozos de petróleo en donde se observa un color que muestra la presencia de aceite o gasolina flotante.


Fuente: Pueblo Awá[225].
169. Lo mismo sucede en el kilómetro 92 de la vía entre Pasto y Tumaco. Al igual que en la reserva “La Nutria”[226], en este sector también se encuentra acumulado el petróleo que cubre la maleza, las rocas, las orillas de los ríos, los árboles, e incluso, los caminos por los cuales transitan miembros del pueblo Awá y otras comunidades. En el resguardo “Gran Rosario” se encuentra otro de los puntos más críticos. En ese sector se ubica una quebrada que sirve de paso para, entre otros, niños, niñas y adultos mayores en donde se observa una alta acumulación de petróleo espeso.

Fuente: pueblo Awá[227].
170. En el río Guiza, que es considerado un lugar de especial relevancia espiritual, económica, social y cultural del pueblo Awá, también se presenta contaminación. En las riberas se evidencia aceite en el agua, el cual termina por impactar otros lugares relevantes para esta comunidad y respecto de los cuales se abastecen de agua. A pesar de la información sobre la localización de la instalación de válvulas, lo cierto es que, una vez perforado, el flujo de crudo es intenso y contamina áreas más extensas.
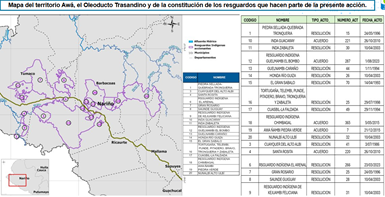
Fuente: Cenit S.A.S.[228]
171. En el mismo sentido se pronunció la Defensoría del Pueblo. En su respuesta a los requerimientos hechos por la Corte[229], esa entidad manifestó que, por lo menos desde el año 2014, se han venido presentando derrames de petróleo que afectaron especialmente las cuencas de los ríos Guelmambí, Saundé, Inda, Mira, Rosario y Caunapí[230]. Estos ríos no solo atraviesan toda la región y se conectan con otras fuentes hídricas, sino que también sirven de sustento para el acceso al agua, la alimentación, la recreación, supervivencia y, en general, el desarrollo de la vida comunitaria[231].


Fuente: Defensoría del Pueblo[232].
172. Para la Defensoría del Pueblo, estos daños producto de los derrames se van acumulando con el paso del tiempo, lo cual hace cada vez más difícil su recuperación. En sus intervenciones, esta entidad señaló que el pacífico nariñense también se caracteriza por un alto volumen de precipitaciones durante el año, lo que provoca escorrentías que arrastran el petróleo mucho más lejos del lugar donde ocurrió el atentado o la instalación de válvulas.
173. Incluso, la defensoría también informó a la Corte que, para el año 2023, 1174 personas pertenecientes a 391 familias de las veredas Tasdán, Brisas de Muñambí, Cualimán, La Sirena, Limonar, Gualpí Catalina, Gualpí el Pedrero, Gualpí la Honda, tuvieron que desplazarse producto de la contaminación en los ríos Telembí, Patía, Ispí, Gualpí y Saundé ubicados en el municipio de Roberto Payán[233] a causa de estos derrames. Este desplazamiento obedeció a las dificultades para movilizarse por los ríos, caminos y por el fuerte olor a petróleo que se produce por los derrames[234].
174. Para la Defensoría:
“El impacto negativo del OTA incluye la extracción ilegal de crudo por actores armados, quienes utilizan el crudo para la producción de cocaína y como herramienta de presión contra el Estado mediante ataques a la infraestructura del oleoducto. Esta situación ha llevado a la contaminación de extensas áreas en la selva, complicando la evaluación completa de los daños debido a la vasta extensión del oleoducto. Además, la Procuraduría General de la Nación presentó un informe de seguimiento a la atención de las contingencias presentadas durante el mes de junio de 2015, producto de ataques terroristas al OTA y que afectaron al municipio de Tumaco, Nariño. En dicho año se puso en conocimiento una queja por parte de los consejos comunitarios de Roberto Payán, debido al derramamiento de crudo producido en 2011 que llegó a afluentes del río Mira”.
175. Por último, la Defensoría también mencionó que, en el 2015, Corponariño, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) y la Universidad del Valle realizó un informe en donde identificó los impactos ambientales del derrame ocurrido en junio de 2015 en la parte baja del río Mira y la Ensenada de Tumaco.
176. El informe encontró que:
(i) Se identificó la presencia de hidrocarburos en aguas, sedimentos y piangua en la zona marino-costera y se encontraron concentraciones de hidrocarburos que representan un alto riesgo para la biota acuática.
(ii) La calidad del agua no mostró un deterioro significativo y se mantuvo dentro de los criterios de calidad establecidos por la legislación colombiana.
(iii) En el tramo del río Mira, la calidad del agua indicó una contaminación baja a mediana. Además, el manglar se encuentra en buen estado.
(iv) El análisis del río Mira, mediante el Índice Lótico de Capacidad Ambiental General (ILCAG), indicó que este río posee una alta capacidad de recuperación y amortiguación de contaminantes, debido a su caudal.
(v) La vulnerabilidad ecológica del manglar por los derrames de hidrocarburos varía entre alta y moderada, porque esas zonas están más expuestas e intervenidas, tienen una baja capacidad adaptativa y cuentan con objetos de conservación sensibles. Por lo tanto, se sugiere mejorar los planes de contingencia y las medidas preventivas para reducir la amenaza.
(vi) La población de las veredas chontal y Trujillo es vulnerable a derrames de hidrocarburos que afecten al manglar, porque ellos dependen del manglar para proveer su alimentación y su trabajo.
177. En suma, esta gravísima situación continúa vigente[235]. Sin embargo, según reportes realizados por la empresa Cenit S.A.S., una vez fue suspendida la operación del oleoducto (noviembre de 2023), la cantidad de atentados e instalación de válvulas se redujo significativamente, lo que evidencia una estrecha relación entre la operación del OTA, la presencia de economías ilegales y la contaminación producto de estos derrames[236]. En otras palabras, lo que la Corte encontró es que el oleoducto trasandino es en sí mismo un aglutinador y/o catalizador de acciones violentas, relacionadas con economías ilegales y actores del conflicto. Pese a la referida suspensión, en la infraestructura todavía persisten algunos remanentes de petróleo que son aprovechados por los grupos ilegales que operan por toda la región[237].

Fuente: Cenit S.A[238].
178. Pues bien, en ese contexto, si bien los atentados e instalación de válvulas ilícitas pueden ser atribuidos a grupos ilegales, lo cierto es que esta gravísima situación socioambiental derivó en múltiples impactos sobre la vida comunitaria del pueblo Awá y, como consecuencia de ello, sobre sus derechos fundamentales. A pesar de que son muchos los daños ocasionados por estos episodios y que todavía no existe un verdadero diagnóstico que dé cuenta de la magnitud del problema, la Sala pudo identificar que la situación más crítica tiene que ver con los recursos hídricos disponibles para las comunidades afectadas.
179. Así, el ciclo de perforación a la infraestructura comporta una primera afectación: la del derecho al acceso al agua potable y la transgresión de la integridad del territorio. Luego, como consecuencia de esa afectación se desencadenan una serie de afectaciones que impactan el goce de otros derechos fundamentales de los miembros del pueblo Awá[239]. Este ciclo de vulneración descrito por la Sala encuentra sustento en el relato del pueblo accionante y se confirmó por los intervinientes en este trámite constitucional. Como se muestra en el siguiente cuadro, si bien el acceso al agua es el derecho principalmente afectado, de ahí se derivan otras afectaciones como el derecho a la salud, a la medicina tradicional, a su espiritualidad, entre otros, todos ellos ampliamente reconocidos y protegidos por la jurisprudencia constitucional[240]. Lo anterior, en los siguientes términos[241]:
|
Tipo de impacto o afectación |
Descripción |
|
Afectación sobre las fuentes hídricas |
- En los resguardos no se cuenta con infraestructura para el tratamiento del agua, razón por la que el acceso al agua depende de los ríos y afluentes. La contaminación de estos ríos impide el acceso a agua potable. - Las especies acuáticas no pueden alimentarse por la mancha negra de petróleo que impide que la luz pase. - Las personas deben consumir el agua contaminada. - Se deben recorrer grandes distancias a través de ríos y cascadas altamente contaminados. - Las niñas y niños y, en general, la cultura Awá, ya no puede desarrollar su cultura en las fuentes hídricas. - La comunidad Awá solo puede lavar su ropa en las fuentes hídricas que están contaminadas. - Las lluvias vienen contaminadas pues el petróleo se evapora y se esparce por toda la región. Esta lluvia contamina plantas que dejan de crecer y, por tanto, suministrar alimento. - El pueblo Awá se caracteriza por tomar agua de los ríos y quebradas. |
|
Afectación o daños sobre el suelo |
- La tierra deja de ser fértil. Las plantas crecen hasta cierto punto en el que no dan cosechas suficientes. - Por ejemplo, algunos proyectos productivos relacionados con la siembra de banano y la piscicultura fracasaron. |
|
Daños y afectaciones a la salud |
- Aumento de enfermedades gastrointestinales. - Caída del pelo. - Problemas dermatológicos. - Enfermedades respiratorias. - Tuberculosis. - Daños en la visión y el olfato por los fuertes componentes del petróleo. |
|
Daños y afectaciones a la medicina tradicional y espiritual |
- Diversos espíritus guardianes de los ríos y del pueblo Awá desaparecieron por la contaminación del petróleo. - Las medicinas ancestrales también se vieron afectadas pues la contaminación impide que crezcan y sean utilizadas para tratar las enfermedades según su propia cosmovisión. |
|
Daños y afectaciones a la soberanía alimentaria |
- Afectaciones a la pesca, agricultura, entre otros. - El agua y aire contaminado genera enfermedades en los animales de granja (pollos, gallinas, patos, cuyes, pavos, cerdos, vacas), lo que impide su consumo y afecta los proyectos productivos colectivos. - Lo mismo sucede con los cultivos de pan coger como el chiro, plátano, cacao y caña de azúcar y otros de consumo de la familia Awá. |
|
Daños y afectaciones diferenciales a mujeres y niñas |
- Daños a su salud física, sexual y reproductiva[242]. - Las mujeres embarazadas enfrentan una grave crisis de desnutrición por la contaminación de agua y suelo. - Se evidenciaron algunos casos de abortos espontáneos y debilidad en las matrices. - Las mujeres desempeñan un papel fundamental en el abastecimiento de agua, la preparación de alimentos y el cuidado de la familia. La contaminación ha dificultado estas labores, pues las obliga a recorrer largas distancias en busca de agua potable y alimentos seguros. Como resultado, la carga de trabajo aumenta y se exponen a mayores riesgos de salud. - Las mujeres Awá se ven obligadas a acudir a centros médicos occidentales para los partos, dejando de lado sus prácticas culturales. - Algunos ciclos menstruales han cambiado drásticamente. - Muchas mujeres Awá caminan descalzas, lo que las vuelve más vulnerables a lesiones y enfermedades dermatológicas por el contacto con el crudo. Asimismo, el contacto constante con agua contaminada provoca problemas respiratorios, gastrointestinales y afecciones cutáneas como brotes y erupciones. - La presencia de actores armados y trabajadores externos en las zonas de procesamiento del crudo ha aumentado el riesgo de violencia sexual contra las mujeres y niñas. |
180. Como se observa, si bien a la fecha no se tiene un diagnóstico claro sobre los impactos socioambientales de los derrames de petróleo en el marco de la operación el oleoducto trasandino, lo cierto es que, la Corte pudo evidenciar una serie de graves afectaciones a los modos de vida comunitaria e individual del pueblo Awá. La situación es alarmante. Así mismo, a pesar de que se tienen identificados unos puntos en el ecosistema más afectados que otros, tampoco hay certeza de hasta dónde va la contaminación ni cuál es el grado de afectación sobre las comunidades aledañas.
181. Eso no significa que, como se mostró, los derechos fundamentales del pueblo accionante no se encuentren vulnerados ni tampoco amenazados por estos derrames. Por el contrario, durante todo este trámite la Corte evidenció que, si bien la mayor afectación tiene que ver con las fuentes de agua, su falta de disponibilidad y accesibilidad derivó en una serie de impactos sobre otros derechos fundamentales del pueblo Awá.
6.3. La distribución de cargas ambientales por la operación del OTA es altamente inequitativa: el pueblo Awá se encuentra en un déficit de protección constitucional
182. Pues bien, en este contexto, para la Sala es apenas evidente que los ataques a la infraestructura del OTA en el marco del conflicto armado y las economías ilícitas generan impactos sobre el ambiente, el orden público, la seguridad nacional[243] y sobre una actividad constitucionalmente protegida como lo es el transporte de petróleo. Sin embargo, la Corte también encontró que la mayor parte de las cargas ambientales derivadas de esas afectaciones a la infraestructura del OTA las soporta un pueblo que, como se ha insistido a lo largo de esta providencia, se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural[244].
183. Además de los factores asociados al complejo entramado socioeconómico que se vive en la región del pacífico, este Tribunal también pudo constatar un déficit de protección constitucional[245] sobre el pueblo Awá que se explica, al menos, por dos razones. Primero, porque a pesar de los efectos que trae consigo la presencia del oleoducto en la región, esta infraestructura todavía no cuenta con un instrumento ambiental suficiente, integral y adecuado que prevea, mitigue y redistribuya proporcionalmente los efectos ambientales ocasionados por los ataques al oleoducto.
184. Segundo, porque a pesar de unas limitadas acciones por parte de las autoridades ambientales demandadas, todavía no existe una política pública integral y coordinada que reconozca y atienda la grave situación del pueblo Awá, que no se restrinja a labores de contingencia, que prevenga estos episodios y que restablezca integralmente los derechos de las comunidades y los del ecosistema afectado. Lo anterior, tal y como se expone a continuación.
6.3.1. El oleoducto trasandino no cuenta con un instrumento ambiental adecuado: el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Resolución 1929 de 2005 es insuficiente para redistribuir las cargas ambientales derivadas de la afectación del OTA
185. Antes de pronunciarse sobre el plan de manejo ambiental aprobado para la operación del oleoducto trasandino, la Corte profundizará brevemente sobre algunos aspectos normativos relacionados con el régimen de transición de las licencias ambientales (artículo 117 de la Ley 99 de 1993), los cuales son relevantes para dar solución al problema jurídico planteado[246]. Lo anterior, teniendo en cuenta que algunas partes demandadas manifestaron que no cuentan con licencia sino con un plan de manejo ambiental, según lo dispuesto en el Decreto 1220 de 2005[247].
186. Como se abordó previamente[248], de acuerdo con los artículos 49 y 50 de la Ley 99 de 1993, la licencia ambiental es la autorización que otorga el Estado para adelantar cualquier obra, proyecto o actividad que pueda producir un deterioro grave en el ambiente. Si bien ya existían otras normas que establecían requisitos para la explotación de recursos naturales (Código de Recursos Naturales[249]), fue a partir de la promulgación de la Ley 99 de 1993[250] que nacieron obligaciones específicas como[251]: los estudios de impacto ambiental, el diagnóstico ambiental de alternativas, el Plan de Manejo Ambiental[252], el Plan de Seguimiento y Monitoreo, el Plan de Desmantelamiento y Abandono, Plan de Inversión del 1%, Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad, entre otros asuntos[253].
187. Sin embargo, el artículo 117 de la mencionada ley creó un régimen de transición para los proyectos o actividades que comenzaron su operación antes de su entrada en vigor (22 de diciembre de 1993). Según esa norma, los permisos concedidos continuarían vigentes “por el tiempo de su expedición” y en las condiciones en las que habían sido otorgados. Así mismo, ese artículo estableció que sus disposiciones comenzarían a regir de manera inmediata[254] lo que significa que, para este tipo de proyectos, en principio, no es exigible una licencia ambiental.
188. Con el paso del tiempo, dicho régimen de transición fue cambiando. Así, con la promulgación de los decretos 1753 de 1994, 1728 de 2002, 1880 de 2003, 1220 de 2005, 500 de 2006, 2820 de 2010, 2041 de 2014, los gobiernos de turno fijaron unas nuevas reglas para que los proyectos anteriores a la Ley 99 de 1993 siguieran operando. Todas estas condiciones se caracterizaban por el trato flexible hacia la industria, quien discrecionalmente podía presentar o no estudios ambientales a las autoridades competentes y, en todo caso, mantenerse al margen de las obligaciones contempladas en la Ley 99 de 1993[255].
189. No obstante, para el año 2005, el Decreto 1220 de 2005 expresamente estableció que las y los titulares de este régimen debían presentar un plan de manejo ambiental dentro de los 2 años siguientes a su promulgación[256]. Es por esa razón que, en el presente caso, el oleoducto trasandino no cuenta con una licencia ambiental en los precisos términos y conforme a los estándares ambientales de la Ley 99 de 1993 sino, según el Decreto 1220 de 2005, con un plan de manejo ambiental aprobado mediante resolución 1929 de 2005[257].
190. Ahora bien, este régimen de transición en el que se encuentra inmerso el oleoducto trasandino tiene unas implicaciones sobre los derechos fundamentales del pueblo Awá. De acuerdo con algunos intervinientes[258], el plan de manejo ambiental con el que cuenta esta infraestructura no tiene las mismas exigencias que una licencia ambiental ni mucho menos la evaluación completa de los impactos socioambientales que produce su operación, especialmente, en escenarios caracterizados por la persistencia del conflicto armado[259].
191. Por ejemplo, para el caso concreto, a pesar de la cantidad de derrames que se presentaron entre 2009 a 2024 en los 305 kilómetros del OTA, la operación del oleoducto todavía no cuenta con un diagnóstico ambiental de alternativas (artículo 2.2.2.3.4.1. Decreto 1076 de 2015) que le permita al operador y a las autoridades evaluar y comparar “diferentes opciones que presente el peticionario, bajo las cuales sea posible” continuar con el transporte de petróleo. No puede perderse de vista que, según la Ley 99 de 1993, estas alternativas para el desarrollo de la actividad deben tener en cuenta “el entorno geográfico, las características bióticas, abióticas y socioeconómicas” para que las autoridades puedan imponer obligaciones que permitan mitigar los efectos negativos de la actividad.
192. De la misma forma, el oleoducto trasandino tampoco está obligado a realizar la inversión forzosa del 1%[260] o a presentar un plan de compensación en los términos de la Ley 99 de 1993, los cuales están dirigidos a “resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados”. Al contrario, lo que pudo evidenciar la Corte es que las medidas de compensación adoptadas por la empresa Cenit S.A.S. si bien se enmarcan en el plan de manejo ambiental no comprenden todos los efectos asociados a la operación y vulnerabilidad del oleoducto en una zona gravemente afectadas por economías ilegales[261].
193. En el mismo sentido, la ANLA informó a la Corte que el oleoducto trasandino tampoco cuenta con un estudio de impacto ambiental en los términos de la Ley 99 de 1993. Es decir, el instrumento más básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que generen algún tipo de impacto sobre el ambiente, ampliamente desarrollado en el acápite 5.3 de esta providencia. Así, la Sala debe resaltar que la metodología para la elaboración de estos estudios exige del operador del proyecto que determine el impacto acumulativo “que resulta de efectos sucesivos, incrementales, y/o combinados de proyectos, obras o actividades cuando se suma a otros impactos existentes, planeados y/o futuros razonablemente anticipados”[262], lo cual tampoco sucede en este caso.
194. Esta situación es verdaderamente problemática pues, como lo ha dicho la Corte en su jurisprudencia[263], la carencia de los estudios más básicos de viabilidad socioambiental de un macroproyecto impide que las autoridades ambientales pertenecientes al SINA puedan asignar, evaluar alternativas o imponer obligaciones a la industria proporcionales a los efectos que trae consigo la presencia y operación de la infraestructura en la región que, como ya se dijo, es un aglutinador de acciones violentas que terminan por afectar los derechos fundamentales de las comunidades más vulnerables[264]. Lo que la Corte evidencia en este proceso es que, actualmente, existe un régimen de transición que puso en suspenso por más de 30 años[265] el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la Constitución de 1991.
195. En este punto, es necesario aclarar que los impactos ambientales derivados de la operación del oleoducto trasandino no pueden ser entendidos, como se ha planteado a lo largo de este trámite constitucional, únicamente como las fallas en la operación de la infraestructura[266]. Como se vio a lo largo de esta providencia, desde una perspectiva constitucional, los efectos directos o indirectos de una actividad, obra, proyecto, también deben comprender factores socioeconómicos relacionados con el contexto en el que se desarrolla la operación, los cuales incluyen acciones antropogénicas o daños causados por terceros.
196. Por ello, la adopción de un instrumento ambiental que defina, evalúe y determine adecuadamente el impacto de una actividad como el transporte de petróleo en una zona caracterizada por la persistencia del conflicto armado, es una forma de garantizar los estándares ambientales de la Constitución de 1991[267]. Para este Tribunal, la carencia de este instrumento tiene unas consecuencias directas en la violación de los derechos fundamentales de las y los accionantes y, en general, de la comunidad que se ve afectada por esta clase de episodios.
197. En efecto, si bien está demostrado que los derrames no necesariamente son consecuencia las fallas en la operación del OTA, lo cierto es que esos derrames: (i) se dan en un contexto caracterizado por la persistencia del conflicto armado y de economías ilegales; (ii) tienen consecuencias medioambientales y sobre los derechos humanos de poblaciones vulnerables[268]; (iii) se derivan de una infraestructura que atraviesa una zona gravemente afectada por el conflicto armado y economías ilícitas y que aglutina acciones violentas por parte de grupos armados y, finalmente; (iv) ni el Estado ni la empresa operadora tomaron, de manera oportuna, medidas dirigidas a evitar la ampliación del daño como, por ejemplo, la suspensión de las operaciones del oleoducto[269].
198. En sentencia SU-698 de 2017, la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre este régimen de transición, la ausencia de un instrumento ambiental conforme a los estándares de la jurisprudencia constitucional y sus efectos sobre la protección de los derechos fundamentales de las comunidades más vulnerables. En aquella ocasión, la empresa el “Cerrejón”, que había comenzado a operar desde el año de 1983, solicitó ante las autoridades competentes autorización para la ampliación de una mina de carbón. Para ello, tenía que desviar el cauce del arroyo Bruno. Esa vez, la Corte se pronunció sobre los efectos que tiene el régimen de transición en materia de los instrumentos ambientales haciendo énfasis en la imposibilidad que tienen las autoridades ambientales de exigir adecuadamente obligaciones idóneas y suficientes para aquellos proyectos que no están sujetos a licenciamiento ambiental.
199. En palabras de este Tribunal,
“La no aplicación de los instrumentos jurídicos ordinarios de evaluación ambiental y la existencia de incertidumbres técnicas acerca de los impactos ambientales del proyecto de desviación del arroyo Bruno, constituyen no solo una amenaza a la biodiversidad como tal, sino también a los servicios ecosistémicos que esta provee, y por tanto, a los derechos al agua, a la seguridad y a la soberanía alimentaria y a la salud de las comunidades que históricamente han establecido vínculos con el arroyo Bruno y con el ecosistema en el que este se inscribe, y que son dependientes de los servicios que este brinda”.[270]
200. En ese orden de ideas, para esta Corporación, la falta de licenciamiento ambiental y/o de un instrumento de manejo ambiental adecuado es un factor que no permite tener certeza sobre el impacto real de una actividad, que en este caso se trata de un oleoducto que ha sido objeto de por lo menos mil perforaciones entre los años 2009 a 2024. Esta omisión impide que las autoridades ambientales puedan determinar con un grado alto de certeza los efectos de esa infraestructura sobre los derechos fundamentales del pueblo Awá y otras comunidades, sobre cómo incide en la profundización y persistencia del conflicto armado con impacto en el medio ambiente, cuáles son las mejores medidas de compensación, mitigación, seguimiento y monitoreo de la actividad desempeñada y, con ello, corregir y distribuir mínimamente las cargas ambientales ampliamente discutidas a lo largo de esta providencia.
201. Para esta Corte, si el oleoducto trasandino contara con ese instrumento conforme a los estándares constitucionales las consecuencias socioambientales de los derrames podrían ser redistribuidas equitativamente y contempladas en este instrumento, pues la normatividad vigente no solo alude a riesgos operacionales, sino que tiene una visión mucho más amplia y actualizada de esta clase de fenómenos. Como se vio a lo largo de este proceso, la sola presencia del oleoducto en la región es un catalizador de acciones violentas por parte de grupos armados que traen consigo la contaminación de varios ecosistemas de la región.
202. Estos hallazgos de la Corte encuentran sustento en lo manifestado por algunas partes a lo largo de este procedimiento[271]. En efecto, una vez revisado el material probatorio disponible en el expediente[272], lo que la Corte encontró es que el instrumento ambiental con el que cuenta el oleoducto trasandino (resolución 1929 de 2005) no contempla ninguna medida frente a los riesgos de derrames por la voladura o instalación de válvulas ilícitas[273] ocasionadas por terceros en el marco del conflicto armado. Ello, a pesar de que, como se vio, se trata de un fenómeno constante y reiterado en la operación del oleoducto.
203. Al contrario, las fichas del plan de manejo ambiental aportadas por la empresa demandada en el marco del expediente LAM3518 expresamente señalan que Cenit S.A.S. no realizará acciones de remediación, corrección y/o compensación cuando el derrame haya sido generado por hechos ilícitos o de terceros[274] sino únicamente cuando se deriven de fallas operacionales del OTA. Sobre este punto se volverá más adelante.
6.3.2. No existe una política pública integral que reconozca y atienda la grave situación del pueblo Awá, que no se restrinja a labores de contingencia, que prevenga estos episodios y que restablezca los derechos de las comunidades y los del ecosistema afectado
204. Aunque el instrumento de manejo ambiental es un mecanismo adecuado para redistribuir las cargas derivadas del conflicto armado, lo cierto es que las obligaciones ambientales de la Constitución de 1991 recaen, principalmente, en el Estado colombiano. Sin embargo, la Corte encontró que, a pesar de que varias entidades demandadas tienen obligaciones muy claras y definidas en la materia[275], todas coincidieron en que ninguna de ellas es competente para atender la difícil situación socioambiental que se vive en el territorio Awá.
205. La inercia del Estado colombiano frente a los derechos del pueblo Awá no tiene ninguna justificación. La Constitución establece una serie de obligaciones que debieron llevar a las autoridades demandadas a interpretar sus competencias conforme a los principios y la jurisprudencia constitucional, e iniciar procesos adecuados de diagnóstico, monitoreo, de atención a la comunidad afectada y restauración, entre otros asuntos. Por ejemplo, a pesar de la abundante jurisprudencia constitucional y las normas ambientales que regulan la materia, el Ministerio de Ambiente[276], ente rector del SINA, ni siquiera ha iniciado la elaboración de un diagnóstico integral que muestre con claridad la magnitud del daño ambiental y las afectaciones a las comunidades[277]. Al contrario, lo que hoy sabemos es que para realizar ese estudio se necesitan por lo menos 2 años[278].
206. En ese contexto, frente a los derrames analizados en esta providencia, la respuesta del Estado es apenas parcial y fragmentada, según el momento, el tipo de obligación y el actor causante del derrame. Cuando las fallas son operacionales, la regulación actual exige cierto tipo de acciones que van desde la compensación y mitigación del impacto ambiental, hasta la restauración del daño[279]. Cuando el derrame es causado por grupos ilegales o terceros intencionales, las obligaciones se restringen únicamente a la contención y limpieza, pero no a la recuperación o restauración del ecosistema afectado[280]. Lo anterior como se muestra en el siguiente cuadro:
|
Causa del derrame |
Respuesta del Estado[281] |
|
Fallas operacionales del oleoducto |
- La emergencia se atiende en su totalidad por el operador quien previene, mitiga, atiende y restaura la emergencia a través de las obligaciones adquiridas a través del plan de contingencia el cual fue exigido por el Decreto 1868 de 2021 (Plan Nacional de Contingencias). |
|
Hechos causados por terceros |
- Según los numerales 5 y 8 del artículo 4 de la Ley 1523 de 2012, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo solo tiene competencia para eventos naturales o antropogénicos no intencionales. Estos planes solo incluyen labores de contención y limpieza, pero no de restauración del ecosistema afectado. Igualmente, con base en esta norma, puede declararse la calamidad pública. - El operador no tiene obligaciones de compensación o restauración de los daños provocados por esos terceros. Tan solo tiene obligaciones de contención y limpieza. |
207. La situación descrita con anterioridad es alarmante si se tiene en cuenta que el 98% de episodios son provocados por grupos armados al margen de la Ley. Eso significa que, para estos atentados, la respuesta del Estado se limitó a la atención de la contingencia[282], dejando de lado sus demás obligaciones constitucionales[283] como la prevención, restauración y recuperación efectiva del ecosistema afectado. Esta inactividad conlleva a que los daños se vayan acumulando con el paso del tiempo, haciendo cada día más difícil la recuperación del territorio Katsa Sú y, con ello, perpetuando la violación de los derechos fundamentales de la comunidad accionante.
208. Esto se confirma en la respuesta ofrecida por el Ministerio de Ambiente a la pregunta planteada por la Corte sobre los planes o medidas adelantadas por esa entidad para restaurar el ecosistema afectado. En su comunicación[284], la entidad afirmó que actualmente están en marcha tres proyectos de restauración ecológica[285]. Sin embargo, dos de ellos hasta ahora están siendo presentados o evaluados por el financiador y, en todo caso, ninguno abarca la totalidad de resguardos ni del ecosistema afectado ni cuenta con medidas de diagnóstico para determinar la magnitud de la contaminación en el territorio Awá.
209. Como se observa, la carencia de una política pública integral y efectiva también incide directamente en la vulneración de los derechos fundamentales del pueblo accionante. Hasta el momento, los esfuerzos que ha realizado el Estado colombiano han sido insuficientes. Si bien el conflicto armado es una variable que afecta el adecuado cumplimiento de la Constitución de 1991, también es cierto que las entidades y los jueces constitucionales deben adaptarse a nuevas realidades, a dinámicas sociales cada vez más cambiantes y complejas, lo que implica no solo la asignación rígida de competencias, sino el compromiso de cada autoridad del Estado en darle vida a los mandatos ambientales contemplados en la Constitución de 1991.
7. Las autoridades demandadas vulneraron los derechos fundamentales del pueblo Awá por no desplegar conductas efectivas para prevenir, mitigar, restaurar y sancionar los daños ambientales asociados al conflicto armado
210. Como se mostró, las entidades públicas accionadas (i) no solo no adoptaron un instrumento de manejo ambiental que tuviera en cuenta los efectos socioeconómicos que produce el OTA en el territorio Katsa Sú; (ii) sino que tampoco desplegaron acciones coordinadas e integrales que solucionaran definitivamente la grave situación descrita por el pueblo Awá en su acción de tutela. Ello, a través de una política pública adecuada y comprensiva de la afectación ambiental derivada de los derrames de petróleo en el marco de la operación del OTA y que atienda a los estándares constitucionales ampliamente desarrollados por la jurisprudencia de esta Corporación.
211. En ese sentido, lo que la Corte encontró es que todas ellas manifestaron que no eran competentes para asumir ninguna responsabilidad cuando los derrames sean ocasionados por grupos armados al margen de la Ley, desconociendo que la Constitución de 1991 tiene fuerza vinculante (artículo 4 CN) y que las obligaciones ambientales derivadas de la Constitución tienen plena vigencia, incluso, en escenarios de guerra o conflicto armado. En otras palabras, para este Tribunal, lo dicho por las autoridades demandadas (que los ataques provienen de grupos armados al margen de la Ley) no es un argumento que sirva para evadir las obligaciones ambientales derivadas de la Constitución de 1991 a pesar de las dificultades que ese fenómeno trae consigo.
212. En esos términos, en relación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a pesar de ser el ente rector del SINA y el principal encargado del cumplimiento de las obligaciones ambientales en Colombia, dicha entidad no formuló ninguna acción o política pública para prevenir, mitigar, restaurar y sancionar esta clase de acontecimientos. Al contrario, las acciones del ministerio se limitaron a labores de contención y limpieza, todas ellas, a través del operador del oleoducto trasandino, única y exclusivamente cuando los derrames son de naturaleza operacional.
213. Esta postura del ministerio desconoce la obligación que tiene esa entidad de impulsar políticas y regulaciones tendientes a garantizar la efectiva recuperación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos naturales, y asegurar un desarrollo sostenible en la región del pacífico nariñense[286], independientemente de quién sea el causante de estos ataques. En efecto, según el artículo 5 de la Ley 99 de 1993[287], esta entidad es aquella que tiene la obligación de adelantar acciones para propiciar las condiciones generales del saneamiento del territorio Katsa Sú y la recuperación del ecosistema afectado. Pese a la claridad de las competencias constitucionales y legales en la materia, tan solo hasta el 27 de marzo de 2025 el ministerio propuso algunas acciones que, en el marco de sus competencias, puede desarrollar en un futuro para atender la situación del pueblo Awá y del ecosistema afectado. Ello, a pesar de la extensión de la situación y los efectos de los derrames en el ecosistema.
214. Así mismo, en virtud del principio de precaución, el cual ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional, esa cartera también se encontraba en la obligación de adoptar medidas preventivas que garantizaran la protección del ambiente sano, especialmente, por la incertidumbre que todavía se tiene frente a la extensión de la contaminación y el impacto sobre el territorio Katsa Sú. No obstante, esta entidad tan solo se limitó a señalar que los hechos ocasionados por terceros escapan de su competencia, a pesar de la abundante normatividad ambiental que exige de esta entidad acciones concretas para implementar las obligaciones ambientales analizadas en esta providencia.
215. Las funciones del ministerio, y en general todo el Sistema Nacional Ambiental regulado por la Ley 99 de 1993, están encaminadas a que las obligaciones contempladas en la Constitución de 1991 puedan ser materializadas por las autoridades nacionales a través de políticas públicas específicas, coordinadas e integrales, que determinen en un término prudencial, cuál va a ser la estrategia que utilizará el sistema para remediar la difícil situación narrada en la presente acción de tutela. Ello, con el propósito de definir con claridad quiénes van a ser los responsables directos para el cumplimiento de esas obligaciones y los plazos adecuados para su satisfacción.
216. Sin embargo, nada de esto sucedió. A la fecha, la situación del ecosistema afectado sigue siendo alarmante. Actualmente, no se tienen identificados los cuerpos de agua y los suelos contaminados, no se ha diseñado un plan de restauración ambiental, no se han evaluado alternativas o medidas para el transporte de petróleo que puedan resultar menos nocivas con los derechos del pueblo accionante y las condiciones ambientales del territorio afectado, no se han logrado prevenir estas acciones violentas, entre otros muchos asuntos. Esta incapacidad para adoptar medidas efectivas y coordinadas con otras dependencias y entidades conllevó a que la situación del pueblo Awá, que ya era grave, se profundizara.
217. Por su parte, otras entidades con competencias en materia ambiental también desconocieron sus deberes constitucionales y legales. Así, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales omitió verificar si el instrumento ambiental con el que cuenta el oleoducto, esto es, el plan de manejo ambiental aprobado por la resolución 1929 de 2005, era el adecuado para el transporte de petróleo en una región caracterizada por la persistencia del conflicto armado, la instalación de válvulas ilícitas y el derrame permanente de petróleo a fuentes hídricas[288].
218. Esta verificación era posible si se tiene en cuenta que la revisión oportuna del instrumento de manejo ambiental habría permitido la adopción de medidas compensatorias o de otra naturaleza que distribuyeran mínimamente las cargas ambientales estudiadas en esta providencia. En este punto, y a pesar de las limitaciones propias del régimen de transición vigente, no existía ningún obstáculo constitucionalmente válido[289] para efectuar una evaluación exhaustiva y rigurosa y/o la actualización del mencionado instrumento[290] conforme a las realidades en la región del pacífico. Así mismo, en virtud del principio de precaución ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional, esta autoridad tenía la obligación de tomar medidas para prevenir riesgos por la incertidumbre de la contaminación causada por estos derrames.
219. En efecto, el artículo 62 de la Ley 99 de 1993[291] expresamente estableció la posibilidad de revocar o suspender las obras o proyectos por razones ambientales[292], especialmente, cuando la actividad no requiera de licencia ambiental y/o no se cumplan con las obligaciones contempladas en el instrumento ambiental. La ANLA, en atención a la gravedad de la contaminación, no tenía ningún impedimento para promover y exigir una evaluación de alternativas e impulsar la distribución equitativa de las cargas ambientales derivadas de la afectación del oleoducto y su impacto en el medio ambiente.
220. Adicionalmente, según comunicación del 5 de marzo, la ANLA le informó a la Corte que el Plan de Manejo Ambiental fue modificado en el año 2011 para la ampliación del referido proyecto. Es decir, con posterioridad a la Ley 99 de 1993. Sin embargo, esa modificación no introdujo ningún aspecto discutido en esta sentencia, de manera que, la agencia debió efectuar una revisión y actualización del plan de manejo ambiental en aras de incluir los efectos e impactos ambientales derivados de la presencia de una infraestructura altamente vulnerable en un territorio gravemente afectado por el conflicto armado y las economías ilícitas, y cuya afectación genera impactos ambientales evidentes. Lo anterior, conforme a las obligaciones ambientales ampliamente desarrolladas por la Corte.
221. Esta actualización resultaba imperativa[293] por las siguientes razones:
(i) Según las normas constitucionales y legales vigentes aplicables a esta clase de actividades, el concepto de daño ambiental también incluye los efectos socioambientales de cualquier tipo de actividad industrial[294].
(ii) El marco de actuación de las empresas está regido por el principio de debida diligencia y el respeto de los derechos humanos, el cual ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional[295].
(iii) Bajo el marco normativo analizado en esta providencia, la empresa desarrolla una actividad de transporte de petróleo que atraviesa una zona gravemente afectada por el conflicto, lo cual no solo es una situación ampliamente conocida por la operadora del oleoducto, sino que, como quedó demostrado, la presencia misma del OTA en esa región aglutina acciones violentas que deben ser analizadas por las autoridades ambientales competentes para determinar cuáles son las medidas más adecuadas para prevenir, mitigar, corregir y restaurar los efectos o daños ambientales que trae consigo la presencia de esa infraestructura en la región.
222. En esos términos, a pesar de que autoridades e intervinientes coinciden en que, en su gran mayoría, la instalación de válvulas ilícitas es promovida por grupos al margen de la ley y, por tanto, en principio no es posible atribuir responsabilidad por los daños ambientales derivados de estos atentados (Ley 1333 de 2009 y artículo 29 de la Constitución[296]), también es un hecho que la actividad que desarrolla la empresa Cenit S.A.S. es un catalizador de acciones violentas que se concentran en la infraestructura operada por esa empresa. Esta sola situación, esto es, los constantes ataques a la infraestructura, era suficiente para que las autoridades con competencias en la materia evaluaran adecuadamente el riesgo y los impactos directos e indirectos que tiene esa infraestructura en una zona caracterizada por la persistencia del conflicto.
223. Si bien el régimen de transición dispuesto por el artículo 117 de la Ley 99 de 1993 es una forma de proteger derechos adquiridos de particulares que iniciaron su operación antes de la entrada en vigor de esa Ley, lo cierto es que, bajo los parámetros constitucionales actuales, ningún régimen de transición suspende indefinidamente las obligaciones y los mecanismos con los que cuentan las autoridades para hacer cumplir las obligaciones ambientales de la Constitución de 1991. Ello, ante una actividad que se mantiene en el tiempo y en relación con la que se han acreditado impactos ambientales asociados a su operación en una magnitud como la evidenciada en este asunto. De manera que, la existencia de un régimen de transición no solo no puede ser perpetuo, sino que tampoco puede derivar en la imposición de cargas desproporcionadas a un pueblo que, como se vio, se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural.
224. En este punto, la Sala no pierde de vista que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido pacíficamente que las empresas tienen un deber de diligencia respecto de los impactos negativos que actividades industriales puedan tener sobre los derechos humanos[297], siendo el instrumento de manejo ambiental, el mecanismo más adecuado con el que cuentan las autoridades para hacerlo exigible.
225. Sobre este asunto, en la sentencia T-248 de 2024, la Corte señaló lo siguiente:
“Las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos en su actividad económica, tanto respecto de acciones como omisiones en la cadena de valor, con socios, otras empresas y/o entidades públicas y de efectuar la debida diligencia para el respeto, garantía, vigilancia y promoción de los derechos fundamentales de la sociedad en general, en especial cuando se ven involucrados derechos de comunidades étnicas. Esto incluye el deber de realizar una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos de las comunidades indígenas, plantear y gestionar las actuaciones necesarias para la protección de esos derechos, garantizando la materialización de la consulta previa o consentimiento libre, previo e informado cuando fuera necesario y procedente en cada caso particular. Y en el supuesto de alguna afectación a esos derechos humanos, las empresas deben crear, estructurar y garantizar mecanismos para la reparación de las comunidades indígenas involucradas”[298].
226. Según la jurisprudencia de la Corte, este deber de debida diligencia se verifica a partir del cumplimiento de tres deberes fundamentales. El primero, asegurarse que la implementación del proyecto cumpla con el ordenamiento jurídico previsto para ello, lo que también incluye el cumplimiento de los estándares sobre la protección de derechos fundamentales de pueblos ancestrales. Así mismo, segundo, se verifica a través del respeto por los derechos humanos lo cual “implica la evaluación de riesgos, la transparencia con las comunidades y la corrección de cualquier afectación”[299]. Finalmente, tercero, las empresas tienen la responsabilidad de “corregir cualquier daño o menoscabo, lo que incluye monitoreo, gestión de conflictos y la prevención o mitigación de afectaciones”[300].
227. Teniendo en cuenta lo anterior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales pudo activar una serie de procedimientos para, a partir de la abundante jurisprudencia constitucional, hacer uso del instrumento de manejo y control ambiental, evaluar adecuadamente los impactos del oleoducto y adoptar medidas adecuadas y proporcionales a los daños que se producen, directa o indirectamente, por la operación del oleoducto. Sin embargo, esto tampoco sucedió.
228. A su turno, el Consejo Nacional de Riesgos también vulneró los derechos fundamentales del pueblo Awá. De acuerdo con el Decreto 1868 de 2021 y cuando las circunstancias lo ameriten, este Consejo tiene la facultad de actualizar el Plan Nacional de Contingencias a través del Comité Nacional para el Manejo de Desastres[301], cuyas modificaciones deberán ser adoptadas mediante Decreto. En esos términos, y teniendo en cuenta la gravedad de la situación de los derrames de petróleo, ese organismo del Estado no adoptó ninguna medida para que el Plan Nacional de Contingencias incorporara todas las obligaciones ambientales que se producen en esta clase de acontecimientos. Como se vio, este plan únicamente se ocupa de la atención de la contingencia por daños operacionales, pero deja de lado otros elementos como la prevención o restauración del ecosistema afectado, producto de los derrames de petróleo.
229. Conforme con lo anterior, el referido Consejo, al ser la máxima autoridad del Sistema Nacional de Contingencias, estaba en la obligación de actualizar el referido plan y de esa manera incluir medidas y adoptar políticas integrales que atendieran todos los efectos nocivos de la voladura e instalación de válvulas ilícitas en el oleoducto trasandino, y definir responsabilidades claras y específicas por estos hechos provocados intencionalmente por terceros en zonas caracterizadas por la persistencia del conflicto armado[302].
230. En este punto, si bien el Decreto 1868 de 2021 adoptó una serie de protocolos frente a la contención de la emergencia, e incluso, existen acciones específicas de los entes territoriales (artículo 65 de la Ley 99 de 1993), lo cierto es que, como se vio en párrafos anteriores, esas medidas todavía no incorporan acciones de restauración del ecosistema ni de atención integral frente a los hechos causados por terceros. Eso implica que, a pesar de algunos avances en cuanto a esta clase de episodios, lo cierto es que todavía no existe una política pública integral que atienda la situación del pueblo Awá. La vulneración de derechos fundamentales también se comprueba en el hecho de que, como se discutió a lo largo de esta providencia, los derrames se vienen presentando por lo menos desde el año 2009 y el Plan Nacional de Contingencias comenzó a operar hasta el año 2021.
231. Finalmente, pero no por ello menos importante, para la Sala es claro que el Ministerio de Defensa también incumplió con sus mandatos en el presente asunto. Esto se comprueba en el hecho de que, si bien han adelantado varias acciones de carácter militar para combatir el fenómeno de la instalación de válvulas ilícitas en el oleoducto trasandino, lo cierto es que, hoy en día, esas acciones no han logrado garantizar adecuadamente la seguridad del oleoducto, prevenir estas acciones, mitigar los efectos ambientales del conflicto armado ni la protección de las comunidades afectadas.
232. Lo anterior, a pesar de que según el Decreto 1874 de 2021, al ministerio le corresponde formular “los lineamientos para la contribución del Sector Defensa a la protección de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, en el marco de las acciones que desde el Sector Defensa se realizan para apoyar a las autoridades ambientales, entes territoriales y a la comunidad” y tiene la obligación de coadyuvar al mantenimiento de la paz y la tranquilidad de los colombianos en procura de la seguridad que facilite el desarrollo económico, la protección y conservación de los recursos naturales y la promoción y protección de los Derechos Humanos. Al contrario, según algunas intervenciones, las operaciones relacionadas con la destrucción de materiales utilizados por estas economías ilícitas también derivaron en daños ambientales debido a la quema de las piscinas artesanales ubicadas en las refinerías ilegales.
233. En el siguiente cuadro se sintetizan las omisiones de las entidades accionadas y el fundamento normativo de la competencia incumplida, así como la incidencia en la afectación de los derechos fundamentales del pueblo Awá:
|
Entidad |
Incumplimiento de las obligaciones |
Fundamento normativo |
|
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
- Principio de precaución. - Obligaciones de prevención, mitigación, restauración y sanción. |
- Artículo 2 y artículo 5 de la Ley 99 de 1993. - Artículos 2, 8, 13, 49, 58, 70, 79, 80, 90, 95, 300, 330, 313, 333 y 334 de la Constitución.
|
|
ANLA |
- Principio de precaución - Obligaciones de prevención, mitigación, restauración y sanción. - Distribución de cargas ambientales. - Evaluación de impactos socioambientales derivados de la operación del OTA. |
- Artículo 62 de la Ley 99 de 1993. - Principio de precaución. - Artículo 4 de la Constitución. - Sentencia SU-698 de 2017 y T-733 de 2017. |
|
Consejo Nacional de Riesgos |
- Actualización del Plan Nacional de Contingencias cuando las circunstancias lo ameriten. |
- Artículo 2.3.1.7.1.3 del Decreto 1868 de 2021. - Artículo 65 de la Ley 99 de 1993.
|
|
Ministerio de Defensa Nacional |
- Obligación de garantizar la paz y seguridad en los territorios. - Protección de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, en el marco de las acciones que desde el Sector Defensa se realizan para apoyar a las autoridades ambientales, entes territoriales y a la comunidad. |
- Artículo 8 del Decreto 1874 de 2021. |
8. Remedios judiciales para el caso concreto
234. Una vez establecidas las autoridades que vulneraron los derechos fundamentales de la comunidad accionante, la Corte se pronunciará sobre los remedios judiciales para la protección del territorio Katsa Sú, entendido como un ser viviente según la cosmovisión Awá, y de los derechos fundamentales del pueblo que lo habita. Para ello, y teniendo en cuenta la compleja situación estudiada, la Sala tomará una serie de medidas dirigidas al restablecimiento de los derechos del pueblo Awá, que involucran a otras entidades o autoridades que, si bien no fueron vinculadas durante este trámite constitucional, son indispensables para que acompañen y brinden apoyo en torno al cumplimiento de algunas órdenes que serán relacionadas más adelante[303].
235. Lo anterior es el caso de: la Defensoría del Pueblo; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Ministerio del Interior; la Policía Nacional; el Comando General de las Fuerzas Militares; la Unidad Nacional de Protección (en adelante UNP) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Estas entidades tienen unas obligaciones constitucionales y legales que deberán cumplir en el marco de esta acción de tutela. A continuación se especifícan dichas obligaciones normativas, que fundamentarán su participación en las órdenes de esta providencia:
|
Entidad |
Fundamento normativo |
|
Defensoría del Pueblo |
- Artículos 281 y 282 de la Constitución Política. - Decreto 025 de 2014 |
|
Ministerio de Salud |
- Artículos 49 y 50 de la Constitución Política. - Artículo 59 de la Ley 489 de 1998 - Decreto 4107 de 2011 |
|
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio |
- Artículo 51 de la Constitución Política - Artículo 59 de la Ley 489 de 1998 - Decreto 1604 de 2020 |
|
Ministerio del Interior |
- Artículo 59 de la Ley 489 de 1998 - Decreto 714 de 2024 |
|
Policía Nacional |
- Artículo 218 de la Constitución Política - Ley 62 de 1993 - Ley 1801 de 2016 |
|
Comando General de las Fuerzas Militares |
- Artículo 217 de la Constitución Política - Decreto 2218 de 1984 |
|
Unidad Nacional de Protección |
- Decreto 4065 de 2011 |
|
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |
- Artículo 59 de la Ley 489 de 1998 - Decreto 1985 de 2013 |
236. En relación con estas entidades, esta determinación no implica que, sobre ellas, la Corte esté realizando algún juicio de responsabilidad. En el mismo sentido, si bien durante el trámite de la presente acción constitucional el pueblo Awá puso de presente la difícil situación que desde años han tenido que soportar producto de un complejo contexto histórico, la Sala se restringirá a tomar una serie de determinaciones relacionadas con la contaminación del territorio Katsa Sú, producto de los derrames de petróleo en el marco de la operación del oleoducto trasandino en una zona caracterizada por la persistencia del conflicto armado. En todo caso, el objeto de esta decisión no desconoce la grave situación del pueblo Awá ni tampoco la necesidad urgente de que otros procesos avancen conjuntamente con el cumplimiento de esta sentencia.
237. En ese contexto, se fijarán unos principios constitucionales[304], los cuales servirán de guía u orientación para el adecuado cumplimiento de las órdenes que se tomarán en esta providencia. Posteriormente, se delimitarán los objetivos de las órdenes proferidas y, finalmente, se pronunciará sobre los efectos de la presente sentencia. Lo anterior, tal y como se expone a continuación:
238. Principio de acción sin daño: las acciones adelantadas por las autoridades estatales deben ser comprensivas del contexto de la región de Nariño y de la alta complejidad socioambiental que se vive en la zona. Eso implica que cualquier acción del Estado debe evaluar los impactos negativos, consultar y coordinar con las autoridades tradicionales, incorporar mecanismos de alerta temprana y de corrección inmediata. Este principio es especialmente relevante respecto de medidas de seguridad que pueden provocar más daños sobre el ambiente o sobre la cosmovisión Awá[305].
239. Principio de participación efectiva: las acciones del Estado deben garantizar que la participación de las autoridades y comunidades indígenas como una medida de protección de su autonomía y para que sus conocimientos ancestrales y su forma de restaurar y proteger el territorio tengan plena incidencia en las acciones que el Estado adelante. En otras palabras, las acciones deberán tener en cuenta la cosmovisión del pueblo accionante, el respeto por sus prácticas tradicionales y la garantía de participación de sabedores y sabedoras ancestrales en las sesiones o discusiones para tal propósito. Por ejemplo, decisiones sobre medidas de prevención y protección, la forma de realizar la restauración ambiental, el seguimiento y la evaluación de acciones y las modificaciones normativas o de política pública que resulten del cumplimiento de las órdenes proferidas en esta providencia.
240. Principio de identidad alimentaria e integralidad del derecho a la salud: las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la salud y la alimentación deberán reconocer que la alimentación y la salud, entendidas como una condición indispensable para la existencia del pueblo Awá, son inseparables del territorio Katsa Sú. Eso significa que se deberán integrar los sistemas de medicina occidental con las prácticas tradicionales adelantadas por la comunidad afectada, tener en cuenta sus dimensiones espirituales, y preservar la soberanía alimentaria del pueblo Awá lo que implica la protección de sus semillas nativas, plantas medicinales, alimentos, entre otros.
241. Principio de articulación y coordinación: las órdenes que se profieran en esta sentencia requieren de una articulación real, efectiva y permanente, no solamente entre las entidades o autoridades encargadas de su cumplimiento, sino también con las autoridades ancestrales y comunidades que se ven afectadas por esta clase de episodios. Para ello, se deberán crear espacios permanentes de discusión en los que se superen las barreras institucionales y no institucionales, de tal forma que se adopte un plan único de intervención en el que concurran todas las autoridades con competencias en la materia y, de esta forma, garantizar la acción conjunta e integral del Estado colombiano en el territorio afectado.
242. Las medidas adoptadas en esta sede estarán dirigidas a brindar una atención integral a los efectos de la contaminación en el goce efectivo de los derechos de la población accionante. Por lo tanto, estas medidas integrarán órdenes de corto, mediano y largo plazo dirigidas a promover acciones inmediatas de protección y restablecimiento del derecho, así como impulsar y dirigir acciones coordinadas para el diagnóstico y la restauración del ecosistema afectado.
243. En ese contexto, las órdenes que se desarrollarán más adelante deben estar orientadas por los principios constitucionales anteriormente descritos, pero también tendrán que estar encaminadas a lograr los siguientes objetivos:
(i) Identificar, prevenir, mitigar y restaurar los impactos asociados a los derrames de petróleo por afectaciones a la infraestructura del OTA a través de una evaluación exhaustiva que considere los puntos más críticos de contaminación del territorio Katsa Sú, las principales barreras y las mejores alternativas para la solución integral de la situación analizada en esta providencia.
(ii) Adoptar un instrumento de manejo y control ambiental amplio, suficiente y vinculante, que incluya todos los riesgos socioambientales derivados del transporte de petróleo en una zona caracterizada por la alta conflictividad social.
(iii) Garantizar la protección de todas las fuentes hídricas y sus conexiones, contaminadas por los derrames de petróleo en el marco de la operación del oleoducto trasandino. Para ello, se deberán respetar los ciclos naturales de los ríos, quebradas, su cauce, y su efectiva recuperación y restauración.
(iv) Implementar medidas para la protección de todas las especies acuáticas y no acuáticas. Especialmente de aquellas especies que sirven de alimento o sustento de la comunidad accionante.
(v) Adelantar acciones para la protección de las plantas medicinales y los lugares sagrados en el territorio Katsa Sú.
(vi) Garantizar y aumentar la cobertura de los programas de seguridad alimentaria del pueblo Awá.
(vii) Aumentar y mejorar las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del Gobierno Nacional e implementar una política integral de salud en favor de las comunidades afectadas por los derrames de petróleo.
(viii) Mejorar la movilidad de las comunidades por la contaminación de ciertos corredores producto de los derrames de petróleo.
(ix) Garantizar un sistema adecuado de información que permita identificar los impactos sobre el ecosistema y las comunidades afectadas por los derrames de petróleo.
(x) Garantizar el enfoque de género y acciones diferenciales en favor de sujetos de especial protección constitucional.
8.1. Los efectos de la decisión
244. Pues bien, como se vio a lo largo de esta providencia, a la fecha no se tiene certeza de la magnitud de la contaminación ocasionada por estos derrames. Sin embargo, en la acción de tutela presentada por el pueblo Awá, esa comunidad señaló que la contaminación estudiada en este caso también afecta a otros grupos que superan a los resguardos accionantes.
245. Al respecto, la Sala estima que las afectaciones analizadas en esta sentencia impactan a un grupo poblacional mucho más amplio que el pueblo que interpuso la presente acción de tutela. Esta situación, entonces, requiere que el amparo constitucional atienda integralmente la grave situación que afecta los derechos fundamentales y, por tanto, la Corte deba proferir una serie de órdenes complejas tendientes a superar las barreras del goce efectivo de los derechos fundamentales de todos y todas las afectadas. Por lo tanto, acudirá a una de las herramientas establecidas en la jurisprudencia constitucional, que corresponde a los efectos inter comunis[306].
246. En línea con lo anterior, en el trámite de revisión, la Sala recibió una serie de peticiones de personas interesadas en el desenlace de este proceso y que también refirieron posibles afectaciones derivadas de la contaminación provocada por las perforaciones a la infraestructura del OTA. Tal es el caso de la solicitud elevada por el Consejo Comunitario “Los Amigos” del distrito de Tumaco, Nariño, y el representante legal de Asocoetnar[307]. Con el propósito de asegurar que la protección ordenada en esta sentencia comprenda a otras personas y comunidades afectadas por los derrames de petróleo en el marco de la operación del OTA se dispondrá la creación de una instancia de diálogo liderada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, con el fin de que se les reconozca como poblaciones y comunidades afectadas por la situación descrita en la tutela y se protejan sus derechos. Las condiciones y el objetivo de esta instancia se describirá con detalle más adelante.
247. Por otra parte, y con fundamento en la sentencia T-106 de 2025, la Sala dictará órdenes destinadas a crear o fortalecer la concertación, la coordinación y el diálogo entre autoridades regionales, nacionales, autónomas e indígenas, pues ello es imprescindible desde una comprensión integral del territorio.
248. Es por esto que se garantizará la participación de las autoridades indígenas –y los pueblos que representan– en múltiples órdenes de esta providencia. Sin embargo, para no afectar la eficacia de las medidas, en especial las de carácter urgente, la Sala utilizará la expresión concertación para referirse a procesos breves de definición de tiempos, metodologías y, de ser el caso, permisos para el ingreso a los territorios de los pueblos indígenas[308].
8.2. Órdenes de protección para los derechos del pueblo Awá por los derrames de petróleo del OTA
249. Como se explicó en el desarrollo de esta providencia, el problema analizado por la Corte es de naturaleza compleja pues comporta una contaminación prolongada en el tiempo y que desborda el territorio mismo del Pueblo Awá, con consecuencias directas en los derechos de la población que habita el territorio aledaño a la infraestructura del OTA. Por tanto, la Corte adoptará una serie de medidas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a la protección de los derechos fundamentales del pueblo Awá y otras comunidades afectadas por estos derrames, y a propiciar la formulación de una política pública integral y adecuada que no se restrinja a labores de contingencia, sino que ayude a prevenir estos episodios y a restablecer los derechos de las comunidades y del ecosistema afectado. A continuación, se explican dichas medidas.
8.2.1. Medidas de protección a corto plazo: garantía inmediata del derecho al agua y suspensión de la operación del oleoducto trasandino
250. De acuerdo con lo dicho hasta el momento, la operación del oleoducto trasandino trae consigo una serie de riesgos e impactos no solamente por la actividad que desarrolla (transporte de petróleo) sino porque atraviesa múltiples ecosistemas en donde habitan comunidades rurales, indígenas, afrocolombianas y campesinas, las cuales han debido soportar la mayor parte de las cargas ambientales que se derivan de la afectación de la infraestructura en el marco del conflicto armado. De ahí que, para esta Sala, el presente asunto requiera de medidas urgentes de protección que mitiguen los efectos perversos de estos derrames. Por lo anterior, como primera determinación, la Corte ordenará a la empresa Cenit S.A.S. que, en articulación con la empresa matriz Ecopetrol S.A.[309], mantengan la suspensión de la operación oleoducto trasandino, hasta que se cumplan por lo menos cinco condiciones: (i) se garantice el acceso al agua potable a las comunidades afectadas; (ii) se finalice el estudio base de diagnóstico de la contaminación ocasionada por los derrames al que hace referencia la orden sexta de esta providencia; (iii) se lleve a cabo un análisis de riesgo integral que contemple todos los impactos derivados del desarrollo de la operación, en un contexto como el descrito, donde el transporte de petróleo aglutina acciones de economías ilícitas y vinculadas al conflicto armado; (iv) se adopten todas las medidas adecuadas para prevenir amenazas o riesgos de derrames y se garantice la seguridad de los pueblos afectados por esta clase de episodios, de acuerdo con la orden novena de esta providencia; y (v) se estudie la posibilidad de cambiar de ruta o ubicación del oleoducto, de manera que no se ubique en el territorio del pueblo Awá o por su zona de influencia.
251. Para la Sala, estas medidas son necesarias y urgentes pues, como se vio, mientras se encuentra en operación, el OTA se convierte en un catalizador de acciones violentas que terminan por agravar la difícil situación humanitaria del pueblo Awá y de las demás comunidades que habitan en la región. A su vez, el hecho de que el oleoducto continúe operando sin ningún tipo de medidas que atiendan esta problemática, también impide que las labores de limpieza y recuperación o restauración del territorio puedan llevarse a cabo, justamente, por la persistencia de los derrames en la región del pacífico. En otras palabras, la operación del oleoducto en las condiciones actuales aumenta los riesgos de contaminación dado que todavía no se cuentan con medidas urgentes y eficaces que atiendan integralmente este fenómeno.
252. No puede perderse de vista que, desde noviembre de 2023, fecha desde la cual se encuentra suspendido el oleoducto, la cantidad de válvulas y ataques a la infraestructura se redujeron significativamente. Para la Corte, este tipo de medidas como la suspensión de la operación del oleoducto adoptada por la empresa representan, en sí mismo, una forma de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales de las comunidades que habitan la región y del derecho fundamental al ambiente sano.
253. Por otra parte, durante todo este trámite, la Corte también evidenció que si bien el fenómeno de los derrames de petróleo es “pluriofensivo”[310], el mayor impacto recae sobre la garantía del derecho al agua potable. La contaminación de las fuentes hídricas termina por afectar otros derechos los cuales requieren de atención urgente e inmediata. Por lo tanto, en el presente asunto, segundo, la Corte también evidencia la necesidad urgente de garantizar el acceso al agua potable.
254. En consecuencia, la Sala ordenará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como ente rector del SINA que, en articulación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio[311], las alcaldías de Tumaco y Barbacoas, y la Gobernación de Nariño, adelanten todas las gestiones idóneas y necesarias para que, en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, atiendan a los 20 resguardos afectados en su derecho al acceso al agua potable.
255. La Corte anticipa que pueden haber lugares que no permiten asegurar el acceso al agua potable a través del servicio público de acueducto (Ley 142 de 1994). En estos casos, las autoridades podrán hacer uso de medios alternos de aprovisionamiento como carrotanques, agua potable tratada envasada, tanques de polietileno sobre vehículos de transporte, tanques colapsables, entre otros, siempre y cuando cumplan con criterios de calidad del agua y con el pleno respeto por los derechos que le asisten al pueblo accionante. En cumplimiento de esta orden se debe asegurar: (i) el mínimo vital y el consumo básico y (ii) las características y criterios de calidad del agua para consumo humano.
256. Estas medidas permanecerán vigentes hasta que se verifique técnicamente y con estudios previos, que el agua a la que acceden las comunidades satisface los criterios de calidad y potabilidad para el consumo humano. Además, estas medidas deberán ser concertadas con la comunidad afectada de manera que, de buena fe, garanticen su participación, escuchen sus preocupaciones e implementen los enfoques respectivos.
8.2.2. Medidas de protección a mediano plazo: creación de instancia de diálogo, diagnóstico y plan de restauración sobre los derrames de petróleo en la región del pacífico
257. Teniendo en cuenta que, a la fecha, no se tiene un diagnóstico claro que permita identificar la magnitud del problema al que se enfrentan las autoridades con competencias en la materia, y con el ánimo de garantizar la efectiva participación del pueblo accionante, esta Corporación tomará las siguientes medidas para resolver la presente controversia:
8.2.2.1. Creación de una instancia territorial permanente de diálogo para el pueblo Awá sobre los derrames de petróleo en la región del pacífico[312]
258. De conformidad con sus competencias constitucionales y legales, la Corte ordenará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que, en ejercicio de su rol como articulador del SINA, dirija y coordine una instancia de diálogo permanente para el pueblo Awá sobre los derrames de petróleo en el departamento de Nariño[313], la cual será acompañada por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. En esta participarán, al menos, las siguientes personas e instituciones:
- Al menos cinco (5) representantes de autoridades indígenas accionantes. El numero de representantes deberá asegurar la participación real y efectiva del pueblo Awá. Además, se deberá garantizar la participación de mujeres como representantes.
- Un representante de la empresa Cenit S.A.S. y de su empresa matriz Ecopetrol S.A.
- Un representante del Ministerio de Salud y Protección Social
- Un representante del Ministerio de Defensa Nacional
- Un representante del Ministerio de Minas y Energía
- Un representante del Ministerio de Vivienda
- Un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Un representante del Ministerio del Interior
- Un representante del Departamento de Planeación Nacional
- Un representante de la Agencia Nacional de Minería
- Un representante de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño)
- Un representante de la gobernación de Nariño
- Un representante de las alcaldías de Tumaco y Barbacoas
- Un representante del Instituto Humboldt
- Un representante de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación
259. Para este fin, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, deberá comunicarse con las y los afectados[314], principalmente, con los 20 resguardos accionantes del pueblo Awá, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la presente providencia[315]. Una vez realizado este procedimiento, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con las demás entidades identificadas en el fundamento jurídico anterior, y con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, pondrán en marcha la referida instancia de diálogo en un término no mayor a un (1) mes contado a partir de su conformación.
260. Particularmente, en esta instancia de diálogo se definirán las condiciones de las principales acciones sobre: (i) el proceso de diagnóstico de la contaminación del territorio del pueblo Awá como consecuencia de los derrames del petróleo por afectaciones al oleoducto trasandino, (ii) las medidas de restauración y recuperación del medio ambiente; (iii) las medidas de salud para el pueblo accionante; y (iv) las medidas de seguridad y protección individual y colectiva del pueblo accionante.
261. Esta instancia de diálogo permanente se mantendrá vigente hasta que el juez de primera instancia determine que ya no será necesaria. A su vez, esa necesidad se determinará de acuerdo con la verificación del nivel de cumplimiento de las medidas adoptadas.
8.2.2.2. Diagnóstico de la contaminación por los derrames de petróleo en el marco de la operación del oleoducto trasandino: al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
262. La Sala ordenará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que realice un estudio o diagnóstico base sobre el nivel de contaminación de las aguas, del suelo, y en general, de todo el ecosistema afectado por los derrames de petróleo en el término de un (1) año contado a partir de que se concerte la metodología con los accionantes. Para el cumplimiento de esta orden, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (i) adelantará, en el marco de la instancia de diálogo que se creará, un proceso de concertación con las autoridades indígenas, en el que se definirán las condiciones de ingreso al territorio para la toma de muestras y se indagará por los métodos de realización del estudio desde el principio de acción sin daño. Este proceso de concertación durará máximo dos (2) meses a partir de la instalación de la instancia de diálogo permanente; (ii) adelantará el estudio con las instituciones y autoridades científicas que estime relevantes y consolidará los resultados del estudio; (iii) y, en el mes siguiente a la finalización de este diagnóstico, rendirá un informe final sobre sus actuaciones a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. En el desarrollo de este diagnóstico se deberá contar con la participación activa de Cenit S.A.S. y Ecopetrol S.A., debido a que son las encargadas del funcionamiento del oleoducto y cuentan con el conocimiento técnico y la experiencia en la respuesta ante pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas.
263. Plan de restauración. Surtida esta etapa de diagnóstico, y dentro de los 6 meses siguientes a terminar el estudio o diagnóstico base, el ministerio debe: (i) diseñar, en el marco de la instancia de diálogo, un plan de restauración con enfoque de género, interdisciplinar e intercultural sobre los remedios para la descontaminación o restauración de las fuentes de agua, del suelo y en general de todo el ecosistema afectado. Este plan de restauración deberá incluir las medidas de reparación espiritual. Para este plan de restauración se deberá asegurar la participación del pueblo accionante que respete los estándares de la consulta previa y que atienda los lineamientos ampliamente desarrollados en esta providencia; e (ii) implemente el plan de acción, en el término de seis (6) meses contados desde la finalización del proceso de consulta previa. En el desarrollo de este plan de acción se deberá contar con la participación activa de Cenit S.A.S. y Ecopetrol S.A., debido a que son las encargadas del funcionamiento del oleoducto y cuentan con el conocimiento técnico y la experticia en los procesos de restauración por la contaminación de hidrocarburos.
264. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá rendir informes trimestrales a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de esta orden. Por su parte, la Defensoría y la Procuraduría deberán remitir informes trimestrales de cumplimiento al juez de primera instancia, para lo cual estarán encargadas de brindar apoyo y determinar si el plan de restauración adoptado por el ministerio fue implementado en su totalidad conforme a los lineamientos de esta providencia.
265. Es importante hacer una precisión sobre este plan. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Humboldt señalaron que, en términos generales, la restauración no busca que el ecosistema vuelva a su estado inicial o previo, sino que se parezca lo mas posible a lo que era previamente. En ese sentido, puede suceder que, tras el estudio diagnóstico, se concluya que algunas partes del ecosistema no pueden volver a su estado inicial, debido a los graves impactos del crudo de petróleo en ese lugar. En ese caso, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible deberá, con la participación activa del pueblo Awá, establecer unos objetivos de la restauración y adoptar un enfoque[316] que permita la recuperación de ese ecosistema con base en los objetivos establecidos[317].
8.2.2.3. Medidas relacionadas con el derecho a la salud: al Ministerio de Salud y Protección Social
266. En coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las alcaldías de Tumaco y Barbacoas, la Gobernación de Nariño y la instancia de diálogo permanente, la Corte requerirá al Ministerio de Salud que, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, diseñe e implemente un plan de acción tendiente a garantizar la atención en salud del pueblo accionante. Este plan deberá asegurar, como mínimo: (i) la articulación entre el sistema de salud propio de los pueblos y el sistema general de salud; (ii) la atención diferencial con enfoque étnico, etario y de género; (iii) la prevención y tratamiento de la contaminación por crudo de petróleo; y (iv) el fortalecimiento de la medicina tradicional.
267. Asimismo, este plan deberá contemplar, como mínimo: (i) la elaboración de un diagnóstico de la situación de salud de las comunidades afectadas desde un enfoque étnico, etario y de género; (ii) la implementación de brigadas de salud en territorio en donde se priorice la atención de las mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes; (iii) la identificación de enfermedades o afectaciones a la salud relacionadas con los derrames de petróleo; (iv) la elaboración de un perfil epidemiológico de esas comunidades y de sus integrantes; (v) el tratamiento de las posibles enfermedades, (vi) la socialización de los resultados de la valoración médica y del referido perfil a esas personas.
268. A través de la instancia de diálogo permanente, el ministerio deberá diseñar y concertar el plan en máximo seis (6) meses contados a partir de la instalación de la instancia mencionada. Su implementación deberá iniciarse en el término máximo de un (1) mes a partir de su aprobación y el plan deberá estar implementado en un término máximo de dos (2) años contados a partir de la aprobación del plan.
269. El Ministerio de Salud deberá rendir informes trimestrales a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de esta orden. Estas entidades, a su vez, presentarán informes trimestrales al juez de primera instancia en donde informen sobre el cumplimiento de esta orden, conforme a la parte motiva de esta providencia.
8.2.2.4. Medidas relacionadas con la seguridad de las comunidades y de orden público
270. La Sala ordenará al Ministerio de Defensa que, en articulación con la instancia de diálogo permanente, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Gobernación de Nariño, la Unidad Nacional de Protección, las alcaldías de Tumaco y Barbacoas, la Fiscalía General de la Nación y la empresa Cenit S.A.S., establezca rutas y adopte todas las medidas adecuadas para prevenir las amenazas o riesgos de derrames y garantizar la seguridad del pueblo accionante por esta clase de episodios, conforme a los lineamientos establecidos en esta providencia. Esto deberá suceder en el término de seis (6) meses contados a partir de la concertación del cronograma de acciones.
271. Para ello, en la primera sesión de la instancia de diálogo permanente, el ministerio deberá concertar y definir un cronograma general de acción con las comunidades afectadas. Igualmente, esa cartera tendrá que rendir un informe trimestral a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo hasta que se consolide la estrategia de seguridad y defensa frente a esta clase de episodios.
272. Así mismo, dentro del término de un (1) mes contado a partir de la concertación del cronograma de acciones y en coordinación con la Unidad Nacional de Protección, se deberán adoptar las medidas de protección individuales y colectivas que sean necesarias para garantizar la seguridad del pueblo accionante.
8.2.2.5. Medidas relacionadas con los proyectos productivos
273. La Sala no desconoce que la vulneración del derecho al agua incide también en la garantía de otros derechos como, por ejemplo, la afectación de la productividad y el desarrollo de los proyectos productivos del pueblo accionante. Es decir, para la Corte es claro que la afectación del agua impacta en otros aspectos de la vida comunitaria e individual del pueblo Awá. No obstante, como se mencionó previamente, el elemento sustancial de la violación de los derechos es la contaminación del agua, por lo que esta providencia se centra en ello.
274. En esta línea, respecto de los proyectos productivos del pueblo Awá, en el expediente no existen pruebas suficientes que muestren una relación directa entre la contaminación del agua y la afectación de los proyectos productivos mencionados por el pueblo accionado. Sin embargo, en aras de impulsar los proyectos productivos que pudieron verse afectados, entre otras cosas, por la contaminación del agua, la Sala requerirá al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que, en el marco de sus competencias legales, y dentro del término de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, identifique y priorice aquellas políticas, planes, programas y proyectos agropecuarios, pesqueros y de desarrollo rural que hayan sido formulados para beneficiar al pueblo Awá accionante.
275. Asimismo, este ministerio deberá identificar aquellos planes o programas de las entidades territoriales dirigidos a beneficiar al pueblo Awá accionante, con el fin de prestarles la asesoría, cooperación y asistencia técnica correspondiente.
8.2.3. Medidas a largo plazo: modificaciones normativas y de política pública
276. En el término de 1 año contado a partir de la notificación del presente fallo, en coordinación con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y por conducto del Gobierno Nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá promover el desarrollo de una reglamentación que asegure el cumplimiento de los deberes ambientales y evite que el régimen de transición ampliamente discutido en esta sentencia pueda ser invocado para evadir el cumplimiento de los mandatos de protección ambiental que se derivan de la Constitución[318]. Esta reglamentación deberá garantizar que el proceso de evaluación para el otorgamiento de licencias ambientales cumpla con los lineamientos y estándares previstos en la Ley 99 de 1993 e incluya un examen de los riesgos socioambientales derivados del conflicto armado. Para ello, y en los casos en los que se verifique una afectación directa, se deberá garantizar el derecho fundamental a la consulta previa en los precisos términos del convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia constitucional.
277. Además, la Sala ordenará al Consejo Nacional de Riesgos y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo que, de conformidad con el artículo 2.3.1.7.1.3 del Decreto 1868 de 2021, actualice el Plan Nacional de Contingencia para garantizar la atención integral y oportuna de las poblaciones afectadas por los derrames de petróleo causados por grupos al margen de la ley. En esta actualización, el Consejo Nacional de Riesgos y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo deberán incorporar medidas de prevención, mitigación, corrección y, especialmente, de restauración de los daños ambientales asociados a la persistencia del conflicto armado y que tenga en cuenta los hechos ocasionados por terceros.
278. Esta orden deberá cumplirse dentro del año siguiente a la promulgación de esta sentencia y, en todo caso, tendrá que seguir los estándares de consulta previa para medidas administrativas y legislativas generales[319]. Así mismo, la referida actualización deberá articular a todas las autoridades con competencias en la materia, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
279. Por su parte, la Sala ordenará a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que, en el término de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia, realice una actualización del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución 1929 de 2005 conforme a los lineamientos discutidos a lo largo de esta providencia. Esta actualización deberá, como mínimo, (i) evaluar integralmente los efectos socioambientales, directos e indirectos, derivados de la operación del oleoducto trasandino; (ii) incorporar los riesgos ambientales derivados del conflicto armado ocasionados, principalmente, por los derrames de petróleo producto de la instalación de válvulas ilícitas en la región del pacífico.
280. Asimismo, y conforme a estos estudios ambientales, la actualización del plan de manejo ambiental (iii) tendrá que incorporar obligaciones proporcionales y adecuadas que permitan redistribuir las cargas ambientales analizadas en esta providencia. Para ello, (iv) deberán adoptarse medidas de prevención, mitigación y restablecimiento del ecosistema afectado por estos derrames y, analizar otras alternativas para el transporte de petróleo, y/o implementar acciones de compensación proporcionales a los efectos que trae la operación del oleoducto en la región del pacífico. Esta actualización (v) deberá garantizar el derecho fundamental a la consulta previa del pueblo accionante y de las demás comunidades que puedan verse afectadas directamente por estos derrames, conforme a los dispuesto por el Convenio 169 de la OIT.
8.2.4. Órdenes relacionadas con los efectos inter comunis
281. Como se constató a lo largo de este proceso, existen otras poblaciones que no hicieron parte de la tutela, pero que se encuentran en condiciones fácticas y jurídicas iguales a las de los accionantes. Los efectos inter comunis de la decisión deben aplicarse con pertinencia étnica y de conformidad con los principios y objetivos definidos en esta providencia, ya que esta medida puede cobijar otras comunidades indígenas, población afrodescendiente, entre otros sujetos, que requieran un trato diferencial.
282. Por lo tanto, con el fin de garantizar sus derechos, la Sala ordenará al Ministerio del Interior y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que dirijan y coordinen una instancia de diálogo regional, que buscará atender a las poblaciones y comunidades afectadas por los derrames de petróleo en el departamento de Nariño que no corresponden a las comunidades accionantes. Esta instancia será acompañada por la Defensoría del Pueblo.
283. Los ministerios del Interior y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, tendrán dos (2) meses contados a partir de la notificación de la sentencia para identificar las poblaciones y comunidades afectadas, así como las principales entidades que deben ser involucradas. Después de realizar este proceso de identificación, los ministerios tendrán quince (15) días para instalar este espacio.
284. Respecto de la identificación de las comunidades afectadas, deberán tener en cuenta, como mínimo, los siguientes criterios de identificación: (i) los mapas de la empresa Cenit y de las entidades que participaron en este trámite de tutela que muestran el área de influencia del oleoducto trasandino; (ii) aquellas comunidades y poblaciones que reporten la afectación de su derecho al agua potable con ocasión de la contaminación por los derrames de crudo de petróleo; y (iii) las solicitudes y manifestaciones expresas de afectación de derechos que ocurrieron en este trámite de tutela.
285. Cada una de las comunidades identificadas deberán elegir a máximo dos representantes en esta instancia de diálogo. La Defensoría del Pueblo deberá garantizar que estas poblaciones y comunidades cuenten con una representación y participación real y efectiva, y tendrá la competencia para asegurar que en esta instancia se logre un equilibrio entre la participación real y efectiva, y la eficacia en la concertación de planes y estrategias para el diagnóstico y la reparación de las afectaciones ambientales.
286. Respecto de las entidades que deben participar en esta instancia de diálogo, los ministerios del Interior y de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberán incluir, como mínimo, a las siguientes entidades: (i) empresa Cenit S.A.S. y su empresa matriz Ecopetrol S.A.; (ii) Ministerio de Defensa Nacional; (iii) Ministerio de Minas y Energía; (iv) Ministerio de Vivienda; (v) Ministerio de Hacienda y Crédito Público; (vi) Departamento de Planeación Nacional; (vii) Agencia Nacional de Minería; (viii) Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño); (ix) Gobernación de Nariño; (x) los entes territoriales que correspondan a los lugares en donde viven las poblaciones y comunidades identificadas; (xi) el Instituto Humboldt; (xii) el Ministerio de Salud y Protección Social; y (xiii) la Defensoría del Pueblo.
287. Esta instancia tendrá como propósito resolver y concertar con las poblaciones y comunidades identificadas los siguientes aspectos: (i) el proceso de diagnóstico de la contaminación de sus territorios como consecuencia de los derrames del petróleo por afectaciones al oleoducto trasandino; (ii) las medidas de restauración y recuperación del medio ambiente; y (iii) las medidas de salud integral.
288. A partir del momento en que se identifican a las poblaciones y comunidades afectadas en su derecho al agua por los derrames de crudo de petróleo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tendrán tres (3) meses para concertar la metodología con los afectados. Una vez se concerte la metodología, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tendrá un (1) año para realizar el diagnóstico de la contaminación de sus territorios, concertada con los afectados.
289. Dentro de los 6 meses siguientes a terminar el estudio o diagnóstico base, el ministerio deberá: (i) diseñar, en el marco de la instancia de diálogo regional, un plan de restauración con enfoque de género, interdisciplinar e intercultural sobre los remedios para la descontaminación o restauración del ecosistema afectado. En caso de que lo amerite, este plan de restauración deberá asegurar la participación de las poblaciones afectadas que respete los estándares de la consulta previa ampliamente desarrollados en esta providencia; e (ii) implemente el plan de acción, en el término de seis (6) meses contados desde la finalización del diseño del plan de acción o de la consulta previa, en caso de que lo amerite.
290. Por otra parte, en el marco de esta instancia de diálogo regional, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, los entes territoriales involucrados y la Gobernación de Nariño deberán diseñar e implementar un plan de acción tendiente a garantizar la atención en salud de las poblaciones y comunidades identificadas. Este plan deberá contar con un enfoque étnico, etario y de género.
291. A través de la instancia de diálogo regional, las entidades deberán diseñar y concertar el plan en máximo seis (6) meses contados a partir de la instalación de la instancia mencionada. Su implementación deberá iniciarse en el término máximo de un (1) mes a partir de su aprobación y el plan deberá estar implementado en un término máximo de dos (2) años contados a partir de la aprobación del plan.
292. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio del Interior deberán rendir informes semestrales a la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de esta orden. Por su parte, la Defensoría deberá remitir informes semestrales de cumplimiento al juez de primera instancia. Esta instancia de diálogo se mantendrá vigente hasta que el juez de primera instancia se pronuncie sobre su necesidad. A su vez, esa necesidad se determinará de acuerdo con la verificación del nivel de cumplimiento de las medidas adoptadas.
293. Por último, la Sala también ordenará que, en un lapso no superior a quince (15) días contados a partir de la identificación de las poblaciones y comunidades afectadas sobre las que se extienden los efectos inter comunis, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como ente rector del SINA, en articulación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio[320], los entes territoriales involucrados y la Gobernación de Nariño adelanten todas las gestiones idóneas y necesarias para que atiendan a estas poblaciones y comunidades identificadas en su derecho al acceso al agua potable.
294. Puede ser que haya lugares donde no se pueda asegurar el acceso al agua potable a través del servicio público de acueducto (Ley 142 de 1994). En estos casos, las autoridades podrán hacer uso de medios alternos de aprovisionamiento como carrotanques, agua potable tratada envasada, tanques de polietileno sobre vehículos de transporte, tanques colapsables, entre otros, siempre y cuando cumplan con criterios de calidad del agua y con el pleno respeto por los derechos de las poblaciones y comunidades identificadas. En cumplimiento de esta orden se debe garantizar: (i) el mínimo vital y el consumo básico y (ii) las características y criterios de calidad del agua para consumo humano.
295. Estas medidas permanecerán vigentes hasta que se verifique técnicamente y con estudios previos, que el agua al que acceden las comunidades satisface los criterios de calidad y potabilidad para el consumo humano. Además, estas medidas deberán ser concertadas con las poblaciones y comunidades identificadas de manera que, de buena fe, garanticen su participación, escuchen sus preocupaciones e implementen los enfoques respectivos.
8.2.5. Otras órdenes
296. La Sala también ordenará enviar una copia del expediente y de esta providencia judicial a la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde cursa la acción de grupo bajo radicado no. 250002341000201800340-00, para lo de su competencia.
297. Asimismo, dado que la Jurisdicción Especial para la Paz cuenta con el caso 02 sobre la situación territorial de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte, y con el fin de que haya una coherencia entre las órdenes acá impuestas y las medidas de protección de esta jurisdicción, la Sala ordenará lo siguiente: primero, remitir una copia del expediente y de esta providencia judicial a la Jurisdicción Especial para la Paz que maneja el caso 02 que prioriza la situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño) para lo de su competencia. Segundo, ordenar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, como coordinador de la instancia de diálogo permanente ordenada en esta providencia para el pueblo Awá accionante, establezca, dentro de los tres (3) meses siguientes a su instalación, mecanismos permanentes de articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz para que las órdenes adoptadas en esta providencia tengan coherencia con medidas de protección que se han adoptado y se adoptaran para el caso 02.
298. Como se dijo en párrafos anteriores, las anteriores acciones de protección de derechos fundamentales se toman en consideración al carácter estructural del problema, la ausencia de diagnóstico, y la determinación de la Corte en seguir avanzando en materializar las promesas ambientales de la Constitución de 1991, incluso, en escenarios marcados por la persistencia del conflicto armado.
299. Para mayor claridad en relación con el alcance de las órdenes emitidas en esta decisión y para facilitar su cumplimiento y verificación, a continuación, se sintetizan las órdenes de protección y restablecimiento de derechos fundamentales:
|
Orden |
Entidad encargada de cumplimiento |
Beneficiarios |
Estándar de participación |
Término |
|
Mantener la suspensión de las operaciones del oleoducto trasandino hasta que se cumplan por lo menos cinco condiciones. |
Cenit S.A.S. Ecopetrol S.A. |
Resguardos accionantes |
NA |
NA |
|
Garantizar el derecho de acceso al agua potable para el pueblo Awá. |
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
Alcaldías de Tumaco y Barbacoas
Gobernación de Nariño |
Resguardos accionantes |
Concertación |
15 días desde la notificación de la sentencia |
|
Instancia de diálogo permanente UNIPA sobre los derrames de petróleo del OTA.
Fase 1: Contacto con los resguardos e instalación de la instancia.
Fase 2: Concertación y diagnóstico base.
Fase 3: Diseño e implementación del plan de restauración.
|
Coordinador de la instancia:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Entidades y personas participantes:
Representantes del pueblo Awá Representantes de la empresa Cenit S.A.S. y Ecopetrol S.A. Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Minas y Energía Ministerio de Vivienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio del Interior Departamento de Planeación Nacional Agencia Nacional de Minería Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) Gobernación de Nariño Alcaldías de Tumaco y Barbacoas Instituto Humboldt Defensoría del Pueblo Procuraduría General de la Nación Ministerio de Salud y Protección Social |
Resguardos accionantes |
Fase 1 y fase 2: concertación.
Fase 3: consulta previa.
|
Fase 1: Contacto con los resguardos: 15 días siguientes desde la notificación de la sentencia
Instalación de la instancia: un mes siguiente al contacto con los resguardos.
Fase 2: Concertación de la metodología: 2 meses desde que se instala la instancia.
Diagnóstico base: 1 año a partir de que se concerta la metodología.
Fase 3: Diseño del plan de restauración: 6 meses siguientes a terminar el diagnóstico base, lo que incluye la consulta previa.
Implementación del plan de restauración: 6 meses contados desde la finalización del proceso de consulta previa. |
|
Diseño e implementación de un plan de acción para garantizar la atención en salud del pueblo accionante
Fase 1: Diseñar y concertar el plan
Fase 2: Implementación del plan |
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Alcaldías de Tumaco y Barbacoas
Gobernación de Nariño
Articulación con la instancia de diálogo permanente de los accionantes. |
Resguardos accionantes |
Concertación |
Fase 1: 6 meses contados a partir de la instalación de la instancia de diálogo permanente del pueblo accionante.
Fase 2: El inicio de la implementación deberá suceder en el término máximo de 1 mes a partir de la aprobación del plan.
El plan deberá estar implementado en su totalidad en máximo 2 años contados a partir de la aprobación del plan. |
|
Establecer rutas y adoptar medidas para prevenir amenazas o riesgos de derrames de crudo de petróleo y garantizar la seguridad del pueblo accionante.
Otorgar medidas de protección individuales y colectivas para el pueblo accionante. |
Ministerio de Defensa Nacional Ministerio del Interior Policía Nacional Comando General de las Fuerzas Militares Gobernación de Nariño Unidad Nacional de Protección Alcaldías de Tumaco y Barbacoas Fiscalía General de la Nación Cenit S.A.S.
Articulación con la instancia de diálogo permanente de los accionantes.
|
Resguardos accionantes |
Concertación |
Definición de cronograma de acciones: se definirá en la primera sesión de la instancia de diálogo permanente.
Rutas y medidas para prevenir amenazas y riesgos de derrames, así como la seguridad del pueblo accionante: 6 meses contados a partir de la definición del cronograma de acciones.
Otorgamiento de medidas de protección individuales y colectivas: 1 mes contado a partir de la definición del cronograma de acciones. |
|
Identificar y priorizar aquellas políticas, planes, programas y proyectos agropecuarios, pesqueros y de desarrollo rural que hayan sido formulados para beneficiar al pueblo Awá accionante.
Identificar aquellos planes o programas de las entidades territoriales dirigidos a beneficiar al pueblo Awá accionante, con el fin de prestar asesoria, cooperación y asistencia técnica. |
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |
Resguardos accionantes |
NA |
1 mes contado a partir de la notificación de la sentencia |
|
Promover el desarrollo de una reglamentación que asegure el cumplimiento de los deberes ambientales y evite que el régimen de transición pueda ser invocado para evadir el cumplimiento de los mandatos de protección ambiental que se derivan de la Constitución. |
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ANLA |
Orden general |
NA |
1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia. |
|
Actualizar el Plan Nacional de Contingencia
|
Consejo Nacional de Riesgos Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo |
Orden general
|
NA |
1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia. |
|
Actualización del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución 1929 de 2005 |
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales |
Orden general |
NA |
1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia. |
|
Efectos inter comunis.
Instancia de diálogo regional que integra las poblaciones y comunidades afectadas por los derrames de petróleo en el departamento de Nariño que no hacen parte del pueblo accionante.
Fase 1: Contacto de los resguardos e instalación de la instancia.
Fase 2: Concertación y diagnóstico base.
Fase 3: Diseño e implementación del plan de restauración.
Fase 4: diseño e implementación de un plan de salud integral.
|
Coordinador de la instancia:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio del Interior
Entidades y personas participantes:
Representantes de las poblaciones y comunidades afectadas Representantes de la empresa Cenit S.A.S. y Ecopetrol S.A. Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Minas y Energía Ministerio de Vivienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público Departamento de Planeación Nacional Agencia Nacional de Minería Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) Gobernación de Nariño Entes territoriales Instituto Humboldt Ministerio de Salud y Protección Social Defensoría del Pueblo |
Efectos inter comunis.
Poblaciones y comunidades afectadas por los derrames de petróleo en el departamento de Nariño que no hacen parte del pueblo accionante.
|
Fase 1, 2 y 4: concertación
Fase 3: concertación/ consulta previa |
Fase 1: Identificación de las comunidades afectadas: 2 meses siguientes desde la notificación de la sentencia
Instalación de la instancia: 15 días siguientes a que se haya identificado a las comunidades afectadas.
Fase 2: Concertación de la metodología: 3 meses desde que se instala la instancia.
Diagnóstico base: 1 año a partir de que se concerta la metodología.
Fase 3: Diseño del plan de restauración: 6 meses siguientes a terminar el diagnóstico base. En caso de que lo amerite, se debe garantizar la consulta previa.
Implementación del plan de restauración: 6 meses contados desde la finalización del diseño del plan de acción o de la consulta previa.
Fase 4: Diseño de un plan de salud integral: 6 meses a partir de la instalación de la instancia.
Implementación del plan: debe iniciar en 1 mes siguiente a la aprobación del plan. Se debe implementar en su totalidad en máximo 2 años contados a partir de la aprobación del plan. |
|
Efectos inter comunis.
Garantizar el derecho de acceso al agua potable para las poblaciones y comunidades afectadas por los derrames de petróleo en el departamento de Nariño que no hacen parte del pueblo accionante. |
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
Alcaldías de Tumaco y Barbacoas
Gobernación de Nariño |
Efectos inter comunis.
Poblaciones y comunidades afectadas por los derrames de petróleo en el departamento de Nariño que no hacen parte del pueblo accionante.
|
Concertación |
15 días desde la notificación de la sentencia |
|
Remitir una copia del expediente y de esta providencia judicial a la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde cursa la acción de grupo bajo radicado no. 250002341000201800340-00 |
Secretaría General de la Corte Constitucional |
NA |
NA |
NA |
|
Establecer mecanismos permanentes de articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz para que las órdenes adoptadas en esta providencia tengan coherencia con medidas de protección que se han adoptado y se adoptaran para el caso 02. |
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
NA |
NA |
3 meses siguientes a la instalación de la mesa de diálogo permanente con el pueblo accionante. |
300. Asimismo, a continuación, se sintetizan las órdenes relacionadas con el mecanismo de seguimiento:
|
Orden |
Entidad responsable |
Término |
|
Instancia de diálogo permanente UNIPA sobre los derrames de petróleo del OTA:
Esta instancia de diálogo permanente se mantendrá vigente hasta que el juez de primera instancia se pronuncie sobre su necesidad. A su vez, esa necesidad se determinará de acuerdo con la verificación del nivel de cumplimiento de las medidas adoptadas. |
Juez de primera instancia |
NA |
|
Diagnóstico base:
En el mes siguiente a la finalización de este diagnóstico, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible rendirá un informe final sobre sus actuaciones a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo |
Defensoría del Pueblo Procuraduría General de la Nación |
NA |
|
Diseño e implementación del plan de restauración:
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá rendir informes trimestrales a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de esta orden. Por su parte, la Defensoría y la Procuraduría deberán remitir informes trimestrales de cumplimiento al juez de primera instancia, para lo cual estarán encargadas de brindar apoyo y determinar si el plan de restauración adoptado por el ministerio fue implementado en su totalidad conforme a los lineamientos de esta providencia. |
Defensoría del Pueblo Procuraduría General de la Nación Juez de primera instancia |
Informes trimestrales |
|
Diseño e implementación de un plan de acción para garantizar la atención en salud del pueblo accionante:
El Ministerio de Salud deberá rendir informes trimestrales a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de esta orden. Estas entidades, a su vez, presentarán informes trimestrales al juez de primera instancia en donde informen sobre el cumplimiento de esta orden, conforme a la parte motiva de esta providencia. |
Defensoría del Pueblo Procuraduría General de la Nación Juez de primera instancia |
Informes trimestrales |
|
Establecer rutas y adoptar medidas para prevenir amenazas o riesgos de derrames de crudo de petróleo y garantizar la seguridad del pueblo accionante.
Otorgar medidas de protección individuales y colectivas para el pueblo accionante.
El Ministerio de Defensa tendrá que rendir un informe trimestral a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo hasta que se consolide la estrategia de seguridad y defensa frente a esta clase de episodios. |
Defensoría del Pueblo Procuraduría General de la Nación
|
Informes trimestrales |
|
Efectos inter comunis.
Instancia de diálogo regional que integra las poblaciones y comunidades afectadas por los derrames de petróleo en el departamento de Nariño que no hacen parte del pueblo accionante.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio del Interior deberán rendir informes semestrales a la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de esta orden. Por su parte, la Defensoría deberá remitir informes semestrales de cumplimiento al juez de primera instancia. Esta instancia de diálogo se mantendrá vigente hasta que el juez de primera instancia se pronuncie sobre su necesidad. A su vez, esa necesidad se determinará de acuerdo con la verificación del nivel de cumplimiento de las medidas adoptadas.
|
Defensoría del Pueblo Procuraduría General de la Nación Juez de primera instancia |
Informes semestrales |
|
Acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para el cumplimiento del fallo. |
Defensoría del Pueblo Procuraduría General de la Nación |
NA |
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional
RESUELVE:
Primero. Levantar la suspensión de términos decretada por la Sala Tercera de Revisión dentro de este proceso mediante auto 2045 del 11 de diciembre de 2024.
Segundo. Revocar el fallo proferido el 10 de abril de 2024, en segunda instancia, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró la improcedencia en la acción de tutela presentada, dentro del proceso de la referencia. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al ambiente, al agua, a la salud, a la vida en condiciones dignas, a la soberanía, a la identidad cultural, a la alimentación, al territorio, a la reparación integral, así como los derechos de las generaciones futuras de la comunidad indígena Awá, representada por la UNIPA.
Tercero. ORDENAR a la empresa Cenit S.A.S. y a su empresa matriz, Ecopetrol S.A., mantener la suspensión de las operaciones del oleoducto trasandino hasta que se cumplan por lo menos cinco condiciones: (i) se garantice el acceso al agua potable a las comunidades afectadas; (ii) se finalice el estudio base de diagnóstico de la contaminación ocasionada por los derrames al que hace referencia la orden sexta de esta providencia; (iii) se lleve a cabo un análisis de riesgo integral que contemple todos los impactos derivados del desarrollo de la operación, en un contexto como el descrito, donde el transporte de petróleo aglutina acciones de economías ilícitas y vinculadas al conflicto armado; (iv) se adopten todas las medidas adecuadas para prevenir amenazas o riesgos de derrames y se garantice la seguridad de los pueblos afectados por esta clase de episodios, de acuerdo con la orden novena de esta providencia; y (v) se estudie la posibilidad de cambiar de ruta o ubicación del oleoducto, de manera que no se ubique en el territorio del pueblo Awá o por su zona de influencia.
Cuarto. ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como ente rector del SINA que, en articulación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las alcaldías de Tumaco y Barbacoas y la Gobernación de Nariño, adelanten todas las gestiones idóneas y necesarias para que, en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, atiendan a los 20 resguardos afectados en su derecho al acceso al agua potable.
Pueden haber lugares que no permiten asegurar el acceso al agua potable a través del servicio público de acueducto (Ley 142 de 1994). En estos casos, las autoridades podrán hacer uso de medios alternos de aprovisionamiento como carrotanques, agua potable tratada envasada, tanques de polietileno sobre vehículos de transporte, tanques colapsables, entre otros, siempre y cuando cumplan con criterios de calidad del agua y con el pleno respeto por los derechos que le asisten al pueblo accionante. En cumplimiento de esta orden se debe asegurar: (i) el mínimo vital y el consumo básico y (ii) las características y criterios de calidad del agua para consumo humano.
Estas medidas permanecerán vigentes hasta que se verifique técnicamente y con estudios previos, que el agua al que acceden las comunidades satisface los criterios de calidad y potabilidad para el consumo humano. Además, estas medidas deberán ser concertadas con la comunidad afectada de manera que, de buena fe, garanticen su participación, escuchen sus preocupaciones e implementen los enfoques respectivos.
Quinto. ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, en ejercicio de su rol como articulador del SINA, instale, dirija y coordine una instancia de diálogo permanente para el pueblo Awá-UNIPA sobre los derrames de petróleo en el departamento de Nariño[321], la cual será acompañada por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Para ello, deberá contactarse con los accionantes dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la sentencia, y deberá poner en marcha la referida instancia dentro del mes siguiente a establecer dicho contacto.
En esta instancia de diálogo participarán, al menos, las siguientes personas e instituciones:
- Al menos cinco (5) representantes de autoridades indígenas accionantes. El numero de representantes deberá asegurar la participación real y efectiva del pueblo Awá. Además, se deberá garantizar la participación de mujeres como representantes.
- Un representante de la empresa Cenit S.A.S. y de su empresa matriz Ecopetrol S.A.
- Un representante del Ministerio de Defensa Nacional
- Un representante del Ministerio de Minas y Energía
- Un representante del Ministerio de Vivienda
- Un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Un representante del Ministerio del Interior
- Un representante del Departamento de Planeación Nacional
- Un representante de la Agencia Nacional de Minería
- Un representante de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño)
- Un representante de la gobernación de Nariño
- Un representante de las alcaldías de Tumaco y Barbacoas
- Un representante del Instituto Humboldt
- Un representante de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación
- Un representante del Ministerio de Salud y Protección Social
Particularmente, en esta instancia de diálogo se definirán las condiciones de las principales acciones sobre: (i) el proceso de diagnóstico de la contaminación del territorio del pueblo Awá como consecuencia de los derrames del petróleo por afectaciones al oleoducto trasandino, (ii) las medidas de restauración y recuperación del medio ambiente; (iii) las medidas de salud para el pueblo accionante; y (iv) las medidas de seguridad y protección individual y colectiva del pueblo accionante.
Esta instancia de diálogo permanente se mantendrá vigente hasta que el juez de primera instancia determine que ya no será necesaria. A su vez, esa necesidad se determinará de acuerdo con la verificación del nivel de cumplimiento de las medidas adoptadas.
Sexto. ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que realice un estudio o diagnóstico base sobre el nivel de contaminación de las aguas, del suelo, y en general, de todo el ecosistema afectado por los derrames de petróleo en el término de un (1) año contado a partir de que se concerte la metodología con los accionantes. Para el cumplimiento de esta orden, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (i) adelantará, en el marco de la instancia de diálogo que se creará, un proceso de concertación con las autoridades indígenas, en el que se definirán las condiciones de ingreso al territorio para la toma de muestras y se indagará por los métodos de realización del estudio desde el principio de acción sin daño. Este proceso de concertación durará máximo dos (2) meses a partir de la instalación de la instancia de diálogo permanente; (ii) adelantará el estudio con las instituciones y autoridades científicas que estime relevantes y consolidará los resultados del estudio; (iii) y, en el mes siguiente a la finalización de este diagnóstico, rendirá un informe final sobre sus actuaciones a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. En el desarrollo de este diagnóstico se deberá contar con la participación activa de Cenit S.A.S. y Ecopetrol S.A., debido a que son las encargadas del funcionamiento del oleoducto y cuentan con el conocimiento técnico y la experiencia en la respuesta ante pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas.
Séptimo. ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, dentro de los 6 meses siguientes a terminar el estudio o diagnóstico base:(i) diseñe, en el marco de la instancia de diálogo, un plan de restauración con enfoque de género, interdisciplinar e intercultural sobre los remedios para la descontaminación o restauración de las fuentes de agua, del suelo y en general de todo el ecosistema afectado. Este plan de restauración deberá incluir las medidas de reparación espiritual. Para este plan de restauración se deberá asegurar la participación del pueblo accionante que respete los estándares de la consulta previa y que atienda los lineamientos ampliamente desarrollados en esta providencia; e (ii) implemente el plan de acción, en el término de seis (6) meses contados desde la finalización del proceso de consulta previa. En el desarrollo de este plan de acción se deberá contar con la participación activa de Cenit S.A.S. y Ecopetrol S.A., debido a que son las encargadas del funcionamiento del oleoducto y cuentan con el conocimiento técnico y la experticia en los procesos de restauración por la contaminación de hidrocarburos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá rendir informes trimestrales a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de esta orden. Por su parte, la Defensoría y la Procuraduría deberán remitir informes trimestrales de cumplimiento al juez de primera instancia, para lo cual estarán encargadas de brindar apoyo y determinar si el plan de restauración adoptado por el ministerio fue implementado en su totalidad conforme a los lineamientos de esta providencia.
Octavo. En cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, REQUERIR al Ministerio de Salud que, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las alcaldías de Tumaco y Barbacoas, la Gobernación de Nariño y la instancia de diálogo permanente, diseñe e implemente un plan de acción tendiente a garantizar la atención en salud del pueblo accionante. Este plan deberá asegurar, como mínimo: (i) la articulación entre el sistema de salud propio de los pueblos y el sistema general de salud; (ii) la atención diferencial con enfoque étnico, etario y de género; (iii) la prevención y tratamiento de la contaminación por crudo de petróleo; y (iv) el fortalecimiento de la medicina tradicional.
Asimismo, este plan deberá contemplar, como mínimo: (i) la elaboración de un diagnóstico de la situación de salud de las comunidades afectadas desde un enfoque étnico, etario y de género; (ii) la implementación de brigadas de salud en territorio en donde se priorice la atención de las mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes; (iii) la identificación de enfermedades o afectaciones a la salud relacionadas con los derrames de petróleo; (iv) la elaboración de un perfil epidemiológico de esas comunidades y de sus integrantes; (v) el tratamiento de las posibles enfermedades, (vi) la socialización de los resultados de la valoración médica y del referido perfil a esas personas.
A través de la instancia de diálogo permanente, el ministerio deberá diseñar y concertar el plan en máximo seis (6) meses contados a partir de la instalación de la instancia mencionada. Su implementación deberá iniciarse en el término máximo de un (1) mes a partir de su aprobación y el plan deberá estar implementado en un término máximo de dos (2) años contados a partir de la aprobación del plan.
El Ministerio de Salud deberá rendir informes trimestrales a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de esta orden. Estas entidades, a su vez, presentarán informes trimestrales al juez de primera instancia en donde informen sobre el cumplimiento de esta orden, conforme a la parte motiva de esta providencia.
Noveno. ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional que, en articulación con la instancia de diálogo permanente, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Gobernación de Nariño, la Unidad Nacional de Protección, las alcaldías de Tumaco y Barbacoas, la Fiscalía General de la Nación y la empresa Cenit S.A.S., establezca rutas y adopte todas las medidas adecuadas para prevenir las amenazas o riesgos de derrames y garantizar la seguridad del pueblo accionante por esta clase de episodios, conforme a los lineamientos establecidos en esta providencia. Esto deberá suceder en el término de seis (6) meses contados a partir de la concertación del cronograma de acciones.
Para ello, en la primera sesión de la instancia de diálogo permanente, el ministerio deberá concertar y definir un cronograma general de acción con las comunidades afectadas. Igualmente, esa cartera tendrá que rendir un informe trimestral a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo hasta que se consolide la estrategia de seguridad y defensa frente a esta clase de episodios.
Así mismo, dentro del término de un (1) mes contado a partir de la concertación del cronograma de acciones y en coordinación con la Unidad Nacional de Protección, se deberán adoptar las medidas de protección individuales y colectivas que sean necesarias para garantizar la seguridad del pueblo accionante.
Décimo. REQUERIR al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que, en el marco de sus competencias legales, y dentro del término de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, identifique y priorice aquellas políticas, planes, programas y proyectos agropecuarios, pesqueros y de desarrollo rural que hayan sido formulados para beneficiar al pueblo Awá accionante.
Asimismo, este ministerio deberá identificar aquellos planes o programas de las entidades territoriales dirigidos a beneficiar al pueblo Awá accionante, con el fin de prestarles la asesoría, cooperación y asistencia técnica correspondiente.
Décimo primero. ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por conducto del Gobierno Nacional y en coordinación con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que, en el término de un (1) año contado a partir de la notificación de esta providencia, promueva el desarrollo de una reglamentación que asegure el cumplimiento de los deberes ambientales y evite que el régimen de transición ampliamente discutido en la parte motiva de esta sentencia pueda ser invocado para evadir el cumplimiento de los mandatos de protección ambiental que se derivan de la Constitución[322]. Esta reglamentación deberá garantizar que el proceso de evaluación para el otorgamiento de licencias ambientales cumpla con los lineamientos y estándares previstos en la Ley 99 de 1993 e incluya un examen de los riesgos socioambientales derivados del conflicto armado.
Décimo segundo. ORDENAR al Consejo Nacional de Riesgos y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo que, en el término de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia y de conformidad con el artículo 2.3.1.7.1.3 del Decreto 1868 de 2021, actualicen el Plan Nacional de Contingencia para garantizar la atención integral y oportuna de las poblaciones afectadas por los derrames de petróleo cuando quiera que sean causados por grupos al margen de la ley. En esta actualización, el Consejo Nacional de Riesgos y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo deberán incorporar medidas de prevención, mitigación, corrección y de restauración de los daños ambientales asociados a la persistencia del conflicto armado y que tenga en cuenta los hechos ocasionados por terceros.
Décimo tercero. ORDENAR a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que, en el término de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia, realice una actualización del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución 1929 de 2005 conforme a los lineamientos discutidos a lo largo de esta providencia. Esta actualización deberá, como mínimo, (i) evaluar integralmente los efectos socioambientales, directos e indirectos, derivados de la operación del oleoducto trasandino; (ii) incorporar los riesgos ambientales derivados del conflicto armado ocasionados, principalmente, por los derrames de petróleo producto de la instalación de válvulas ilícitas en la región del pacífico, (iii) incorporar obligaciones proporcionales y adecuadas que permitan redistribuir las cargas ambientales analizadas en esta providencia.
Para ello, (iv) deberán adoptarse medidas de prevención, mitigación y restablecimiento del ecosistema afectado por estos derrames y, analizar otras alternativas para el transporte de petróleo, y/o implementar acciones de compensación proporcionales a los efectos que trae la operación del oleoducto en la región del pacífico. Esta actualización (iv) deberá garantizar el derecho fundamental a la consulta previa del pueblo accionante y de las demás comunidades que puedan verse afectadas directamente por estos derrames, conforme a los dispuesto por el Convenio 169 de la OIT.
Décimo cuarto. ORDENAR al Ministerio del Interior y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que dirijan y coordinen una instancia de diálogo regional, esto es, la que integra las poblaciones y comunidades afectadas por los derrames de petróleo en el departamento de Nariño que no hacen parte del pueblo accionante. Esta instancia será acompañada por la Defensoría del Pueblo.
Los ministerios del Interior y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, tendrán dos (2) meses contados a partir de la notificación de la sentencia para identificar las poblaciones y comunidades afectadas, así como las principales entidades que deben ser involucradas. Después de realizar este proceso de identificación, los ministerios tendrán quince (15) días para instalar este espacio.
Respecto de la identificación de las comunidades afectadas, deberán tener en cuenta, como mínimo, los siguientes criterios de identificación: (i) los mapas de la empresa Cenit y de las entidades que participaron en este trámite de tutela que muestran el área de influencia del oleoducto trasandino; (ii) aquellas comunidades y poblaciones que reporten la afectación de su derecho al agua potable con ocasión de la contaminación por los derrames de crudo de petróleo; y (iii) las solicitudes y manifestaciones expresas de afectación de derechos que ocurrieron en este trámite de tutela.
Cada una de las comunidades identificadas deberán elegir a máximo dos representantes en esta instancia de diálogo. La Defensoría del Pueblo deberá garantizar que estas poblaciones y comunidades cuenten con una representación y participación real y efectiva. Además tendrá la competencia para asegurar que en esta instancia se logre un equilibrio entre la participación real y efectiva, y la eficacia en la concertación de planes y estrategias para el diagnóstico y la reparación de las afectaciones ambientales.
Respecto de las entidades que deben participar en esta instancia de diálogo, los ministerios del Interior y de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberán incluir, como mínimo, a las siguientes entidades: (i) empresa Cenit S.A.S. y su empresa matriz Ecopetrol S.A.; (ii) Ministerio de Defensa Nacional; (iii) Ministerio de Minas y Energía; (iv) Ministerio de Vivienda; (v) Ministerio de Hacienda y Crédito Público; (vi) Departamento de Planeación Nacional; (vii) Agencia Nacional de Minería; (viii) Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño); (ix) Gobernación de Nariño; (x) los entes territoriales que correspondan a los lugares en donde viven las poblaciones y comunidades identificadas; (xi) el Instituto Humboldt; (xii) el Ministerio de Salud y Protección Social; y (xiii) la Defensoría del Pueblo.
Esta instancia tendrá como propósito resolver y concertar con las poblaciones y comunidades identificadas los siguientes aspectos: (i) el proceso de diagnóstico de la contaminación de sus territorios como consecuencia de los derrames del petróleo por afectaciones al oleoducto trasandino; (ii) las medidas de restauración y recuperación del medio ambiente; y (iii) las medidas de salud integral.
A partir del momento en que se identifican a las poblaciones y comunidades afectadas en su derecho al agua por los derrames de crudo de petróleo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tendrán tres (3) meses para concertar la metodología con los afectados. Una vez se concerte la metodología, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tendrá un (1) año para realizar el diagnóstico de la contaminación de sus territorios, concertada con los afectados.
Dentro de los 6 meses siguientes a terminar el estudio o diagnóstico base, el ministerio deberá: (i) diseñar, en el marco de la instancia de diálogo regional, un plan de restauración con enfoque de género, interdisciplinar e intercultural sobre los remedios para la descontaminación o restauración del ecosistema afectado. En caso de que lo amerite, este plan de restauración deberá asegurar la participación de las poblaciones afectadas que respete los estándares de la consulta previa ampliamente desarrollados en esta providencia; e (ii) implemente el plan de acción, en el término de seis (6) meses contados desde la finalización del diseño del plan de acción o de la consulta previa, en caso de que lo amerite.
Por otra parte, en el marco de esta instancia de diálogo regional, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, los entes territoriales involucrados y la Gobernación de Nariño deberán diseñar e implementar un plan de acción tendiente a garantizar la atención en salud de las poblaciones y comunidades identificadas. Este plan deberá contar con un enfoque étnico, etario y de género.
A través de la instancia de diálogo regional, las entidades deberán diseñar y concertar el plan en máximo seis (6) meses contados a partir de la instalación de la instancia mencionada. Su implementación deberá iniciarse en el término máximo de un (1) mes a partir de su aprobación y el plan deberá estar implementado en un término máximo de dos (2) años contados a partir de la aprobación del plan.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio del Interior deberán rendir informes semestrales a la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de esta orden. Por su parte, la Defensoría deberá remitir informes semestrales de cumplimiento al juez de primera instancia. Esta instancia de diálogo se mantendrá vigente hasta que el juez de primera instancia determine que ya no será necesaria. A su vez, esa necesidad se determinará de acuerdo con la verificación del nivel de cumplimiento de las medidas adoptadas.
Décimo quinto. ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como ente rector del SINA, en articulación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los entes territoriales involucrados y la Gobernación de Nariño que, en un lapso no superior a quince (15) días contados a partir de la identificación de las poblaciones y comunidades afectadas, adelanten todas las gestiones idóneas y necesarias para que atiendan a estas poblaciones y comunidades identificadas en su derecho al acceso al agua potable.
Pueden haber lugares que no permiten asegurar el acceso al agua potable a través del servicio público de acueducto (Ley 142 de 1994). En estos casos, las autoridades podrán hacer uso de medios alternos de aprovisionamiento como carrotanques, agua potable tratada envasada, tanques de polietileno sobre vehículos de transporte, tanques colapsables, entre otros, siempre y cuando cumplan con criterios de calidad del agua y con el pleno respeto por los derechos de las poblaciones y comunidades identificadas. En cumplimiento de esta orden se debe garantizar: (i) el mínimo vital y el consumo básico y (ii) las características y criterios de calidad del agua para consumo humano.
Estas medidas permanecerán vigentes hasta que se verifique técnicamente y con estudios previos, que el agua al que acceden las comunidades satisface los criterios de calidad y potabilidad para el consumo humano. Además, estas medidas deberán ser concertadas con las poblaciones y comunidades identificadas de manera que, de buena fe, garanticen su participación, escuchen sus preocupaciones e implementen los enfoques respectivos.
Décimo sexto. Por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR una copia del expediente y de esta providencia judicial a la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde cursa la acción de grupo bajo radicado no. 250002341000201800340-00, para lo de su competencia.
Décimo séptimo. Por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR una copia del expediente y de esta providencia judicial a la Jurisdicción Especial para la Paz que maneja el caso 02 que prioriza la situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño) para lo de su competencia.
Décimo octavo. ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, como coordinador de la instancia de diálogo permanente ordenada en esta providencia para el pueblo Awá accionante, establezca, dentro de los tres (3) meses siguientes a su instalación, mecanismos permanentes de articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz para que las órdenes adoptadas en esta providencia tengan coherencia con medidas de protección que se han adoptado y se adoptaran para el caso 02.
Décimo noveno. ORDENAR a la Defensoría Delegada para los Asuntos Indígenas y las Minorías Étnicas, así como a la Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos que, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales de Ministerio Público, acompañe el cumplimiento del presente fallo.
Vigésimo. El cumplimiento de todas las órdenes previstas en esta providencia judicial deberán guiarse por los principios de acción sin daño; participación efectiva; identidad alimentaria e integralidad del derecho a la salud; y articulación y coordinación descritos en esta providencia judicial. Además, dicho cumplimiento también deberá estar encaminado a garantizar los diez objetivos dispuestos en la parte motiva de esta sentencia.
Vigésimo primero. Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase,
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
Anexo T-10.194.044
Tabla de contenido
Respuestas de las accionadas en primera instancia
Respuestas al primer auto de pruebas
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa
Departamento Nacional de Planeación
Directora Nacional Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo
Centro de Estudios Ambientales – CEA de la Universidad de Nariño
Delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo
Corporación de Juristas Akubadaura
Alcaldía Municipal de Ricaurte, Nariño
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO
Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo – CAJAR
Respuestas al segundo auto de pruebas
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA
Comisión Colombiana de Juristas
Colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo – CAJAR y UNIPA
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Nariño
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Resguardo Indígena Awá La Cabaña
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Defensoría del Pueblo – Regional Tumaco
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia
Intervenciones durante el proceso
Procuraduría General de la Nación
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Environmental Law Alliance Worldwide – ELAW
Respuestas de las accionadas en primera instancia
El 21 de febrero de 2024, la Procuraduría Regional de Instrucción de Nariño afirmó que esta entidad no vulneró los derechos fundamentales de los accionantes, pues las pretensiones están dirigidas a las entidades demandadas, esto es, Ecopetrol S.A., CENIT S.A.S., el Ministerio de Defensa, la ANLA y Corponariño. Para el ministerio público, esas entidades son las que tienen la responsabilidad de atender estas peticiones con base en sus propias funciones constitucionales. Por todo lo anterior, la Procuraduría solicitó la desvinculación en este proceso.
La empresa CENIT S.A.S. sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales de los accionantes. Al respecto, afirmó que es víctima del conflicto armado en Colombia y que, cada vez que tiene conocimiento de los delitos que afectan su infraestructura, adelanta las gestiones correspondientes ante instancias judiciales.
Por otra parte, la empresa también señaló que la tutela es improcedente, pues no cumple con el requisito de subsidiariedad. A su juicio, existen otros medios judiciales y administrativos especiales para las comunidades indígenas que son víctimas del conflicto armado. Por último, CENIT advirtió su falta de legitimación en la causa por pasiva y la inexistencia de un nexo causal entre los hechos y las actuaciones de la empresa.
Ecopetrol S.A. se opuso a la totalidad de las pretensiones, pues consideró que no existen pruebas en el expediente que demuestren que esta empresa vulneró los derechos de los accionantes. Asimismo, afirmó que, desde el 1 de abril de 2013, la empresa CENIT S.A.S. es la propietaria de los activos de transporte de hidrocarburos del oleoducto trasandino que hacían parte del patrimonio de Ecopetrol S.A., motivo por el cual, concluyó que no vulneró los derechos fundamentales del pueblo demandante.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación señaló que existe falta de legitimación en la causa por pasiva, pues los hechos de la acción de tutela no son atribuibles a la entidad. Por lo anterior, solicitó ser desvinculada de la acción de tutela. En todo caso, la Fiscalía 31 Seccional de Tumaco señaló que en su despacho existe un proceso penal por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. Esta seccional informó que la denuncia fue interpuesta por el Instituto Colombiano de Geología y Minería, Regional Cali, por unos hechos que sucedieron el 2 de agosto de 2011 en los resguardos indígenas Awá. Además, afirmó que el proceso se archivó el 15 de junio de 2022, pues no se contó con elementos de prueba que sirvieran para estructurar el tipo penal mencionado.
La Fiscalía Tercera Especializada de Nariño puso de presente que existen dos procesos penales por el delito de daños en los recursos naturales y ecocidio previstos en el artículo 333 del Código Penal, los cuales se encuentran en etapa de indagación. Además, solicitó ser desvinculado del proceso, pues no vulneró los derechos de los accionantes. La Fiscalía 46 Seccional de Barbacoas, Nariño, informó que tiene en su despacho un proceso por el delito de contaminación ambiental previsto en el artículo 334 del Código Penal. Esta Seccional afirmó que, aunque realizó varios requerimientos a Corponariño, en donde solicitó una certificación de impacto ambiental y un estudio de contaminación y atención a la contingencia, esto no fue contestado. Por lo anterior, la entidad señaló que ha sido difícil continuar con la investigación.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA manifestó que no es la entidad responsable de los hechos y omisiones que motivaron la acción de tutela. En ese sentido, afirmó que no es la llamada a responder por las pretensiones de esta acción relacionadas con la restauración y daños ambientales ocasionados por actores armados. Asimismo, señaló que en el expediente no existen pruebas que soporten los hechos de la tutela. Por lo tanto, solicitó negar el amparo.
La Gobernación de Nariño advirtió que, tras revisar los procesos entregados por la administración anterior, no existen acciones de tutela anteriores por los mismos hechos y pretensiones que motivaron el actual amparo.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD se opuso a las pretensiones, pues afirmó que no es la entidad competente para abordar los hechos y pretensiones expuestos en la acción de tutela en tanto se encarga, principalmente, de las contingencias por estos desastres, pero no sobre las pretensiones de restauración y recuperación del ecosistema afectado.
Respuestas al primer auto de pruebas
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
El 20 de agosto de 2024, el magistrado Oscar Armando Dimaté Cárdenas afirmó que en el despacho cursa la acción de grupo con radicado no. 250002341000201800340-00, en la que los demandantes son los resguardos indígenas Awá de Inda Guacaray e Inda Sabaleta en contra de Ecopetrol y el MADS. Al respecto, afirmó que los hechos sobre los cuales versa la demanda es la contaminación de los ríos que atraviesan los territorios de estas comunidades indígenas por el derrame de petróleos proveniente de los atentados, las válvulas ilícitas y las piscinas de refinación ilegal que ocurren en el OTA. Esto, enmarcado en un contexto en donde existe una infraestructura de transporte de crudo de petróleo en una zona de conflicto armado.
Además, el tribunal señaló que el proceso se admitió el 19 de abril de 2018 y que actualmente se encuentra al despacho para fijar audiencia de conciliación. Posteriormente, el 26 de agosto de 2024, este tribunal sostuvo que enviará el expediente digitalizado.
Parques Nacionales Naturales
El 26 de agosto de 2024, el jefe de la oficina asesora jurídica de la unidad administrativa especial de Parques Nacionales Naturales dio respuesta al auto de pruebas.
En primer lugar, afirmó a esta entidad no le constan los hechos, por lo que se atiene a lo que se pruebe en el proceso.
En segundo lugar, sostuvo que Parques Nacionales Naturales no es la entidad que debe salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados, pues no causó la presunta afectación y tampoco puso en riesgo los derechos de los accionantes.
En tercer lugar, la entidad afirmó que, tras verificar sus sistemas de información, no se identificaron traslapes entre los resguardos indígenas del pueblo Awá y las áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia. De manera que, como las funciones de esta entidad se circunscriben a dichas áreas protegidas, carece de competencia para pronunciarse sobre la presunta vulneración de los derechos de los accionantes.
Por todo lo anterior, la entidad afirma que no existe una relación causal entre los hechos y pretensiones de la tutela con las funciones de esta institución, por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva. En consecuencia, solicita que se desvincule la entidad de esta acción de tutela.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
El 26 de agosto de 2024, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) se pronunció sobre varios aspectos. En primer lugar, afirmó que no le constan los hechos de la tutela y que no vulneró los derechos fundamentales de los accionantes. Incluso, afirmó que la tutela no cuenta con pruebas suficientes que soporten los hechos, por lo que no se pueden verificar las afirmaciones allí expuestas.
En segundo lugar, el MADS sostuvo que las pretensiones de la tutela no corresponden a las funciones y objetivos de la entidad según el Decreto Ley 3570 de 2011. De esta forma, la entidad no tiene competencia sobre los permisos o licencias ambientales, pues son funciones que le corresponden a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las Corporaciones Autónomas Regionales, organismos que gozan de autonomía administrativa y financiera.
En tercer lugar, y en relación con el OTA, el MADS reiteró que la ANLA es la entidad competente para realizar el seguimiento y control al plan de manejo ambiental a través de visitas de campo, visitas de seguimiento a procesos y análisis de la información presentada por el encargado del proyecto. En ese sentido, el MADS no tiene la competencia para vigilar los actos administrativos que expide la ANLA en el marco de dicho seguimiento y control.
En cuarto lugar, el MADS mencionó que los derrames de hidrocarburos pueden clasificarse en dos tipos: operacionales, que son accidentales e involuntarios, y provocados, que son intencionales, como actos de sabotaje o terrorismo. Aunque la industria hidrocarburífera es legal y está regulada, para el MADS esta es una actividad peligrosa debido a los posibles daños al medio ambiente y a la salud. Por ello, los operadores tienen la obligación de prevenir, mitigar y corregir cualquier daño derivado de un derrame, sea accidental o provocado.
Particularmente, el MADS mencionó que el Decreto 1868 de 2021 estableció que los responsables de instalaciones donde ocurran derrames están obligados a realizar un análisis específico de riesgo que incluya aquellos riesgos antrópicos intencionales, así como implementar planes de contingencia y responder a la emergencia. Esto incluye análisis de riesgo y medidas de prevención para evitar daños. De manera que, la responsabilidad recae en el operador de la instalación, que debe cumplir con los planes de emergencia y cooperar con las autoridades competentes.
El ministerio agregó que el decreto también puso de presente que las autoridades ambientales tienen la función de supervisar la implementación de estos planes de contingencia y pueden exigir ajustes adicionales si es necesario. En caso de que ocurra un incidente, el operador debe notificar a las autoridades dentro de las 24 horas y tomar medidas inmediatas para controlar la situación.
De acuerdo con el MADS, y con fundamento en el mencionado decreto, si el derrame es causado por hechos de terceros, el operador debe tomar medidas para prevenir, corregir y mitigar el derrame ocasionado, pero no es responsable de la compensación o remediación de los daños provocados por esos terceros. Sin embargo, si el derrame es consecuencia de una falla operacional, el responsable debe llevar a cabo todas las acciones necesarias para reparar los daños y compensar cualquier afectación al medio ambiente o a terceros.
En todo caso, esta entidad fue enfática en que, incluso en los casos en los que los derrames se produzcan por un hecho de un tercero, el responsable de la operación debe evitar que se generen daños que puedan afectar a personas o a bienes jurídicamente protegidos, como lo son los recursos naturales renovables.
Agencia Nacional de Hidrocarburos
El 27 de agosto de 2024, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) afirmó que no vulneró los derechos de los accionantes, pues sus funciones no se relacionan con los hechos que motivaron la tutela. Esta entidad manifestó que, desde su creación, tiene como función principal la asignación de bloques de hidrocarburos, así como celebrar contratos y convenios para su exploración y producción. Este proceso se lleva a cabo mediante diversos procedimientos que se encuentran consignados en el Acuerdo 02 de 2017 del Consejo Directivo de la ANH, cuyo propósito es establecer las reglas para la asignación de áreas y la contratación de la exploración y explotación de los hidrocarburos de propiedad de la Nación.
En ese sentido, la ANH sostuvo que no tiene competencias ni funciones relacionadas con el transporte de crudo, ni directamente ni a través de terceros, ni con el seguimiento de los contratos de transporte y distribución de petróleo. Por lo tanto, la ANH no tiene relación alguna con el OTA, de donde presuntamente se generaron los derrames de crudo que, según los accionantes, han contaminado fuentes hídricas de las comunidades del pueblo Awá. En este sentido, al no tener ninguna relación contractual ni jurídica con el transporte de crudo, no es posible atribuirle a la ANH la vulneración de derechos fundamentales que se reclaman en la acción de tutela.
Por otra parte, la ANH puso de presente que, de acuerdo con el Decreto Ley 4137 de 2011 y el Decreto 714 de 2012, sus funciones se centran en la administración integral de las reservas y recursos hidrocarburíferos de la Nación y en la promoción de su aprovechamiento sostenible. Estas funciones incluyen la negociación, celebración y administración de contratos de exploración y explotación, con excepción de aquellos celebrados por Ecopetrol antes del 31 de diciembre de 2003.
En el caso bajo estudio, no existe un vínculo jurídico entre la ANH y el transporte o distribución de crudo, por lo que la entidad desconoce los hechos relacionados con los derrames en el OTA, las afectaciones ambientales derivadas y las medidas adoptadas para la recuperación de las fuentes hídricas contaminadas. En consecuencia, la entidad afirmó carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que no existe una relación de causalidad, ni por acción ni por omisión, en la presunta vulneración de los derechos fundamentales que los accionantes reclaman.
Ministerio de Minas y Energía
El 26 de agosto y el 06 de septiembre de 2024, el Ministerio de Minas y Energía afirmó que los hechos presentados por los accionantes en la tutela no están relacionados con acciones u omisiones cometidas por dicha entidad. Por el contrario, los hechos se les atribuyen a terceros, lo cual se escapa de la competencia del Ministerio.
Con base en los decretos 381 de 2012 y 1617 de 2013, el Ministerio afirmó que es responsable de formular y dirigir políticas públicas del sector minero energético, pero no tiene funciones ejecutivas o de control directo sobre la ejecución de esas políticas. Además, señaló que la dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía no es competente para desplegar acciones de mitigación, corrección, prevención y compensación en casos de derrames de crudo de petróleo. Más aún, respecto al transporte de hidrocarburos, el Ministerio expidió la Resolución 72145 de 2014, que regula el transporte de crudo por oleoductos y establece que los transportadores deben tener un manual de procedimientos para coordinar operaciones, emergencias y comunicaciones.
Por otra parte, Ministerio sostuvo que también participó en la creación del Plan Nacional de Contingencia (PNC), que define los procedimientos en caso de pérdidas de hidrocarburos. Sin embargo, aclaró que su papel es de coordinación y no de ejecucióny que, en caso de incidentes específicos, son las empresas y otras entidades las responsables de gestionar la contingencia, no el Ministerio.
Por lo anterior, dado que no existen fundamentos fácticos o pruebas que demuestren acciones u omisiones del Ministerio que hayan causado el presunto daño, esta entidad solicitó su desvinculación del proceso de tutela. Además, mencionó que los accionantes presentaron una acción de grupo por los mismos hechos, lo que significa que esta tutela es improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa
El 28 de agosto de 2024, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior afirmó que, tras revisar las bases de datos de la dirección, no encontró ningún proceso de consulta previa relacionado con la operación del OTA. Esto incluye aspectos como ampliaciones del proyecto, modificaciones en su estructura, cesión de títulos, planes de manejo ambiental o planes de compensación.
Asimismo, la entidad afirmó que realizó una búsqueda específica con base en los ejecutores del proyecto, CENIT S.A. y Ecopetrol S.A., así como la comunidad accionante, pero no halló un proceso de consulta previa asociado al proyecto mencionado.
En cuanto a su segunda solicitud, relacionada con los planes o proyectos de rehabilitación ecológica en zonas afectadas por derrames de petróleo, el Ministerio del Interior aclaró que no tiene competencia para ejecutar dichos planes. A su juicio, esta responsabilidad recae en el MADS y en las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en las áreas afectadas, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Decreto 3570 de 2011. Adicionalmente, afirmó que el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) tiene facultades para colaborar en la formulación y ejecución de estos planes, según lo dispuesto en el Decreto 1276 de 1994.
Departamento Nacional de Planeación
El 3 de septiembre de 2024, la Coordinadora del Grupo de Asuntos Judiciales del Departamento Nacional de Planeación (DNP) afirmó que el Acto Legislativo 05 de 2019 establece que los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías (SGR) deben destinarse a financiar proyectos de inversión que impulsen el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales.
De acuerdo con el DNP, las entidades territoriales, en ejercicio de su autonomía, tienen la facultad de decidir las inversiones con los recursos del SGR. Estas deben alinearse con las características establecidas para los proyectos de inversión, y deben respetar los procedimientos y normativas definidas para cada fuente de financiación, que incluyen asignaciones directas, locales, regionales, ambientales, de ciencia, tecnología e innovación, y para la paz. En este sentido, la entidad afirmó que existen múltiples fuentes de financiación del Sistema General de Regalías, diferentes a las que aprueba el OCAD Paz, y en muchas de ellas las entidades territoriales son las encargadas de la definición de los proyectos, y del cumplimiento del ciclo de los proyectos consagrado en el artículo 31 de la ley 2056 de 2020.
Para el caso bajo estudio, esta entidad revisó las bases de datos de proyectos aprobados para Orito, Putumayo; Tumaco, Nariño; y Barbacoas, Nariño relacionados con el pueblo Awá. Entre ellos destacan:
i) Mejoramiento de instalaciones culturales en Orito, Putumayo.
ii) Fortalecimiento de seguridad alimentaria y medicina ancestral en resguardos indígenas de Orito, Putumayo.
iii) Construcción de una cubierta para el polideportivo en el resguardo indígena Awá de Agua Blanca.
iv) Construcción de un puente peatonal en Orito sobre el río Conejo.
v) Implementación de soluciones energéticas en comunidades del pueblo Awá en Nariño.
vi) Implementación de una estrategia de pago por servicios ambientales y restauración ecológica de las coberturas vegetales en áreas de ecosistemas estratégicos en los resguardos indígenas del pueblo Inkal Awa de Gran Rosario y Saunde Guiguay municipio de Tumaco.
Por último, el DNP afirmó que no se identificaron proyectos aprobados relacionados con la restauración y reparación del daño ambiental causado por el oleoducto Trasandino dentro de las fuentes del Sistema General de Regalías.
Anexo: base de datos con los proyectos de inversión de los municipios mencionados.
Directora Nacional Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo
El 03 de septiembre de 2024, la Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo envió un documento donde explicó los criterios de selección de la Corte Constitucional y la potestad que tiene la Defensoría del Pueblo para insistir en la revisión de algunos expedientes.
Centro de Estudios Ambientales – CEA de la Universidad de Nariño
El 04 de septiembre de 2024, el coordinador del Centro de Estudios Ambientales – CEA afirmó que esta organización no ha llevado a cabo investigaciones en las zonas mencionadas en la tutela. No obstante, afirmó que es importante que se realice un diagnóstico detallado del impacto ambiental y desarrollar criterios para un eventual proceso de restauración.
Delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo
El 06 de septiembre de 2024, el delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo señaló que no se podía pronunciar sobre los hechos de la tutela, puesto que no contaron con ese documento. Sin embargo, afirmó que resumiría las gestiones defensoriales que han llevado a cabo en la zona que se relaciona con la acción de tutela, con el fin de que se incorporen como pruebas en el expediente.
En primer lugar, y a manera de contexto, la delegada afirmó que el pueblo Awá enfrenta una grave crisis socioambiental debido al conflicto armado y la contaminación ambiental por los derrames de petróleo. A su juicio, desde 1980 los enfrentamientos entre los grupos armados han generado situaciones de pobreza, violencia, disputas por la tierra y graves violaciones a los derechos humanos, con una afectación diferencial a la comunidad Awá. Para esta entidad, uno de los problemas más graves es el derrame de crudo de petróleo, pues dañó severamente los ríos Guelmambí, Inda y Caunapí, así como el ecosistema cercano a estos cuerpos de agua. Incluso, estos derrames comprometieron la posibilidad de acceder a agua potable; a llevar a cabo la actividad pesquera; y la salud de los habitantes por falta de acceso al agua limpia.
En segundo lugar, la entidad mencionó que la delegada para los Derechos Colectivos realizó una visita en la zona del OTA en el 2014, pues en su momento Corponariño afirmó que 9 de cada 10 derrames ocurrían por las comunidades vecinas que instalaban llaves para hurtar el crudo de petróleo. La delegada visitó las cuencas de los ríos Mira, Rosario y Caunapí y constató un grave impacto ambiental causado por el hurto de crudo que se procesaba en alambiques artesanales. Particularmente, estos cuerpos de agua resultaron afectados, por lo que la comunidad no pudo acceder a esa agua para su uso y consumo. A raíz de esto, se elaboró el informe “derrames de petróleo en fuentes de abastecimiento de agua en san Andrés de Tumaco”.
Asimismo, en el 2019, la Defensoría llevó a cabo la audiencia y presentación de la Resolución Defensorial No. 071 del 7 de junio de 2019, que abordó la crisis humanitaria en la región del pacífico colombiano. En este documento se indicó que los derrames de petróleo causaron una contaminación severa en ríos y fuentes de agua, lo que afectó significativamente la biodiversidad y el sustento de las comunidades locales. Además, la resolución subrayó cómo estos eventos han intensificado la vulnerabilidad y crisis humanitaria en las regiones afectadas. Por último, se elaboraron recomendaciones para mejorar la gestión de futuros derrames, que incluyeron la implementación de medidas preventivas más robustas como fortalecer la vigilancia sobre las operaciones de hidrocarburos para reducir el riesgo de incidentes; la actualización de los planes de contingencia; la necesidad de una respuesta más ágil y coordinada; y la importancia de proporcionar atención y compensación a las víctimas.
En tercer lugar, en el 2020 la Defensoría publicó el informe tripartito de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Resolución 071 del 7 de junio de 2019. En este informe de seguimiento se reconoció que la refinación ilegal de petróleo es una actividad conexa a la minería ilegal y el narcotráfico. Así pues, las refinerías artesanales producen gasolina y diésel para los equipos de minería ilegal y precursores para los laboratorios de drogas, lo cual generó impactos como la contaminación de suelos y los derrames en fuentes hídricas.
En cuarto lugar, la Defensoría afirmó que otro impacto negativo del OTA es la extracción ilegal de crudo por parte de actores armados, quienes utilizan el crudo para producir cocaína y como una herramienta para ejercer presión contra el Estado. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación presentó un informe de seguimiento a la atención de las contingencias presentadas durante 2015, producto de los ataques de los grupos armados al OTA.
En quinto lugar, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo una jornada de “Defensoría en Tu Comunidad” del 7 al 13 de noviembre de 2023. Durante esta actividad, el Consejo Comunitario Unión Bajo Guelmambí presentó una denuncia pública por la contaminación ambiental causada por un derrame de hidrocarburos en el río Guelmambí. En respuesta a esto, se ofició a Ecopetrol y a Corponariño con el fin de obtener información detallada sobre la problemática.
A raíz de esto, la empresa CENIT respondió a estos requerimientos. En este documento afirmó que, entre 2019 y 2023, se registraron 397 incidentes de pérdida de contención de crudo en el OTA en los municipios de Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño. En Ricaurte, se reportaron 76 incidentes, de los cuales solo uno estuvo relacionado con la operación de la infraestructura de transporte, mientras que los otros 74 se atribuyeron a la instalación de válvulas ilícitas y a un atentado. Por su parte, en Barbacoas, se contabilizaron 365 eventos vinculados a válvulas ilícitas y seis atentados. En total, estos derrames resultaron en la pérdida de 2,799.57 metros cúbicos de crudo, aunque el volumen derramado en seis de los eventos aún está por determinar. Según la información suministrada por CENIT, de la cantidad total derramada, solo se lograron recuperar 457.57 metros cúbicos, lo que evidencia un significativo impacto ambiental en la región.
Además, CENIT informó que los derrames afectaron la captación del acueducto de Tumaco, en el río Mira, aunque durante los últimos cinco años no ha sido necesario suspender el servicio de agua gracias a la implementación de medidas de protección, como la instalación de barreras mecánicas en la bocatoma, incluidas en el Plan de Contingencia del OTA. A pesar de lo anterior, CENIT reportó que se registraron afectaciones frecuentes en los acueductos de La Ensillada y Altaquer, lo que obligó a las comunidades locales a reubicar algunas captaciones de agua a zonas menos vulnerables.
Por su parte, de acuerdo con Corponariño, se reportaron un total de 868 derrames de hidrocarburos en el OTA a lo largo de su recorrido por el departamento de Nariño entre el 8 de enero de 2021 y el 11 de diciembre de 2023. Para la Defensoría, estos datos reflejan la magnitud del problema, lo que destaca la urgencia de implementar medidas más efectivas para prevenir y mitigar los impactos de estos eventos en la región, ocasionados en gran medida por grupos armados.
Según la Defensoría, la región afectada por estos derrames se caracteriza por un alto volumen de precipitaciones a lo largo del año, lo que genera escorrentías que arrastran el hidrocarburo más allá de los límites del derecho de vía del oleoducto. Esta condición no solo aumenta el impacto ambiental, sino que también agrava las dificultades logísticas debido al acceso limitado a ciertas zonas. Algunas áreas son tan remotas que resultan inaccesibles, incluso para la fuerza pública, lo que complica aún más la respuesta a estos incidentes.
En sexto lugar, un informe elaborado por Corponariño, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) y la Universidad del Valle, identificó los impactos ambientales del derrame ocurrido en junio de 2015 en la parte baja del río Mira y la Ensenada de Tumaco. El informe señaló que:
(vii) Se identificó la presencia de hidrocarburos en aguas, sedimentos y piangua en la zona marino-costera y se encontraron concentraciones de hidrocarburos que representan un alto riesgo para la biota acuática.
(viii) La calidad del agua no mostró un deterioro significativo y se mantuvo dentro de los criterios de calidad establecidos por la legislación colombiana.
(ix) En el tramo del rio mira, la calidad del agua indicó una contaminación baja a mediana. Además, el manglar se encuentra en buen estado.
(x) El análisis del río Mira, mediante el Índice Lótico de Capacidad Ambiental General (ILCAG), indicó que este río posee una alta capacidad de recuperación y amortiguación de contaminantes, debido a su caudal.
(xi) La vulnerabilidad ecológica del manglar por los derrames de hidrocarburos varía entre alta y moderada, porque esas zonas están más expuestas e intervenidas, tienen una baja capacidad adaptativa y cuentan con objetos de conservación sensibles. Por lo tanto, se sugiere mejorar los planes de contingencia y las medidas preventivas para reducir la amenaza.
(xii) La población de las veredas chontal y Trujillo es vulnerable a derrames de hidrocarburos que afecten al manglar, porque ellos dependen del manglar para proveer su alimentación y su trabajo.
Por último, la Defensoría citó dos investigaciones académicas que señalan los impactos ambientales y sociales de los derrames de crudo de petróleo. Estos son:
(i) La afectación en la fertilidad del suelo y en el crecimiento de las plantas, lo que a su vez afecta directamente a los animales que dependen de estas plantas para su alimentación. Esto tiene repercusiones sociales, pues las comunidades que dependen de la ganadería sufren los efectos de los compuestos tóxicos presentes en los hidrocarburos. Estos compuestos generan afectaciones a la salud humana como vómitos, depresión del Sistema Nervioso Central, daños hepáticos y cáncer.
(ii) Las graves afectaciones a las zonas rurales por el daño al ecosistema y la dificultad de las comunidades de diversificar su ingreso tras tal afectación.
(iii) La salinidad afecta negativamente la actividad biológica del suelo, pues reduce la disponibilidad de nutrientes y puede llevar a la desertificación de las tierras. Esto también afecta la fauna acuática, como los peces. El declive de esta especie puede llevar a la desnutrición de las comunidades que dependen de ellos para alimentarse.
(xiii) Los graves riesgos para la salud humana, ya sea por contacto directo, inhalación y consumo de alimentos y agua contaminados. Esto puede provocar daños hepáticos, cáncer, inmunodeficiencia y síntomas neurológicos. La contaminación por crudo puede afectar a comunidades alejadas del sitio del derrame, porque los componentes más ligeros se evaporan y se transportan a grandes distancias.
(iv) La muerte masiva de aves marinas, aparición de anemia hemolítica en patos y aumento de mortalidad en focas. Además, las vacas pueden morir por envenenamiento por ingestión del crudo y neumonía.
Corporación de Juristas Akubadaura
El 06 de septiembre de 2024, la Corporación de Juristas Akubadaura se pronunció sobre los hechos que motivaron la acción de tutela y elaboró unas recomendaciones para reparar adecuadamente los daños ambientales causados por los derrames de hidrocarburos en el territorio Awá.
Respecto de los hechos y el contexto del caso, esta corporación afirmó que el pueblo Awá se encuentra en grave riesgo de exterminio físico y cultural como consecuencia del conflicto armado y las violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, la organización puso de presente que en las zonas donde se desarrolla el oleoducto también existe la explotación minera legal e ilegal, el aprovechamiento de recursos maderables, la explotación de petróleo, el cultivo de palma africana y el narcotráfico. Esto, sumado al abandono institucional y la falta de adopción de políticas públicas para la región.
Además, esta organización de sociedad civil puso de presente que la JEP reconoció las graves afectaciones del pueblo Awá, en tanto los actores armados irrumpen en su entorno y atentan contra su territorio y su población. Incluso, señaló que el pueblo Awá cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con medidas provisionales otorgadas por la Corte Constitucional en el auto 620 de 2017.
Por otra parte, esta corporación afirmó que el OTA es un dinamizador de los daños ambientales, las violencias y las afectaciones a la calidad de vida de los Awá. Su estructura ocupa varios de los resguardos, compromete servicios ecosistémicos de los cuales dependen la vida, la salud y la alimentación de las comunidades. Además, bajo su perspectiva, la extracción de crudo también supone la disputa por el control, lo que genera una militarización del territorio y la presencia de grupos armados que representan un riesgo para las comunidades.
Incluso, esta corporación señaló que existe una relación entre el riesgo de desplazamiento con la ubicación de los resguardos Awá y los pozos de extracción petrolera en el departamento de Nariño. Esto significa que, en estos puntos se intensifica el conflicto armado y aumentan los riesgos de desplazamiento, especialmente para aquellas poblaciones que se ubican en los territorios indígenas. En suma, para esta organización, la intervención del OTA en estos territorios compromete la protección de los derechos a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación y a gozar de un ambiente sano del pueblo Awá.
Para esta organización, otro problema adicional es que, según la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad, el plan de manejo ambiental que tiene el OTA no reconoce al pueblo Awá como área de influencia de dicho plan. Así mismo, mencionaron que no existe consulta previa para este proyecto.
Ahora bien, respecto de las recomendaciones, la organización sugirió dos ejes sobre los cuales realizarlas: (i) las mejores medidas de prevención, mitigación, reparación y restauración de daños ambientales en contextos de conflicto armado; (ii) los impactos acumulativos sobre los ecosistemas y las alternativas para resarcir o mitigar esos daños en contextos de conflicto armado.
Frente al primer eje, la organización realizó las siguientes recomendaciones:
(i) La adopción de medidas de reparación debe involucrar a todos los actores responsables, de acuerdo con sus competencias. Estas medidas deben basarse en principios de justicia ambiental, con participación del pueblo Awá y una distribución equitativa de las responsabilidades.
(ii) Se debe garantizar una consulta previa para asegurar una reparación integral que tenga en cuenta las particularidades culturales del pueblo Awá.
(iii) Con base en el Auto 620 de 2017, es necesaria una coordinación entre las instituciones para atender el conflicto, con medidas que incluyan la etnorreparación y el diálogo con las autoridades indígenas para promover la paz territorial.
(iv) Las políticas para el caso Awá deben incluir no solo la remediación ambiental, sino también la protección de los sitios sagrados y la integridad cultural de la comunidad.
(v) Es esencial priorizar técnicas de bajo impacto, como la bioremediación, con el fin de no generar más daños ambientales.
(vi) Se sugiere la creación de un sistema comunitario de monitoreo ambiental que permita a los Awá supervisar la calidad del ambiente, con supervisión de entidades independientes.
(vii) Las reparaciones deben incluir compensaciones que ayuden a las familias afectadas a recuperar sus medios de vida y seguridad alimentaria, junto con programas de etnorreparación cultural que fortalezcan el vínculo del pueblo Awá con su territorio.
(viii) Se deben implementar políticas estrictas de prevención y sanciones a las empresas que no cumplan con los estándares de remediación, así como realizar evaluaciones de riesgo a la salud y proporcionar atención médica adecuada a la comunidad afectada.
Respecto del segundo eje, esta organización elaboró las siguientes recomendaciones:
- Se propone que el Instituto Von Humboldt, Instituto Nacional de Salud y otras instituciones determinen la magnitud del daño ecológico por los eventos ocurridos entre 2014 y 2024, sumado a los daños acumulados que ya se han normalizado en el paisaje.
- Construir un plan de restauración ecológica a corto, mediano y largo plazo que tenga en cuenta la situación diferenciada de cada uno de los 20 resguardos. Esto, elaborado en conjunto entre las instituciones y la comunidad.
- Reparar las fuentes hídricas a través de barreras para aislar aceites y sustancias químicas del agua, la recuperación de los corredores ribereños de ríos quebradas y la recuperación de los suelos de todo el territorio.
- Elaborar medidas para abastecer y suministrar agua no contaminada a través de la construcción de pozos e instalación de una red de suministro de agua apta para consumo humano, así como corredores de agua para que los animales también puedan acceder al agua.
- Adoptar medidas para prevenir nuevos derrames, así como construir un plan para atender el riesgo de manera integral.
- Realizar actos simbólicos consultados con el pueblo Awá y sus autoridades, por deterioro ambiental del Katsa Su.
- Elaborar de una pieza documental o audiovisual que quede como registro de memoria histórica para toda la sociedad, sobre la situación vivida por este pueblo desde el inicio de la construcción de esta obra 1969 hasta su situación actual.
- Restaurar los sitios sagrados afectados por los derrames de petróleo.
- Construir e implementar un plan de atención en salud para toda la comunidad por los efectos del consumo de agua no potable y de agua contaminada, bajo un enfoque diferencial étnico.
CENIT
El 6 de septiembre de 2024, la empresa CENIT dividió su intervención en dos partes: un contexto general del OTA y unas respuestas puntuales a cada requerimiento. Respecto a la primera parte, la empresa mencionó que en Tumaco y en municipios aledaños, terceros perforan la infraestructura del OTA para instalar válvulas ilícitas y mangueras de varios kilómetros de longitud. Esto, con el fin de refinar el crudo mediante refinerías ilegales.
La empresa también mencionó que el OTA es el segundo sistema de transporte con mayor afectación, pues en 2023 se perdieron 500.318 barriles por apoderamiento ilegal, un 48% más en comparación con el 2022. Además, el OTA concentra el 81% del total de conexiones ilícitas, pues en 2022 hubo 686, en 2023 hubo 773 y en 2024 se registraron 97 perforaciones y conexiones ilícitas. Por tal motivo, desde noviembre de 2023, la empresa suspendió el funcionamiento del OTA, por lo que no ha habido pérdidas de crudo de petróleo desde entonces.
![]()
De acuerdo con CENIT, la cantidad de conexiones ilícitas se debe a: (i) la proliferación de refinerías, pues por cada refinería se hacen 3 conexiones ilícitas; y (ii) no existen medidas disuasorias efectivas, pues tras retirar las conexiones en el día, en la noche las vuelven a instalar. Así mismo, la empresa indicó que el 84% de las conexiones ilícitas suceden entre el PK 178 municipio de Barbacoas y el PK 234 municipio de Tumaco, y la zona más crítica es entre el PK 226 y PK 234, cerca al río Güiza.
A manera de contexto de la zona, CENIT afirmó que, desde el 2000, hubo disputas entre el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC. Tras el acuerdo de paz, los grupos armados organizados residuales (GAO-R) y los grupos delincuenciales organizados (GDO) se disputan el control territorial de la zona, particularmente en Llorente, Nariño. Esta situación se entrelaza con los cultivos de coca de la zona y la minería ilegal, lo que incentiva la toma ilegal del crudo de petróleo.
Según los datos de CENIT, el 70% del hidrocarburo apoderado del OTA se destina para procesar pasta base de coca, y en Nariño se concentra el mayor número de cultivos ilícitos. La situación es problemática para el pueblo Awá, pues el 57% de estas hectáreas se encuentran en territorios étnicos.
Respecto al derrame de crudo de petróleo, la empresa afirmó que la contaminación se produce porque, tras la perforación para instalar las válvulas ilícitas, ocurre un derrame. Además, el crudo residual del que es procesado ilegalmente es arrojado a los cuerpos de agua. Esto significa que la contaminación ocurre en los cuerpos hídricos y en los suelos, lo que genera una pérdida en la cobertura vegetal y surgen fenómenos como compactación del suelo, esto es, que el suelo pierde fertilidad.
Respecto de la segunda parte, en primer lugar, CENIT respondió que entre 2014 y 2024, se registraron un total de 1058 eventos de pérdida de crudo en el OTA. De este total, 1033 sucedieron por la instalación de válvulas ilícitas, 22 por atentados con carga explosiva, 2 por causa operacional y 1 por hechos de terceros no voluntarios. Además, señaló que el evento de derrame de crudo más significativo en los últimos años fue el que ocurrió en el 2015, que fue perpetrado por grupos armados.
A pesar de que la empresa cuenta con estas cifras, manifestó que no ha realizado diagnósticos de las afectaciones de los derrames ni los impactos en las viviendas, la pesca, los animales, la agricultura, entre otros, del pueblo Awá. Esto debido a que, según el Plan Nacional de Contingencias[323], las autoridades ambientales son las encargadas de realizar el monitoreo correspondiente tras el derrame.
En segundo lugar, la empresa afirmó que ante un derrame, CENIT sigue el plan de contingencia que incluye control, contención, recolección y limpieza del área afectada. Sin embargo, si el derrame es causado por terceros, la empresa interpone la denuncia a las autoridades competentes y notifica a la ANLA. De esta manera, en los casos en los que el derrame lo produjo un tercero, CENIT solo controla la contingencia y mitiga los impactos, pero no realiza acciones de remediación, corrección o monitoreo, como establece el Concepto 8140-E2-37484 de 2015 del MADS. De manera que, son las autoridades ambientales las que determinan quién debe encargarse de las acciones de recuperación ambiental y monitoreo. Además, de acuerdo con el Plan Nacional de Contingencias, las actividades de cierre de operativo incluyen contención, recuperación, limpieza y disposición final de residuos, realizadas durante y después del incidente. Si no se identifica al responsable, los bomberos deben dirigir y administrar estas acciones.
Por otro lado, en los casos en los que el derrame se produce por una falla operacional, se pueden adoptar acciones de recuperación ambiental, así como indemnizar o compensar los daños a los propietarios de los predios. Estas medidas están contempladas en el plan de manejo ambiental.
En tercer lugar, CENIT indicó que ha adoptado medidas y planes para prevenir y atender las contingencias. Al respecto, señaló que desarrolló las siguientes actividades:
(i) Desarrollo de mesas técnicas y legales con el Ministerio de Defensa Nacional para la protección de activos ante la persistencia del conflicto armado en la zona.
(ii) Monitoreo permanente sobre el DDV con servicio de inspección, medios tecnológicos y con el apoyo de la fuerza pública.
(iii) Convenio con Fiscalía General de la Nación con el objetivo fortalecer la capacidad operativa, investigativa y judicial en contra del delito por apoderamiento de hidrocarburos.
(iv) Relacionamiento permanente con la fuerza pública en el territorio.
(v) Análisis y monitoreo sobre la dinámica del fenómeno de apoderamiento de hidrocarburos y los riesgos territoriales.
Además, CENIT afirmó que cuentan con un Plan de Contingencias para el desarrollo de sus actividades, y que dentro de sus obligaciones está el mantenimiento de su infraestructura y la atención de emergencias, ya sea por hechos de terceros o por un incorrecto funcionamiento de la infraestructura. Sin embargo, las medidas de recuperación de los ecosistemas afectados solo se activan si la empresa es la responsable.
En cuarto lugar, la empresa sostuvo que los programas que hacen parte del plan de manejo ambiental se diseñaron con el objeto de prevenir, minimizar, controlar, mitigar y/o compensar los efectos o impactos que se generan como resultado de las diferentes actividades realizadas en el OTA en el marco de un funcionamiento normal de la infraestructura. En este sentido, los hechos de terceros no están contemplados como un riesgo a tratar en este plan de manejo ambiental.
En quinto lugar, respecto de los planes de compensación, CENIT señaló que cuando los derrames son provocados por terceros, la empresa no es responsable de ejecutar acciones de remediación, corrección y/o compensación. Esto, con fundamento en el concepto No. 8140-E2-37484 de 2015 del MADS. De esta forma, las autoridades ambientales son quienes deben definir la responsabilidad por los hechos y determinar quién debe ejercer acciones de recuperación ambiental y compensación. Además, frente a su plan de compensación, la empresa señaló que sólo se contemplaron medidas compensatorias por pérdidas de biodiversidad, que consistieron en sembrar 1137 árboles.
A pesar de lo anterior, la empresa de manera autónoma desarrolló un plan de inversión socioambiental para fortalecer a las comunidades afectadas por economías ilegales, para que puedan migrar a obtener ingresos legales. Estas iniciativas se centran en mejorar la infraestructura vial y de centros educativos, el mobiliario educativo, kits escolares, apoyo a condiciones básicas de seguridad alimentaria, entre otros.
En sexto lugar, CENIT puso de presente que cuando los derrames ocurren por hechos de terceros, la compañía cumple con la obligación de registrar la información del reporte inicial de derrame de hidrocarburo (independiente de la causa), en un término no mayor a veinticuatro (24) horas de la ocurrencia del evento. En caso de que la contingencia continúe, cada 20 días calendario la empresa debe remitir los reportes parciales de derrames de hidrocarburo a las autoridades de interés. Una vez concluyen las acciones de mitigación ambiental, la compañía debe presentar el reporte final de derrame de hidrocarburo ante las citadas autoridades.
En séptimo lugar, CENIT manifestó que en el proceso No. 520013121002202100083-00, que adelanta el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado Restitución de Tierras Pasto, Nariño, iniciado por las Comunidades del Territorio Colectivo del Resguardo Indígena Awá El Gran Sábalo, se adoptó como medida cautelar la presencia de fuerza pública en esas zonas. Adicionalmente, se ampliaron estas medidas cautelares para involucrar de manera más activa a las fuerzas militares, con el fin de brindar mayor seguridad a la zona y prevenir la instalación de válvulas y conexiones ilícitas en la infraestructura del OTA. A raíz de estas medidas, CENIT reportó que desde 2022 destruyó 549 refinerías ilegales con ayuda de la fuerza pública.
Por último, la empresa manifestó que el proyecto no tiene que realizar los planes de inversión forzosa del 1% de la Ley 1756 de 2015, pues no es un proyecto que requiere licencia ambiental.
Alcaldía Municipal de Ricaurte, Nariño
El 9 de septiembre de 2024, la Alcaldía municipal de Ricaurte, Nariño, señaló que cuentan con una ruta de atención ante eventos del OTA por emergencia por desastres naturales o antrópicos. Esta ruta consiste en:
(i) Activar la llamada de emergencia al CMGRD
(ii) Informar a la entidad competente sobre la emergencia que se presenta en el OTA
(iii) Activar plan de emergencia y contingencia
(iv) Evacuar a las familias afectadas a un lugar seguro
(v) Realizar censo de las familias afectadas
(vi) Realizar informe técnico para dar a conocer la emergencia ante los entes correspondientes
Por otra parte, la Alcaldía mencionó que los registros con los que cuenta entre el 2020 y el 2024 sobre los eventos de derrame de hidrocarburos por el OTA son dos: (i) uno que ocurrió el 20 de febrero de 2023 en el resguardo indígena integrado La Milagrosa. Este derrame contaminó el rio Güiza y afectó a 20 familias. Además, afectó las viviendas y plantaciones, pues se bañaron el hidrocarburo. En esta contingencia se perdieron animales, suelos y piscinas dedicadas a piscicultura; y (ii) el segundo que ocurrió el 22 de julio de 2024 en la vereda Chambu Guadal. Se afectó la fuente hídrica de Dos Quebradas, que desemboca en el rio Güiza. En esta ocasión, 17 familias estuvieron afectadas y tuvieron que proveer un carro tanque para que la población pudiera acceder a agua potable. Además, se afectaron las plantaciones porque se bañaron en crudo y se contaminaron las fuentes hídricas destinadas a consumo humano, animal y riego de cultivos.
Por último, la Alcaldía mencionó que ha desarrollado actividades, proyectos y planes enfocados en conservación, mitigación, compensación y corrección de eventos por derrames. Así, entre 2014 y 2015 desarrolló proyectos de conservación de microcuencas y reforestación, con el fin de proteger las fuentes de agua que abastecen el acueducto. En 2016, llevó a cabo actividades de mantenimiento y mejoramiento de los recursos hídricos del municipio. En 2017, realizó actividades de reforestación y restauración con árboles nativos y, en 2018, desarrolló programas de reforestación y planes de conservación ambiental para la protección de flora y fauna, junto con cerramientos a ecosistemas hídricos estratégicos del municipio.
Empresa Ecopetrol
El 9 de septiembre de 2024, la empresa Ecopetrol manifestó que los asuntos relacionados con el OTA se escapan de su ámbito de competencia. Por lo tanto, su intervención se centró en reiterar los argumentos de la compañía CENIT.
Por otra parte, Ecopetrol puso de presente los procesos judiciales que existen sobre los mismos hechos de esta tutela. Así, mencionó que actualmente cursan los siguientes procesos:
(i) Acción de grupo bajo radicado 250002341000201800340-00, que se encuentra en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
(ii) Proceso de restitución de tierras del resguardo Gran Sábalo de Barbacoas, Nariño. El proceso está bajo el radicado 52001312100220210008300 y se encuentra en el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto. En este proceso el juez constituyó medidas cautelares a favor de los demandantes. Incluso, en este caso el juez decidió ampliar las medidas cautelares y ordenar la participación del Ministerio de Defensa para que, en coordinación con Corponariño, adopten estrategias para proteger el medio ambiente y desmantelar las refinerías ilegales de crudo de petróleo en el municipio.
(iii) Proceso de restitución de tierras del resguardo Saundé Guiguay de Tumaco, Nariño. El proceso está bajo el radicado 52001312100420220000200 y se encuentra en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto.
(iv) Proceso de restitución de tierras de radicado 52001312100120140017101 con fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cali. En este proceso resuelve la restitución de los derechos étnico-territoriales a favor de la Zona Telembí, entre la que se encuentran los Resguardos Ñambi Piedra Verde y Tortugaña Telembí. En dicha Sentencia se emitieron una serie de órdenes a CENIT y otras entidades.
Por último, la compañía explicó que el OTA cuenta con un programa de restauración del área afectada incluido en el plan de manejo ambiental, para aquellos casos en los que ocurre un derrame de hidrocarburos por causa operacional.
ANLA
El 9 de septiembre de 2024, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA respondió a las preguntas del auto de pruebas. Respecto de las acciones de seguimiento, la entidad afirmó que se implementó la Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016 para reportar contingencias ambientales a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL). Además, afirmó que entre 2014 y 2024, se registraron 1034 eventos de contingencia en Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, de los cuales el 99% fueron causados por terceros.
Respecto de las actuaciones de la ANLA frente a los derrames de crudo, la entidad afirmó que realizó acciones de seguimiento y control basadas en la información proporcionada por CENIT. Estas acciones incluyeron visitas a los sitios afectados, revisión de informes y supervisión de las medidas implementadas por la empresa para mitigar los impactos. De esta manera, una vez el titular del instrumento de manejo y control ambiental tiene conocimiento de un evento contingente ocasionado por terceros, debe realizar las acciones necesarias de contención, recuperación del producto y acciones de limpieza, acorde con su plan de contingencias. Además, debe realizar un reporte de la contingencia en la plataforma VITAL.
La ANLA reportó que, según el protocolo de seguimiento y control de contingencias ambientales de la entidad, los eventos se clasifican en tres niveles de gravedad: nivel I: seguimiento rutinario; y niveles II y III: seguimiento prioritario, con visitas al lugar del incidente y posibles medidas adicionales. En ese sentido, la entidad aclaró que su intervención depende de la gravedad de la contingencia. En el caso bajo estudio, la ANLA clasificó cuatro eventos como nivel II: dos en 2015 y dos en 2023, los cuales fueron registrados en actos administrativos de seguimiento en el expediente ambiental LAM 3518.
Frente al plan de manejo ambiental del OTA, esta entidad afirmó que el documento incluye medidas de contención, limpieza y restauración de las áreas afectadas, así como un componente de participación comunitaria y seguimiento ambiental. Sin embargo, la ANLA aclaró que, según el Plan Nacional de Contingencias, cuando los incidentes son causados por terceros intencionales, las empresas no están obligadas a reparar, remediar y restaurar los ecosistemas afectados. Solo deben atender los derrames y hacer labores de contención y limpieza del punto de la contingencia.
Por último, la ANLA manifestó que la empresa cumplió con su plan de compensación ambiental, pues plantó 1,137 árboles, y que no se impusieron obligaciones de inversión forzosa del 1% debido a la naturaleza del instrumento ambiental del proyecto. Además, sostuvo que en este proyecto no se han solicitado modificaciones al instrumento de manejo y control ambiental que impliquen la imposición de la obligación de inversión forzosa o la inclusión de nuevas medidas de compensación.
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
El 09 de septiembre de 2024, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD respondió a las preguntas del auto de pruebas. En primer lugar, afirmó que, de acuerdo con los numerales 5 y 8 del artículo 4 de la Ley 1523 de 2012, las declaratorias de calamidad pública o de desastres que le competen a la entidad son las ocasionadas por eventos naturales o antropogénicos no intencionales. Así, aquellos desastres ocasionados por eventos antropogénicos intencionales, como lo son los de los grupos armados, se encuentra por fuera de la competencia de la Unidad.
En consecuencia, la entidad afirmó que en estos casos no es posible activar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD, sino que dicho riesgo debe ser atendido por las entidades del Sistema Nacional Ambiental – SINA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993.
En segundo lugar, la entidad afirmó que no existe un esquema o plan de actuaciones relacionadas con el derrame de crudo de petróleo, pues no tienen competencia para intervenir en esas contingencias. Así mismo, afirmó que no cuenta con información para conocer los impactos más visibles en el territorio con ocasión de estos derrames.
En tercer lugar, la UNGRD manifestó que sus acciones se limitan a dar asesoría técnica y orientación, pues existen otras autoridades que tienen la responsabilidad directa en el manejo de estas contingencias. Además, afirmó que la entidad si puede intervenir si los entes territoriales así lo solicitan. En ese sentido, como esto no ha sido solicitado por los municipios y/o departamentos, entonces la entidad no ha intervenido.
En cuarto lugar, la entidad puso de presente que, según el Decreto 2157 de 2017, las entidades públicas y privadas deben desarrollar e implementar un plan de gestión del riesgo de desastres. De este modo, la empresa CENIT es la responsable de desarrollar su propio plan de gestión del riesgo, y la UNGRD no es competente para realizar funciones de vigilancia sobre dicho plan.
Además, esta entidad afirmó que estos planes deben ser socializados con el Consejo Territorial de Gestión del Riesgo, a nivel municipal y/o departamental, para una adecuada articulación y armonización territorial, sectorial e institucional. No obstante, la UNGRD enfatizó en que el alcance de dichos planes de gestión del riesgo versa sobre riesgos humanos no intencionales que están dentro de la órbita de la actividad de la empresa que implementa el referido plan, mas no sobre los hechos de terceros como las acciones de un grupo armado que afectan la infraestructura del OTA.
Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO
El 10 de septiembre de 2024, la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO especificó que, de acuerdo con el Decreto 2041 de 2014, los temas relacionados con hidrocarburos son de competencia exclusiva de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Además, afirmó que para el caso del OTA, este proyecto cuenta con un plan de manejo ambiental y su cumplimiento, así como las posibles medidas sancionatorias, son de competencia de la ANLA.
En consecuencia, CORPONARIÑO precisó que en los casos en los que ocurren los derrames de hidrocarburos, estos incidentes deben ser reportados a la ANLA. De manera paralela, este informe debe ser enviado a las autoridades ambientales locales y el rol de esta Corporación es participar en los comités locales y regionales de atención y prevención de riesgos.
Por otra parte, CORPONARIÑO llevó a cabo acciones de prevención y mitigación. Por ejemplo, en el marco de un proceso judicial, esta Corporación tuvo acercamientos exitosos con el MADS, la empresa CENIT, las alcaldías de Tumaco y Barbacoas y la fuerza pública, con el fin de acceder a las zonas afectadas y realizar un diagnóstico de los daños por la instalación de válvulas ilícitas. Asimismo, CORPONARIÑO apoyó proyectos y programas para descontaminar zonas del municipio de Tumaco con ocasión de los derrames de crudo de petróleo. A raíz de esto, en conjunto con otras entidades elaboró un documento denominado “implementación de acciones que contribuyan a la rehabilitación ecológicas de áreas afectadas por hidrocarburos en zona costera y piedemonte del departamento de Nariño”.
Adicionalmente, CORPONARIÑO elaboró una "Guía para la Prevención de Derrames de Hidrocarburos" para sensibilizar a las comunidades cercanas al Oleoducto Trasandino. Incluso, para apoyar a las comunidades indígenas Awá que dependen de ríos afectados, CORPONARIÑO está desarrollando el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Guiza, que busca una gestión sostenible de los recursos de la cuenca.
Por último, desde la Subdirección de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental de CORPONARIÑO, establecieron convenios y proyectos dentro del programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, tales como el fortalecimiento de la guardia indígena; la recuperación del conocimiento ancestral para una producción sostenible; el apoyo a la gestión y monitoreo de la Reserva Forestal Protectora Nacional la Planada y el predio El Rollo; y la conservación y recuperación del conocimiento ancestral junto con las autoridades del pueblo Awá.
Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo – CAJAR
El 19 de septiembre de 2024, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo – CAJAR afirmó que la UNIPA está realizando un mapeo detallado para identificar los derrames de petróleo en el territorio del Pueblo Awá y sus impactos ambientales y socioculturales. Para el CAJAR, este trabajo implica el cruce de datos biológicos y geográficos para comprender mejor las afectaciones, por lo que la entrega de la información llevará tiempo, ya que requiere recursos técnicos y económicos, como la contratación de una geógrafa y equipo especializado.
En cuanto a la reparación de los daños, el CAJAR afirmó que se está organizando una reunión con las autoridades indígenas para definir medidas adecuadas. Además, señaló que la UNIPA informó sobre experiencias previas de monitoreo ambiental comunitario en los resguardos Inda Guacaray e Inda Sabaleta, donde se formaron comités para alertar sobre la contaminación del río. Sin embargo, estos comités enfrentaron problemas de seguridad y falta de recursos, y no han podido operar sistemáticamente debido a la violencia en la región. Pese a las limitaciones actuales, el CAJAR manifestó que la UNIPA considera necesario fortalecer estos comités para monitorear futuras afectaciones del OTA y otras actividades industriales en el territorio.
Posteriormente, en una comunicación del 27 de septiembre de 2024, esta organización solicitó que se ampliaran los términos dispuestos para pronunciarse frente a las pruebas trasladadas, con el fin de garantizar el derecho de contradicción y defensa del Pueblo Awá.
Respuestas al segundo auto de pruebas
CENIT
El 27 de septiembre de 2024, CENIT se pronunció sobre las intervenciones y respuestas allegadas. En primer lugar, afirmó que la acción de grupo con radicado 2018-340 fue interpuesta por Luis Guillermo Pérez Casas, integrante del CAJAR y en representación de los resguardos Inda Guacaray e Inda Zabaleta. Además, afirmó que las pretensiones de la acción de grupo y de la tutela objeto de estudio son iguales, en tanto buscan reparar y rehabilitar el ecosistema afectado. Por lo anterior, CENIT manifestó que: (i) existe un pleito pendiente en la acción de grupo referida, (ii) ambas acciones constitucionales tienen identidad de pretensiones, pues buscan un fin común e idéntico para el pueblo Awá; (iii) las órdenes de la Corte Constitucional afectarían la independencia judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la seguridad jurídica de la acción de grupo; (iv) el OTA no está activo por situaciones sociales y de orden público; y (v) en la acción de tutela no se acreditó en debida forma la subsidiariedad e inmediatez. Además, no se puede alegar un perjuicio irremediable, pues el OTA no está funcionando actualmente.
En segundo lugar, CENIT sostuvo que el OTA ha sido objeto de atentados por parte de grupos armados, con el fin de generar presión al Estado y terror a la población. Estos grupos, además, se encargan de perforar ilegalmente la estructura para instalar las válvulas ilícitas sobre el oleoducto. Estas válvulas se encuentran conectadas a mangueras de alta presión, las cuales tienen como destino las refinerías artesanales.
De acuerdo con la compañía, en época de lluvias o de aumento de las precipitaciones, las piscinas artesanales que contienen el crudo de petróleo se rebosan y esto genera vertimientos o derrames en el suelo y en los cuerpos de agua. Peor aún, los grupos ilegales realizan, de manera voluntaria, vertimientos directamente a las fuentes hídricas. Además, CENIT afirmó que, durante y después del proceso de destilación para generar la pasta base de la coca, los grupos armados vierten a las fuentes hídricas los residuos como el hidrocarburo, el éter, el ácido sulfúrico, la soda cáustica, el cemento, entre otros.
Por otra parte, la compañía aclaró que, de las 18 capturas que se realizaron entre 2021 y 2024 por los delitos de apoderamiento de hidrocarburos (art. 137A CP), contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo (art. 334A CP) y terrorismo (art. 343 CP), 10 de estas personas son miembros de resguardos indígenas y 1 del grupo armado “Urías Rondón”. De manera que, las miembros de los resguardos indígenas participan de estas conductas punibles.
Ahora bien, CENIT también resaltó que el OTA no es el responsable de la problemática de orden público, social y ambiental del pueblo Awá. A su juicio, la estructura dejó de operar el 31 de octubre de 2023 y aun así persisten y se fortalecen los grupos armados ilegales en dichas zonas. Además, la contaminación de las fuentes hídricas no se debe a la presencia del OTA, sino a la contaminación por el inadecuado sistema de disposición de residuos sólidos y líquidos, la fumigación para la erradicación de cultivos ilícitos, los químicos para la agricultura, la minería ilegal, la tala de árboles, la plantación de cultivos de coca, el conflicto armado interno y las condiciones geográficas y sociales de la región.
Con todo, CENIT puso de presente que la infraestructura no es responsable de las afectaciones ambientales e impactos que aduce el pueblo Awá. Por el contrario, los responsables son los terceros que utilizan la infraestructura para atacar al Estado. Por lo tanto, a su juicio, la compañía es una víctima más del apoderamiento de hidrocarburos, pues tiene que soportar cargas adicionales que no está obligada a soportar. Particularmente, la empresa señaló que su único riesgo imputable es en el marco de su operación, por lo que aquellas actuaciones de las refinerías ilegales o los vertimientos a las fuentes hídricas se escapan de su responsabilidad.
En tercer lugar, y con fundamento en lo expuesto antes, CENIT sostuvo que es posible alegar en sede constitucional y en la jurisdicción contenciosa administrativa el eximente de responsabilidad por hecho de un tercero. Esto puesto que, el apoderamiento ilícito de hidrocarburos, en conjunto con el terrorismo, son las causas de la contaminación de las fuentes hídricas y es una arista del conflicto armado en Colombia, particularmente en estas regiones. De manera que, estos eventos son imprevisibles, irresistibles y exteriores, tanto para Ecopetrol como para CENIT, y esto rompe el nexo causal entre los hechos contaminantes y las actuaciones de la compañía.
En cuarto lugar, la empresa explicó que los Planes de Emergencia y Contingencia del Grupo Empresarial Ecopetrol (GEE) abordan la respuesta a derrames de hidrocarburos en sus operaciones, pero se limitan a incidentes relacionados con las operaciones, lo que excluye las situaciones relacionadas con refinerías ilegales. Según el Decreto 1076 de 2015, Ecopetrol y Cenit no están obligadas a activar estos planes en caso de derrames de terceros o actividades ilícitas, aunque colaboran en la contención inicial para mitigar impactos.
En este orden de ideas, de acuerdo con la Ley 1523 de 2012, la obligación de responder a estos eventos recae en entidades de gestión de riesgo municipales o departamentales, que pueden activar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo mediante una declaración de emergencia. Esta activación permitiría la intervención de Ecopetrol y CENIT en roles de apoyo, sin asumir la responsabilidad directa por limpieza o compensación, ya que no hay nexo causal entre sus operaciones y la contaminación provocada por actividades ilegales.
Además, el Decreto 321 de 1999 establece que las entidades que asuman la atención de un derrame no serán responsables por los daños causados. Así, en el caso de refinerías ilegales, no hay obligación para Ecopetrol o CENIT de remediar los daños, ya que no existe un vínculo directo entre sus operaciones y los vertimientos ilegales realizados por grupos delincuenciales. Estos grupos, además de hidrocarburos, vierten sustancias tóxicas como ácido sulfúrico y soda cáustica en fuentes hídricas, lo que complica aún más la mitigación y limpieza, y excede la competencia de la compañía.
En quinto lugar, la consulta previa no es aplicable al OTA por varios motivos. Primero, la construcción del OTA finalizó antes de la Ley 99 de 1993, por lo que no era obligatorio que tuviera licencia ambiental. Además, el artículo 40 del Decreto 1220 de 2005 creó un régimen de transición para los proyectos previos a la Ley 99 de 1993. Este artículo permitió que los proyectos continuaran su operación con un Plan de Manejo Ambiental (PMA), en lugar de una licencia ambiental.
Por lo anterior, a través del auto 360 del 23 de marzo de 2005, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial le solicitó a Ecopetrol su plan de manejo ambiental para el OTA. En respuesta a esto, Ecopetrol presentó el Estudio Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental, el cual fue aprobado por el ministerio a través de la Resolución 1929 de diciembre de 2005. Este plan reguló la operación del OTA y cumplió con los lineamientos exigidos por las normas y autoridades ambientales.
Segundo, la construcción del OTA se realizó con base en el artículo 96 del Código de Petróleos, que permitía a las empresas establecer servidumbres de oleoductos en terrenos de la nación sin necesidad de la consulta previa. Además, para la fecha de la construcción del OTA, esos predios eran baldíos y no se había definido la delimitación de los resguardos indígenas.
Tercero, las comunidades indígenas si se encuentran incluidas en el área de influencia del Plan de Manejo Ambiental del OTA. De esta manera, los resguardos indígenas están contemplados en los esquemas de mitigación de impacto, lo que ha permitido que el pueblo Awá participe en capacitaciones, reuniones de socialización y proyectos asociados. Asimismo, el pueblo Awá ha participado en actividades de gestión y de mantenimiento del OTA, lo que demuestra que han participado e intervenido en la infraestructura.
En sexto lugar, CENIT puso de presente que el caso 02 de 2018 de la JEP no reconoce o involucra a la compañía como responsable de las violaciones a los derechos humanos, derechos ambientales o derechos colectivos en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas. Por el contrario, señaló que a través del auto SRVBIT-232 del 7 de noviembre de 2023, la JEP convocó a CENIT a una audiencia de socialización de un proyecto restaurativo del pueblo Awá en calidad de actor de la región que apoyó en la elaboración de dicho proyecto. Incluso, resaltó que la compañía cuenta con una estrategia de inversión socioambiental en Tumaco de aproximadamente 66 millones de pesos. Por lo tanto, CENIT reiteró que está comprometida con el pueblo Awá y que es un actor que busca contribuir y aportar al crecimiento de los pueblos étnicos de esa región.
Por último, la entidad afirmó que cumple estrictamente con las normativas ambientales y colabora activamente con la ANLA, pues atiende sus requerimientos y reporta rápidamente cualquier derrame. Así, ante emergencias, activa su Plan de Contingencias e implementa medidas de control, contención, recolección y limpieza del derrame. No obstante, cuando los incidentes son causados por terceros, CENIT interpone denuncias ante la Fiscalía y notifica a la ANLA con detalles sobre las acciones de atención, que incluyen control y recuperación del derrame, coordinación con autoridades, disposición de residuos, y acciones de limpieza. Ante esto, la ANLA supervisa y recibe informes completos de estos procedimientos a través de la plataforma VITAL del Ministerio de Ambiente.
Por todo lo anterior, CENIT solicitó que se confirme el fallo de primera y segunda instancia de este proceso, pues no se cumplen con los requisitos de procedencia de la acción de tutela, particularmente el requisito de subsidiariedad. Adicionalmente, reiteró su solicitud para realizar una sesión técnica con el fin de esclarecer las circunstancias fácticas y jurídicas del caso.
Envió los siguientes anexos: (i) Certificado de OTA, (ii) actas de socialización y participación con la comunidad, y (iii) certificado de ERL CENIT. Están en este link: https://arcerojasconsultorescia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angela_nieto_arcerojas_com/Ej3GTNC3OGpNnNtjX6vfkywBeTtrHjFQcDzY1gXddpfVWQ?e=ZxUGRa
Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz
El 01 de octubre de 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (en adelante Sala de Reconocimiento o SRVR) de la JEP afirmó que, en el marco del Caso 02, el despacho acreditó como víctimas, en su calidad de sujetos colectivos de derecho, al Katsa Su Gran Territorio Awá, a 32 cabildos indígenas y 13 resguardos indígenas. Asimismo, le reconoció a dos organizaciones la calidad de intervinientes especiales como representantes de los sujetos colectivos acreditados. Esta acreditación del Katsa Su implicó su reconocimiento y la acreditación de las lógicas y racionalidades de los sistemas jurídicos de los pueblos étnicos y la apertura de los procedimientos hacia un escenario intercultural.
De esta manera, la JEP señaló que para el Inkal Awa (pueblo Awá), el Katsa Su “está vivo, es la madre tierra, es la fuente del buen vivir y la fuente del buen vivir y la casa del Pueblo Awá y de los seres que allí habitan”[324]. Justamente bajo esta cosmovisión y para efectos del macrocaso, las autoridades étnicas han participado con el fin de representar los intereses de su territorio.
Adicionalmente, la JEP puso de presente que el pueblo Awá, a través de las organizaciones que los representan, ha participado activamente en el Caso 02, y ha contribuido con información valiosa en diversas instancias procesales. Su participación ha incluido la presentación de informes sobre afectaciones causadas por el conflicto armado, su intervención en audiencias y en diálogos interculturales, y sus observaciones a las versiones de miembros de las FARC-EP y la Fuerza Pública. Además, las organizaciones presentaron informes detallados sobre las afectaciones territoriales y socioambientales que vivieron, lo que incluye un informe que documentó el impacto ambiental del conflicto armado en su territorio. Estos documentos fueron incorporados formalmente al caso por la Sala de Reconocimiento, lo cual permitió un análisis exhaustivo de los daños y la construcción de la memoria histórica del conflicto en el territorio Awá.
Respecto de los avances relacionados al esclarecimiento de los hechos, la JEP señaló que a través del Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) No. 03 de 2023, la Sala de Reconocimiento determinó los hechos y conductas ocurridas en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas cometidos por quienes fueron integrantes de la extinta guerrilla de las FARC-EP. Allí se identificaron 6 patrones de macrocriminalidad y la individualización de 15 exintegrantes de las extintas FARC-EP como máximos responsables por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en los municipios mencionados entre 1990 y 2016.
Particularmente, en el ADHC la Sala de Reconocimiento de la JEP identificó el “Patrón 6: Destrucción de la Naturaleza y el Territorio en el marco del despliegue y consolidación del control social y territorial las extintas FARC-EP en Barbacoas, Ricaurte y Tumaco”. Este patrón responde a una estrategia dual: extender su control territorial mediante ataques contra la infraestructura petrolera del Oleoducto Transandino (OTA) y consolidar el control sobre la minería de oro como fuente de financiamiento. En este patrón se identificó que, entre 1990 y 2016, hubo 71 incidentes de destrucción ambiental que incluyeron el vertimiento de crudo en las fuentes hídricas y las actividades de minería ilegal de oro. Estas acciones afectaron gravemente ecosistemas, cuerpos de agua, suelos y sitios sagrados de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Particularmente, la minería ilegal de oro causó deforestación, contaminación y alteración de los ríos, lo que degradó la salud, alimentación y espacios sagrados de estas comunidades.
Por otra parte, frente a los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador (TOAR), la JEP puso de presente que actualmente se está implementando el proyecto restaurativo “Armonizando el Territorio y tejiendo caminos hacia la restauración colectiva del Pueblo Awá de la Organización 3 - Katsa sukin wat puran manas wat miwara putkit wan aim kirɨt puraruza tɨnta ñannapa katkimtu pura kamakpas-” (en adelante Proyecto Armonizándonos). Este proyecto se centra en la restauración y conservación socioambiental y cultural del Pueblo Awá, particularmente en el territorio Katsa Su. Este TOAR, formulado en diálogo con las autoridades étnicas del Pueblo Awá y aprobado por sus 32 autoridades, tiene tres fases:
(i) Fase 1. “Tejiendo el camino restaurativo”. Se finalizó en junio de 2024 y consistió en mejorar el camino que conduce a la Casa de Sabiduría Marcos Pai. Esto permitió el trabajo concertado y conjunto de víctimas y comparecientes.
(ii) Fase 2. “Consolidando las bases de la restauración”. En esta fase se reconstruirá la Casa de Sabiduría Marcos Pai y se iniciará una estrategia de viverismo como punto de partida para contribuir a la reserva ambiental e intercultural.
(iii) Fase 3. “Armonizando y reforestando a través de la restauración”. Esta fase pretende contribuir a la protección, restauración y sostenibilidad de la reserva ambiental e intercultural en el Resguardo Tortugaña Telembí.
Anexo: el auto No. 03 de la SRVR del 5 de julio de 2023. En este auto se encuentra el patrón no. 6 que fue mencionado en la intervención.
Parques Nacionales Naturales de Colombia
El 02 de octubre de 2024, la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales afirmó que, con base en la información que le envió Ecopetrol, el OTA se traslapa con la Reserva Natural de la Sociedad Civil Pueblo Viejo, pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Además, según la capa de Resguardos Indígenas Formalizados de julio de 2024 suministrada por la Agencia Nacional de Tierras, el OTA se traslapa con el Resguardo Indígena Awá Gran Rosario, El Gran Sábalo y Cuaiquer Integrado La Milagrosa.
Respecto de la Reserva Natural de la Sociedad Civil, la entidad aclaró que estas reservas son áreas privadas que conservan ecosistemas naturales y se rigen por principios de sostenibilidad. Además, sostuvo que, según la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, los propietarios pueden incluir o retirar voluntariamente sus predios del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), sin que Parques Nacionales pueda interferir en su administración directa debido a su gobernanza privada.
Por lo tanto, esta entidad carece de competencia para pronunciarse sobre la acción de tutela, pues no ha vulnerado los derechos de los accionantes y el OTA no se traslapa con los parques nacionales naturales. En consecuencia, solicitó ser desvinculada del trámite, debido a la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral
El 07 de octubre de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral envió el expediente completo del proceso de tutela bajo estudio. Enlace: Expediente No. 023-2024-10023
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA
El 11 de octubre de 2024, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA envió el expediente LAM 5318 con tres anexos. Solicitó que se tuvieran en cuenta estos anexos como parte integral de la respuesta. Enlace: LAM3518
Posteriormente, el 15 de octubre de 2024, envió un enlace con toda la información relativa al Plan de Manejo Ambiental del OTA. Enlace: PMA OTA
Ecopetrol S.A.
El 10 de octubre de 2024, Ecopetrol S.A. se pronunció sobre las respuestas de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la ANLA y la Corporación de Juristas Akubadaura. Respecto de la Defensoría del Pueblo, Ecopetrol afirmó que esa entidad respaldó su falta de legitimación por pasiva, pues afirmó que los actores armados son quienes utilizan el crudo para la producción de la pasta base de la coca. Es decir, a su juicio, la Defensoría apoyó la idea de que la empresa no es la responsable de la situación de vulneración de derechos de los accionantes.
Frente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Ecopetrol afirmó que su contestación dio cuenta que: (i) existe una triple identidad procesal entre la acción de grupo que cursa en ese despacho y la acción de tutela objeto de estudio; (ii) la presente acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues existe una acción de grupo en curso y este es el mecanismo de defensa judicial idóneo. Además, no cumple con el requisito de inmediatez, pues ha transcurrido mucho tiempo entre las afectaciones denunciadas y la presentación de la tutela; y (iii) un fallo favorable a los accionantes afectaría la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Respecto de la ANLA, Ecopetrol afirmó que su respuesta demostró que la empresa cumplió rigurosamente con la normativa ambiental para el momento en que era propietaria del OTA. Además, la compañía sostuvo que se reportaron todas las contingencias por derrame de crudo a la ANLA y que esto quedó radicado en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Frente a la Corporación de Juristas Akubadaura, Ecopetrol manifestó que la existencia del OTA no genera daños ambientales, pues los derrames de crudo son provocados por terceros, debido a la instalación de válvulas ilícitas y a las voladuras del oleoducto por parte de grupos armados. Es decir, las actividades que generan daños ambientales suceden por actividades que están por fuera del control de la compañía.
Además, Ecopetrol aclaró que la consulta previa no es un mecanismo que pueda ser aplicado a este caso por varios motivos. Primero, los accionantes no mencionaron una posible vulneración a este derecho fundamental. Segundo, si se realiza la consulta previa por hechos que realizaron terceros, se estaría asumiendo que la compañía es la responsable de estos actos. Tercero, la consulta previa no es el mecanismo para lograr medidas de manejo para los impactos ocasionados por actos de grupos armados, pues estos eventos no hacen parte de la operación del oleoducto y, por lo tanto, son una actividad ajena e imprevisible al transporte de hidrocarburos. Cuarto, la construcción del OTA sucedió en 1966, y en esa fecha no existía la figura legal de la consulta previa. Quinto, cuando se construyó el OTA no se habían constituido los resguardos indígenas Awá. Sexto, en el Plan de Manejo Ambiental no se incluyeron las acciones por parte de grupos armados o la instalación de válvulas ilícitas, pues son actividades externas a la actividad de transportar hidrocarburos.
Por todo lo anterior, Ecopetrol solicitó a la Corte confirmar las decisiones de instancia de esta tutela y declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.
CENIT
El 15 de octubre de 2024, la empresa CENIT envió una copia del Plan de Manejo Ambiental del OTA. Este es el enlace: Plan de Manejo Ambiental OTA.
Además, la compañía afirmó que esta infraestructura no requiere de licencia ambiental, pues se construyó antes de la entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993. De esta manera, y con fundamento en el Decreto 1220 de 2005, el OTA presentó un Plan de Manejo Ambiental, el cual fue otorgado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la Resolución 1929 de 2005.
Anexos: 4 anexos que corresponden a: (i) PMA del OTA, (ii) Resolución 1929 del 7 de diciembre de 2005; (iii) Resolución 905 de 2021; y (iv) Resolución 1465 de 2021. Enlace: Anexos CENIT
Dejusticia
El 18 de octubre de 2024, el área de litigio estratégico de Dejusticia solicitó la ampliación de términos para intervenir en el proceso.
Comisión Colombiana de Juristas
El 21 de octubre de 2024, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) intervino en el proceso. En primer lugar, afirmó que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) regula la conducta en conflictos armados para minimizar los daños a la población civil y al medio ambiente, con el fin de protegerlos y evitar que sean objetivos de ataque. Según el DIH, los ataques deben centrarse en objetivos militares y no en la naturaleza, ya que cualquier afectación al medio ambiente —como la contaminación de fuentes de agua, la quema de bosques o la degradación del aire— genera efectos excesivos e innecesarios que perjudican tanto a la población civil como al entorno de manera desproporcionada y duradera.
Además, la CCJ puso de presente que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) establece que el medio ambiente no debe sufrir "daños extensos, duraderos y graves". La "extensión" se refiere al alcance acumulativo de los daños en áreas amplias (por ejemplo, la contaminación de aguas subterráneas). La "durabilidad" abarca la permanencia de los efectos adversos, y la "gravedad" implica daños que comprometen la salud o la supervivencia humana y ecológica. La norma 10 del CICR prohíbe también los ataques a bienes esenciales para la supervivencia de la población civil, como el agua y las cosechas.
A juicio de esta organización, estas disposiciones coinciden con el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, que insta a proteger el medio ambiente en la guerra y prohíbe métodos que causen daños severos, generalizados y permanentes al entorno. Colombia, al haber ratificado los Convenios de Ginebra y el Protocolo II, está obligada a respetar estas obligaciones internacionales.
En segundo lugar, la CCJ manifestó que, según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entre 1986 y 2015 se registraron 3.567 ataques a la infraestructura petrolera en Colombia. El 77% de estos ataques ocurrieron en Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Nariño y Santander, y afectó principalmente a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Además, la CCJ puso de presente que la Corte Constitucional en la sentencia T-622 de 2016 declaró al río Atrato como sujeto de derechos. Esta decisión obligó al Estado a proteger y restaurar su ecosistema, que sufrió graves daños debido a la minería ilegal que financia el conflicto armado. A su juicio, la sentencia mencionada promovió una visión biocultural que reconoció la relación entre la biodiversidad y la cultura de las comunidades.
Por otra parte, la CCJ indicó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) identificó al medio ambiente como víctima del conflicto armado. En el informe “[e]l ambiente como víctima silenciosa. Un diagnóstico de las afectaciones en el posacuerdo de paz (2017 - 2022)”, la JEP afirmó que la destrucción ambiental es un delito pluriofensivo, pues afecta de manera simultánea los derechos de las poblaciones a la vida, el agua, la salud y la vivienda. Según estimaciones, estos atentados a la infraestructura petrolera pusieron en riesgo aproximadamente a 76.750 personas. Incluso, regiones como Catatumbo y el Pacífico nariñense, que fueron lugares priorizados por la JEP, sufrieron daños significativos por ataques a oleoductos, como sucedió con el pueblo Awá de acuerdo con el macro caso priorizado no. 2.
En tercer lugar, la CCJ afirmó que, para mejorar la prevención, mitigación, reparación y restauración de daños ambientales en contextos de conflicto armado, se requiere una intervención integral que involucre a entidades estatales, empresas privadas, sociedad civil y actores armados ilegales. Respecto del rol de las autoridades estatales, esta organización manifestó que las medidas ambientales en zonas de conflicto necesitan la coordinación de diversas entidades y deben adaptarse a las particularidades de cada territorio. Aunque es complejo prevenir los daños ambientales causados por grupos armados, las autoridades pueden implementar varias acciones:
(i) Reconocer al medio ambiente como víctima: las políticas de paz y seguridad deben reconocer que la naturaleza no sólo es un entorno donde ocurre el conflicto armado, sino que también es un sujeto de derechos que debe ser protegido y respetado por los actores armados. Esto implica que, en cualquier estrategia de negociación, se debe asegurar que no se vulneren estos derechos y evitar los "daños extensos, duraderos y graves" al entorno natural, así como daños a recursos esenciales para la supervivencia civil, conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además el medio ambiente debe considerarse como una víctima del conflicto armado, por lo que tiene que ser reparada y se deben adoptar medidas para mitigar o compensar los daños ambientales causados en el marco del conflicto. Por lo tanto, los mecanismos de prevención de los daños ambientales se deben diseñar desde una perspectiva integral y holística, y se debe evitar pensar únicamente en la acción militar, pues este tipo de estrategias no son efectivos para evitar los daños y, por el contrario, deterioran las relaciones entre el Estado y las comunidades locales.
(ii) Fortalecer la gobernanza ambiental del riesgo ambiental en contextos de conflicto armado: Las autoridades deben desarrollar un sistema de monitoreo de riesgo ambiental para identificar zonas en riesgo de ser atacadas y desarrollar un plan de intervención inmediata en caso de ataques o daños para evitar que los daños ambientales aumenten.
Entre los agentes clave se encuentra el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que debe elaborar estos planes de acuerdo con el Decreto 2157 de 2017 y el Decreto 978 de 2024. Esto, con el fin de que se aborden los riesgos asociados al conflicto armado y a los conflictos socioambientales. Además, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, a través de sus delegadas para Asuntos Ambientales y Agrarios, deben colaborar para la conservación y protección ambiental, así como en el mapeo de las áreas de riesgo y la debida diligencia en las actuaciones de los funcionarios públicos.
La ANLA, por su parte, debe asegurar un seguimiento continuo y riguroso de las licencias y permisos otorgados, con el propósito de identificar y abordar irregularidades o riesgos exógenos de manera oportuna. A nivel territorial, las CAR pueden realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres ambientales causados por actores armados en sus regiones.
(iii) Articulación entre las entidades nacionales y territoriales: la coordinación entre autoridades nacionales y locales es vital para detectar riesgos ambientales y responder a ellos de forma eficiente. Las políticas públicas deben reflejar las realidades del territorio e incluir la participación local para garantizar su legitimidad y efectividad, con la finalidad de evitar decisiones desde el centro del país que sean inoperantes en el contexto regional.
En cuarto lugar, la CCJ sostuvo que es esencial que las políticas públicas y las iniciativas se construyan desde los territorios y en conjunto con las comunidades que los habitan, ya que estas poseen un conocimiento profundo de su contexto y de los verdaderos impactos que las actividades económicas han generado en sus municipios. En este marco, los derechos de acceso a la información, participación y justicia, como lo establece el Acuerdo de Escazú, deben ser obligatorios al diseñar e implementar medidas de prevención, mitigación, reparación y restauración de los daños.
Esta organización resaltó que la garantía de los derechos a la participación y a la información debe ir más allá de una simple socialización de las medidas. En ese sentido, es crucial que se cumplan estándares que aseguren que las comunidades estén debidamente informadas de manera completa y comprensible. Igualmente, el derecho al acceso a la justicia puede desempeñar un papel fundamental para proteger a los líderes y lideresas ambientales de los territorios.
Además, la CCJ manifestó que es crucial que estos proyectos ambientales respeten el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y afrocolombianos. Para sustentar su punto, la organización citó la sentencia T-254 de 2021 y afirmó que allí la Corte estableció que las actividades de desarrollo, independientemente de si requieren una licencia ambiental, deben contar con un proceso de consulta previa con la comunidad.
En quinto lugar, la CCJ afirmó que las empresas de extracción de recursos naturales deben realizar los estudios ambientales como el Plan de Manejo Ambiental y el Diagnóstico Ambiental de Alternativas de manera rigurosa y exhaustiva. Estos estudios deben caracterizar el área de influencia de un proyecto e identificar los riesgos específicos asociados al conflicto armado, con base en datos de la academia, jurisprudencia o el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Estas variables también deben estar presentes en estudios de seguimiento, monitoreo y contingencia, como establece el artículo 21 del mismo Decreto 2041 de 2014, para permitir una respuesta inmediata y evitar daños descontrolados al medio ambiente.
Asimismo, la CCJ puso de presente que las empresas deben actuar con debida diligencia, con el propósito de mitigar daños ambientales y proteger los derechos humanos de las comunidades locales. De esta manera, señaló que tanto en el Sistema Interamericano como en el Sistema Universal de Derechos Humanos existen estándares para que los Estados regulen las actividades de las empresas en materia de derechos humanos y protección ambiental. Para ilustrar su punto, citó el caso de Comunidades Indígenas Maya vs. Belice en donde la Corte IDH señaló que los Estados deben supervisar las actividades de las empresas, de manera que no causen daños adicionales en los territorios y las comunidades locales. Además, en el caso de Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam, la Corte IDH afirmó que los Estados deben asegurarse de que las empresas cuenten con políticas de protección y mitigación ambiental. La CCJ también citó los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (Principios Ruggie), pues si bien no son vinculantes, establecen guías claras sobre la debida diligencia empresarial en derechos humanos y medio ambiente.
Por otra parte, las autoridades ambientales como la ANLA, deben supervisar estrictamente el cumplimiento de las licencias y la gestión de emergencias ambientales. La falta de monitoreo adecuado puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, el Sistema Interamericano establece que el Estado puede ser responsable internacionalmente cuando tolera que empresas privadas afecten el medio ambiente o los derechos humanos de trabajadores, usuarios o comunidades, y cuando no supervisa adecuadamente las concesiones otorgadas a estas empresas.
En sexto lugar, la CCJ manifestó que los grupos armados, en su calidad de partes del conflicto armado interno en Colombia, deben cumplir con el Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II de 1977, que establecen normas fundamentales para la conducta de las hostilidades. Esto implica que tienen el deber de tomar todas las precauciones necesarias para evitar, o al menos minimizar, los daños ambientales durante sus operaciones militares.
En séptimo lugar, la CCJ puso de presente que, en el contexto del conflicto armado colombiano, los impactos ambientales no se limitan a eventos aislados, sino que se acumulan a lo largo del tiempo por la interacción de múltiples actividades humanas y factores naturales. De manera que, comprender estos impactos acumulativos resulta esencial para crear estrategias efectivas de mitigación y reparación.
Respecto de la definición de impactos acumulativos, la CCJ los definió como la suma de actividades humanas o procesos naturales que, con el tiempo, alteran la estructura, función y dinámica de los ecosistemas. Estos incluyen los cambios ambientales causados por una acción en combinación con otras acciones pasadas, presentes y futuras. En proyectos de extracción de hidrocarburos, por ejemplo, los impactos acumulativos pueden manifestarse en forma de polvo, ruido, pérdida de biodiversidad, disminución de fuentes hídricas, y otros efectos que agravan las condiciones ambientales y sociales.
Con esto en mente, la CCJ sugirió dos alternativas para resarcir o mitigar los daños ambientales en contextos de conflicto armado:
(i) Restauración de los ecosistemas afectados por parte de los responsables.
Para la CCJ, cuando se identifica que una acción u omisión de una empresa ha causado o contribuido a un daño ambiental o comunitario, es su deber tomar medidas para reparar o contribuir a la reparación de ese daño. Esto se fundamenta en el principio de que todas las empresas, sin importar su tipo o ubicación, deben respetar los derechos humanos, conforme al tercer pilar de la debida diligencia.
Para sustentar su punto, la CCJ citó los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (Principios Ruggie), adoptados por Naciones Unidas. Estos principios establecen que las empresas deben: (a) cumplir con las leyes y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, dondequiera que operen; (b) buscar maneras de adherirse a los principios de derechos humanos incluso en situaciones complejas; y (c) considerar el riesgo de contribuir a violaciones graves de derechos humanos como una prioridad. En zonas de conflicto armado, la CCJ entiende que las empresas deben implementar medidas adicionales ante el mayor riesgo de vulneración de derechos humanos, particularmente en Colombia, donde el conflicto ha exacerbado la pobreza, desigualdad y vulneración de derechos, y ha afectado principalmente a campesinos, indígenas, mujeres, niños y defensores de derechos humanos.
Adicional a lo anterior, la CCJ consideró que las medidas de restauración y rehabilitación en contextos de conflicto armado deben incluir:
- Reforestación y restauración del ecosistema afectado, lo que implicaría reforestación con especies nativas a través de un proceso adaptativo.
- Protección de áreas críticas, y con ello evitar una degradación adicional.
- Iniciativas de desarrollo sostenible, lo que involucra las actividades económicas o de agricultura de la zona afectada.
- Implementación de proyectos para conservación de contextos en conflicto que integren apoyo técnico en la recuperación del ecosistema afectado.
- Cuantificación de la pérdida ambiental a través de un sistema o método de medición de afectación del ecosistema.
- Implementación de los trabajos, obras o actividades con contenido reparador - restaurador (TOAR) en el marco de las sanciones que imponga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
- Establecer un sistema de evaluación y seguimiento de las medidas adoptadas para la mitigación y restauración del ecosistema afectado.
(ii) Atender las afectaciones concretas de las comunidades
La CCJ afirmó que, para abordar las necesidades de las comunidades afectadas, es imprescindible reconocer y proteger sus derechos, lo que incluye la consulta previa e informada. Esta organización también mencionó que es necesaria una evaluación integral del impacto ambiental y de la salud. Esta evaluación la deben realizar las empresas y las autoridades ambientales, en coordinación con el sector salud.
Además, para la CCJ es urgente proveer el acceso inmediato al agua potable, lo que implica que la empresa accionada, bajo supervisión estatal, tiene que desarrollar un plan de descontaminación de las fuentes de agua y proporcionar agua potable de manera inmediata para garantizar la subsistencia de las comunidades indígenas. Esto debe complementarse con proyectos productivos que aseguren su alimentación y subsistencia, así como con medidas para reparar a las personas y a las tradiciones del pueblo Awá por la contaminación derivada de los derrames.
Finalmente, la CCJ destacó que estas acciones deben realizarse en articulación con las autoridades étnicas. Esto, con el fin de asegurar el respeto a los derechos y dignidad de las comunidades indígenas en la respuesta a la contaminación del agua y la recuperación ambiental.
Por todo lo anterior, la CCJ solicitó:
(i) Amparar los derechos fundamentales del pueblo Awá.
(ii) Ordenar el despliegue de acciones inmediatas y coordinadas para reparar y proteger los derechos vulnerados de las comunidades afectadas, así como para contrarrestar el impacto de los daños ambientales.
(iii) Reconocer la responsabilidad que tienen las empresas por no actuar con debida diligencia en materia de prevención, atención y mitigación de daños ambientales provocados por actores armados.
(iv) Reconocer la responsabilidad del Estado por no actuar con la debida diligencia en la prevención, atención, mitigación y vigilancia tanto de las empresas con licencia ambiental como de los actores armados al margen de la ley, permitiendo que sus acciones provocaran daños ambientales que vulneraron los derechos fundamentales de las comunidades afectadas. Con este reconocimiento, se dejaría claro que el Estado es responsable tanto por no supervisar adecuadamente las actividades empresariales como por no responder oportunamente frente a los actos de los actores armados que generaron estos daños.
Colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo – CAJAR y UNIPA
El 24 de octubre de 2024, el CAJAR y la UNIPA respondieron a las preguntas de la Corte. Estas organizaciones presentaron un documento con la siguiente estructura: (i) la naturaleza desde el sentir y pensar Inkal Awá; (ii) respuesta formal al requerimiento sobre un mapa en formato Word, donde se localicen los episodios más graves de derrames de petróleo que han afectado al territorio del pueblo Awá; (iii) propuesta de medidas de reparación o remedios judiciales adecuados para subsanar los daños y afectaciones alegadas; y (iv) pronunciamiento frente a algunas de las pruebas trasladadas por la Corte Constitucional en el marco de los requerimientos formulados a las demandadas y vinculadas.
A manera de aclaración previa, estas organizaciones afirmaron que el petróleo de la nación es el que actualmente tiene contaminados a los resguardos indígenas del pueblo Awá. Con independencia de las causas, es el crudo de la nación el que se encuentra en las fuentes hídricas. Además, la extracción y transporte de este hidrocarburo no ha generado ingresos ni ha contribuido a su desarrollo. Por el contrario, ha afectado de manera grave el ecosistema en el que habita el pueblo Awá.
(i) La naturaleza desde el sentir y pensar Inkal Awá
El CAJAR y la UNIPA explicaron que el pueblo Inkal Awá, conocido como "gente de la selva", mantiene una relación profunda y ancestral con la naturaleza, pues la consideran como fuente de vida, conocimiento y alimento. La naturaleza para ellos es protectora y orientadora, y su cuidado se rige por los principios de la Ley de Origen: armonía, equilibrio y respeto.
Estas organizaciones manifestaron que el territorio Awá, o Katsa Su, es un espacio sagrado con abundantes fuentes hídricas y hogar de los cuatro mundos de su cosmovisión: el mundo de abajo, el mundo de los vivos, el mundo de los muertos y el mundo de los dioses. Este territorio es visto como un ser sintiente y multidimensional, donde cada elemento —animales, agua, árboles, alimentos y espíritus— forma un tejido de relaciones que merece respeto.
En línea con lo anterior, el CAJAR y la UNIPA señalaron que los Awá consideran que los ríos, lagunas, quebradas y cuevas son sagrados, pues son sitios asociados a un profundo valor cultural y espiritual. Dañar estos lugares puede desequilibrar su relación con la naturaleza y resultar en sanciones espirituales. De esta manera, los derrames de hidrocarburos en su territorio se entienden como una desarmonía y ruptura en su relación con los seres vivos y espíritus de la selva.
(ii) Respuesta formal al requerimiento sobre un mapa en formato Word, donde se localicen los episodios más graves de derrames de petróleo que han afectado al territorio del pueblo Awá.
El CAJAR y la UNIPA realizaron una aclaración previa: para elaborar estos mapas se basaron en la respuesta de CENIT en el caso 03829924, junto con fuentes secundarias de entidades como el IDEAM y el IGAC. Además, mencionaron que ha habido inconsistencias respecto los datos sobre los derrames, pues en un principio las entidades mencionaron que hubo 446 eventos de derrames de petróleo entre 2014 y 2024. No obstante, en las respuestas a los requerimientos realizados por la Corte, CENIT señaló que registraron 1058 eventos de pérdida de crudo en el OTA, y la ANLA contabilizó 1034 derrames.
Localización de los episodios de derrames de petróleo más graves para el territorio Awá
Para el CAJAR y la UNIPA, el ecosistema del bosque húmedo tropical del territorio Awá se caracteriza por una alta pluviosidad, pendientes pronunciadas y escorrentías intensas, lo que facilita la propagación de la contaminación por el crudo derramado. En ese sentido, este hidrocarburo penetra el suelo y se filtra hasta las fuentes hídricas cercanas, mientras que las fuertes lluvias dispersan la contaminación hacia quebradas y ríos. Además, las prácticas de control en las que queman el crudo liberan gases tóxicos que, al mezclarse con el ciclo de evapotranspiración, se convierten en lluvia ácida que afecta la calidad del agua lluvia que justamente usa y consume el pueblo Awá.
El CAJAR y la UNIPA manifestaron que el análisis de estos episodios de derrames se realizó con base en la información de CENIT que reportó 446 puntos contaminados. De estos datos, se concluyó superficialmente que el mayor impacto radica sobre el recurso suelo, ya que, el derramamiento de petróleo incide directamente sobre éste.
Mapa 1: muestra la localización puntual del territorio indígena del pueblo Awá, el recorrido del OTA, los 20 resguardos demandantes y la localización de los eventos de derrame de crudo de acuerdo con las coordenadas enviadas por CENIT. En el mapa se ubicaron unos puntos de amarillo que es donde ocurrieron los derrames de petróleo dentro del territorio indígena del pueblo Awá.
Mapa 2: muestra los puntos donde se han instalado válvulas ilícitas en el OTA, según la información de CENIT. En este punto, el CAJAR y la UNIPA aclaran que, para ocultar la evidencia del derrame, se recurren a prácticas como la quema del crudo derramado, lo cual libera gases tóxicos que contaminan el aire y afectan la salud de las personas que habitan esas zonas. Esta contaminación también compromete los cultivos agrícolas que consumen las familias. Además, la inacción del Estado y de la empresa accionada ha fortalecido las acciones de los actores armados, pues se lucran con el robo del hidrocarburo.
Mapa 3: ubica otros tipos de derrames importantes de crudo, entre ellos los atentados terroristas al oleoducto, las fallas operativas y la intervención de terceros no voluntaria. Los atentados terroristas suelen ocurrir a través de artefactos explosivos y pueden provocar incendios y explosiones secundarias. Este tipo de atentados generan un impacto devastador en el medio ambiente, pues contamina ríos, humedales, suelos, aire, flora y fauna local.
Mapa 4: representa las áreas donde, de acuerdo con las coordinadas de CENIT, se identifican las afectaciones al suelo por derrames de petróleo. Los íconos rojos indican los puntos exactos, y las áreas más críticas son Inda Sabaleta, Arenal, Inda Guacaray, Sangulpí Palmar, Guelmambí El Bombo, entre otros. El crudo derramado contamina fuertemente el suelo, pues disminuye su capacidad de absorber y retener agua y nutrientes esenciales para la agricultura y la vegetación. Esto resulta en que el suelo se vuelve tóxico, lo que provoca la pérdida de la biodiversidad y la muerte de microorganismos que juegan un rol en la fertilidad del suelo. Además, esto afecta la agricultura de subsistencia y de pequeña escala, así como la producción pecuaria, pues los animales que consumen plantas o agua contaminada sufren de envenenamientos, enfermedades o la muerte.
Mapa 5: indica el impacto en el suelo y los cuerpos de agua por los derrames de crudo. Esto muestra una gran vulnerabilidad del territorio Awá, pues los impactos están localizados en áreas cercanas a los cuerpos de agua o directamente sobre estos. Esto no sólo afecta la biodiversidad, sino también la posibilidad de que el pueblo Awá pueda utilizar el agua y el suelo para su pervivencia.
Mapa 6: ilustra los impactos de los derrames de crudo en el territorio del pueblo Awá. Estos derrames han afectado diversos recursos naturales o bienes comunes claves para la pervivencia de las comunidades y su cosmovisión.
Mapa 7: representa la información de las subzonas hidrográficas presentes en el departamento de Nariño. La problemática relacionada con el derrame de crudo se localiza principalmente en la subzona hidrográfica del río Güiza, Alto Mira. Esta cuenca se caracteriza por su biodiversidad y la presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes. Esta subzona hidrográfica está ubicada en una de las regiones más lluviosas del mundo, lo que propicia la existencia de selvas tropicales húmedas que albergan una gran diversidad biológica. La cuenca es un refugio para una amplia variedad de especies de flora y fauna, muchas de estas endémicas o en peligro de extinción. Los ecosistemas de la región incluyen desde bosques de niebla en las partes altas hasta zonas de manglares y estuarios en las partes bajas de la cuenca del río Mira. Investigaciones adelantadas por el Instituto Humbolt han identificado que la región es reconocida por su alta biodiversidad, de manera que alberga especies endémicas de flora y fauna en peligro de extinción. Las cuencas de los ríos Güiza y Alto Mira son una de las zonas más ricas en biodiversidad en el mundo. La vegetación predominante es de selva húmeda tropical, con una gran variedad de árboles, plantas medicinales y maderables.
Mapa 8: ilustra los derrames de crudo y la zonificación climática. Las zonas más afectadas por los derrames son zonas con los climas más húmedos y lluviosos de Colombia. De esta manera, la alta pluviosidad de la zona contribuye a que este crudo derramado se disperse de manera rápida en las subcuencas.
Mapa 9: abarca los biomas presentes en el territorio Awá, caracterizados por albergar una gran diversidad biológica y cultural. Estos biomas varían en altitud, temperatura, precipitación y tipos de suelo, lo cual los hace altamente vulnerables a los derrames de petróleo. La densa vegetación y las lluvias constantes resultan esenciales para la regulación climática y conservación de especies endémicas. Sin embargo, el crudo ha contaminado el suelo y el agua, y ha destruido hábitats naturales.
Mapa 10: ilustra los derrames de crudo sobre las diversas capas de coberturas de tierra. Estas incluyen ecosistemas como bosques húmedos, tropicales y áreas agrícolas, que son vulnerables a la contaminación por hidrocarburos debido a su proximidad con infraestructuras como los oleoductos y las áreas de explotación petrolera. Especialmente se observa que los resguardos tutelantes se encuentran principalmente en bosques y áreas seminaturales, así como territorios agrícolas ricos en agua y biodiversidad. En ese sentido, los derrames de petróleo han significado grandes pérdidas naturales y la contaminación de ecosistemas estratégicos a nivel ecosistémico y cultural.
Mapa 11: ilustra las áreas destinadas a la preservación, restauración y uso productivo, según sus clasificaciones. Esto muestra que el territorio Awá alberga una amplia extensión de áreas dedicadas a la conservación, donde habitan numerosas especies endémicas de flora y fauna que deben ser protegidas como patrimonio regional y nacional.
Mapa 12: ilustra la localización de los derrames de crudo y la caracterización biológica en el territorio Awá de Cuayquer del Alto Albí. En cuanto a su riqueza ambiental, se registraron un total de 41 especies de aves, representadas en 10 órdenes y 21 familias, de las cuales 2 se encuentran en las categorías de amenaza. Además, se registró la rana diablito que está en la categoría de casi amenazada. En suma, esta área cuenta con una alta diversidad de flora y fauna nativa, probablemente más amplia de lo que se ha estimado.
En cuanto a los demás resguardos priorizados y afectados por el derrame de crudo, los registros con los que se cuentan hasta el momento indican que al menos 12 especies de flora, aves, mamíferos y anfibios se encuentran en estado de vulnerabilidad y 13 especies se encuentran en peligro. Si bien esta situación no se explica solamente por los derrames de crudo, si es uno de los principales agravantes, pues contribuye significativamente al desplazamiento o muerte de muchas especies de flora y fauna.
Síntesis de los daños desde la perspectiva del CAJAR y la UNIPA
i. Daños y afectaciones hídricas y relacionadas
Las fuentes hídricas están contaminadas, pero el pueblo Awá las sigue usando para consumo, recreación y tareas domésticas. Las especies más afectadas son: el sábalo, la mojarra, la guaña, la sandía, la chala, la guabina, el dentón, la sabaleta, el camarón de agua dulce, la iguana, entre otros. Además, varias especies de anfibios y reptiles también se han visto afectadas, como las iguanas, chasqueros, aves, mamíferos como la nutria, entre otros.
La contaminación por el crudo genera que las especies acuáticas presenten picadas, manchas rojas, sangrados o con fuertes aromas al hidrocarburo, por lo que no resultan aptas para su consumo. Incluso, algunos peces empiezan a oler a petróleo luego de que se cocinan.
Las aguas lluvia vienen contaminadas, pues en los tanques de recolección se ha encontrado cenizas y polvillo.
ii. Daños y afectaciones al suelo
La tierra contaminada afecta la fertilidad del suelo, lo que impide el crecimiento de cultivos y la producción agrícola. Además, la quema de petróleo de las refinerías ilegales o los incendios también afectan el suelo.
iii. Daños y afectaciones a la salud
Aumento de enfermedades gastrointestinales, caída del cabello, problemas dermatológicos, cáncer y enfermedades respiratorias, desnutrición de mujeres embarazadas y niños, problemas de desarrollo fetal, pérdida de memoria y afectación en el desarrollo cognitivo de los niños.
iv. Daños y afectaciones a la medicina tradicional y espiritual
Pérdida de plantas medicinales, desaparición de espíritus guardianes de los ríos y desaparición de fauna sagrada para el pueblo Awá.
v. Daños y afectaciones a la soberanía alimentaria
Afectaciones en la pesca y la agricultura. Frente a la pesca, tanto los estanques de peces como aquellos que habitan en los ríos y quebradas están contaminados o presentan condiciones que los hacen no aptos para el consumo.
Frente a la agricultura, el crudo en el agua de riego y la quema de espacios afecta los cultivos. Esta agua contaminada genera enfermedades en los animales de granja (pollos, gallinas, cerdos), lo que impide su consumo y afecta los proyectos productivos de las familias. Lo mismo sucede con los cultivos de chiro, plátano, cacao y caña de azúcar.
vi. Otros daños y afectaciones
Contaminación atmosférica; contaminación de bienes muebles, inmuebles y bienes de uso público; y afectaciones diferenciadas en las mujeres, niñas y niños.
(iii) Propuesta de medidas de reparación o remedios judiciales adecuados para subsanar los daños y afectaciones alegadas.
Este apartado, el CAJAR y la UNIPA exponen las medidas de reparación integral y remedios judiciales que, en conjunto con el Pueblo Awá, se consideran necesarias para reparar los daños y afectaciones señalados en el marco de la acción constitucional.
a. Protección de la salud pública
El pueblo Awá requiere un plan de choque frente a los derrames de petróleo en su territorio. Se requieren acciones que permitan detectar los riesgos asociados al consumo de agua contaminada en la salud de las personas del pueblo Awá y evitar que la comunidad siga consumiendo agua, alimentos y use elementos contaminados que resulten peligrosos.
b. Fortalecimiento de la soberanía y autonomía alimentaria
Se necesitan tomar medidas para identificar y evaluar los niveles de contaminación en las fuentes hídricas. Se debe contribuir a la prevención de alimentos contaminados y enfocar los esfuerzos productivos en sectores y zonas con menores riesgos de contaminación por hidrocarburos.
c. Protección de los ecosistemas y biodiversidad
Se deben adoptar medidas enfocadas en la limpieza, remediación, restauración y monitoreo de los ecosistemas, con el fin de identificar y mitigar los mayores daños al ecosistema. Esto permitiría garantizar la supervivencia de las especies y la conservación de los bienes comunes que son esenciales para el equilibrio ecológico y de la cultura indígena Awá.
d. Salvaguardia de la medicina ancestral
Es fundamental tomar medidas de protección de las fuentes hídricas que no se encuentren contaminadas al interior del resguardo, a fin de proteger estos bienes esenciales para la salud y el bienestar de la comunidad. Asimismo, se deben realizar acciones de protección a los saberes ancestrales que se tienen y que han venido desapareciendo con el desequilibrio ecosistémico.
e. Derecho al agua apta para el consumo humano
La supervivencia de los Awá como pueblo indígena pasa por ordenar el diseño y/o la implementación de medidas de política pública ambiental que garanticen su derecho al ambiente sano y el acceso a los cuerpos de agua limpia.
f. Prevención de impactos acumulativos
Los derrames de petróleo no solo generan daños inmediatos, sino que sus efectos pueden ser acumulativos con el tiempo. Por tal razón, es imperativo tomar medidas de carácter administrativo - ambiental que respondan a la identificación y actualización de los impactos de la operación petrolera en su contexto biótico, abiótico, socioeconómico y paisajístico.
Con base en las pretensiones de la tutela y las propuestas de medidas de reparación, el CAJAR y la UNIPA consideran que es imperativo ordenar lo siguiente (presento un resumen de las órdenes):
|
Pretensiones de la tutela |
Órdenes del pueblo Awá |
|
Ordenar la limpieza y restauración concertada de las fuentes hídricas (pretensión 1).
Ordenar un inventario de fuentes hídricas contaminadas y de especies endémicas en riesgo de extinción de manera concertada, con el fin de adoptar medidas para restaurar y conservar los ecosistemas afectados (pretensión 2).
Crear un plan de restauración de las fuentes hídricas contaminadas de manera concertada en los resguardos (pretensión 3). |
- Al MADS, las Autoridades Ambientales determinadas como competentes dentro del Sistema Nacional Ambiental -SINA- y donde concurran competencias, realizar un inventario exhaustivo de los ríos, quebradas y nacimientos de agua afectados por la contaminación en el territorio Katsa Su, con el fin de determinar el estado actual de estos recursos hídricos. Este inventario deberá identificar las posibilidades de recuperación, las actividades necesarias para lograr dicha recuperación, y establecer un cronograma estimado su restauración y eventual uso sostenible.
- Construir un plan de acción frente a la descontaminación, procesos de limpieza de las zonas afectadas, restauración ecosistémica y descontaminación del agua de los ríos y quebradas afectadas para la recuperación de las fuentes hídricas del territorio Awá.
- Adelantar un diagnóstico de las especies animales y vegetales que se han visto afectadas y se encuentran en diferente tipo de riesgo debido a los altos grados de contaminación que presentan.
- Construir un plan de acción frente a la descontaminación y recuperación de las especies animales y vegetales que se han visto afectadas por los derrames de petróleo en el territorio Awá.
- Adelantar un inventario de los suelos que se han visto afectados por la contaminación en el Katsa Su.
- Construir un plan de acción frente a la 47 descontaminación y recuperación de los suelos contaminados dentro del territorio Awá.
- A partir de la identificación de las fuentes hídricas contaminadas, determinar aquellos sectores que requieren con urgencia la construcción de infraestructura, como puentes, para facilitar su paso y establecer una agenda para el desarrollo de la misma.
- A partir de la identificación de las fuentes hídricas contaminadas, establecer los resguardos que requieren la instalación de plantas de tratamiento para la descontaminación del agua, considerando que las plantas existentes en algunos resguardos carecen de la capacidad suficiente para satisfacer las demandas de las comunidades afectadas.
- Garantizar el suministro de agua a través de carrotanques u otro tipo de medidas que permitan acceder al agua potable, limpia y de calidad durante el tiempo que el pueblo Awá debido a la contaminación sobre sus fuentes hídricas no podrá a recurrir a ellas.
- Tomar medidas para fortalecer la capacidad de los acueductos comunitarios que surten de agua a algunos resguardos del Pueblo Awá a fin de mejorar y ampliar su distribución y oferta hídrica hacia otros sectores que pueden presentar mayor contaminación.
- Establecer mecanismos de monitoreo de la calidad del agua en los resguardos del Pueblo Awá demandante.
- Llevar a cabo estrategias pedagógicas con enfoque comunitario que expliquen a la comunidad como reconocer la calidad del agua de los ríos y quebradas, a fin de que puedan determinar si es apta para el consumo humano o no.
- Llevar a cabo estrategias pedagógicas con enfoque etario que contemplen la formación pedagógica de los niños, niñas y adolescentes a fin de que puedan reconocer la calidad del agua de los ríos y quebradas y determinar si es apta para el consumo humano o no.
- Adelantar y priorizar los procesos de ampliación, constitución y saneamiento de resguardos indígenas que históricamente el pueblo Awá ha solicitado a la ANT ya que su falta de formalización afecta la defensa ambiental de estos territorios, también afectados por los derrames de petróleo. |
|
Ordenar la concertación de medidas de reparación espiritual enfocadas en la medicina tradicional Awá (pretensión 4). |
- Al Ministerio del Interior, la Gobernación de Nariño, las Alcaldías de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, en colaboración con el Ministerio de Ambiente así como las entidades que puedan concurrir o ser competentes llevar a cabo la construcción de una casa de medicina ancestral con el objetivo de establecer un espacio que permita llevar a cabo la siembra de las plantas medicinales que se han venido perdiendo debido a los derrames de petróleo. Para ello se deberá igualmente: o Ordenar la reparación espiritual a través de la construcción de viveros destinados a la reproducción de las plantas ancestrales del pueblo Awá. o Generar y apoyar el desarrollo de espacios para llevar a cabo el fortalecimiento cultural e intercambio de saberes entre las diferentes generaciones del Pueblo Awá a fin de fortalecer la transmisión de saberes relacionados con la restauración espiritual en los daños causados a los ríos y quebradas. |
|
Ordenar mantener la suspensión preventiva del flujo de petróleo del OTA hasta tanto no se tomen las medidas efectivas para que la contaminación no continúe (pretensión 5).
Ordenar que, en caso de que se haya reactivado el flujo de petróleo del OTA, se suspenda (pretensión 6). |
- A la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales suspender la autorización para la operación del Oleoducto Transandino hasta tanto Ecopetrol no presente los Diagnósticos Ambientales de Alternativas, el Estudio de Impacto Ambiental y los demás instrumentos ambientales que actualmente son exigibles a una Licencia Ambiental que tiene el tamaño operativo del Oleoducto Trasandino. El otorgamiento de la Licencia Ambiental para la operación del Oleoducto Trasandino, así como los mecanismos de evaluación, seguimiento y compensación, deberán responder a la realidad territorial de los distintos puntos que atraviesa el OTA. o La ANLA deberá explicar qué mecanismos implementará que garanticen la independencia, transparencia y sanción frente a la operatividad del Oleoducto en el marco de sus labores de evaluación, seguimiento y control de las licencias ambientales. Estos deberán contemplar los más altos estándares de seguridad, evaluación y control que existen para este tipo de infraestructura de transporte de hidrocarburos. o La ANLA deberá establecer labores de compensación del proyecto enfocadas en la recuperación de las fuentes hídricas del pueblo Awá. En ningún caso, las Autoridades Ambientales deberán aceptar compensaciones en espacios que donde no existen impactos derivados del petróleo transportado por el Oleoducto Trasandino, pues estas deben responder a dicha operación.
- La construcción de un Plan Nacional de Contingencia específico para atender los derrames de petróleo ocasionados por terceros, que comprenda la necesidad de restaurar las afectaciones socio ambientales causadas por estos derrames.
- A la Fiscalía General de la Nación entregar un informe acerca de las gestiones adelantadas frente a los delitos y crímenes relacionados con el apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que lo contengan, relacionados con los eventos de derrame de petróleo del Oleoducto Trasandino.
- Llevar a cabo la corrección de los polígonos donde se encuentran los resguardos de la UNIPA, dado que esto ha influido en la determinación geográfica y la legitimidad para la intervención de los diferentes resguardos para llevar a cabo o exigir intervenciones causadas por derrames de petróleo. |
|
Ordenar la realización de un estudio epidemiológico en los resguardos (pretensión 7).
Ordenar que, de acuerdo con los resultados del estudio epidemiológico, se adelanten jornadas de atención en salud (pretensión 8).
Identificar y remediar los proyectos productivos de los resguardos que han sido afectados por los derrames de crudo (pretensión 9).
Ordenar que la implementación de las medidas de esta acción de tutela sean concertadas con la UNIPA y los resguardos (pretensión 10). |
- Realizar un estudio epidemiológico que cubra todos los resguardos de la UNIPA. Este estudio deberá identificar las afectaciones a la salud causadas por los derrames de petróleo, con especial énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujeres, ya que estas últimas son las más expuestas al contacto con el agua contaminada.
- Que a partir de los resultados del estudio epidemiológico realizado se identifiquen las enfermedades relacionadas con la presencia de petróleo en el agua, en toda la población, pero con especial atención a los niños, niñas y adolescentes.
- Que a partir de los resultados se lleven a cabo acciones para la mejora y el fortalecimiento de la capacidad instalada de la IPS UNIPA para la atención médica, especialmente relacionada con enfermedades relacionadas con la contaminación de petróleo.
- Formulación, asignación presupuestal, e implementación de proyectos productivos que busquen remediar las pérdidas ocasionadas por los derrames de petróleo y busquen garantizar los derechos a la soberanía alimentaria del Pueblo Awá.
- Llevar a cabo la formulación, e implementación con la comunidad de un plan de reforestación de árboles maderables y frutales en áreas de suelo afectadas e identificadas para los procesos de restauración ecosistémica. |
El CAJAR y la UNIPA solicitaron que todas las medidas decretadas por la Corte cuenten con la participación de la UNIPA. Además, solicitaron lo siguiente:
a. Al Ministerio del Interior que la implementación de todas las órdenes de la acción de tutela debe contemplar los escenarios de riesgo a que se van a exponer los miembros de la UNIPA, tanto en el trámite de la tutela, así como en los posteriores escenarios de riesgo que surjan con ocasión a la implementación de medidas que busquen la restauración del territorio por la problemática aquí planteada.
b. A la Defensoría del Pueblo con el fin de llevar a cabo labores de verificación de las órdenes judiciales que en el marco de este proceso sean determinadas por la Corte Constitucional.
c. En garantía de la implementación de las diferentes medidas, solicitamos que aquellas que las entidades involucradas en el litigio, puedan generar un canal de comunicación y articulación activa con la Defensoría del Pueblo.
d. Al Gobierno Nacional la promulgación de un decreto que busque la protección ambiental y cultural del Katsa Su, reconociendo la importancia que tiene este territorio ancestral para el equilibrio ecosistémico de la región del pacífico nariñense y la cantidad de biodiversidad que alberga en su interior.
e. Que las medidas adoptadas en el marco de esta acción judicial sean inter comunis bajo el entendido de que el Katsa Su es un territorio más amplio y que las afectaciones por derrames de crudo en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte desbordan los 20 resguardos demandantes.
f. A la Corte Constitucional que considere tanto las entidades previamente señaladas, como las demás que puedan concurrir en competencias, para que en virtud del principio de colaboración puedan llevarse a cabo las medidas de reparación integral que en el marco de este litigio se determinen.
(iv) Pronunciamiento frente a algunas de las pruebas trasladadas por la Corte Constitucional en el marco de los requerimientos formulados a las demandadas y vinculadas.
La CCJ y la UNIPA afirmaron que las respuestas de las entidades señaladas presentan diversos problemas. Estos son:
a. Falta de transparencia y fiabilidad de los datos: las diferencias en el número de eventos reportados reflejan una falta de consistencia y claridad en la información. Esto pone en duda la transparencia de las empresas y las entidades responsables del manejo del OTA. Además, esto dificulta la adecuada evaluación del daño ambiental.
b. Subestimación del impacto ambiental: dado que al principio reportaron 446 eventos y luego afirmaron que hubo más, es posible que las acciones de respuesta hayan sido insuficientes para abordar la verdadera magnitud del problema.
c. Confusión y descoordinación institucional: las diferencias entre las cifras reportadas por CENIT y ANLA generan preocupación sobre la coordinación y eficiencia en la gestión de emergencias ambientales. Esta falta de alineación entre entidades clave es posible que haya provocado retrasos en la adopción de medidas correctivas y en la aplicación de sanciones adecuadas.
Además, el CAJAR y la UNIPA adviertieron otros problemas relacionados con el OTA, los cuales son:
a. El alcance limitado del Plan de Manejo Ambiental (PMA). Las organizaciones afirman que el PMA no abarca la totalidad del ciclo de vida del proyecto ni la totalidad de los riesgos ambientales asociados. En ese sentido, consideran que lo más adecuado es exigir la licencia ambiental. Si bien el Estado con el régimen de transición no les exigió una licencia ambiental, esto solo representa la inacción del Estado para proteger el medioambiente y al pueblo Awá.
b. Incumplimiento normativo y legal relacionado con la exigencia de la licencia ambiental. Las organizaciones afirman que la licencia ambiental es obligatoria para ciertos proyectos de mayor impacto, según el Decreto 1076 de 2015. Si se les exigiera la licencia ambiental, se les podría obligar a hacer la inversión forzosa del 1% que dispone el decreto mencionado para aquellos proyectos que usan fuentes hídricas.
c. La falta de participación de las comunidades y la consulta previa. Las organizaciones afirman que como el proceso de licenciamiento ambiental no se adelantó, nunca se llevó a cabo la consulta previa, lo cual vulnera los derechos de las comunidades étnicas afectadas por el OTA. Además, este licenciamiento ambiental no se realizó porque se consideraba que las comunidades no hacían parte de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto.
d. Falta de supervisión y control estatal. Dado que el Estado no le ha exigido la licencia ambiental, el PMA tiene un menor grado de control y seguimiento por parte del Estado, lo que se traduce en mayores riesgos ambientales sin una adecuada mitigación. Además, las organizaciones afirman que la ANLA omite realizar sus labores de seguimiento y control que están previstas en el art. 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015.
Anexos: documento de Word con los 12 mapas mencionados en este resumen.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Nariño
El 24 y 25 de octubre de 2024, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible (SADS) de Nariño detalló las medidas de mitigación, prevención, y compensación que adoptó entre 2014 y 2024 para atender los daños ambientales generados por los derrames de petróleo. Así, la Secretaría informó que diseñó protocolos de respuesta ante emergencias ambientales, planes de conservación de recursos hídricos, y programas de restauración de ecosistemas dañados. Además, afirmó que realizó campañas de sensibilización y educación ambiental, enfocadas en las comunidades afectadas, y programas de monitoreo constante de las fuentes hídricas para detectar y controlar rápidamente cualquier impacto ambiental.
Por otra parte, la Secretaría manifestó que realizó un protocolo de diálogo con las comunidades étnicas, en el que se comprometió a establecer una mesa de concertación para facilitar la interacción con entidades estatales y la comunidad Awá. Finalmente, la entidad recalcó que la Gobernación ha colaborado en el cumplimiento de sus competencias y aseguró que no hay responsabilidad directa en los daños causados, pues muchos son atribuibles a la extracción y refinación ilegal de hidrocarburos llevada a cabo por terceros.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
El 25 de octubre de 2024, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible respondió a los diversos requerimientos de la Corte. En primer lugar, afirmó que las Corporaciones Autónomas Regionales y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA son quienes deben tomar las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, según el marco normativo vigente.
En segundo lugar, esta entidad manifestó que, para realizar la construcción de un cronograma y plan de trabajo, le solicitó a la ANLA los insumos disponibles relacionados con el OTA. La ANLA le compartió al Ministerio un documento llamado “diagnóstico de condiciones socioambientales – Resguardos del Pueblo Awá en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, Nariño” (está anexado a esta respuesta) que corresponde al diagnóstico del área del proyecto del OTA. La ANLA también le compartió al Ministerio toda la información relacionada con sus actuaciones en el marco de sus funciones y competencias.
Por su parte, Corponariño le envió al Ministerio un documento llamado “Proyecto: Implementación de acciones que contribuyan a la rehabilitación ecológica de áreas afectadas por hidrocarburos en zona costera y piedemonte del Departamento de Nariño” (anexo a esta respuesta). Este documento tuvo 3 objetivos: (i) realizar un diagnóstico del estado actual de los ecosistemas afectados; (ii) definir una estrategia de rehabilitación; y (iii) desarrollar el proceso inicial de rehabilitación ecológica en las áreas afectadas por los derrames de hidrocarburos.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio presentó un plan de trabajo general con base en la información consultada con las entidades pertinentes. El plan de trabajo es el siguiente:
(i) Título: Propuesta Plan de trabajo y cronograma para la elaboración de diagnóstico en el territorio de los 20 resguardos del Pueblo Awá.
(ii) Objetivo general: elaborar un diagnóstico de los ecosistemas del territorio donde se encuentra el Pueblo Awá (municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas) que permita evaluar el estado actual de los recursos naturales en las comunidades e identificar las problemáticas derivadas de la operación del oleoducto y de actividades ilegales asociadas, en un término de 2 años.
(iii) Objetivos específicos:
a. Diagnosticar las condiciones socio ambientales de las comunidades.
b. Identificar y analizar las problemáticas ambientales generadas por la operación del oleoducto, incluyendo su impacto en los ecosistemas locales y áreas potencialmente contaminadas.
c. Presentar las afectaciones en los recursos naturales del territorio.
(iv) Temas para diagnosticar:
a. Valoración de las condiciones de la fauna y las afectaciones generadas por las contingencias.
b. Valoración de las condiciones de la flora y las afectaciones generadas por las contingencias.
c. Impactos acumulativos de las actividades de hidrocarburos: aspectos sociales, ambientales y culturales.
d. Impactos en el recurso hídrico en las áreas de las comunidades.
e. Identificación de áreas potencialmente contaminadas.
f. Caracterización de los ecosistemas, diagnóstico de su condición y valoración de las afectaciones generadas por las contingencias.
(v)
![]() Etapas con cronograma:
Etapas con cronograma:
(vi) Instancias participantes como fuentes de información: Corponariño; ANLA; MADS; Ministerio de Minas y Energía; alcaldías locales; Pueblo Awá; Ministerio del Interior; Ministerio de Agricultura; Ministerio de Vivienda y Gobernación de Nariño.
En tercer lugar, el MADS envió un documento de Word donde relaciona los mapas de las contingencias reportadas en el sistema VITAL desde 2014 a 2024 en los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco. Este documento está anexado a la respuesta.
En cuarto lugar, el MADS afirmó que implementó diversas acciones para atender los impactos de los derrames de hidrocarburos en las fuentes hídricas. Así, sostuvo que supervisó la aplicación de planes de contingencia a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corponariño, conforme a lo estipulado en el Decreto 1868 de 2021. Este decreto establece que las empresas deben encargarse de la contención y corrección de los derrames durante la contingencia, pero no tienen la responsabilidad de realizar labores de descontaminación completa, recuperación de los ecosistemas ni compensación económica a las comunidades afectadas cuando el daño es causado por terceros.
Asimismo, el MADS afirmó que colaboró con otras entidades para desmantelar las refinerías ilegales, aunque esto no implicó la descontaminación de las áreas impactadas. Para la entidad, estas actuaciones reflejan los esfuerzos de monitoreo y gestión ambiental por parte del Ministerio, la ANLA y otras entidades competentes, aunque el impacto de las actividades ilícitas continúa siendo un reto significativo en la protección del ecosistema en la región del pueblo Awá.
En quinto lugar, el Ministerio puso de presente que en 2015 realizó un estudio sobre el impacto ambiental del derrame de 410,000 galones de crudo por una voladura del OTA. Este estudio indicó que, aunque las aguas marino-costeras mantenían parámetros de calidad aceptables, en el río Mira se observaron niveles medios de contaminación. A nivel de flora y fauna, se halló que el ecosistema de manglares seguía en buen estado, y el río mostró alta capacidad de recuperación.
Además, el Ministerio identificó la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para una atención integral de estas contingencias e intentó establecer una estrategia conjunta con el Ministerio de Energía para atender los daños ambientales causados por terceros. Sin embargo, hasta la fecha, no se han definido los procedimientos necesarios.
Respecto de los impactos de esta contaminación en el territorio Awá, el Ministerio aclaró que apoyó la creación de la Mesa de Diálogo y Concertación para el Desarrollo Integral del Pueblo Awá en coordinación con otros ministerios, y trabajó en proyectos de restauración ecológica con la Organización CAMAWARI y Corponariño. No obstante, afirmó que la comunidad desistió del proceso tras recibir unas observaciones ministeriales respecto de la primera propuesta.
Asimismo, el Ministerio manifestó que está trabajando, en conjunto con la Policía Nacional, en un protocolo ambiental para el desmantelamiento de infraestructura ilegal de procesamiento de hidrocarburos hurtados en el transporte de hidrocarburos por ductos. Este documento permitirá adelantar operaciones de desmantelamiento bajo lineamientos ambientales, para disminuir la afectación ambiental cuando se intervienen estos alambiques ilegales.
Finalmente, el Ministerio afirmó que está avanzando en el cumplimiento de las sentencias de las autoridades judiciales, como la sentencia 032 de 2021 del Tribunal de Restitución de Tierras de Cali, que los obligó a desarrollar acciones de diagnóstico y gestión de las problemáticas ambientales generadas a las comunidades por el derrame de crudo del OTA. Igualmente, la entidad manifestó que está adelantando la reglamentación de la Ley de Pasivos Ambientales (Ley 2327 de 2023), que prevé la habilitación de recursos y herramientas necesarias para descontaminar áreas afectadas por estos pasivos.
Resguardo Indígena Awá La Cabaña
El 05 de noviembre de 2024, el Resguardo Indígena Awá La Cabaña adjuntaron un decreto. Este decreto tiene por objeto establecer medidas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su coordinación efectiva con las demás autoridades y/o entidades. De acuerdo con este decreto, el resguardo indígena solicitó que se establezca una coordinación directa con las entidades de orden nacional y con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que la concertación se lleve a cabo directamente con nuestra comunidad o con los representantes que designemos en su nombre.
CENIT
El 14 de noviembre de 2024, CENIT se pronunció frente a la intervención de la Comisión Colombiana de Juristas y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Respecto de la CCJ, CENIT afirmó que la empresa no es un actor o partícipe en el conflicto armado interno y que, por el contrario, también ha sido afectado por esta situación. De esta manera, la empresa afirmó que la actividad que desarrolla CENIT goza de una especial protección en el marco del Derecho Internacional Humanitario, pues los oleoductos son bienes civiles y deben ser protegidos por el DIH.
Adicionalmente, CENIT sostuvo que cuentan con una política de derechos humanos y DIH, y aplica los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Esto se ve reflejado en sus reportes anuales en materia de derechos humanos y empresa.
Por otra parte, la compañía manifestó que las empresas de hidrocarburos no son los principales responsables en casos de desastre ambiental. Señaló que los vertimientos de hidrocarburos y las afectaciones a fuentes hídricas en el departamento de Nariño obedecen, en su mayoría, a la perforación ilícita del oleoducto y a la operación de refinerías ilegales, cuyos residuos son vertidos directamente a los cuerpos de agua por parte de grupos armados al margen de la ley. Tales actos constituyen hechos de terceros con efectos irresistibles e imprevisibles, lo que excluye la imputación de responsabilidad a la empresa por el régimen de riesgo excepcional.
Por último, resaltó que en los casos de pérdida de contención por eventos ilícitos, CENIT activa sus Planes de Emergencia y Contingencia para mitigar impactos abióticos y bióticos. No obstante, la ejecución de medidas de remediación o compensación más allá del control de contingencias escapa de su competencia cuando la causa del daño es atribuible a terceros, conforme lo ha reconocido el Ministerio de Ambiente mediante Concepto No. 8140-E2-37484 de 2015.
Cenit también se pronunció sobre la intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Afirmó que las afectaciones ambientales sufridas en el área de influencia del Oleoducto Trasandino son atribuibles, principalmente, al conflicto armado interno. La empresa resaltó que la infraestructura ha sido blanco reiterado de ataques violentos e instalación de válvulas ilícitas por parte de grupos armados ilegales, quienes sustraen el crudo para fines ilícitos, generando graves daños ambientales. En ese sentido, afirmó que el origen de los perjuicios responde a causas externas, imprevisibles e irresistibles que escapan a su control operativo.
La empresa reafirmó que ha cumplido cabalmente con las obligaciones impuestas por la normatividad ambiental, incluida la atención técnica y operativa ante emergencias, bajo el control y seguimiento de la ANLA. Finalmente, advirtió que cualquier mecanismo resarcitorio a favor de las comunidades debe atender a principios de legalidad, equidad y justicia, sin atribuir responsabilidad a Cenit por hechos cuya autoría corresponde a terceros ajenos a su operación.
Por todo lo anterior, la empresa CENIT solicitó que sea confirmado el fallo de segunda instancia del 10 de abril de 2024 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, pues la tutela no procede porque no se cumplió con el requisito de subsidiariedad. Además, reiteró a la Corte la necesidad de realizar una sesión técnica con el propósito de esclarecer las circunstancias fácticas y jurídicas del caso bajo estudio.
Ecopetrol S.A.
El 15 y 18 de noviembre de 2024, la empresa Ecopetrol respondió a las intervenciones de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y del Ministerio de Ambiente. Respecto a la CCJ, Ecopetrol reiteró que, en este caso, las empresas accionadas no son responsables de los desastres ambientales, pues los daños han sido causados por grupos armados. Además, reiteró que no es titular de los activos del oleoducto Trasandino desde hace varios años, por lo que no es responsable por los derrames de petróleo causados por terceros. Igualmente, afirmó que ha cumplido con las normas ambientales vigentes, lo que incluye la activación de planes de contingencia frente a incidentes atribuibles a su operación. Finalmente, respecto a las medidas de atención y restauración a comunidades afectadas, la empresa sostuvo que estas deben estar en cabeza de las entidades competentes del Estado, dada la inexistencia de responsabilidad directa de Ecopetrol.
Ahora bien, respecto de la intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ecopetrol reiteró que existe una falta de legitimación en la causa por pasiva, pues desde el 1 de abril de 2013 no ostenta la titularidad ni la responsabilidad sobre los activos del oleoducto Transandino. Además, las afectaciones señaladas por los accionantes no derivan de actuaciones propias de la compañía, sino de ataques sistemáticos perpetrados por grupos armados ilegales.
Por lo anterior, Ecopetrol solicitó confirmar las decisiones de instancia proferidas por el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C. dentro del proceso bajo estudio. Además, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Agencia Nacional de Hidrocarburos
El 19 de noviembre de 2024, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (en adelante ANH)afirmó que no es competente ni tiene la función de transportar crudo ni de realizar el seguimiento de los contratos de transporte y distribución de petróleo. Por lo tanto, la entidad no vulneró los derechos de los accionantes. Por este motivo, la ANH solicitó ser desvinculada del trámite, pues carece de legitimación en la causa por pasiva.
Defensoría del Pueblo – Regional Tumaco
El 19 de noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo – Regional Tumaco coadyuvó las pretensiones de la acción de tutela. Esta entidad manifestó que, debido a la estrecha relación del pueblo Awá con su territorio, cualquier afectación al medioambiente les afecta sus costumbres, cosmogonía, salud, alimentacion y pervivencia.
Además, la Regional Tumaco destacó que, a través de la Alerta Temprana 045 de 2019, la entidad registró varias afectaciones del pueblo Awá como amenazas e intimidaciones; homicidios de líderes indígenas; reclutamiento forzado de menores de edad y su instrumentalización para labores de inteligencia de los grupos armados; instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos; contaminación de fuentes hídricas y del medio ambiente por la extracción de hidrocarburos; y atentados al oleoducto.
Por lo anterior, la entidad estableció unas recomendaciones: (i) establecer un plan de salvaguarda del ecosistema y las comunidades afectadas; (ii) implementar el Plan Nacional de Contingencias contenido en el Decreto 1868 de 2021; y (iii) llevar a cabo una consulta previa, libre e informada para los accionantes.
Gobernación de Nariño
El 19 de noviembre de 2024, la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Nariño trasladó por competencia el auto de la Corte Constitucional a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del departamento. Esta dirección administrativa afirmó que no era competente para atender las solicitudes de la Corte.
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia
El 20 de noviembre de 2024, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia dividió su intervención en cinco partes: (i) la falta de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad a recursos hídricos adecuados y de calidad vulnera el derecho al agua del pueblo Awá; (ii) la vulneración al derecho al medio ambiente por la falta de regulación ambiental de proyectos con anterioridad a la Ley 99 de 1993; (iii) las vulneraciones a los derechos a la identidad cultural y a la supervivencia del pueblo Awá; (iv) el Estado y las empresas tienen el deber de actuar con debida diligencia para garantizar los derechos humanos del pueblo Awá y, en particular, sobre sus tierras, territorios y recursos naturales.
(i) La falta de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad a recursos hídricos adecuados y de calidad vulnera el derecho al agua del pueblo Awá
La Corte Constitucional reconoce el derecho al agua como un derecho fundamental autónomo, especialmente cuando se destina al consumo humano. Este derecho resulta esencial para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida digna, la salud, la alimentación, el trabajo y la participación en la vida cultural. En el caso de los pueblos indígenas, como el pueblo Awá, el agua tiene un valor adicional ya que hace parte de su cosmovisión, prácticas ancestrales y formas de vida.
En el caso del pueblo Awá, los derrames de crudo por la operación del oleoducto Trasandino han afectado gravemente la disponibilidad, calidad y acceso al agua, lo que ha imposibilitado su uso para consumo, higiene, producción de alimentos y prácticas tradicionales. Esta contaminación ha derivado en problemas de salud, especialmente en los niños, niñas y personas mayores, lo que impide a la comunidad vivir en condiciones dignas y coherentes con su identidad cultural. En este contexto, el Estado tiene el deber de adoptar medidas que garanticen los derechos del pueblo Awá, así como para prevenir y remediar las acciones y omisiones de terceros que afectan este derecho.
(ii) La vulneración al derecho al medio ambiente por la falta de regulación ambiental de proyectos con anterioridad a la Ley 99 de 1993
De acuerdo con los intervinientes, las herramientas jurídicas vigentes para prevenir y manejar los daños ambientales generados por proyectos iniciados antes de la Ley 99 de 1993 son insuficientes. En particular, los Planes de Manejo Ambiental (PMA) carecen de una evaluación integral de impactos directos, indirectos y acumulativos, y no contemplan mecanismos eficaces de vigilancia y sanción ante posibles incumplimientos. Esto ha generado riesgos ambientales considerables, como los evidenciados en el caso del pueblo Awá, donde la contaminación del entorno ha afectado derechos fundamentales como la integridad física, el territorio y la identidad cultural.
Frente a esta problemática, Dejusticia propone una serie de medidas estructurales. Primero, se requiere exigir evaluaciones obligatorias de impacto ambiental para proyectos del régimen de transición, así como instrumentos de manejo y control que faculten al Estado a intervenir ante incumplimientos. Segundo, las evaluaciones deben integrar el análisis de impactos acumulativos y su efecto en los derechos humanos. Tercero, debe garantizarse la participación efectiva e informada de las comunidades indígenas, conforme a los estándares constitucionales y tratados como el Acuerdo de Escazú. Por último, se debe divulgar información completa sobre los impactos acumulativos del proyecto OTA y asegurar que las decisiones adoptadas respondan a un diagnóstico integral de los daños.
(iii) Las vulneraciones a los derechos a la identidad cultural y a la supervivencia del pueblo Awá
Dejusticia afirmó que la contaminación causada por los derrames de crudo del oleoducto Trasandino han afectado el entorno físico, los sitios sagrados, las prácticas ancestrales y los vínculos intergeneracionales. Estas afectaciones constituyen una amenaza directa a la pervivencia del pueblo Awá.
En este escenario, Dejusticia propone cinco medidas fundamentales para reparar: (i) restitución del ecosistema del territorio para que vuelva a su estado original; (ii) indemnización por perjuicios materiales e inmateriales, como la pérdida de prácticas culturales y alimentos tradicionales; (iii) rehabilitación de los espacios sagrados, la cultura y la espiritualidad Awá; (iv) satisfacción mediante acciones simbólicas que reconozcan los daños al Katsa Su; y (v) garantías de no repetición mediante el control de futuros proyectos extractivos y la implementación de medidas de debida diligencia.
(iv) El Estado y las empresas tienen el deber de actuar con debida diligencia para garantizar los derechos humanos del pueblo Awá y, en particular, sobre sus tierras, territorios y recursos naturales
Dejusticia afirma que tanto el Estado colombiano como las empresas Ecopetrol y CENIT han incumplido su deber de actuar con debida diligencia en la protección de los derechos humanos del pueblo Awá, especialmente en lo relativo a sus tierras, territorios y recursos naturales. El Estado, como autoridad ambiental y accionista mayoritario de Ecopetrol, ha omitido sus obligaciones de respeto, protección y garantía, pues ha permitido que el OTA opere bajo un esquema normativo obsoleto que no contempla adecuadamente los impactos acumulativos ni la dimensión biocultural del territorio Awá. Además, el Estado tampoco ha adoptado mecanismos eficaces de supervisión, sanción y reparación.
Por su parte, Ecopetrol y Cenit han fallado en implementar controles rigurosos, en identificar y mitigar los riesgos de sus actividades, y en diseñar junto a las comunidades medidas de reparación pertinentes. Esta omisión estructural ha derivado en afectaciones profundas a la alimentación, el sistema productivo y la salud del pueblo Awá, así como en la pérdida de biodiversidad y prácticas tradicionales.
Intervenciones durante el proceso
Henri Tenorio Segura
El 21 de febrero de 2025, Henri Tenorio Segura, apoderado judicial del Consejo Comunitario Local Los Amigos de la vereda Espriella del distrito de Tumaco, intervino en el proceso. En primer lugar, afirmó que en la Espriella habitan personas afrodescendientes que, tras huir de la esclavización, formaron palenques en la zona y organizaron sus familias en torno a prácticas productivas como la agricultura, la ganadería y la minería. Sin embargo, el conflicto armado les alteró sus formas de vida, pues hubo desplazamientos forzados, confinamiento, pérdidas del territorio, profundización de situaciones de vulnerabilidad económica, entre otros.
En segundo lugar, la intervención se centró en las afectaciones del oleoducto Trasandino en su comunidad. Relató que la contaminación alteró ecosistemas acuáticos y terrestres, comprometió gravemente la salud humana y generó crisis alimentarias. Entre los efectos más graves se encontró la infertilidad del suelo, afectaciones al proceso de fotosíntesis y la cadena trófica, deterioro de la atmósfera por gases tóxicos, enfermedades cutáneas y reproductivas, así como la destrucción de la flora, fauna, cultivos y ecosistemas acuáticos. Además, las capas de petróleo impidieron la oxigenación del agua, lo que provocó la muerte masiva de peces, desaparición de especies y desequilibrio ecológico. Los daños afectaron la salud humana, principalmente en niños y mujeres, y comprometen la supervivencia de generaciones futuras debido a la exposición prolongada a sustancias cancerígenas.
A pesar de esto, el interviniente denunció que no se realizó una consulta previa a las comunidades afectadas. Además, aunque la comunidad ha tenido reuniones con Ecopetrol, CENIT y las autoridades ambientales con el fin de reclamar por la situación de contaminación, no se han implementado acciones estructurales ni reparaciones integrales. Incluso, durante la pandemia por COVID-19, las condiciones de la comunidad empeoraron, pues los derrames continuaron y no hubo presencia estatal para atender a esta situación.
Por lo anterior, el apoderado judicial del Consejo Comunitario Local Los Amigos solicitó a la Corte que se incluya a las comunidades negras del corregimiento la Espriella y otras comunidades afrodescendientes, afectadas por la operación del oleoducto Trasandino, como coadyuvantes o terceros con interés legítimo dentro de la acción de tutela. Asimismo, solicitó que dentro del pronunciamiento de la Corte se protejan los derechos y se ordenen medidas cautelares para mitigar los daños que afectan a las comunidades y pobladores del corregimiento Espriella del distrito de Tumaco. Por último, solicitó que se ordenen medidas y acciones “que correspondan en alcance al trámite procesal que cursa a través de la acción de grupo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.
Procuraduría General de la Nación
El 21 de febrero de 2025, la Procuradora Delegada Preventiva y de Control de Gestión 4 para Asuntos Étnicos y el Procurador Delegado con Funciones Mixtas 3 para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios se pronunciaron sobre la tutela. Afirmaron que para los pueblos indígenas el territorio es más que un espacio físico, pues es un pilar fundamental de su cosmovisión, cosmogonía y espiritualidad. Además, relataron que el territorio es esencial para la pervivencia de los pueblos indígenas y, por ende, se debe contar con su participación en la construcción de las soluciones.
Respecto de los derrames de hidrocarburos, el delegado y la delegada sostuvieron que la autoridad ambiental debe evaluar que los planes de contingencia de los estudios de impacto ambiental contemplen medidas de mitigación, corrección y gestión adecuada de los derrames causados por los grupos armados. De esta forma, la ANLA, junto con Corponariño, Corpoamazonía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las autoridades territoriales deben realizar seguimiento y control sobre estos proyectos.
Por último, estos delegados manifestaron que la Procuraduría está en disposición de contribuir a la vigilancia preventiva y control a la gestión del oleoducto Trasandino, en el marco de sus competencias, con el fin de garantizar los derechos del pueblo Awá.
CENIT
El 27 de febrero de 2025, la empresa CENIT le solicitó a esta Corporación intervenir porque se presentó un bloqueo en la estación Alisales de la empresa, ubicada en Puerres, Nariño. Relató que la comunidad Monopamba bloqueó la entrada de la estación Alisales, por lo que los funcionarios de CENIT no pueden entrar y existen unos riesgos como incendios por presencia de hidrocarburos almacenados sin poder evacuar, sobre presión y pérdida de contención del sistema, entre otros. Por lo anterior, la empresa solicitó a la Corte que ordenara a la Alcaldía de Puerres del departamento de Nariño implementar las medidas necesarias para retirar a las personas de la entrada de la estación Alisales.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
El 27 de febrero de 2025, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó un plazo adicional para enviar la información que se comprometió el 24 de febrero de 2025 en el marco de la sesión técnica realizada por la Corte.
Ecopetrol S.A.
El 10 de marzo de 2025, Ecopetrol se pronunció sobre las actas de la Corte Constitucional respecto de la visita territorial en Tumaco. La empresa aclaró que, aunque los accionantes solicitaron la suspensión del OTA, dicha infraestructura es propiedad de CENIT desde el 2013. Además, sostuvo que no es responsable de los derrames de petróleo, atribuidos a acciones de terceros ilegales, y que no tiene competencia ni funciones para ejecutar los remedios solicitados por los accionantes.
Finalmente, Ecopetrol manifestó su oposición a nuevas pretensiones formuladas en las actas por considerarlas extemporáneas y que atentan a su derecho a la defensa. Por todo lo anterior, solicitó a la Corte confirmar las decisiones de instancia dentro del proceso.
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
El 10 de marzo de 2025, la ANLA respondió a las actas tomadas por las y los funcionarios de la Corte Constitucional en la visita territorial realizada el 10 de febrero de 2025 en el municipio de Tumaco, Nariño. En primer lugar, la ANLA se pronunció sobre la pretensión 5 de los accionantes, en donde solicitan que la entidad suspenda la autorización para la operación del oleoducto Trasandino hasta que Ecopetrol no presente un DAA, un EIA y demás instrumentos ambientales que actualmente son exigibles a una licencia ambiental que tiene el tamaño operativo del oleoducto Trasandino.
Al respecto, la ANLA resaltó que el Plan de Manejo Ambiental (PMA) es una herramienta jurídica y técnica esencial para proteger los derechos fundamentales individuales y colectivos a través del control estatal de proyectos con impacto ambiental. No es solo una autorización, sino un conjunto de condiciones obligatorias que buscan prevenir, corregir, mitigar o compensar los daños ambientales. Suspender este instrumento —por ejemplo, mediante orden judicial— puede generar una situación de desprotección grave del ambiente, ya que elimina el mecanismo más eficiente para controlar y gestionar los impactos de las actividades económicas. Además, dicha suspensión afectaría el principio de eficacia administrativa y vulneraría mandatos constitucionales de protección ambiental (artículos 79 y 80 de la Constitución).
Además, la ANLA afirmó que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para suspender un acto administrativo como el PMA, ya que este tipo de decisiones deben tramitarse por la vía contencioso-administrativa. La Corte Constitucional ha señalado que la tutela solo procede para la protección inmediata de derechos fundamentales, pero no para anular o suspender licencias o instrumentos ambientales. En el caso bajo estudio, los daños ambientales no derivan del proyecto en sí, sino de acciones de terceros, por lo que suspender el PMA no resolvería el problema, sino que agravaría la falta de control ambiental. El enfoque adecuado es fortalecer el instrumento y no eliminarlo.
Por otra parte, la ANLA expuso las fichas de manejo, seguimiento y monitoreo que ha realizado para el oleoducto Trasandino desde 2021 hasta 2024. Particularmente, precisó que, a través del acta 908 del 24 de noviembre de 2024, se realizaron unos requerimientos a la empresa CENIT en relación con: (i) documentos de mantenimiento de la infraestructura; (ii) información de la ubicación de la infraestructura en un modelo geográfico; (iii) permisos de ocupación de cauce en las obras de mantenimiento; (iv) ajustes a las fichas del PMA para completar los estudios bióticos; (v) atención a requerimientos específicos de monitoreo y manejo de flora y fauna; (vi) presentar soportes documentales de acciones de mantenimiento y disposición de residuos, así como actualización del plan de contingencias del proyecto.
La ANLA destacó que el oleoducto Trasandino se construyó en 1968, por lo que le es aplicable el régimen de transición del artículo 40 del Decreto 1220 de 2005. En ese sentido, el OTA solo necesitaba presentar un plan de manejo ambiental para su evaluación y establecimiento. Por lo tanto, no necesita un DAA o un EIA.
La entidad aclaró que ha proferido varios actos administrativos relacionados con el seguimiento y control ambiental del Oleoducto Trasandino. Estas actuaciones incluyen autos, resoluciones y actas mediante las cuales se han realizado requerimientos técnicos, verificación de contingencias, ajustes al plan de contingencia y seguimiento a las compensaciones y afectaciones ambientales. Los informes técnicos respaldan hallazgos de contaminación en ríos, afectación a la fauna, flora, calidad del aire, suelos y salud humana, y ha evidenciado daños recurrentes y sostenidos a los ecosistemas del territorio indígena.
La ANLA también ha emitido decisiones que documentan incumplimientos y deficiencias en la mitigación de impactos, lo que ha generadp la necesidad de adoptar medidas adicionales y actualizaciones al plan ambiental del OTA. Las visitas y controles se han realizado en las plantas operativas (Orito, Guamuez, Alisales, entre otros) y en las zonas críticas como la vereda La Espriella, y se han incluido informes sobre los daños derivados de algunos eventos ocurridos entre 2015 y 2024. Pese a estos esfuerzos, la ANLA destacó una gestión insuficiente de los riesgos por parte de los operadores del oleoducto, lo que ha generado persistentes daños ambientales y sociales en las comunidades afectadas.
En segundo lugar, respecto de la pretensión de los accionantes de implementar mecanismos que garanticen la independencia, transparencia y sanción frente a la operación del OTA, la entidad afirmó que se ha estructurado un proceso detallado de evaluación y seguimiento ambiental, ajustado a los principios constitucionales y normativos de la función pública. Este proceso incluye la verificación del inicio de actividades, visitas de control, informes periódicos de cumplimiento ambiental (ICA), seguimiento documental espacial con tecnología geográfica y satelital, y visitas técnicas. Cada una de estas etapas permite identificar, analizar y tomar decisiones frente al cumplimiento de las obligaciones ambientales, lo que da lugar a conceptos técnicos que derivan en actos administrativos con requerimientos a los titulares de licencias.
La entidad también destacó que ofrece acceso a la información pública y herramientas tecnológicas como la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), el tablero de control de PQRS y la capacitación a comunidades. Con estos mecanismos, la ANLA busca asegurar que las decisiones ambientales sean socialmente legítimas, transparentes y técnicamente fundamentadas, y que cuenten con control social permanente.
Además, la ANLA afirmó que, de acuerdo con la Ley 2387 de 2024, la entidad está facultada para adelantar investigaciones, imponer medidas preventivas y sanciones a quienes infrinjan la normatividad ambiental. Estas funciones están a cargo del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales (GASA), adscrito a la Oficina Asesora Jurídica, lo que permite una separación clara entre las labores técnicas y jurídicas, y evita conflictos de interés. Este grupo realiza las indagaciones, analiza conceptos técnicos y jurídicos, emite actos administrativos y garantiza el respeto por el debido proceso, la imparcialidad, la transparencia y la participación ciudadana.
En este mismo sentido, la entidad sostuvo que se rige por principios constitucionales como moralidad, legalidad y publicidad, por lo que sus actuaciones están disponibles al escrutinio público. Esto incluye la publicación de actos administrativos en la Gaceta Oficial y la apertura del proceso sancionatorio a la participación de terceros.
En tercer lugar, respecto de la pretensión de los accionantes de establecer labores de compensación del proyecto enfocadas en la recuperación de las fuentes hídricas del pueblo Awá, la ANLA afirmó que las compensaciones ambientales del OTA deben enfocarse en la recuperación efectiva de las fuentes hídricas afectadas del pueblo Awá, sin aceptar compensaciones en áreas sin impacto. Aunque las afectaciones derivadas de actividades ilegales, como las refinerías clandestinas, no están incluidas dentro del instrumento, la entidad ha hecho requerimientos relacionados con estas prácticas cuando ocurren dentro del derecho de vía del oleoducto. En todo caso, la responsabilidad de atención a emergencias, incluyendo las provocadas por terceros, recae en la empresa operadora del oleoducto, que debe garantizar una respuesta integral, bajo vigilancia de la autoridad ambiental.
En cuarto lugar, frente a la pretensión de construir un Plan Nacional de Contingencias específico para atender los derrames de petróleo ocasionados por terceros, la ANLA sostuvo que no es la entidad competente para construir dicho plan, pues esto le corresponde al presidente de la República, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 1523 de 2012. Además, la entidad resaltó que el Decreto 1868 de 2021 cuenta con mecanismos de coordinación entre las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, lo cual garantiza una respuesta coordinada y uniforme ante las emergencias relacionadas con sustancias peligrosas y derrames.
En quinto lugar, respecto de la pretensión de que la Fiscalía General de la Nación entregue un informe sobre las gestiones adelantadas para los delitos relacionados con el apoderamiento de hidrocarburos, la ANLA indicó que no es competente para controlar las acciones ilícitas relacionadas con los hidrocarburos. Sin embargo, sostuvo que la entidad informa a las autoridades competentes cuando, en el ejercicio de sus funciones, detecta condiciones de riesgo.
Por último, frente a la pretensión de corregir los polígonos donde se encuentran los resguardos de la UNIPA, la ANLA afirmó que no es la entidad competente para esto. Para lograr esto, la entidad mencionó que existe un recurso de actualización de linderos y/o rectificación de áreas por imprecisa determinación, regulado en los artículos 6 y 7 de la Resolución Conjunta no. 1732 de la Superintendencia de Notariado y Registro y no. 221 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, “Por medio de la cual se establecen lineamientos y procedimientos para la corrección o aclaración, actualización, rectificación de linderos y área, modificación física e inclusión de área de bienes inmuebles”.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
El 27 de marzo de 2025, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible envió un documento en el que se pronunció sobre la sesión técnica llevada a cabo el 24 de febrero de 2025. Este documento está dividido en las siguientes secciones: (i) antecedentes relevantes; (ii) sobre la convocatoria a la sesión técnica; (iii) participación en la sesión técnica; (iv) petición y pruebas.
A su vez, la sección sobre la participación en la sesión técnica se encuentra dividida en los siguientes acápites: (i) consideraciones sobre el impacto ambiental y social de las voladuras e instalación de válvulas ilícitas en el oleoducto Trasandino; (ii) consideraciones sobre las competencias y acciones del Ministerio frente a la protección del ambienta sano y del territorio habitado por el pueblo Awá; (iii) consideraciones sobre la identificación y desarrollo de los mecanismos actuales con los que cuenta esta entidad para definir y prevenir los riesgos ambientales asociados al conflicto armado; (iv) las formas de articulación entre las entidades pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental, así como los principales obstáculos y barreras para la debida implementación de las políticas públicas tendientes a solucionar esta problemática; (v) acciones sugeridas por la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana para la gestión de contingencias ambientales por apoderamiento hidrocarburos y voladuras de oleoductos; y (vi) obstáculos y barreras.
Con el propósito de resumir los insumos aportados por el Ministerio, y con el fin de evitar reiterar las actuaciones de la Corte en la tutela bajo estudio, este resumen se enfocará en el tercer punto, es decir, la intervención y participación de la entidad en la sesión técnica. Como se mencionó en el párrafo inmediatamente anterior, esa sección está compuesta por 6 subsecciones. A continuación, se presenta esta información.
(i) Consideraciones sobre el impacto ambiental y social de las voladuras e instalación de válvulas ilícitas en el oleoducto Trasandino
El Ministerio afirmó que el apoderamiento ilícito de hidrocarburos compromete la integridad de la infraestructura y genera riesgos ambientales y de seguridad. Este proceso incluye la instalación de válvulas clandestinas en el oleoducto para extraer hidrocarburos, que luego son transportados a puntos de acopio o procesamiento mediante mangueras. Las infraestructuras clandestinas de refinamiento, ubicadas entre 500 metros y 2 kilómetros del oleoducto, operan sin regulación y utilizan métodos rudimentarios para separar fracciones del hidrocarburo.
Para esta entidad, las refinerías ilegales generan un impacto ambiental significativo debido a la falta de medidas de contención y sistemas de impermeabilización, lo que permite la infiltración de hidrocarburos en el suelo y la contaminación de cuerpos de agua cercanos. Además, el proceso de refinación rudimentario requiere grandes volúmenes de agua, lo que afecta las fuentes hídricas. La precariedad del sistema y las condiciones rudimentarias impiden una refinación completa, lo que genera un volumen significativo de residuos que contaminan el suelo y el agua.
Además, el Ministerio afirmó que la contaminación atmosférica se debe a la liberación de sustancias tóxicas y material particulado durante el refinamiento clandestino. Esta contaminación afecta la calidad del aire y puede causar problemas de salud en las comunidades cercanas. Particularmente, los derrames de hidrocarburos en los sitios de refinamiento ilegal generan vertimientos de compuestos altamente contaminantes que afectan la calidad del agua destinada al consumo humano y las actividades agropecuarias.
Con esto en mente, el Ministerio determinó que es necesario establecer acciones para atender contingencias derivadas del apoderamiento ilícito de hidrocarburos. Para la entidad, la ANLA ha definido criterios para el seguimiento de estos eventos, pero enfrenta limitaciones debido a la presencia de grupos armados en las zonas afectadas. Por lo tanto, estimó que es necesario implementar estrategias de seguridad y acompañamiento interinstitucional para garantizar una supervisión efectiva en campo y una gestión adecuada de los impactos ambientales.
Asimismo, el Ministerio puso de presente que la empresa transportadora de ejecuta labores de prevención, mitigación y corrección, pero no asume acciones de recuperación y rehabilitación ecológica de los ecosistemas impactados. Por ende, es necesario fortalecer la articulación entre las autoridades ambientales, los entes territoriales y la comunidad para verificar las labores de limpieza y recuperación a través de un sistema de alertas tempranas comunitario.
Por último, la entidad mencionó que se requiere una estrategia integral para atender contingencias ambientales derivadas de actividades ilícitas en todo el territorio nacional. Esta problemática, a juicio del Ministerio, debe ser abordada con una respuesta estructural que permita reducir sus impactos ambientales y sociales.
(ii) Consideraciones sobre las competencias y acciones del Ministerio frente a la protección del ambienta sano y del territorio habitado por el pueblo Awá
a. Marco normativo aplicable al caso
El Ministerio resaltó que el marco jurídico colombiano establece que los delitos ambientales, como los daños en los recursos naturales, el ecocidio y la contaminación, están regulados en la Ley 2111 de 2021 y el Código Penal. Por su parte, la Ley 23 de 1973 y el Decreto Ley 2811 de 1974 definen la contaminación y los factores que deterioran el ambiente, y señalan como infracción ambiental cualquier acción que viole normas ambientales vigentes o cause daños a los recursos naturales. En este sentido, la Ley 2387 de 2024, que modifica la Ley 1333 de 2009, regula el procedimiento sancionatorio ambiental y habilita a la autoridad ambiental abrir procesos administrativos con posibilidad de imponer sanciones y medidas compensatorias.
La entidad mencionó que el impacto ambiental está definido en el Decreto 1076 de 2015 como cualquier alteración significativa del entorno causada por un proyecto o actividad, y se requiere licencia ambiental para actividades que puedan deteriorar gravemente los recursos naturales. En casos de contingencias como derrames o incendios, el titular del proyecto debe informar a la autoridad competente en menos de 24 horas y tomar medidas correctivas. El Decreto 1868 de 2021, que adopta el Plan Nacional de Contingencia, regula la respuesta ante pérdidas de contención de hidrocarburos y establece responsabilidades para la industria, la ANLA, los cuerpos de bomberos y la Defensa Civil.
b. Actuaciones adelantadas
El Ministerio afirmó que, en la actualización del Plan Nacional de Contingencia (Decreto 1868 de 2021), logró mantener la responsabilidad del propietario de la sustancia o infraestructura para atender eventos de contingencia ambiental, sin importar si fueron causados por terceros. Esta decisión fortalece la protección ambiental y la de las comunidades afectadas.
Además, la entidad afirmó que se incorporaron nuevos elementos como la obligatoriedad de consultar a la autoridad ambiental territorial para verificar el cierre adecuado de los eventos, y la inclusión de servicios mínimos de respuesta que deben ser desplegados por el responsable del evento, como la atención a fauna afectada y la protección de medios de subsistencia. Bajo esta misma línea, la entidad aclaró que cuando se identifica al responsable de una afectación ambiental ilícita, se pueden aplicar sanciones administrativas (Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024) y penales (Código Penal, artículos 327-A a 327-E).
Respecto de los pasivos ambientales, la Ley 2327 de 2023 los define como afectaciones sin instrumento de control vigente que generan riesgos no aceptables, cuya gestión corresponde a las autoridades una vez se haya atendido el evento contingente. Esta figura se activa cuando se constata que la afectación no está cubierta por un plan de manejo ambiental o licencia, y que representa un riesgo elevado para la vida, la salud o el ambiente.
El Ministerio afirmó que avanzó en la formulación normativa y técnica para la gestión de pasivos ambientales. Durante el 2024, bajo el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y con la participación de seis ministerios sectoriales, se elaboraron los “Lineamientos para la Formulación, Implementación y Evaluación de la Política Pública de Pasivos Ambientales”. Este proceso incluyó cuatro audiencias con enfoque territorial (Yopal, Bucaramanga, Quibdó y Valledupar), cuyos resultados y aportes permitieron estructurar un documento con ejes estratégicos (fortalecimiento institucional, gestión del conocimiento, prevención e intervención) y ejes transversales (participación social, financiación, integración regional, entre otros).
El documento fue presentado el 10 de septiembre de 2024 ante el Comité Nacional para la Gestión de Pasivos Ambientales (CNGPA). Actualmente, el Ministerio avanza en la expedición de la resolución reglamentaria para la conformación y funcionamiento del CNGPA.
Paralelamente, el Ministerio afirmó que diseñó la Estrategia para la Gestión de Pasivos Ambientales, la cual operacionaliza lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2327 de 2023. Esta estrategia, presentada también el 10 de septiembre de 2024 ante el CNGPA, propone un enfoque dinámico con siete etapas secuenciales: (i) identificación por sospecha, (ii) caracterización preliminar, (iii) evaluación de riesgos, (iv) declaración y registro en el REPA, (v) análisis de responsabilidad, (vi) intervención, y (vii) verificación. La Estrategia está siendo tramitada internamente para su adopción mediante acto administrativo, previa consulta pública.
Respecto del Sistema de Información de Pasivos Ambientales – SUIPA, el Ministerio aclaró que actualmente está en fase de ajuste técnico y articulación interinstitucional, y que se está desarrollando el marco conceptual (entradas, salidas, funciones, actores) junto con su reglamentación. Se proyecta su implementación progresiva en dos etapas: trabajo específico y operativo, sujeto al flujo financiero.
Frente a la implementación de la metodología de identificación y evaluación del riesgo, la entidad aclaró que, junto con el Ministerio de Salud, está estructurando el sistema y método para evaluar riesgos físicos y químicos asociados a pasivos ambientales. Este instrumento será adoptado mediante resolución reglamentaria conjunta, y se incorporará al marco normativo ambiental y de salud.
Respecto del estado de los Planes de Intervención de Pasivos Ambientales – PIPA, establecidos en el artículo 7 de la Ley 2327 de 2023, el Ministerio reportó que están en etapa conceptual y de validación. Se requiere armonizar la normativa sectorial con los instrumentos de control existentes antes de su reglamentación formal por el Ministerio.
Frente a la financiación y apropiación de recursos para la gestión de pasivos ambientales, el Ministerio reportó que se está avanzando en un sistema de financiación con el Ministerio de Hacienda. Además, aclaró que se identificaron fuentes viables de financiamiento como el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, el Sistema General de Regalías, el Presupuesto General de la Nación, las rentas territoriales, las obras por impuestos, la inversión forzosa del 1% (decreto 1076 de 2015), los recursos de las autoridades ambientales (cobros, multas, entre otros), las donaciones y la cooperación internacional, entre otros.
Por último, el Ministerio afirmó que se incorporó la línea de Pasivos Ambientales en el Manual Operativo de Obras por Impuestos (Versión 4.0, diciembre de 2024), en la opción de inversión por convenio. La entidad es responsable de desarrollar criterios técnicos para la viabilidad de proyectos bajo esta línea. Además, adjuntó un cronograma con todas las acciones futuras para garantizar el cumplimiento de la ley de pasivos ambientales.
c. Actuaciones puntuales puestas de presente por el Ministerio en la Sesión Técnica de 24 de febrero de 2025
- Mesa de diálogo con el pueblo Awá: el Ministerio resaltó que la Resolución 0723 de 2021 del Ministerio del Interior creó la Mesa de Diálogo, Seguimiento y Concertación para comunidades Awá de CAMAWARI y otros resguardos.
- Gestión de impactos ambientales por infraestructura ilegal: la entidad coordina con la Policía Nacional (DICAR) para formular el “Protocolo Ambiental para el Desmantelamiento de Infraestructura Ilegal de Hidrocarburos Hurtados” y el Ministerio avanza en los Lineamientos de Gestión de Sitios Contaminados por Acciones de Terceros, enfocados en la identificación y priorización de áreas afectadas.
- Cumplimiento de sentencias y normatividad ambiental: el Ministerio da cumplimiento a la Sentencia 032 de 2021 del Tribunal de Restitución de Tierras de Cali, y avanza en la reglamentación de la Ley 2327 de 2023.
- Aportes de CONALDEF para la defensa del territorio del pueblo Awá: en el marco de medidas cautelares ordenadas por el Juzgado Segundo Civil de Pasto sobre el Resguardo El Gran Sábalo (radicado 520013121000220210008300), se realizaron reuniones de seguimiento en las que se evidenció que Corponariño no asistió. Los informes de las acciones en el territorio fueron remitidos a la Secretaría Técnica del CONALDEF.
(iii) Consideraciones sobre la identificación y desarrollo de los mecanismos actuales con los que cuenta esta entidad para definir y prevenir los riesgos ambientales asociados al conflicto armado
El Ministerio afirmó que promovió la adopción de diversos instrumentos orientados a la restauración ecológica. Entre ellos se destacan la Resolución 256 de 2018, que actualiza el Manual de Compensaciones Ambientales del Componente Biótico; la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE); y la adopción de compromisos internacionales como la Declaración de la Década de la Restauración de Ecosistemas 2021–2030, promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, se resaltó la ejecución de convenios específicos, como el Convenio de Asociación 804 de 2022, que contempla acciones de restauración en coordinación con la organización CAMAWARI del pueblo Awá.
Frente a la atención de emergencias ambientales, el Ministerio recordó que la normativa vigente exige a los operadores de proyectos, como es el caso del oleoducto, contar con un Plan de Contingencia. Dicho instrumento, adoptado mediante el Decreto 1868 de 2021, permite coordinar la respuesta institucional y sectorial ante pérdidas de contención de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas. El titular del proyecto debe realizar un análisis de riesgo y, en caso de contingencia, ejecutar de forma inmediata las acciones correctivas necesarias e informar a la autoridad ambiental en un plazo máximo de 24 horas, conforme al artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
No obstante, el Ministerio aclaró que, en eventos originados por terceros –como el hurto de hidrocarburos–, las obligaciones del titular del instrumento ambiental se limitan a la contención y mitigación del evento. Las actividades de remediación, compensación y restauración no son exigibles al operador en estos casos, pues la responsabilidad recae sobre el causante directo del daño. En este sentido, se señaló que las autoridades competentes para actuar frente a estas conductas delictivas son la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación.
El Ministerio también hizo referencia a las competencias otorgadas por la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, que refuerzan la capacidad del Estado para atender delitos ambientales. Esta última norma amplía la facultad a prevención en materia ambiental a todas las fuerzas del orden (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía), lo que permite la imposición inmediata de medidas preventivas para conjurar riesgos ambientales sin esperar la intervención de la autoridad ambiental. Esta reforma también establece el deber de las fuerzas con competencia preventiva de capacitarse periódicamente en la aplicación de estas medidas.
El Ministerio reiteró que la restauración de los ecosistemas impactados por eventos de contingencia debe ser una responsabilidad asumida por el sector hidrocarburos, en la medida en que existan recursos disponibles y no se configure un eximente por causa ilícita de terceros. Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre la ANLA y la autoridad ambiental regional, en este caso Corponariño, para garantizar una respuesta adecuada a las contingencias ambientales.
Por otra parte, respecto de las acciones de restauración en territorios afectados, el Ministerio afirmó que se ha enfocado en el concepto integral de restauración ecológica conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Restauración. Este instrumento establece que la restauración es un proceso interdisciplinario que articula el conocimiento científico para restablecer ecosistemas degradados y prevenir futuros daños, considerando dimensiones ecológicas, sociales, económicas, políticas y éticas.
En términos técnicos, la restauración puede adoptar tres enfoques: la restauración ecológica (que busca regresar el ecosistema a un estado similar al predisturbio con funcionalidad y autosostenibilidad), la rehabilitación ecológica (que restituye parcialmente servicios ecosistémicos y componentes biológicos), y la recuperación ecológica (que prioriza el restablecimiento de servicios ecosistémicos de interés social, sin que necesariamente el ecosistema sea autosostenible).
En cuanto a la dimensión social, el Ministerio señaló que cualquier intervención debe partir de un análisis profundo de las causas humanas de la degradación y debe incorporar activamente a las comunidades. Esto implica su participación directa en la ejecución de los proyectos, el reconocimiento del conocimiento ecológico tradicional, y su involucramiento en la planificación y monitoreo. También se destacó la importancia de garantizar la eliminación del factor limitante para iniciar la restauración, como en el caso de derrames de hidrocarburos, donde se debe asegurar la no repetición del evento.
Con respecto de las técnicas para la recuperación de suelos contaminados por hidrocarburos, el Ministerio explicó que se emplean estrategias como la biorremediación, fitorremediación, extracción y tratamiento, así como aireación y volatilización. Una vez culminado el saneamiento, se podrá proceder con la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, según se haya definido en el diagnóstico del proyecto.
En relación con el territorio del pueblo Awá, el Ministerio reportó varios proyectos de restauración en curso. Entre ellos, el “Proyecto GEF Pacífico Biocultural”, en fase final de ejecución, que contempla 34 hectáreas en restauración activa y fortalecimiento institucional para la conservación; el “Proyecto GEF Biosur”, en etapa de evaluación, que busca conservar el corredor Pacífico-Andino-Amazónico con impacto en las comunidades de Tortugaña Telembí y Gran Sábalo; y el proyecto de “Mejoramiento de la conectividad biocultural en el territorio Awá”, formulado por Parques Nacionales Naturales y presentado al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, con una inversión proyectada de más de 75 mil millones de pesos, en beneficio de más de 39.000 indígenas del pueblo Awá en Nariño.
Finalmente, el Ministerio también señaló que muchos de estos proyectos están dirigidos a atender otros factores de degradación ambiental presentes en los territorios indígenas, como la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y la presencia de minas antipersona. En ese sentido, y teniendo en cuenta que los resguardos indígenas que interponen la acción de tutela se encuentran distribuidos en varias organizaciones del pueblo Awá, se subrayó la necesidad de contar con información precisa sobre las áreas específicas afectadas por los derrames de hidrocarburos. Esto permitiría estructurar protocolos de restauración adecuados y garantizar que los planes de intervención respondan de manera integral a la afectación de los territorios indígenas.
(iv) Formas de articulación entre las entidades pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental, así como los principales obstáculos y barreras para la debida implementación de las políticas públicas tendientes a solucionar esta problemática
a. Formas de articulación
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señaló que, frente a la articulación institucional dentro del Sistema Nacional Ambiental (SINA), se han implementado diferentes mecanismos de coordinación interinstitucional para enfrentar los retos ambientales en territorios altamente afectados, como los del pueblo Awá. Entre estos mecanismos se destaca la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales Asociados (CONALDEF), como una instancia del Estado colombiano diseñada para suplir vacíos de coordinación y operatividad no resueltos por el SINA en ciertos territorios.
El CONALDEF fue establecido mediante la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo) y el documento CONPES 4021 de 2020, y tiene como misión principal articular acciones con los institutos de investigación científica del SINA para formular e implementar estrategias de rehabilitación, recuperación y restauración ecológica. Este Consejo opera mediante dos instancias: la Coordinación de Monitoreo y Análisis de la Información, y la Coordinación Interinstitucional para la articulación de programas, planes y políticas integrales en territorio. En cumplimiento de medidas judiciales, el CONALDEF y Corponariño deben actuar conjuntamente para detener la deforestación y combatir otros crímenes ambientales en territorios indígenas.
Por su parte, la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana (DAASU) y la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE), han articulado esfuerzos en espacios de diálogo institucional como la Mesa de Diálogo, Seguimiento y Concertación para el desarrollo integral del pueblo Awá, creada mediante la Resolución 0723 de 2021 del Ministerio del Interior. En este escenario, el Ministerio de Ambiente ha trabajado junto a la comunidad Awá, el Ministerio de Minas y Energía y otras autoridades, para abordar la problemática de las pérdidas de contención en el OTA y sus impactos socioambientales.
La ANLA también ha participado activamente en espacios de concertación. Destaca su presencia en las mesas realizadas los días 6 y 7 de julio de 2021 con la comunidad Awá – CAMAWARI, en las que se discutieron estrategias urgentes de atención ambiental por afectaciones del OTA, con la participación de múltiples instancias del sector ambiental y de autoridades indígenas. Asimismo, la ANLA informó su asistencia a una mesa convocada el 13 de octubre de 2023 por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Nariño, para tratar el tema de los derrames de hidrocarburos en municipios de la costa pacífica del departamento, en un espacio que también involucró a la Comisión Consultiva Departamental de Comunidades Negras y diversas entidades del orden nacional, departamental y local.
Finalmente, el Ministerio pidió a la Corte tener en cuenta la respuesta previamente presentada sobre los proyectos de restauración que impactan el territorio Awá, en tanto se articulan directamente con las dinámicas interinstitucionales descritas y evidencian los esfuerzos integrados para restaurar y proteger ecosistemas degradados en territorios étnicos.
(v) Acciones sugeridas por la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana para la gestión de contingencias ambientales por apoderamiento hidrocarburos y voladuras de oleoductos
El Ministerio propuso seis acciones para mejorar la gestión de las contingencias ambientales generadas por el apoderamiento ilegal de hidrocarburos y voladuras de oleoductos. Estas son:
- Acción 1: la entidad sugiere emitir una circular que establezca directrices para la gestión de estas contingencias. Las entidades involucradas son aquellas que también conforman el SINA.
- Acción 2: la entidad sugiere establecer obligaciones adicionales a los responsables del oleoducto, como la implementación de un seguro ambiental obligatorio que cubra los costos derivados de la atención de eventos asociados a la acción de terceros o la internalización de estos costos dentro de los esquemas de gestión del sector.
- Acción 3: la entidad propone actualizar el reporte de contingencias de la Plataforma de Ventanilla Integral de Trámites Ambientales – VITAL con el fin de incluir los incidentes originados por las refinerías ilegales.
- Acción 4: la entidad sugiere intervención estructurada y concreta del Gobierno Nacional para establecer estrategias efectivas que atiendan integralmente las zonas impactadas por la contaminación de hidrocarburos.
- Acción 5: la entidad propone una coordinación binacional con Ecuador, pues el fenómeno del apoderamiento de hidrocarburos también ocurre en la frontera con dicho país.
- Acción 6: la entidad recomienda la formulación de un convenio interinstitucional, liderado por el CONALDEF, para abordar de forma preventiva y estructural los conflictos territoriales y ambientales que enfrenta el pueblo Awá. En esto sugieren que estén involucradas las entidades ambientales, de seguridad y de defensa.
(vi) Obstáculos y barreras
El Ministerio, a través de la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana (DAASU) y la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE), reconoció la necesidad de fortalecer institucionalmente las capacidades para atender de manera integral la problemática ambiental derivada de las pérdidas de contención de hidrocarburos, especialmente cuando estas son ocasionadas por terceros intencionados.
Con base en esta necesidad, el Ministerio ha intentado articularse con el Ministerio de Minas y Energía con el objetivo de diseñar una estrategia conjunta que permita activar procedimientos y mecanismos para atender estas contingencias. Esta estrategia incluiría acciones de descontaminación, recuperación y restauración ambiental. No obstante, hasta la fecha no se han logrado concretar acuerdos o acciones efectivas en este sentido, aunque hacia finales de septiembre se reanudaron los trabajos con el Viceministerio de Hidrocarburos para avanzar en la estructuración de estos mecanismos.
El Ministerio también identificó obstáculos estructurales que limitan la capacidad de respuesta de las autoridades ambientales territoriales. En particular, se destacó la ausencia de un presupuesto específico para realizar seguimiento a estos eventos, lo que impide movilizaciones y caracterizaciones ambientales necesarias. A ello se suman las restricciones de acceso impuestas por situaciones de orden público, que dificultan la evaluación temprana de los daños, retrasan las respuestas y permiten que las afectaciones se agraven.
Por último, el Ministerio señaló que, si bien el SINA fue creado para garantizar la gestión ambiental conforme al ordenamiento jurídico y a los principios de sostenibilidad, en la práctica este sistema enfrenta serias limitaciones estructurales y operativas en territorios con presencia de conflicto armado. Esta situación ha obstaculizado la implementación efectiva de las políticas públicas ambientales del Estado, lo que hace evidente la necesidad de adaptar las estrategias institucionales a los contextos territoriales complejos donde el control estatal es limitado o inexistente.
Environmental Law Alliance Worldwide – ELAW
El 02 de abril de 2025, la Alianza Mundial de Derecho Ambiental – ELAW presentó un amicus curiae en la tutela bajo estudio. Su intervención abordó tres puntos: (i) los impactos en la salud relacionados con los derrames de petróleo crudo; (ii) la urgencia de remediar las áreas afectadas por los derrames y la implementación de un plan de cierre del Oleoducto Transandino (OTA); y (iii) recomendaciones técnicas generales para prevenir derrames de petróleo en oleoductos en tierra.
El interviniente explicó que la exposición al crudo de petróleo puede causar irritaciones en la piel, síntomas respiratorios, problemas hepáticos, renales y neuronales. Además, los incendios derivados de la combustión de hidrocarburos liberan material particulado que afecta la salud respiratoria y cardiovascular. También señaló que la exposición constante a derrames de crudo afecta la salud mental, lo que causa estrés crónico, ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático.
La organización afirmó que el pueblo Awá vive en condiciones sanitarias precarias, con inseguridad alimentaria y violencia sistemática. Asimismo, presentan mayores tasas de mortalidad maternal, infantil y enfermedades transmisibles. En este contexto, los derrames de petróleo contaminan el aire, suelo y aguas subterráneas y superficiales, lo cual afecta la salud humana y los ecosistemas. Al respecto, el documento citó estudios en Nigeria y Ecuador que muestran un incremento del 100% en la mortalidad neonatal e infantil debido a la exposición a derrames de petróleo.
El interviniente subrayó la urgencia de remediar las áreas afectadas por los derrames en el OTA, ya que han generado una crisis ambiental y social. De esta manera, considera necesario que se realice la contención y limpieza urgente del petróleo derramado, se identifiquen las zonas prioritarias y medidas de seguridad para evitar futuros derrames, y se implemente un plan de cierre del OTA con medidas de desmantelamiento progresivo y restauración ambiental.
Finalmente, el interviniente recomendó actualizar el instrumento de gestión ambiental del OTA, fortalecer el marco legal para garantizar la seguridad e integridad del oleoducto, utilizar herramientas avanzadas para realizar un monitoreo en tiempo real, y capacitar al personal en medidas de respuesta en emergencias y derrames. Estas acciones deben implementarse lo antes posible para evitar daños graves en el ambiente y garantizar el derecho de las comunidades a un ambiente sano.
[1] Unidad Indígena del Pueblo Awá.
[2]Ecopetrol S.A., el Ministerio de Defensa, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Tumaco, Nariño, la Alcaldía de Barbacoas, Nariño, la Gobernación de Nariño, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
[3] Unidad indígena del pueblo Awá.
[4] Este expediente fue seleccionado por la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco, conformada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el magistrado José Fernando Reyes Cuartas mediante auto del 24 de mayo de 2024.
[5] Dado que la información recolectada durante este proceso es abundante, en documento anexo la Sala desarrollará a profundidad las intervenciones de la demanda y de las respectivas contestaciones.
[6] Expediente digital, archivo: “Escritodetutela”. P. 1. Según consta en la acción de tutela presentada, el pueblo Awá entregó poder debidamente diligenciado al Colectivo José Alvear Restrepo (CAJAR) para su representación judicial.
[7] Unidad indígena del pueblo Awá.
[8] La Sala utilizará indistintamente el término Pueblo Awá para referirse a los 20 resguardos accionantes, sin que ello implique desconocer que esa comunidad se conforma por muchos más resguardos y organizaciones. Resguardos accionantes en el presente trámite: Piedra Sellada (Tumaco), Sagulpi Palmar (Tumaco), Alto Albí (Tumaco), Santa Rosita (Tumaco), Agua Blanca (Tumaco), El Arenal (Tumaco), Gran Rosario (Tumaco), Saundé Guiguay (Tumaco), Quejuambí Feliciana (Tumaco), Inda Guacaray (Tumaco), Inda Sabaleta (Tumaco), Guelmambí El Bombo (Barbacoas), Guelmambí Caraño (Barbacoas), Honda Río Güiza (Barbacoas), Gran Sábalo (Barbacoas), Tortugaña Telembí (Barbacoas), Cuasbíl la Faldada (Barbacoas), Chimbagal (Barbacoas), Ñambi Piedra Verde (Barbacoas) y Alto Ulbí Nunalbí (Barbacoas).
[9] El oleoducto trasandino tiene una extensión de 305 km y se encuentra ubicado entre los municipios de Orito, Putumayo y Tumaco, Nariño.
[10] El pueblo Awá sostuvo que, a través de una petición presentada en el año 2021, solicitó a las alcaldías de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, a la Gobernación de Nariño, a Ecopetrol, a la empresa Cenit, a la ANLA, a la Unidad de Restitución de Tierras, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, la intervención urgente para recuperar el ecosistema y proteger sus derechos por la contaminación descrita. Sin embargo, ninguna autoridad brindó solución o alternativas para enfrentar este problema.
[11] Ib. En todo caso, hay unos puntos más críticos que otros. Por ejemplo, en el kilómetro 112 de la carretera que conduce del municipio de Tumaco a la ciudad de Pasto, se ubica la reserva Inkal Awá La Nutria “Piman”, la cual se encuentra completamente contaminada. En dicha reserva se evidencian drenajes de líquidos corroídos y escorrentías de pozos de petróleo en donde, puntualizaron, se observa aceite y/o gasolina flotante sobre las superficies de agua. Lo mismo sucede en el kilómetro 92 de la vía Pasto – Tumaco (resguardo El Arenal) y en el río Guiza que atraviesa los resguardos de Alto Albí y el Gran Salado.
[12] Ib. P. 12.
[13] Empresa transportadora del crudo.
[14] Ib. P. 20.
[15] Ib. P. 45.
[16] Dado que la información recolectada es abundante, en documento anexo a esta providencia se desarrollan a profundidad la totalidad de respuestas recibidas durante el trámite de instancia. En este acápite se resumirán las principales líneas de defensa.
[17] Para Cenit S.A.S., si bien la Ley 99 de 1993 estableció una serie de obligaciones en cabeza de la industria, el oleoducto trasandino no cuenta con una licencia ambiental sino tan solo con un plan de manejo ambiental que, como se verá más adelante, no tiene las mismas obligaciones ni estándares que la licencia ambiental contemplada por la Ley 99 de 1993.
[18] Expediente digital, archivo: “21FalloPrimeraInstancia.pdf”. 28 de febrero de 2024.
[19] Expediente digital, archivo: “07SentenciaTribunal.pdf”. 10 de abril de 2024.
[20] Este expediente fue seleccionado por la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco, conformada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el magistrado José Fernando Reyes Cuartas mediante auto del 24 de mayo de 2024.
[21] Material probatorio disponible en el expediente.
[22] Artículo 64 del reglamento interno de la Corte.
[23] Teniendo en cuenta que la información es abundante, en documento anexo se desarrollan a profundidad cada una de las respuestas recibidas por la Corte.
[24] Por ejemplo, la empresa Cenit S.A.S. manifestó que desde el año 2009 al 2024 se presentaron 1008 derrames de crudo. En todo caso, también sostuvo que no cuenta con un estudio sobre las afectaciones de los derrames ni los impactos en las viviendas, la pesca, los animales, la agricultura, entre otros, del pueblo Awá, debido a que, según el Plan Nacional de Contingencias, las autoridades ambientales son las encargadas del cumplimiento de las obligaciones ambientales en relación con el pueblo Awá.
[25] El ministerio se pronunció sobre un estudio hecho para el año 2015, únicamente sobre respecto de los niveles de contaminación el rio Mira. Sin embargo, no aportó información más actualizada ni tampoco sobre la totalidad del territorio afectado.
[26] A pesar de contar con la información sobre los atentados, no cuenta con un estudio de impactos socioambientales de los derrames sobre el ecosistema afectado y los derechos fundamentales del pueblo Awá.
[27] Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente sostuvo que, por ejemplo, supervisó la aplicación de planes de contingencia a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corponariño, colaboró con otras entidades para desmantelar las refinerías ilegales (aunque esto no implicó la descontaminación de las áreas impactadas) entre otras acciones. Para la entidad, estas actuaciones reflejan los esfuerzos de monitoreo y gestión ambiental por parte del Ministerio, la ANLA y otras entidades competentes, aunque el impacto de las actividades ilícitas continúa siendo un reto significativo en la protección del ecosistema en la región del pueblo Awá. El ministerio también sostuvo que en el 2015 realizó un estudio sobre el impacto ambiental del derrame de 410,000 galones de crudo por una voladura del OTA. Este estudio arrojó que, aunque las aguas marino-costeras mantenían parámetros de calidad aceptables, en el río Mira se observaron niveles medios de contaminación. A nivel de flora y fauna, se halló que el ecosistema de manglares seguía en buen estado, y el río mostró alta capacidad de recuperación. Además, el ministerio identificó la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para una atención integral de estas contingencias e intentó establecer una estrategia conjunta con el Ministerio de Energía para atender los daños ambientales causados por terceros. Sin embargo, hasta la fecha, no se han definido los procedimientos necesarios.
[28] En ese sentido se pronunció el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Parques Nacionales, Ministerio de Minas y Energías, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Ecopetrol, entre otros.
[29] Estatuto de Roma, Convención sobre la restricción al empleo de ciertas armas especialmente nocivas, Convención sobre técnicas de modificación ambientas con fines militares), entre otros
[30] Asociación de Consejos Comunitarios y Organización Étnico Territorial de Nariño.
[31] Primera instancia: Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá.
[32] Según consta en el expediente, los 20 resguardos reclamantes también le otorgaron poder debidamente diligenciado al Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar) para su representación judicial.
[33] Para las empresas y entidades demandadas, sus obligaciones se restringen a lo regulado en el Plan Nacional de Contingencia. Esto es, labores de mitigación, limpieza o descontaminación de los daños ambientales asociados únicamente a la operación del oleoducto. Para Cenit S.A.S., según el artículo 2.2.2.3.9.3. del Decreto 1076 de 2015, el plan de contingencias y otras obligaciones contempladas en la Ley 99 de 1993 se restringen únicamente a obras o actividades sujetas a licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental, lo cual no sucede en este caso.
[34] Capacidad que tiene toda persona para presentar una acción de tutela, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y 10 del Decreto 2591 de 1991
[35] Requisito que exige que una acción de tutela solo pueda ser presentada en contra de aquellas entidades o autoridades que incurran en una acción u omisión que implique vulneración o amenaza de cualquier derecho fundamental.
[36] Requisito que exige que la tutela debió interponerse en un tiempo prudencial entre la solicitud de tutela y el hecho vulnerador de derechos fundamentales.
[37] Que no exista otro mecanismo judicial o de existir sea inidóneo e ineficaz. En todo caso, la acción de tutela procederá como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
[38] Aunque la empresa Cenit S.A.S. informó que el oleoducto se encuentra suspendido desde noviembre de 2023 y, por tanto, podría configurarse un hecho superado, lo cierto es que la contaminación estudiada aún persiste y el fenómeno de los derrames todavía no encuentra ninguna solución. Incluso, existen algunos puntos donde todavía existen remanentes de petróleo que son aprovechados por grupos armados. Esto hace que la vulneración sea vigente y prolongada en el tiempo.
[39] Unidad indígena del pueblo Awá.
[40] Resguardos de Piedra Sellada, Sagulpi Palmar, Alto Albí, Santa Rosita, Agua Blanca, El Arenal, Grand Rosario, Saundé Guiguay, Quejuambí Feliciana, Inda Guacaray, Inda Sabaleta, Guelmambí El Bombo, Guelmambí Caraño, Honda Río Güiza, Gran Sábalo, Tortugaña Telembí, Cuasbíl la Faldada, Chimbagal, Ñambi Piedra Verde y Alto Ulbí Nunalbí. En este caso, la representación judicial la realiza el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) quien recibió poder para actuar, debidamente diligenciado. Así mismo, según consta en el expediente, las autoridades tradicionales del referido pueblo otorgaron poder especial al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) para su representación judicial durante el presente trámite de tutela.
[41] Expediente digital, archivo: “accióndetutela”.
[42] Sentencias SU-123 de 2018, T-272 de 2017 y T-605 de 2016.
[43] Sentencias T-576 de 2017, T-213 de 2016 y SU-383 de 2003.
[44] Sentencias T-011 de 2018, T-568 de 2017 y SU-383 de 2003.
[45] Sentencia T-498 de 2023.
[46] Según las normas constitucionales y legales aplicables al caso concreto, las entidades demandadas son de naturaleza pública y tienen competencias sobre la materia. A su vez, la comunidad accionante también reclamó que la empresa Cenit S.A.S. no ha cumplido con algunas de sus obligaciones ambientales relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura y la restauración de los daños ambientales ocasionados por los derrames de petróleo en el marco de la operación del oleoducto trasandino.
[47] Esta entidad fue vinculada al presente trámite a través de auto con fecha del 6 de agosto de 2024 proferido por la Sala Primera de Revisión Constitucional.
[48] Artículo 2 Ley 99 de1993. El ministerio está “encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la presente ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible”.
[49] Esta entidad fue vinculada al presente trámite a través de auto con fecha del 6 de agosto de 2024 proferido por la Sala Primera de Revisión Constitucional.
[50] Esta entidad fue vinculada al presente trámite a través de auto con fecha del 6 de agosto de 2024 proferido por la Sala Primera de Revisión Constitucional.
[51] Esta entidad fue vinculada al presente trámite a través de auto con fecha del 6 de agosto de 2024 proferido por la Sala Primera de Revisión Constitucional.
[52] Esta entidad fue vinculada al presente trámite a través de auto con fecha del 6 de agosto de 2024 proferido por la Sala Primera de Revisión Constitucional.
[53] Ley 99 de 1993 y Decreto 3572 de 2011.
[54] Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.2.3.1.2.
[55] Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.2.2.
[56] Sobre el requisito de subsidiariedad e inmediatez cuando las y los reclamantes son comunidades étnicas, ver: T-247 de 2023, T-248 de 2024. Igualmente, SU-039 de 1997, SU-383 de 2003, T-547 de 2010, T-379 de 2011 y T-376 de 2012, T-706 de 2015, SU-097 de 2017, T-498 de 2023, entre otras. Así mismo, T-568 de 2017, T-416 de 2017, T-272 de 2017, T-236 de 2917 y SU-217 de 2017.
[57] La Corte desarrolló criterios hermenéuticos para flexibilizar la inmediatez en los casos en los que el accionante es una comunidad indígena. Estos son: (i) se debe evaluar razones que justifican la demora de la comunidad en interponer la acción constitucional. Entre aquellas circunstancias, la Corte ha reseñado el posible aislamiento geográfico en que numerosas comunidades están sometidas, eventos objetivos de fuerza mayor o caso fortuito, así como la situación de debilidad manifiesta o de mayor vulneración en que se encuentra el grupo étnico demandante; (ii) se debe construir un criterio de procedencia que no conduzca a una situación de mayor debilidad para la comunidad o una carga desproporcionada respecto de la situación de vulneración en que se encuentra el grupo étnico demandante, especialmente cuando concurren dinámicas sociales históricas, múltiples sujetos involucrados o una afectación sistemática y generalizada de los derechos; (iii) se ha reconocido la necesidad de examinar que la vulneración de los derechos fundamentales se mantenga en el tiempo, sea actual e inminente; y (iv) se ha demandado un mínimo de diligencia respecto de la entidad demandada. Al respecto, ver la T-247 de 2023.
[58] Auto 004 de 2009.
[59] Esto se comprueba en el expediente ambiental LAM3518 a cargo de la ANLA y en los múltiples derechos de petición elevados por el pueblo accionante a las autoridades demandadas en busca de la protección integral de sus derechos fundamentales. Conforme con las pruebas que reposan en el expediente, hasta el momento la situación del ecosistema afectado y que presuntamente amenaza o vulnera los derechos fundamentales de los peticionarios, no se ha corregido. Por tanto, la Sala encuentra satisfecho este requisito.
[60] La tendencia de la jurisprudencia constitucional ha sido la de reconocer que la acción de tutela es en sí mismo el mecanismo idóneo y adecuado para la protección de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Para la Corte, esta subregla general de procedencia se explica (i) por la existencia de patrones de discriminación todavía no superados que perjudican las comunidades indígenas, (ii) por la presión que la cultura mayoritaria ejerce sobre sus costumbres, su percepción del desarrollo o la economía o su modo de vida (cosmovisión). Finalmente, (iii) por la especial afectación que el conflicto armado interno genera sobre comunidades indígenas. Sobre el requisito de subsidiariedad cuando los reclamantes son comunidades étnicas, ver: T-247 de 2023, T-248 de 2024. Igualmente, SU-039 de 1997, SU-383 de 2003, T-547 de 2010, T-379 de 2011 y T-376 de 2012, T-706 de 2015, SU-097 de 2017, T-498 de 2023, entre otras. Así mismo, T-568 de 2017, T-416 de 2017, T-272 de 2017, T-236 de 2917 y SU-217 de 2017.
[61] En esta ocasión, la Corte estudió una acción de tutela en la que algunas comunidades indígenas reprocharon una falta de “suficiencia y eficacia de las medidas estatales dirigidas a proteger las semillas nativas y criollas de maíz en territorios indígenas, que constituyen una fuente real y significativa de la alimentación de las comunidades accionantes, de su relacionamiento con la tierra y su forma de vida, así como de las prácticas culturales que históricamente han conservado. En especial, llamaron la atención sobre los riesgos o efectos adversos producidos por variedades de maíz genéticamente modificadas, cultivadas cerca o en cultivos tradicionales”. Sentencia T-247 de 2023.
[62] Por ejemplo, derechos que para la cultura occidental son individuales o subjetivos, pero para las comunidades indígenas no. Son derechos cuya titularidad recae sobre todo el colectivo. Por ejemplo, el territorio, la identidad cultural, la supervivencia, su cosmovisión, entre muchos otros.
[63] En otras palabras, la naturaleza colectiva de las comunidades no puede ser considerada un obstáculo insuperable de procedibilidad de la acción de tutela. Para este Tribunal, en cada caso debe analizarse y “valorarse escenarios de discriminación histórica, carga excesiva que pueda soportar la población para el acceso a la administración de justicia, su carácter de sujeto de especial protección y la tutela como fuente principal de desarrollo de los derechos de estas comunidades”. Sentencia T-247 de 2023.
[64] La Corte ha aceptado la procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho al ambiente sano cuando las y los accionantes deriven su subsistencia de un determinado ecosistema que experimenta daños, alteraciones, reducciones de agua, entre otros, asociados a las acciones y omisiones de las entidades estatales. Por ejemplo, en la sentencia T-163 de 2024, que reiteró la sentencia T-325 de 2017. En esa última decisión, la Corte estudió una tutela presentada por la comunidad residente en la región Salina del municipio de Rionegro (Santander) contra los propietarios de la hacienda La Yaruma. Los accionantes alegaron que los administradores y propietarios de dicha hacienda habían incurrido en prácticas de encerramiento y desecamiento de fuentes hídricas conectadas con el río Lebrija, en donde habitualmente la comunidad realizaba actividades de pesca artesanal. En esta oportunidad, la Corte reconoció que la comunidad de pescadores artesanales estaba conformada por sujetos de especial protección constitucional porque, entre otras razones, la comunidad en general afrontaba una precaria situación económica, ya que se dedicaba a la actividad de pesca artesanal para su subsistencia, pero ésta se terminó por el desecamiento de la ciénaga en la que realizaban dicha actividad.
[65] Auto 004 de 2009.
[66] Si bien el pueblo Awá manifestó que los habitantes de los resguardos evitan el consumo del agua contaminada, la misma situación de vulnerabilidad del territorio ocasionó que deban hacer uso de ella. Por ejemplo, “cuando no pueden permitirse comprar agua potable de manera permanente, o cuando requieren comida”. Consecuencia de lo anterior, los hábitos alimenticios del pueblo Awá también se estarían transformando, “así como el desplazamiento de labores y oficios antes asociados a la tierra, por otros que generen ingresos económicos, pero que no son propios de la cultura del Pueblo Awá”.
[67] Incluso, en el escrito de tutela la comunidad reclamante también alegó que se han producido impactos de naturaleza espiritual pues “los espíritus mayores del Pueblo Awá no se presentan en los ríos contaminados con crudo”[67]. Esto provoca que “las familias que habitan las zonas contaminadas, [tengan] un reto mayor en la transmisión de su identidad cultural y espiritual a las nuevas generaciones Awá”.
[68] No puede perderse de vista que las y los accionantes también enfrentan una precaria situación económica que profundiza los efectos ambientales causados por los derrames de petróleo en la región. Por sus condiciones actuales, los actores están en una posición de indefensión real frente a las accionadas, ya que las dificultades para acceder a los recursos de los que derivaban su manutención hacen que someterse a procesos con amplia extensión temporal, para tomar medidas encaminadas a responder a la violación de sus derechos, se torne una carga que no deben soportar. Mucho más, en contextos caracterizados por la persistencia del conflicto armado colombiano.
[69] Acción de grupo. Sección Primera – Subsección B- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca radicado 250002341000201800340-00.
[70] Artículo 3 de la Ley 472 de 1998.
[71] Para efectos metodológicos, la Sala utilizará indistintamente los términos territorio, naturaleza, ambiente, ecosistema, entre otros, para referirse al lugar geográfico en el que históricamente se ha asentado el pueblo Awá.
[72] María Jamioy Quistial, lideresa UNIPA.
[73] La construcción del presente capítulo no solo tuvo en cuenta los recuentos históricos hechos por la Corte en otras acciones de tutela en las que figura el pueblo Awá como accionante, (sentencia SU-123 de 2018) sino también distintos elementos probatorios aportados la comunidad accionante y los resultados de la visita realizada por las y los funcionarios de la Corte Constitucional al municipio de Tumaco, Nariño, el 10 de febrero de 2025. Lo anterior, con el objetivo de dar un lugar directo a la voz del pueblo en la presente providencia.
[74]Pueblo Awá. Gabriel Teodoro Bisbicús, Jose Libardo Paí Nastacuas y Rider Paí Nastacuas. Comunicación con los espíritus de la naturaleza para la cacería, pesca, protección, siembra y cosecha en el pueblo Awá. Universidad Autónoma Indígena Cultural. Febrero de 2010.
[75] Según fuentes oficiales, la mayoría de la población de Nariño reside en los municipios de Cumbal, Mallama, Ricaurte, Villagarzón, Roberto Payán, Ipiales, Santa Cruz de Guachavez, Barbacoas y Tumaco, entre otros.
[76] Pese a ello, estas divisiones político-administrativas han fragmentado la unidad del pueblo Awá pues los resguardos se encuentran dispersos por toda la región.
[77] Pueblo Awá. Gabriel Teodoro Bisbicús, Jose Libardo Paí Nastacuas y Rider Paí Nastacuas. Comunicación con los espíritus de la naturaleza para la cacería, pesca, protección, siembra y cosecha en el pueblo Awá. Universidad Autónoma Indígena Cultural. Febrero de 2010.
[78] Según fuentes oficiales, la mayoría de la población de Nariño reside en los municipios de Cumbal, Mallama, Ricaurte, Roberto Payán, Ipiales, Santa Cruz de Guachavez, Barbacoas y Tumaco, entre otros.
[79] Corte Constitucional, sentencia SU-123 de 2018.
[80] Pueblo Awá. Gabriel Teodoro Bisbicús, Jose Libardo Paí Nastacuas y Rider Paí Nastacuas. Comunicación con los espíritus de la naturaleza para la cacería, pesca, protección, siembra y cosecha en el pueblo Awá. Universidad Autónoma Indígena Cultural. Febrero de 2010.
[81] Fundamentos Culturales para la Iconografía y Simbología artesanal de la Nacionalidad Awá. Fundación Sinchi Sacha A Chemonics International Inc. 2005. Disponible en: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadf537.pdf
[82] Para el pueblo Awá, las “fases de la luna indican cuáles son los momentos más adecuados para pescar, cazar, sembrar o cosechar, recolectar y cortar maderas, etc. Ellas marcan la vida productiva de la familia Inkal Awá. Claro está, que éstas deben acompañarse de la interpretación de los signos, de los sueños y de los demás elementos transmitidos por los mayores para hacer efectiva las actividades de nuestro pueblo”. Ib. Pueblo Awá. Gabriel Teodoro Bisbicús, Jose Libardo Paí Nastacuas y Rider Paí Nastacuas. Comunicación con los espíritus de la naturaleza para la cacería, pesca, protección, siembra y cosecha en el pueblo Awá. Universidad Autónoma Indígena Cultural. Febrero de 2010.
[83] El pueblo Awá ha hecho uso de la música, la pintura, la propia arquitectura, entre muchos tipos de arte, para contar a las distintas generaciones la historia de su pueblo. Estas historias normalmente se refieren a espíritus de la selva, comunicación con la naturaleza, entre otros muchos asuntos.
[84] Las y los mayores cuentan historias de otros miembros de la comunidad y que ya trascendieron, pero dejaron un legado de conocimientos para toda su comunidad.
[85] Para el pueblo Awá, existen seres terrenales y no terrenales que habitan cada uno de estos cuatro mundos. Cada uno de los seres tiene un origen, un lugar de habitad y su propia historia.
[86] Al respecto, ver: Cosmovisión Inkal Awá. Enlace disponible en: https://unipa-colombia.org/cosmovision-inkal-awa/.
[87] Pueblo Awá. Gabriel Teodoro Bisbicús, Jose Libardo Paí Nastacuas y Rider Paí Nastacuas. Comunicación con los espíritus de la naturaleza para la cacería, pesca, protección, siembra y cosecha en el pueblo Awá. Universidad Autónoma Indígena Cultural. Febrero de 2010.
[88] Ib.
[89] Ib.
[90] Ib.
[91] Ib. Pueblo Awá. Gabriel Teodoro Bisbicús, Jose Libardo Paí Nastacuas y Rider Paí Nastacuas. Comunicación con los espíritus de la naturaleza para la cacería, pesca, protección, siembra y cosecha en el pueblo Awá. Universidad Autónoma Indígena Cultural. Febrero de 2010.
[92] Ib. Pueblo Awá. Gabriel Teodoro Bisbicús, Jose Libardo Paí Nastacuas y Rider Paí Nastacuas. Comunicación con los espíritus de la naturaleza para la cacería, pesca, protección, siembra y cosecha en el pueblo Awá. Universidad Autónoma Indígena Cultural. Febrero de 2010.
[93] “Los Awá tenemos costumbres diferentes a las de los mestizos, trabajamos en las fincas. Ese es el consejo que nos dan a los jóvenes. No debemos dejar que se pierdan las semillas silvestres. Siempre que se coseche un cultivo, primero debemos sacar para la semilla”. Ib.
[94] Ib. Pueblo Awá. Gabriel Teodoro Bisbicús, Jose Libardo Paí Nastacuas y Rider Paí Nastacuas. Comunicación con los espíritus de la naturaleza para la cacería, pesca, protección, siembra y cosecha en el pueblo Awá. Universidad Autónoma Indígena Cultural. Febrero de 2010.
[95] Ib.
[96] Ib.
[97] Pueblo Awá. Gabriel Teodoro Bisbicús, Jose Libardo Paí Nastacuas y Rider Paí Nastacuas. Comunicación con los espíritus de la naturaleza para la cacería, pesca, protección, siembra y cosecha en el pueblo Awá. Universidad Autónoma Indígena Cultural. Febrero de 2010.
[98] Sentencia SU-123 de 2018.
[99] Ib.
[100] Para profundizar sobre los impactos del conflicto armado en el pueblo Awá y el territorio Katsa Sú, ver: Informe Final de Paz. Comisión de la Verdad. Caso: pueblo Awá. Disputa y control por el territorio Katsa Sú. (2022).
[101] Según la UNIPA, entre 1985 y 2009 se presentaron 7000 desplazamientos, 260 víctimas directas y 770 víctmias indirectas de homicidio, 104 amenazas de muerte, 286 amenazas indirectas, 276 víctimas de enfrentamientos, hostigamientos, combates y atentados. Así mismo, 32 víctimas de desaparición forzada, 38 víctimas de minas antipersonas, 94 hechos de despojo de tierras, 8 niños reclutados forzadamente, 22 víctimas de secuestro, 17 víctimas de lesiones personales y 16 víctimas de violencia sexual. Informe 119-CI-00680. Unidad indígena del pueblo Awá – Unipa. Informe preliminar para el caso 002 de la JEP. Unidad indígena del pueblo awá – Unipa. Informe preliminar Pueblo Awá Asociado en Unipa. 2018. 4
[102] Auto de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004.
[103] Auto 004 de 2009.
[104] Ib.
[105] Situación de los Pueblos Indígenas en Peligro de Extinción en Colombia, Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, E/C.19/2011/3 (8 de febrero de 2011).
[106] Auto 079 de 2019.
[107] Auto 079 de 2019.
[108] Ib. P. 9.
[109] Ib. P. 9.
[110] Ib. P. 32.
[111] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos: comunidades Mayagna (Sumo) Awás Tingni Vs. Nicaragua, Yakye Axa Vs. Paraguay, Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, Xákmok Kásek Vs. Paraguay, Moiwana Vs. Suriname, Saramaka Vs Surinam, Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras, así como Kaliña y Lokono Vs Surinam.
[112] Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Constitucional N° 40. Según la sentencia SU-123 de 2018: “desde la Asamblea Nacional Constituyente se reconoció que el territorio y las comunidades indígenas poseen una relación simbiótica, esencial y constitutiva, que no puede ser equiparada a la que se deriva de la titularidad del derecho de propiedad clásico. Esa dimensión cultural del territorio se replica en el sistema regional de protección de derechos humanos.
[113] Ib.
[114] Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición. Informe Final de Paz (2022). P. 151. Documento disponible en: https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/2022-07/Informe%20final%20Sufrir%20la%20guerra%20impactos.pdf
[115] Collier, Paul y Hoeffler, Anke (2004). Greed and Grievance in civil war. Oxfor Económic Papers, No. 56. pp. 563-595. Disponible en http://www.econ.nyu.edu/user/debraj/Courses/Readings/CollierHoeffler.pdf; Collier, Paul y Hoeffler, Anke (2005). Resource Rents, Governance, and Conflict. Journal of Conflict Resolution, Vol. 49 No. 4. Agosto de 2005. pp. 625-633
[116] Kaldor, M. (2001). Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global. Barcelona, España: Tusquets Editores, S.A.; Münkler, Herfried (2005). Viejas y Nuevas Guerras: asimetría y privatización de la violencia. Madrid: Siglo XXI. Cita tomada de: Fundación Ideas para la Paz. El ELN y la industria petrolera: ataques a la infraestructura en Arauca”. 2015. Documento disponible en: https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2015-05/el-eln-y-la-industria-petrolera-ataques-a-la-infraestructura-en-arauca
[117] Rodríguez, Rodríguez, Durán (2017). La Paz Ambiental: retos y propuestas para el postacuerdo. Documento disponible en: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_924.pdf.
[118] Ib. P. 12.
[119] Para la Comisión de la Verdad, conceptos como “«naturaleza», «medio ambiente», «la Tierra» o «la Madre Tierra» se han usado para denominar, según las diversas comprensiones y cosmovisiones sociales, a esos ecosistemas que sustentan la vida compartida en nuestro planeta y sus relaciones. Bajo cualquier denominación, hay acuerdo en que merecemos vivir en armonía con ella y que debe ser protegida en contextos de hostilidades bélicas”. Ib. P. 153.
[120] Disputa por la tierra.
[121] Comisión de la Verdad. Ib. P. 190.
[122] Ib. P. 197.
[123] Ib.
[124] Ib. P. 202.
[125] Ib. P. 208.
[126] Artículo (8)(2)(b)(iv). Disponible en: https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
[127] Artículos 35 (3) y 55 (1) (2). Disponible en: https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977
[128] Principios 7 y 12. Disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
[129] Disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/GCArticle6_SP.pdf
[130] Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf
[131] Algunas plataformas de información especializadas en derrames de petróleo han señalado que a la fecha no existe ninguna base de datos que incluya información sobre derrames de petróleo que no se producen en buques y/o en el mar. Al respecto, ver: https://ourworldindata.org/oil-spills#all-charts
[132] Para profundizar sobre los distintos casos de derrames de petróleo alrededor del mundo, ver: Ignacio Vergada y Francisco Pizarro. Manual. Control de derrames de petróleo. CEPAL. Documento disponible en: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a7f2850d-b25a-40c5-a29f-4ccd2570fdb8/content.
[133] Al respecto, ver: Aquae fundación. Vertidos de petróleo: manchas mortales. Disponible en: https://markleen.com/es/especialistas-derrames/derrames-petroleo-ecosistema-marino/
[134] Si bien la cantidad de crudo derramada fue menor que otros sucesos, se trató de la mayor catástrofe de la historia por la cantidad de especies que habitaban la región. Sin embargo, para el caso colombiano, la Comisión de la Verdad sostuvo que, durante los últimos 35 años, los derrames en nuestro país han superado los 4.1 millones de barriles que equivalen a la misma cantidad derramada en el golfo de México en el año 2010 y 16 veces más que el derrame del buque Exxon Valdez.
[135] Ib.
[136] Para profundizar sobre los impactos del petróleo sobre la naturaleza, ver: International Tanker Owners Pollution Federation. (2022b). Environmental effects. Recuperado de https://www.itopf.org/knowledge-resources/documents-guides/environmental-effects/
[137] Ib.
[138] Ib. International Tanker Owners Pollution Federation. “Algunos daños al medio ambiente causado por los derrames de petróleo son la asfixia de organismos (las asfixia afecta la capacidad física de los organismo para poder continuar con sus funciones vitales como la respiración y alimentación), toxicidad química (algunos componentes químicos pueden ser absorbidos por órganos, tejidos y células, y pueden generar efectos tóxicos en las especies), cambios ecológicos (pérdida de organismos clave en un ecosistema), y efectos indirectos (como la pérdida de hábitats debido a las operaciones de limpieza)”. Archivo recuperado de: https://ciup.up.edu.pe/analisis/lo-que-nos-recuerda-reciente-derrame-petroleo-ventanilla/
[139] Webler, T., & Lord, F. (2010). Planning for the human dimensions of oil spills and spill response. Environmental Management 45:723- 738. http://dx.doi.org/10.1007/s00267-010-9447-9
[140] Chang, S. E., Stone, J., Demes, K., & Piscitelli, M. (2014). Consequences of oil spills: a review and framework for informing planning. Ecology and Society.
[141] Ib.
[142] Picou, J. S., Marshall, B. K. , & Gill, D. A. (2004). Disaster, litigation, and the corrosive community. Social Forces 82:1493-1522. http://dx.doi.org/10.1353/sof.2004.0091
[143] Ib. P. 200.
[144] Picou, J. S., Marshall, B. K., & Gill, D. A. (2004). Disaster, litigation, and the corrosive community. Social Forces 82:1493-1522. http://dx.doi.org/10.1353/sof.2004.0091
[145] Pontificia Universidad Católica del Perú. Cómo se abordan los derrames de petróleo en otros países. Documento disponible en: https://www.pucp.edu.pe/climadecambios/noticias/como-se-abordan-los-derrames-de-petroleo-en-otros-paises/
[146] Pontificia Universidad Católica del Perú. Cómo se abordan los derrames de petróleo en otros países. Documento disponible en: https://www.pucp.edu.pe/climadecambios/noticias/como-se-abordan-los-derrames-de-petroleo-en-otros-paises/
[147] Ib.
[148] Dependiendo del lugar donde se encuentre ubicado algún oleoducto, tendrá presencia o control territorial algún grupo armado. Los principales grupos armados que durante la historia atacaron esta clase de infraestructuras, fueron las FARC-EP (hoy disidencias) y el ELN. Este último atacó principalmente el oleoducto Caño-Limón Coveñas, mientras que las FARC-EP, el oleoducto trasandino. De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, durante el cese al fuego con el ELN “se evidenció una disminución del 100% en los ataques contra el Oleoducto Caño Limón Coveñas. Esto significó que se dejaron de derramar al menos 3.180.000 litros de crudo, lo cual tendría un impacto positivo en por lo menos 53.650 habitantes de las zonas por donde atraviesa el oleoducto, quienes eran gravemente perjudicados por la contaminación de los ríos y las capas vegetales que utilizan como medios para trabajar y para garantizar su subsistencia material”. Jurisdicción Especial para la Paz. UIA. Entre avances ambivalentes y afectaciones persistentes. El asedio al medio ambiente natural y las posibilidades de prevenir los ecocidios en Colombia (2022-2024). P. 16.
[149] Cada uno de estos oleoductos se conectan entre sí a través de poliductos, combusteoleoducto, propanoductos, entre otros. Al respecto, ver: Fundación Ideas para la Paz y Codhes. Verdad y Afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado. Julio de 2020.
[150] Fundación Ideas para la Paz y Codhes. Verdad y Afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado. Julio de 2020.
[151] Sistema de información SIMCI, disponible en: https://www.unodc.org/colombia/es/simci/simci.html. Así mismo, se puede consultar: Resultados del monitoreo a cultivos de coca. UNODOC, 2024. Disponible en: https://www.unodc.org/rocol/es/noticias/colombia/monitoreo-de-territorios-con-presencia-de-cultivos-de-coca-2023.html
[152] Ib.
[153] Según la UNODC, en los últimos años, la dinámica de cultivos ilícitos pasó de un modelo de expansión a un modelo de concentración.
[154] En 2023, los enclaves productivos de hoja de coca incrementaron 2,85 veces respecto del año 2015. El enclave productivo se define como aquella zona geográfica que concentra cultivos durante un periodo de mínimo 4 años.
[155] Para el año 2023 se registraron 250.000 hectáreas sembradas y 2500 toneladas de cocaína producidas.
[156] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (29 de septiembre de 2014). Sentencia 110016000253200680450. MP. Uldi Teresa Jiménez. Postulado Guillermo Pérez Alzate y otros, 69.
[157] Igualmente, ver: FIP, CODHES. Verdad y afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz, 2020.
[158] el levantamiento del cese al fuego unilateral por parte de las FARC desencadenó una oleada de ataques a la infraestructura petrolera. Según Ecopetrol, del 27 de mayo al 10 de junio de 2015 se dio, al menos, una acción armada diaria en contra de la OTA. Semana (10 de junio de 2015). Fin de la tregua: así atacan las FARC a la infraestructura petrolera. Disponible en: https://www.semana.com/fin-de-la-tregua-las-farc-atacan-la-infraestructura-petrolera/430797-3/
[159] Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición. Informe Final de Paz (2022). Documento disponible en: https://www.comisiondelaverdad.co/caso-pueblo-awa
[160] Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición. Informe Final de Paz (2022). Documento disponible en: https://www.comisiondelaverdad.co/caso-pueblo-awa
[161] Pese a ello, los impactos no solo se dan sobre los recursos hídricos. El suelo contaminado deja de ser fértil lo que conlleva a una imposibilidad de sembrar y obtener alimentos.
[162] En este acápite se reiterarán las reglas previstas en la sentencia T-163 de 2023 sobre el complejo Cascaloa. La Constitución ecológica se desarrolla, principalmente, en los artículos 2, 8, 49, 58, 79, 80, 90, 95, 300, 330, 313, 333 y 334 superiores. Estos artículos se agrupan en categorías que incluyen deberes hacia el medio ambiente, derechos y deberes relacionados con la actividad humana, y limitaciones a la actividad económica. En este contexto, los artículos 80 y 90 son fundamentales, pues establecen los deberes del Estado en la gestión ambiental, lo cual incluye la prevención de daños, la imposición de sanciones y la obligación de reparar los daños ambientales causados por sus acciones u omisiones.
[163] Emily Dickinson, poeta estadounidense.
[164] Reiterada jurisprudencia de esta Corte ha señalado que la protección del medio ambiente es un principio rector de la actividad estatal, un derecho de todos los ciudadanos a un medio ambiente sano y una obligación del Estado y de la sociedad de proteger la naturaleza. Además, esta Corporación ha indicado que existe una necesidad de proteger el medio ambiente no solo por su utilidad para los seres humanos, sino por su valor intrínseco. De esta manera, la Constitución aborda la relación con el medio ambiente desde tres perspectivas: ética, donde los seres humanos son parte de la naturaleza; económica, que establece límites al sistema productivo en función del interés social, ambiental y cultural; y jurídica, que reconoce el valor intrínseco del ambiente y los recursos naturales, merecedores de una protección autónoma. Al respecto, ver: Sentencia SU-018 de 2024, C-367 de 2022 y SU-455 de 2020. Así mismo, SU-196 de 2023; T-733 de 2017 y C-644 de 2017 entre otras.
[165] Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), “Justicia Ambiental y Participación Comunitaria”, en http://www.epa.gov/espanol/saludhispana/justicia.html (recuperado el 5 de diciembre de 2013). Sobre el origen y evolución de este concepto vid., entre otros, Bellver Capella, Vicente. “El movimiento por la justicia ambiental: entre el ecologismo y los derechos humanos”, Anuario de Filosofía del Derecho, XIII, 1996, p.p. 327-347; Dobson, Andrew. Justice and the Enviroment. Conceptions of Enviromental Sustainability and Dimensions of Social Justice, New York, Oxford University Press, 1998; Shrader – Frechette, Kristin. Enviromental Justice. Creating Equality, reclaiming Democracy, New York, Oxford University Press, 2002; Crawford, Colin. “Derechos culturales y justicia ambiental: lecciones del modelo colombiano”, en Justicia Colectiva, Medio Ambiente y Democracia Participativa, D. Bonilla Maldonado (coordinador), Bogotá, Universidad de los Andes, 2009, p.p. 10-68; Hervé Espejo, Dominique. “Noción y elementos de la Justicia Ambiental: directrices para su aplicación en la planificación territorial y en la evaluación ambiental estratégica”, Revista de Derecho (Valdivia), Vol. 23, No. 1, julio 2010, p.p. 9-36; Espinosa González, Adriana. “La Justicia Ambiental, hacia la igualdad en el disfrute del derecho a un medio ambiente sano”, Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, No. 16, julio 2012, ISSN 1698-7950, p.p. 51-77; Bellmont, Yary Saidy. “El concepto de justicia ambiental”, en Elementos para una teoría de la Justicia Ambiental y el Estado Ambiental de Derecho, Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales – GIDC, G. Mesa Cuadros (editor), Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2012, p.p. 63-86. Citación de la T-294 de 2014.
[166] T-294 de 2014.
[167] Entre estos estudios se destacan el realizado en 1983 por la U.S. General Accounting Office, titulado “Siting of Hazardous Waste Landfills and their Correlation with Racial and Economic Status of Surrounding Communities” (“Localización de vertederos de desechos peligrosos y su correlación con el estatus racial y económico de las comunidades circundantes”, disponible en: http://archive.gao.gov/d48t13/121648.pdf ). En 1987 se publicó el informe “Toxic Waste and Race in the United States: A National Report on the Racial and Socioeconomic Characteristics of Communities with Hazardous Waste Sites” (“Residuos tóxicos y raza en Estados Unidos: Informe Nacional sobre las características raciales y socioeconómicas de las comunidades próximas a instalaciones de residuos peligrosos”, disponible en: http://www.ucc.org/about-us/archives/pdfs/toxwrace87.pdf ), patrocinado por la Comisión de Justicia Racial de la Iglesia Unidad de Cristo (UCC-CRJ, por sus siglas en inglés), coordinado por el reverendo Benjamin F. Chavis, uno de los arrestados en las protestas de Afton y quien acuñó el concepto de “racismo ambiental”. Finalmente, en 1992 la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), publicó el estudio “Enviromental Equity: Reducing Risk for all Communities” (“Equidad Ambiental: Reduciendo riesgo para todas las comunidades”, disponible en: http://www.epa.gov/environmentaljustice/resources/reports/annual-project-reports/reducing_risk_com_vol1.pdf ). Todos los documentos aquí citados fueron recuperados el 5 de diciembre de 2013. Citación de la T-294 de 2014.
[168] Ib.
[169] Sentencia T-294 de 2014.
[170] En tal sentido ver Shrader – Frechette, Kristin. Enviromental Justice…, citado, p.p. 23 y ss.
[171] Sentencia T-194 de 2014.
[172] La Constitución ecológica se desarrolla, principalmente, en los artículos 2, 8, 13, 49, 58, 70, 79, 80, 90, 95, 300, 330, 313, 333 y 334 superiores. Estos artículos se agrupan en categorías que incluyen deberes hacia el medio ambiente, derechos y deberes relacionados con la actividad humana, y limitaciones a la actividad económica. En este contexto, los artículos 80 y 90 son fundamentales, pues establecen los deberes del Estado en la gestión ambiental, lo cual incluye la prevención de daños, la imposición de sanciones y la obligación de reparar los daños ambientales causados por sus acciones u omisiones.
[173] Sentencia T-163 de 2023. Complejo Cascaloa.
[174] La Sala tomará como referencia la sentencia C-259 de 2016, ampliamente reiterada por decisiones posteriores. Al respecto, ver: T-163 de 2023.
[175] Sentencia T-413 de 2021: “(i) El acceso a la información. Esta garantía parte de la premisa de que el acceso a la información por parte de la ciudadanía permite que la calidad de la participación aumente y se obtengan mejores resultados. Para lograrlo, el Estado debe poder suministrar información (i) clara, (ii) completa, (iii) oportuna, (iv) cierta y (v) actualizada sobre la actividad objeto de escrutinio ciudadano. Además, debe convocar a los interesados o afectados con la decisión administrativa y difundir amplia y oportunamente la información sobre su propósito y funcionamiento. (ii) La participación pública y deliberativa. La participación de la ciudadanía debe ser previa, amplia, pública, deliberativa, consciente, responsable y eficaz; además, debe ser abordada desde una perspectiva local. Esto implica que las autoridades tienen a su cargo el deber de: (i) posibilitar espacios de diálogo previos a tomar decisiones, lo cual no se entiende cumplido con una simple información o socialización; (ii) espacios a los que puedan concurrir los posibles afectados por una medida, para lo cual “es importante que las autoridades establezcan criterios para identificar actores sociales que deben estar presentes en el proceso de participación en cada situación” , y así puedan participar activamente los sectores más vulnerables. (iii) Finalmente, dichos espacios deben permitir que las personas puedan comunicar sus argumentos de forma libre y en igualdad de condiciones que los demás participantes, con la pretensión de convencerlos a partir de razones imparciales o no egoístas. Además, el acto administrativo que ponga fin a la actuación debe evidenciar que se evaluaron las razones de la comunidad y, en caso de no acogerlas, explicar las razones por las que no se hizo. (iii) La existencia de mecanismos para exigir que se realice el derecho a la participación. Este componente implica la posibilidad de que el titular del derecho acuda, en primer lugar, ante la administración a través de los recursos procedentes en la actuación administrativa y, en caso de un resultado insatisfactorio, ante los jueces para solicitar la protección del derecho a la información pública y a la participación ambiental, mediante la acción de tutela”.
[176] Según la sentencia SU-123 de 2018, “existe afectación directa a las minorías étnicas cuando: (i) se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento y (iv) se produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio. Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta previa también procede (v) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido”.
[177] Sentencia SU-123 de 2018.
[178] Así se resalta en el artículo 80, inciso 1, de la Constitución cuando se dispone que: el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (…)” y se reitera en el artículo 339, cuando al hacer referencia al Plan Nacional de Desarrollo, se destaca que uno de sus componentes son las “estrategias y orientaciones generales de la política (…) ambiental que serán adoptadas por el Gobierno”.
[179] De manera concordante, el artículo 79, inciso 2, del Texto Superior establece que: “es deber del Estado (…) conservar las áreas de especial importancia ecológica”. Sobre el particular, en la Sentencia C-035 de 2016, se expuso que: “(…) la creación de las áreas de especial importancia ecológica persigue distintas finalidades, tales como: (i) asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica; (ii) garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano; y (iii) garantizar la permanencia del medio natural, o de alguno de sus componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza”.
[180] Al referirse a la actividad minera frente a la protección cautelar del ambiente, en la Sentencia C-123 de 2014, se destacó lo siguiente: “[l]as ‘explotaciones mineras por lo general se encuentran acompañadas de obras de infraestructura como tendidos de transmisión energética, accesos viales o ferroviarios, además de la abstracción de cantidades importantes de agua. Igualmente, puede impactar sobre los hábitos de la flora y fauna a través del ruido, polvo y las emanaciones provenientes de los procesos de molienda’, por lo que en estos casos resulta determinante la realización de un estudio de impacto ambiental, que determine las consecuencias que el desarrollo de actividades lícitas y, en algunas ocasiones, incluso promovidas por el ordenamiento constitucional tendrán en el ambiente, para que sea posible adoptar medidas que compaginen intereses que en principio parecen contrapuestos, de manera que no se desconozcan mandatos de naturaleza constitucional.”
[181] SU-018 de 2024.
[182] El artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 contempla que: “[El Plan de Manejo Ambiental] es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad”.
[183] El artículo 50 de la Ley 99 de 1993 dispone que: “Se entiende por licencia ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”.
[184] Sobre el particular se pueden consultar las Sentencias C-703 de 2010 y C-632 de 2011. En esta última se manifestó que: “(...) [En] lo que toca con nuestra legislación interna, las medidas compensatorias encuentran también un claro fundamento constitucional en el artículo 80 de la Carta, el cual le atribuye al Estado la obligación, no sólo de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, sino también, de imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente. El concepto de reparación a que hace referencia la norma en cita tiene por supuesto una doble dimensión, en el sentido de que incluye, tanto la reparación personal o humana, como la reparación ecosistémica, es decir, la dirigida a lograr la recuperación in natura del medio ambiente”.
[185] Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección B. CP. Stella Conto Díaz del Castillo. Sentencia del 30 de enero de 2013, radicado 18001-23-31-000-1999-00278-01(22060). Pronunciamiento dentro de una demanda de reparación directa contra la Nación, presentada por un campesino que denunció a la sección Antinarcóticos de la Policía Nacional por haber realizado una fumigación con herbicidas químicos sin identificar, lo cual causó daños graves e irreversibles a sus hectáreas de cultivo
[186] Sentencia T-163 de 2023.
[187] En materia internacional existen cuatro instrumentos centrales que establecen normas de protección del ambiente: (i) la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano de 1972; (ii) la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982; (iii) la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo de 1992, y (iv) el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”. Para un desarrollo de las obligaciones contempladas en estas normas, ver: sentencia C-280 de 2024. En esa decisión, la Corte ordenó incluir en los estudios de impacto ambiental durante el trámite de licenciamiento ambiental, los efectos causados por el cambio climático.
[188] Sobre el derecho al agua, ver: sentencia T-218 de 2017. A la fecha existe abundante jurisprudencia que ha señalado que el derecho al agua se compone de varios elementos: disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los recursos hídricos. En la sentencia T-401 de 2022, esta Corporación sostuvo que el derecho al agua es un derecho fundamental autónomo dado que “es necesaria para producir alimentos (derecho a la alimentación), para asegurar la higiene ambiental (derecho a la salud), para procurarse la vida (derecho al trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales”.
[189] La Corte Constitucional ha empleado la Observación General 12 del Comité del PIDESC para interpretar el derecho a la alimentación, específicamente, en casos de pescadores artesanales. De acuerdo con la sentencia T-163 de 2023, la “especial protección de las prácticas tradicionales de producción de alimentos se explica, entonces, en parte como una forma de garantizar su derecho a la alimentación, a la propia subsistencia, a la dignidad humana. Pero también es un modo de amparar la diversidad étnica y cultural, cuando son grupos étnicos o culturalmente diferenciados los que derivan su subsistencia o construyen sus propias costumbres en torno a una práctica de obtención de alimentos a partir de la naturaleza”.
[190] Una de las decisiones más relevantes sobre la materia es la sentencia T-622 de 2016. En esta decisión, la Corte examinó la vulneración de derechos de comunidades étnicas asentadas en el departamento de Chocó con ocasión de la contaminación derivada de prácticas de minería. En este fallo, la Corte destacó el derecho que le asiste a comunidades agrícolas, indígenas, étnicas o campesinas en relación con el trabajo y subsistencia a partir de los elementos del entorno.
[191] Sentencia T-163 de 2023.
[192] Recientemente, por ejemplo, se ha destacado el papel de la pesca en pequeña escala y su contribución para la erradicación del hambre y la pobreza. Ese es el caso de las Directrices Voluntarias (DV) de la FAO elaboradas en 2018 como un complemento al Código de Conducta para la Pesca Responsable de 1995.
[193] Ib. P. 32.
[194] Ib.
[195] Para profundizar sobre la protección de prácticas pesqueras, ver: sentencia T-325 de 2017. Así mismo, sentencias T-574 de 1996, T-348 de 2012, T-622 de 2016, entre otros.
[196] Corte Constitucional. Sentencia T-622 de 2016 en la que se reconoció al río Atrato, su cuenca y afluentes, como sujeto de derechos.
[197] Sobre el trámite de licenciamiento ambiental, ver: C-328 de 1995, T-614 de 2019 y T-329-23.
[198] Sentencia C-280 de 2024. Así mismo, SU-095 de 2018.
[199] Pese a ello, las actividades iniciadas antes de la promulgación de la Ley 99 de 1993 se encuentran en un régimen de transición que será desarrollado más adelante. Es así como, para el caso del oleoducto trasandino, el Decreto 1220 de 2005 dispuso que no se requerirá licencia ambiental sino uno plan de manejo ambiental. No obstante, como se verá más adelante, este plan de manejo ambiental no contempla todas las obligaciones previstas en la Ley 99 de 1993. Esta situación impide que el Estado colombiano pueda determinar la pertinencia de los proyectos o explorar alternativas menos perjudiciales respecto de proyectos que ya iniciaron sus labores.
[200] Corte Constitucional, Sentencia C-035 de 1999.
[201] Sentencia C-280 de 2024.
[202] Estudio de Impacto Ambiental – EIA, el Decreto 1076 de 2015 afirma que este estudio es fundamental para la toma de decisiones sobre proyectos que requieren licencia ambiental. Además, dispone que el interesado debe realizar un estudio que incluya: (i) información del proyecto; (ii) caracterización del área de influencia; (iii) demanda de recursos naturales; (iv) evaluación de impactos ambientales; (v) zonificación de manejo ambiental; (vi) evaluación económica de impactos; (vii) plan de manejo ambiental; (viii) programa de seguimiento y monitoreo; (ix) plan de contingencias; (x) plan de desmantelamiento y abandono; (xi) plan de inversión del 1%; y (xii) plan de compensación por pérdida de biodiversidad.
[203] En todo caso, como se dijo anteriormente, el inciso tercero del artículo 57 de la Ley 99 de 1993 señala que el Ministerio de Ambiente expedirá los términos de referencia genéricos para la elaboración de los estudios de impacto ambiental, aunque las autoridades ambientales los fijarán de forma específica luego de la radicación de la solicitud en ausencia de los primeros.
[204] Se tomarán las definiciones contempladas en la Resolución n.º 1402 de 2018, por medio de la cual se adoptó la Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales. Esta metodología fue abordada por la Corte en la sentencia C-280 de 2024.
[205] Se tomarán las definiciones contempladas en la Resolución n.º 1402 de 2018, por medio de la cual se adoptó la Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales. Esta metodología fue abordada por la Corte en la sentencia C-280 de 2024.
[206] Ley 99 de 1993.
[207] Ibid., página 70.
[208] Componentes geológicos, geomorfológico, suelos, uso de la tierra, hidrológico, usos del agua, oceanografía, hidrogeológico, paisaje y atmosférico. Ver: C-280 de 2024.
[209] Ibidem.
[210] Ibidem.
[211] Ibid., página 76.
[212] Art. 42.
[213] Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.2.3.9.3.
[214] Ibid.
[215] Decreto 050 de 2018, art. 7.
[216] Plan Nacional de Contingencia. p. 21 y 22. Disponible en: https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNC/PNC-frente-a-perdidas-de-contencion-de-hidrocarburos-y-otras-sustancias-peligrosas-2021.pdf
[217] Ibid.
[218] No en vano autoridades nacionales e internacionales han declarado que el pueblo Awá se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural y han optado por adoptar medidas tendientes a garantizar una adecuada atención por parte del Estado.
[219] Por ejemplo, en algunos casos se habló de 446 eventos entre 2014 a 2024, pero en otros se mencionó 1058, y en otros de 1034 eventos de pérdida de contención de crudo en el oleoducto trasandino. Al respecto, ver: respuesta a derecho de petición 03829924 de Cenit S.A.S. y respuesta ANLA. A pesar de ello, esta Corte toma nota que la empresa Cenit S.A.S. aportó cierta información sobre los puntos sobre los cuales se presentaron derrames. Sin embargo, y ninguna entidad cuenta con un diagnóstico que de alguna certeza de cuál es el impacto ambiental ni la magnitud del problema.
[220] En el mismo sentido se pronunciaron otros intervinientes, como la Defensoría del Pueblo, el Consejo Comunitario “Los Amigos” de Tumaco, Asocoetnar y el mismo pueblo Awá. En efecto, en audiencia pública celebrada el 24 de febrero de 2025, estos sujetos procesales manifestaron que, si bien son 20 resguardos accionantes, lo cierto es que, todavía no se sabe la magnitud de la contaminación que, incluso, puede llegar hasta la costa del mar pacífico.
[221] Aunque la empresa Cenit S.A.S. refirió que el oleoducto trasandino se encuentra suspendido, lo cierto es que todavía existen remanentes que son aprovechados por grupos criminales para procesarlos en refinerías ilegales. Al respecto, ver: expediente digital, archivo: “solicituddeintervenciónantebloqueoestaciónalisales”.
[222] En aplicación directa del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tomará por ciertos los planteamientos hechos por la comunidad accionante en lo que refiere a estos asuntos que no fueron controvertidos por las partes.
[223] En amarillo se evidencian los puntos o localización de los derrames de crudo. Expediente digital, archivo: “pronunciamientoUNIPAtrasladodepruebas”. Debe recordarse que, en algunas respuestas ofrecidas por las partes durante todo este trámite constitucional, se contabilizaron 446 eventos entre 2014 a 2024, pero en otras ocasiones se mencionaron 1058, y en otros de 1034 eventos de pérdida de contención de crudo en el oleoducto trasandino. Al respecto, ver: respuesta a derecho de petición 03829924 de Cenit S.A.S. y respuesta ANLA. Pese a ello, este material probatorio aportado por la parte accionante no fue controvertido.
[224] Expediente digital, archivo: “respuestarequerimientoscorteCENITS.A:”.
[225] Expediente digital, archivo: “accióndetuela”.
[226] En igual situación se encuentran los resguardos de Inda Guacaray en Inda Sabaleta.
[227] Ib.
[228] Expediente digital, archivo: “Cenit.ppt”.
[229] Expediente digital, archivo: “respuestaautodepruebasdefensoría”.
[230] Algunos ríos se encuentran ubicados en la zona de influencia del pueblo Awá, pero también existen otros que son fuentes hídricas de las que derivan su subsistencia otras comunidades como consejos comunitarios o comunidades campesinas.
[231] La defensoría relató que para agosto de 2023 se presentó un derrame
[232] Ib.
[233] Sobre desplazamiento por razones ambientales, ver: T-123 d 2018.
[234] Expediente digital, archivo: “informeatenciónemergenciamunicipiodepayán”. Este episodio fue registrado el 29 de agosto de 2023. Si bien la defensoría señaló que se adelantaron algunas actividades con la empresa Cenit S.A.S. y otras autoridades involucradas en el asunto, lo cierto es que la contaminación todavía persiste. Producto de este episodio, la alcaldía de Roberto Payán profirió el Decreto 062 de 2023 que declaró la calamidad pública en el referido municipio. La Defensoría insistió en que estos derrames no solo impactan a los 20 resguardos demandantes, sino que muchas otras comunidades se han visto afectadas por este asunto.
[235] Al respecto, ver: expediente digital, archivo: “solicituddeintervenciónantebloqueoestaciónalisales”.
[236] Como es sabido, el petróleo es llevado a refinerías ilegales para luego utilizarlo por economías ilegales.
[237] Según información del ministerio de defensa, en la región operan las Guerrillas Unidas del Pacífico, la Segunda Marquetalia, el Bloque Occidental Alfonso Cano, el Frente Iván Ríos, el Ejército de Liberación Nacional, los Comandos de Frontera y las disidencias de Carolina Ramírez.
[238] Ib.
[239] Sobre la relación entre agua y otros derechos fundamentales, ver: sentencia T-163 de 2023.
[240] Al respecto, ver: sentencia T-247 de 2023.
[241] Expediente digital, archivo: “actasesióndediálogointercultural”.
[242] Al respecto, ver: Bruederle, A. y Hodler, R(2019). Effect of oil spills on infant mortality in Nigeria. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Disponible en: https://doi.org./10.1073/pnas.1818303116
[243] Tal y como lo relataron varias partes durante el proceso, la presencia del oleoducto en la región provoca que actores ilegales instalen válvulas ilícitas para extraer el crudo que posteriormente es llevado a refinerías ilegales para ser procesado y luego utilizado en el mercado del narcotráfico y la minería ilegal. Tampoco puede perderse de vista que desde que el oleoducto no está operando, la cantidad de derrames disminuyeron significativamente y, con ello, la contaminación sobre los ecosistemas.
[244] Si bien entre el año 2013 a 2023 se reportaron costos totales de 175 mil millones de pesos para la reparación del oleoducto, lo cierto es que, para el pueblo Awá, esta clase de episodios no son cuantificables en dinero, sino que representan la subsistencia y la vida misma de su comunidad.
[245] Para la Corte, además de la grave situación de agua, alimentación, salud, entre otros, del pueblo Awá, existen factores institucionales y no institucionales que agravan su situación de vulnerabilidad. Sobre déficit de protección constitucional, ver: sentencia T-123 de 2024.
[246] Como se verá, este régimen de transición tiene unos efectos directos sobre el debido cumplimiento de las obligaciones ambientales de la Constitución de 1991 y, como consecuencia de ello, de los derechos fundamentales de las comunidades más vulnerables. Al respecto, ver: SU-698 de 2017.
[247] La Corte ha entendido que existen dos tipos de planes de manejo ambiental. El primero hace parte de los demás planes que se contemplan en el licenciamiento ambiental de la ley 99 de 1993 (planes de contingencia, compensación, entre otros) y el segundo al que se refieren las entidades demandadas y es producto de lo dispuesto en el Decreto 1220 de 2005. Aunque compartan el mismo nombre, el primero está precedido de un estudio de impactos ambientales sujeto a evaluación, mientras que el segundo no. Al respecto, ver: sentencia T-262 A de 2014.
[248] Ver capítulo de consideraciones de esta providencia.
[249] Decreto 2811 de 1974. Aunque la Ley 99 de 1993 adoptó el nombre de algunas figuras anteriores, su natural es completamente distinta.
[250] La Ley 99 de 1993 comenzó a regir desde 22 de diciembre de 1993.
[251] Decreto 2811 de 1974. Aunque la Ley 99 de 1993 adoptó el nombre de algunas figuras anteriores, su naturaleza es completamente distinta.
[252] La Corte ha entendido que existen dos tipos de planes de manejo ambiental. El primero hace parte de los demás planes que se contemplan en el licenciamiento ambiental (planes de contingencia, compensación, entre otros) y el segundo al que se refieren las entidades demandadas y es producto de lo dispuesto en el Decreto 1220 de 2005. En el primero está precedido de un estudio de impactos ambientales sujeto a evaluación, mientras que el segundo no.
[253] Según respuesta ofrecida por la ANLA el 10 de marzo de 2025, tanto los estudios de impacto ambiental, como los diagnósticos de alternativas no son obligatorios en los casos en los que se requiera de Plan de Manejo Ambiental.
[254] 22 de diciembre de 1993.
[255] Expediente digital, archivo: “Intervencióndejusticia”.
[256] Fue así como, para el año 2005 se profirió la Resolución 1929 de 2005, por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo Ambiental del oleoducto trasandino.
[257] El oleoducto comenzó a operar en el año de 1969.
[258] Expediente digital, archivo: “ANLA, respuesta del 5 de marzo de 2025.”. En el mismo sentido se pronunció el Centro de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). Al respecto, ver: expediente digital, archivo: “Intervencióndejusticia”.
[259] Sobre las deficiencias de los planes de manejo ambiental frente al trámite de licenciamiento ambiental, ver: sentencia T-733 de 2017 (Cerro Matoso). Esto fue confirmado por la respuesta de la ANLA del 5 de marzo de 2025 en la que señaló que aquellos proyectos que no cuentan con licenciamiento ambiental no están en la obligación de presentar algunos estudios de impacto ambiental previos o diagnóstico de alternativas.
[260] Artículo 2.2.9.3.1.3. ARTÍCULO 2.2.9.3.1.3. De los proyectos sujetos a la inversión del no menos del 1%. Para efectos de la aplicación del presente capítulo se considera que el titular de un proyecto deberá destinar no menos del 1% del total de la inversión, cuando cumpla con la totalidad de las siguientes condiciones:
a. Que el agua sea tomada directamente de una fuente natural superficial o subterránea;
b. Que el proyecto requiera licencia ambiental;
c. Que el proyecto, obra o actividad involucre en cualquiera de las etapas de su ejecución el
uso de agua;
d. Que el agua tomada se utilice en alguno de los siguientes usos: consumo humano,
recreación, riego o cualquier otra actividad.
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente capítulo aplica igualmente en los casos de modificación de licencia ambiental, cuando dicha modificación implique el incremento en el uso de agua de una fuente natural o cambio o inclusión de nuevas fuentes hídricas. En estos eventos, la base de liquidación corresponderá a las inversiones adicionales asociadas a dicha modificación. (Modificado por el artículo 2 del Decreto Nacional 075 de 2017)
[261] Según la ANLA, la única medida de compensación del plan de manejo ambiental del OTA fue la plantación de 1137 árboles en el municipio de Puerres.
[262] ANLA, MADS (2018) Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales.
[263] Sentencia SU-698 de 2017 sobre “El Cerrejón”.
[264] Tal y como lo relataron varias partes durante el proceso, la presencia del oleoducto en la región incentiva a que actores ilegales instalen válvulas ilícitas para extraer el crudo que posteriormente es llevado a refinerías ilegales para ser procesado y luego utilizado en el mercado del narcotráfico y la minería ilegal. Tampoco puede perderse de vista que desde que el oleoducto no está operando, la cantidad de derrames disminuyeron significativamente y, con ello, la contaminación sobre los ecosistemas.
[265] Decretos 1753 de 1994, 1728 de 2002, 1880 de 2003, 1220 de 2005, 500 de 2006, 2820 de 2010, 2041 de 2014. Cada uno de ellos incorpora un nuevo régimen de transición muy parecido al anterior, que excluye de licenciamiento ambiental este tipo de proyectos.
[266] Así lo ha reconocido la Corte Constitucional en varias decisiones. Para un resumen de las principales providencias que señalan que los impactos ambientales también incluyen impactos directos e indirectos de las obras, ver: T-733 de 2017 (Cerro Matoso).
[267] Sentencia T-733 de 2017 (Cerro Matoso).
[268] Al respecto, ver: Principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
[269] Como se vio, a la fecha, esta medida que redujo por lo menos en un 90% la cantidad de ataques a la infraestructura y, como consecuencia de ello, los derrames de petróleo.
[270] Sentencia SU-698 de 2017.
[271] Para la empresa Cenit, “en el caso de los eventos ocasionados por hechos de terceros (atentados y hurto de crudo) el alcance de atención de CENIT corresponde al control de la contingencia y mitigación de los impactos generados, pero no a ejecutar acciones de remediación, corrección y/o compensación, ni de monitoreo, pues dichos eventos no pueden ser catalogados como de responsabilidad de CENIT”.
[272] Lo dicho por esta Sala encuentra sustento en las respuestas ofrecidas por la empresa Cenit S.A.S. y otras partes durante el desarrollo de este trámite. Al respecto, la referida empresa informó a la Corte que, si bien cuenta con un plan de manejo ambiental, este se diseñó únicamente con el objeto de prevenir, minimizar, controlar, mitigar y compensar los efectos que se generan como resultado de la operación del oleoducto y no, como sucede en este caso, por factores asociados al conflicto armado. En el mismo sentido, si bien cuenta con un plan de contingencias para los derrames de petróleo, sus acciones se limitan a labores de contención, limpieza y restauración cuando son daños operacionales
[273] Aunque el oleoducto trasandino cuenta con un plan de contingencia en los precisos términos del Decreto, esto no contempla alguna medida frente a estos riesgos mencionados.
[274] Si bien el oleoducto trasandino cuenta con un Plan de Contingencias, sus labores se restringen a la contención de la emergencia pero no a labores de restauración, mitigación u otras, cuando quiera que los ataques sean causados por terceros.
[275] Al respecto, ver capítulo de legitimación en causa por pasiva.
[276] Según el artículo 2 de la Ley 99 de 1993, es el “encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la presente ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible”.
[277] Por ejemplo, el último diagnóstico hecho por el ministerio de ambiente fue del 2015 y con ocasión a una sola voladura del oleoducto que produjo un derrame de 410 mil galones. Al respecto, ver: “respuuestaministeriodeambienteprimerautopruebas”.
[278] Aunque el ministerio de ambiente aportó cierta información sobre acciones para atender la situación el pueblo accionante, lo cierto es que, como se verá, esas acciones son insuficientes para resolver adecuadamente los reclamos del pueblo Awá. Según respuesta ofrecidas a este Tribunal, el ministerio supervisó la aplicación de planes de contingencia a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corponariño, colaboró con otras entidades para desmantelar las refinerías ilegales (aunque esto no implicó la descontaminación de las áreas impactadas) entre otras acciones. Para la entidad, estas actuaciones reflejan los esfuerzos de monitoreo y gestión ambiental por parte del Ministerio, la ANLA y otras entidades competentes, aunque el impacto de las actividades ilícitas continúa siendo un reto significativo en la protección del ecosistema en la región del pueblo Awá. El ministerio aclaró que apoyó la creación de la Mesa de Diálogo y Concertación para el Desarrollo Integral del Pueblo Awá en coordinación con otros ministerios, y trabajó en proyectos de restauración ecológica con la Organización CAMAWARI y Corponariño. El ministerio también sostuvo que en el 2015 realizó un estudio sobre el impacto ambiental del derrame de 410,000 galones de crudo por una voladura del OTA. Al respecto, ver en antecedentes: respuesta de Ministerio.
[279] Decreto 1868 de 2021, Ley 1523 de 2012 y Plan de Manejo Ambiental aprobado por Resolución 1929 de 2005. Pese a ello, como se verá más adelante, hasta el momento tan solo se adelantaron 3 acciones de restauración del ecosistema afectado las cuales son insuficientes para atender la magnitud del daño y del pueblo Awá.
[280] En todo caso, debe tenerse en cuenta que muchas veces la respuesta del Estado no siempre es directa, sino que lo hace a través de los operadores de los oleoductos (Decreto 1868 de 2021 Plan Nacional de Contingencias). En todo caso, si el derrame es producto de un tercero, las labores de la empresa llegan hasta la contención y limpieza, pero no restauran el ecosistema afectado. Igualmente, el pronunciamiento sobre los impactos aportado solamente hace referencias a los daños o impactos generales de los derrames de petróleo, sin un análisis específico sobre los 20 resguardos demandantes o la totalidad de fuentes hídricas, estudios de suelo, subsuelo, flora, fauna, entre otros.
[281] El Estado actúa a través de dos normas. El sistema nacional de riesgos de desastres, liderado por la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523 de 2012), y el Sistema Nacional de Contingencias, cuyo ente rector es el Consejo Nacional de Contingencias (Decreto 1868 de 2021).
[282] Contención y limpieza a través del operador del oleoducto.
[283] Según respuesta ofrecidas a este Tribunal, el ministerio supervisó la aplicación de planes de contingencia a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corponariño, colaboró con otras entidades para desmantelar las refinerías ilegales (aunque esto no implicó la descontaminación de las áreas impactadas) entre otras acciones. Para la entidad, estas actuaciones reflejan los esfuerzos de monitoreo y gestión ambiental por parte del Ministerio, la ANLA y otras entidades competentes, aunque el impacto de las actividades ilícitas continúa siendo un reto significativo en la protección del ecosistema en la región del pueblo Awá. El ministerio aclaró que apoyó la creación de la Mesa de Diálogo y Concertación para el Desarrollo Integral del Pueblo Awá en coordinación con otros ministerios, y trabajó en proyectos de restauración ecológica con la Organización CAMAWARI y Corponariño. El ministerio también sostuvo que en el 2015 realizó un estudio sobre el impacto ambiental del derrame de 410,000 galones de crudo por una voladura del OTA. Al respecto, ver en antecedentes: respuesta de Ministerio.
[284] Expediente, archivo digital: “memorialsesióntécnica”.
[285] Proyecto GEF pacífico biocultural, GEF biosur para la conservación del corredor pacífico-andino-amazónico y mejoramiento de la conectividad biocultural del territorio Awá marino costero.
[286] Artículo 2 de la Ley 99 de 1993. Entre otras funciones, también deberá preparar los planes, programas, proyectos en materia ambiental, dirigir y coordinar la ejecución armónica de las actividades del SINA, establecer los criterios ambientale para la formulación de políticas sectoriales, formular con el Ministerio de Salud la política nacional de población. Igualmente, dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las contaminaciones en todo el territorio nacional. También deberá las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora y fauna silvestres; tomar las previsiones que sean del caso para defender especies en extinción o en peligro de serlo; y expedir los certificados a que se refiere la Convención Internacional de Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas de Extinción (CITES).
[287] De acuerdo con el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 99 de 1993, al ministerio le corresponde “regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural”
[288] En las sentencias SU-698 de 2017 (Cerrejón) y T-733 de 2017 (Cerromatoso), la Corte se refirió a la imposibilidad de que en el ordenamiento jurídico exista un régimen de transición que terminen por suspender indefinidamente las obligaciones de la Constitución de 1991. En otras palabras, llamó la atención sobre el hecho de que en Colombia todavía existan proyectos que no cumplen con los estándares ni el procedimiento de licenciamiento ambiental contemplado en la Ley 99 de 1993.
[289] Artículo 4 de la Constitución. En las sentencias SU-698 de 2017 (Cerrejón) y T-733 de 2017 (Cerromatoso), la Corte se refirió a la imposibilidad de que en el ordenamiento jurídico exista un régimen de transición que terminen por suspender indefinidamente las obligaciones de la Constitución de 1991. En otras palabras, llamó la atención sobre el hecho de que en Colombia todavía existan proyectos que no cumplen con los estándares ni el procedimiento de licenciamiento ambiental contemplado en la Ley 99 de 1993.
[290] De acuerdo con comunicación del 5 de marzo, la ANLA le informó a la Corte que el Plan de Manejo Ambiental fue modificado en el año 2011. Sin embargo, esa modificación no introdujo ningún aspecto discutido en esta sentencia.
[291] ARTÍCULO 62. De la Revocatoria y Suspensión de las Licencias Ambientales. La autoridad ambiental, salvo los casos de emergencia, podrá mediante resolución motivada, sustentada en concepto técnico, revocar o suspender la Licencia Ambiental, los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, cuando quiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en el acto de su expedición. La revocatoria o suspensión de una Licencia Ambiental no requerirá consentimiento expreso o escrito del beneficiario de la misma. La suspensión de obras por razones ambientales, en los casos en que lo autoriza la ley, deberá ser motivada y se ordenará cuando no exista licencia o cuando, previa verificación del incumplimiento, no se cumplan los requisitos exigidos en la Licencia Ambiental correspondiente.
[292] Como la contaminación por los derrames de petróleo.
[293] Es más, en sentencia T733 de 2017 (Cerro Matoso), la Corte ordenó a la empresa operadora a obtener licenciamiento ambiental en los precisos términos de la Ley 99 de 1993.
[294] Al respecto, ver: sentencia T-733 de 2017 (Cerro Matoso). Igualmente, la Resolución n.º 1402 de 2018, por medio de la cual se adoptó la Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales. Esta metodología fue abordada por la Corte en la sentencia C-280 de 2024.
[295] Al respecto, ver: SU-123 de 2018.
[296] Estas normas de enmarcan dentro del deber de corrección y/o sanción desarrollada en la parte motiva de esta providencia.
[297] Para un desarrollo más amplio sobre el deber de debida diligencia, ver: sentencia T-248 de 2024 y SU-123 de 2018 y T-657 de 2013.
[298] Las sentencias T-614 de 2019, T-422 de 2020, T-446 de 2021, T-219 de 2022, T-072 y SU-196 de 2023 ya se habían pronunciado sobre esta interpretación constitucional de la debida diligencia de las empresas en materia de respeto de derechos humanos. En particular la Sentencia T-219 de 2022 precisó que: las empresas deben actuar con la debida diligencia para evitar vulnerar los derechos humanos o contribuir a su desconocimiento y el principio de debida diligencia involucra, entre otras cosas, que las compañías deben celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas y tribales. “Lo anterior, para obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de iniciar sus actividades empresariales. Dichas consultas tienen por propósito: (i) identificar los efectos negativos de las actividades empresariales con las respectivas medidas para mitigarlos y contrarrestarlos; y, (ii) propiciar la implementación de mecanismos para que las comunidades participen de los beneficios derivados de las actividades”.
[299] Ib.
[300] Sentencia T-248 de 2024. Esto tiene correlación con los principios 7, 11, 12, 13, 14, 15, entre muchos otros, sobre empresas y derechos humanos. Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos, las empresas “deben proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Este proceso debe incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. La debida diligencia en materia de derechos humanos: a) Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades, o que guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales; b) Variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de graves consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la naturaleza y el contexto de sus operaciones; c) Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y el contexto operacional de las empresas.
[302] No puede perderse de vista que, según el artículo 16 de la Ley 1523 de 2012, este Consejo también tiene la obligación de aprobar y adoptar planes de acción específicos para la recuperación afectadas por desastres.
[303] En diferentes oportunidades la Corte ha emitido órdenes a autoridades que no hacen parte del trámite constitucional en su calidad de accionadas ni vinculadas. En concreto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que las Salas de Revisión de la Corte Constitucional y los jueces de tutela pueden impartir órdenes a autoridades públicas no vinculadas formalmente al proceso, siempre que estas órdenes se limiten a exigir el cumplimiento de deberes ya previstos en la ley o la Constitución. Por lo tanto, no es necesario vincular a dichas autoridades al trámite, y estas no pueden alegar desconocimiento del debido proceso. Además, estas órdenes pueden requerir que las entidades no vinculadas ejerzan sus funciones legales y pueden establecerse mecanismos de coordinación con entidades que sí hacen parte del trámite. En ese sentido, ver el Auto 1087 de 2022, Auto 217 de 2018 y Auto 294 de 2016.
[304] Al respecto, ver: sentencia T-106 de 2025.
[305] Durante el trámite de este proceso, algunas partes manifestaron que una forma de combatir este fenómeno es el de incendiar las piscinas halladas en las refinerías ilegales. Sin embargo, este tipo de acciones puede conllevar a más daños sobre el ambiente y el territorio Awá.
[306] Al respecto, ver: sentencia T-247 de 2023.
[307] Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico-Territoriales de Nariño.
[308] Sobre el estándar de concertación, recientemente la sentencia T-106 de 2025 indicó que se trata de uno que concilia la necesidad de medidas eficaces con la participación de los pueblos étnicamente diferenciados.
[309] Es la empresa matriz de la filial Cenit S.A.S. Adicionalmente, se encarga del “transporte y almacenamiento de hidrocarburos, derivados y productos, a través de los sistemas de transporte propios y de terceros, en el territorio nacional y en el exterior, con la única excepción del transporte comercial de gas natural en el territorio nacional” (artículo 34 del Decreto 1760 de 2003).
[310] Que causa muchos daños.
[311] Decreto Ley 3571 de 2011. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tendrá como objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Como se dijo en párrafos anteriores, con esta orden la Corte no está realizando un juicio de responsabilidad respecto de entidades que no fueron demandadas o vinculadas dentro de este trámite constitucional. Al contrario, los requerimientos hechos se dan en el marco de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias que permiten asegurar el cumplimiento de esta providencia y la superación de la grave situación descrita por el pueblo accionante en su acción de tutela.
[312] Si bien la creación de una instancia de diálogo es una medida de carácter inmediato, tendrá vocación de permanencia y acompañará a este proceso en las acciones de mediano y largo plazo.
[313] Las sesiones deberán realizarse en territorio, según concertación con las comunidades afectadas.
[314] En ese mismo término, las anteriores entidades, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, deberán determinar de buena fe cuáles son las otras comunidades que pudieron verse afectadas y, con ello, garantizar la participación más amplia posible.
[315] Si bien a la fecha todavía no se tiene certeza de cuál es el nivel de contaminación y, con ello, determinar las comunidades afectadas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible garantizará, de buena fe, la participación más amplia posible, según los principios orientadores desarrollados en esta providencia. Eso no implica que, luego de realizado el diagnóstico, las comunidades afectadas puedan ser más a las inicialmente convocadas.
[316] Al respecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en sede de revisión afirmó que existen tres enfoques de la restauración: la restauración ecológica (que busca regresar el ecosistema a un estado similar al predisturbio con funcionalidad y autosostenibilidad), la rehabilitación ecológica (que restituye parcialmente servicios ecosistémicos y componentes biológicos), y la recuperación ecológica (que prioriza el restablecimiento de servicios ecosistémicos de interés social, sin que necesariamente el ecosistema sea autosostenible).
[317] En la sesión técnica, el Instituto Humboldt señaló que la formulación de un plan de restauración tras un derrame u otro evento de impacto parte de un estudio diagnóstico y exige concertación entre los actores involucrados en la formulación, implementación y evaluación. Su éxito depende de una caracterización socio-ecológica precisa del área afectada, la identificación de presiones y actores relevantes, y la definición de objetivos claros, consensuados y realistas.
Para el caso del territorio Awá, el Instituto Humboldt afirmó que es necesario que las entidades propicien estrategias participativas, es decir, que haya un trabajo conjunto entre el pueblo Awá y las instituciones. Respecto de la formulación de la restauración, afirmó que ésta debería incluir componentes biológicos, físicos, espiriturales y culturales, y que la intervención no amplifique las tensiones en clave de conflicto armado. Por último, señaló que es importante que se realice una caracterización química de las sustancias derramadas para que luego se pueda monitorear su presencia.
[318] Artículo 117 de la Ley 99 de 1993, desarrollado por los decretos 1753 de 1994, 1728 de 2002, 1880 de 2003, 1220 de 2005, 500 de 2006, 2820 de 2010, 2041 de 2014, entre otros.
[319] En la sentencia C-253 de 2013, la Corte definió que la consulta previa debe surtirse no solamente ante decisiones que versen sobre la explotación de recursos naturales en los territorios de las comunidades étnicas, sino también en casos que involucren decisiones administrativas y legislativas que afecten directamente o comprometan intereses propios de los pueblos indígenas.
En ese sentido, la Corte desarrolló un conjunto de estándares que permiten evaluar al operador jurídico, si una medida, norma o proyecto afecta directamente a las comunidades étnicas: (i) la afectación directa hace alusión a la intervención que una medida (política, plan o proyecto) determinada presenta sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas; (ii) el hecho de que la medida se orienta a desarrollar el Convenio 169 de la OIT, y (iii) la imposición de cargas o atribución de beneficios a una comunidad, de tal manera que modifique su situación o posición jurídica; (iv) la interferencia en elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido; y (v) se trata de una medida general que, sin embargo, afecta con especial intensidad o de manera diferenciada a los pueblos étnicamente diferenciados (ver Sentencias C-030 de 2008, C-175 de 2009, C-371 de 2014, T-376 de 2012, T-766 de 2015 y C-389 de 2016).
[320] Decreto Ley 3571 de 2011. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tendrá como objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Como se dijo en párrafos anteriores, con esta orden la Corte no está realizando un juicio de responsabilidad respecto de entidades que no fueron demandadas o vinculadas dentro de este trámite constitucional. Al contrario, los requerimientos hechos se dan en el marco de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias que permiten asegurar el cumplimiento de esta providencia y la superación de la grave situación descrita por el pueblo accionante en su acción de tutela.
[321] Las sesiones deberán realizarse en territorio, según concertación con las comunidades afectadas.
[322] Artículo 117 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por los decretos 1753 de 1994, 1728 de 2002, 1880 de 2003, 1220 de 2005, 500 de 2006, 2820 de 2010, 2041 de 2014, entre otros.
[323] Capitulo II, componente operativo, Protocolo II de respuesta, numeral 5, subnumeral 5.3.
[324] SRVR. Auto SRVBIT-079 del 12 de noviembre de 2019, párr. 81.
 T-390-25
T-390-25