REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
Sentencia SU-176 de 2025
Referencia: Expediente T-10.040.092
Asunto: Acción de tutela presentada por Ana, como representante legal de Lina, en contra del Cabildo Indígena de ⁎ del municipio de Totoró (Cauca)
Magistrado ponente:
Vladimir Fernández Andrade
Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
La Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente sentencia:
Anotación preliminar: En atención a que en el proceso de la referencia se encuentran involucrados derechos fundamentales de una niña y que, por ende, se puede ocasionar un daño a su intimidad, se registrarán dos versiones de esta sentencia, una con los nombres reales que la Secretaría General de la Corte remitirá a las partes y autoridades involucradas, y otra con nombres ficticios que seguirá el canal previsto para la difusión de información pública.
Síntesis de la decisión: Después de un intenso ejercicio probatorio en sede de revisión, se encontró que, en octubre de 2022, una niña indígena de casi 12 años de edad había sido víctima de violencia sexual por parte de su padrastro, situación que sólo se pudo corroborar con una prueba de ADN realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en febrero de 2024.
Al notar un crecimiento anormal en su abdomen, la madre de la niña consultó con distintas instituciones de salud, quienes confirmaron el estado de embarazo y determinaron que, por su edad, se trataba de uno de alto riesgo. También realizaron pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual e informaron al núcleo familiar sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo, al estar contemplada la violencia sexual dentro de las causales de la Sentencia C-355 de 2006. Sin embargo, la institución de salud que atendió la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), condicionó su realización a la autorización del resguardo indígena al que pertenece la niña, el cual se negó a autorizarla. Por su parte, mientras la autoridad indígena accionada adelantaba la investigación contra el padrastro, la niña en estado de embarazo, su madre y sus dos hermanas más pequeñas (quienes son hijas de él) ingresaron a una IPS para evitar que volvieran al hogar, pues en ese momento él aún residía allí. Tres meses después del nacimiento de la niña, en septiembre de 2023, se les dio egreso del mencionado lugar, sin que la autoridad accionada las acompañara en su retorno. Debido a la ausencia de implementación de medidas por parte de la entidad accionada, y ante la dependencia económica del núcleo familiar respecto del padrastro, se vieron obligadas a reanudar su cohabitación, situación que se prolongó hasta el momento en el que se ordenó la captura del agresor (tras conocerse los resultados de la prueba de ADN, practicada en febrero de 2024). Es así como el 21 de octubre de 2023, la madre de la niña, actuando en su representación, interpuso la acción de tutela de la referencia contra el cabildo al que pertenecen, con la finalidad de que “se hiciera justicia” por los hechos referidos.
A partir de los señalamientos que la madre de la niña declaró en la acción de tutela, la Sala Plena de la Corte Constitucional resaltó la importancia de escucharlas. En consideración a ello y a la información acreditada en el expediente de tutela, la Sala estimó necesaria una respuesta integral que se enfocara en la garantía efectiva de los derechos de las niñas y de las mujeres indígenas, quienes tienen derecho a una vida libre de violencias de género y a una respuesta institucional, que apuntara a restablecer, en la mayor medida posible, la dignidad que el acto violento les arrebató. Así, en el estudio del presente caso, se identificaron elementos relevantes para la garantía de los derechos, los cuales se relacionan con temas que han sido frecuentemente invisibilizados, tales como: (i) las complejidades para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, (ii) la atención en salud en favor de las víctimas de violencia sexual, (iii) la dificultad de alejarse y denunciar al agresor, en particular, cuando existe una dependencia económica del núcleo familiar y (iv) las afectaciones psicológicas que conlleva el acto violento.
Asimismo, a partir del reconocimiento de las vulnerabilidades estructurales que recaen sobre el núcleo familiar de la niña, la Sala abordó el estudio del presente caso como un todo y se refirió a las barreras que enfrenta una víctima de violencia sexual, así como al fracaso del sistema de protección (dirigido a prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas) cuando ocurren este tipo de actos[1]. En este sentido, al descender al estudio del caso concreto, se plantearon los siguientes tres ejes de análisis: (i) las garantías mínimas de la niña que sufrió violencia sexual frente a una vida libre de violencias y el derecho a la salud; (ii) las actuaciones del cabildo indígena accionado y de la Fiscalía General de la Nación en la investigación, juzgamiento y sanción del responsable de la violencia sexual y (iii) las garantías de no repetición y el derecho a la reparación en favor de la niña y de su núcleo familiar quienes, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, han padecido violencia de género.
La Sala encontró que una de las entrevistas psicológicas realizadas a la niña se desarrolló en presencia del padrastro, pese a que -según lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional- las personas allegadas son los principales sospechosos en casos de violencia sexual. Si bien se le realizaron exámenes sobre enfermedades de transmisión sexual y se le mencionó la posibilidad de acudir a la interrupción voluntaria del embarazo, se halló que su práctica se supeditó a la autorización del resguardo, al tiempo que se desconoció la reserva sobre la historia clínica de la niña. Esta actuación limitó las medidas que se activan en respuesta a la violencia sexual y que hacen parte del derecho fundamental a una vida libre de violencias.
En relación con el segundo eje de análisis, la Sala reconoció que, aunque la acción coordinada del cabildo accionado y de la Fiscalía resultó en la captura y condena del agresor, estas autoridades vulneraron el derecho a una vida libre de violencias en favor de la niña. En efecto, además de advertir elementos revictimizantes en los interrogatorios realizados, se encontró que, en la entrevista forense, practicada por el entrevistador y en presencia de una autoridad del cabildo, la niña no contó con la asistencia de un equipo interdisciplinario. Por el contrario, fue abordada en un espacio incómodo, sometida a preguntas impertinentes y repetitivas sin que se le garantizara su derecho a guardar silencio, como una expresión válida de la voluntad. También cuestionó que, si bien el cabildo garantizó un lugar de acogida para la niña y su núcleo familiar mientras se efectuaba la investigación, esto fue temporal y se dio por terminado de forma abrupta lo que, aunado a la dependencia económica del núcleo familiar, las obligó a reanudar la cohabitación con el agresor hasta el momento de su captura, situación que las revictimizó y desatendió la garantía de no repetición.
Finalmente, la Sala evidenció que, además de la violencia sexual cometida en contra de la niña, las pruebas aportadas en el expediente de tutela demostraron que el padrastro también había cometido actos de violencia intrafamiliar y agresiones físicas en contra de quien era su pareja y madre de la niña, sin que, en su momento, se adoptara ninguna medida para investigar y sancionar estos hechos, ni para prevenir nuevas manifestaciones de violencia de género. Estos hechos que, en contexto, forman parte de un ciclo de violencias que se fue intensificando con el tiempo, tampoco fueron tenidos en cuenta al momento de investigar y analizar los hechos de violencia ocurridos en contra de la niña, lo que en esta oportunidad condujo a formular medidas integrales de cara a la situación del núcleo familiar encabezado por la accionante y madre de la niña.
I. ANTECEDENTES
A. Hechos narrados en la acción de tutela
1. Ana, como madre de la niña Lina[2], informó dentro del escrito de tutela que su hija, con 13 años de edad, perteneciente al Resguardo Indígena ⁎ [3] del municipio de Totoró (Cauca), fue abusada cuando tenía cerca de 12 años por una persona mayor de edad, cuya identidad, para el momento de la interposición de la acción de tutela, era desconocida[4].
2. De acuerdo con el escrito de tutela, la niña no informó a su madre del presunto abuso inmediatamente después de que ello ocurriera, “debido a que estaba asustada o de pronto por falta de confianza no me enteró de lo sucedido ya que estaba muy distante para conmigo”[5].
3. La señora Ana, madre de la niña, manifestó que, aunque inicialmente ella le ocultó su estado de embarazo, después de cinco meses, su vientre comenzó a crecer y ya no pudo ocultarlo[6].
4. Según el escrito de tutela, el Hospital Totoguampa de Piendamó (Cauca) confirmó el embarazo de Lina y, según lo relatado, allí se le indicó que “[por pertenecer al cabildo indígena] de ninguna manera podía tomar la decisión de abortar, sino que debía continuar con el embarazo”[7].
5. La madre de la niña expresó: “como madre me siento muy defraudada, ya que uno hace mucho por los hijos, pero ellos no tienen en cuenta lo que uno sufre, lo que se desgasta por ellos, pero sin embargo ese no es el caso, lo que sucede es que se trata de una persona muy menor de edad que tomó un impulso sin medir las consecuencias. (…) [A]hora ya tiene una hija de tres meses la cual me da tristeza de que esto suceda”[8].
B. Trámite de la acción de tutela
(i) Presentación y admisión de la acción de tutela
6. Ana, en representación de su hija Lina, instauró acción de tutela en contra del Cabildo Indígena de ⁎ [9], representado legalmente por ⁎ [10], con el fin de que “[se tutelen] a mi favor los derechos constitucionales fundamentales invocados[11] ordenándole a [la] autoridad accionada para que se realice lo pertinente y más por tratarse de una menor de edad”[12]. Asimismo, adjuntó al escrito de tutela una fotocopia de su documento de identidad y el de su hija y sostuvo que no se presentan pruebas debido a la situación de Lina, quien es una niña, y a la pérdida de los documentos “con el pasar del tiempo”[13].
7. A través de auto del 23 de octubre de 2023, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Totoró (Cauca) admitió la acción de tutela “por la presunta violación al derecho fundamental de la salud, y los derechos que puedan configurarse en esta actuación”[14]. Asimismo, ordenó notificar a las partes[15] y constató que, con la acción de tutela, solamente se adjuntó la copia de los documentos de identificación de la accionante y de la niña[16]. Además, el juzgado requirió al Gobernador del Resguardo o a quien hiciera sus veces para responder el escrito de tutela y aportar las pruebas que estimara necesarias[17]. Por último, determinó “practicar cuantos medios de prueba sean necesarios para esclarecer la presente acción”[18].
(ii) Respuesta del resguardo indígena de ⁎
8. El 25 de octubre de 2023, el representante legal del resguardo indígena de ⁎ , ⁎, solicitó que se declare “improcedente la acción de tutela promovida por la accionante”[19], argumentando que “[ella] no ha presentado medio probatorio que verifique la vulneración a la tutela efectiva judicial”[20] y que “tiene otros medios de defensa”[21]. Informó que “dentro de las actuaciones judiciales del cabildo existe un proceso de investigación por un presunto delito o desarmonía de acceso carnal a menor de edad”[22] y que las “actuaciones siguen activas”[23]. Aseguró que “está próximo a coordinar con otras entidades nacionales para que esta[s] contribuya[n] desde el punto de vista técnico para tener elementos probatorios y decidir”[24].
C. Decisión objeto de revisión
(i) Sentencia de primera instancia
9. El 2 de noviembre de 2023, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Totoró (Cauca), resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por Ana contra el Resguardo Indígena de ⁎ [25]. En este sentido, el juzgado consideró que “no existe ninguna conducta concreta, activa u omisiva, que haya podido concluir con la supuesta afectación del derecho fundamental alegado por la peticionaria”[26].
10. De igual manera, el juzgado señaló que “el Cabildo de ⁎ no está impidiendo el acceso a la justicia de la peticionaria, por el contrario está garantizándolo, puesto que ha asumido la investigación de la conducta punible o desarmonía de acceso carnal a menor de edad y se encuentran coordinando con las entidades que apoyan el proceso investigativo dentro de la justicia ordinaria para la obtención de pruebas técnicas que le permitan decidir”[27].
11. La sentencia de primera instancia no fue objeto de impugnación.
D. Trámite ante la Corte Constitucional
12. La Sala de Selección de Tutelas Número Tres de la Corte Constitucional[28] seleccionó el presente asunto, con base en los criterios objetivos de selección “asunto novedoso” y “necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial”[29] [30].
13. A continuación, la Corte referirá, de manera breve, los requerimientos probatorios realizados durante el presente trámite de revisión, al ser necesarios para el proceso de reconstrucción de los hechos que son objeto de prueba y que constituirán el fundamento de la presente decisión. Sin embargo, el detalle de las solicitudes y de las respuestas suministradas, puede consultarse en el documento anexo, el cual hace parte integral de esta sentencia. Al final de este recuento se indicarán, a manera de síntesis, los hechos probados en el marco de esta actividad probatoria, lo cual se dirigirá a precisar la solicitud y los fundamentos de la acción de tutela, así como aspectos relacionados con la garantía de los derechos fundamentales de una niña indígena.
(i) Actividad probatoria obrante en el expediente T-10.040.092
Primera solicitud de pruebas
14. Mediante el auto del 30 de mayo de 2024, el magistrado sustanciador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Corte Constitucional, decretó pruebas en sede de revisión con el fin de profundizar en elementos de juicio necesarios para el presente asunto. Por lo anterior, ofició a (i) la accionante; (ii) al gobernador del Cabildo Indígena de ⁎ o quien hiciera sus veces; (iii) a la Fiscalía General de la Nación; y (iv) al Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.
15. En esta oportunidad, únicamente se recibió una respuesta por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Segunda solicitud de pruebas
16. En virtud de la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación[31], mediante auto del 9 de julio de 2024, la Sala Cuarta de Revisión, estimó pertinente formular interrogantes adicionales. Además, considerando la ausencia de la información solicitada a los demás oficiados, esa Sala los requirió nuevamente[32]. En paralelo, en virtud del artículo 64 del reglamento interno de la Corte Constitucional, ofició a las secretarías de salud de los municipios de Cajibío, Totoró y Piendamó (Cauca), y del departamento del Cauca; así como al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca), y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Cauca, con el fin de adquirir los elementos de juicio relevantes para el análisis del presente caso. Este auto reconoció la importancia de recopilar y evaluar los elementos probatorios esenciales para dilucidar la situación descrita en el escrito de tutela, que apuntaba a una posible vulneración de derechos fundamentales de una niña perteneciente a una comunidad indígena, por lo que dispuso la suspensión de términos.
17. En atención a este requerimiento probatorio, se recibieron respuestas de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio del Interior y de Justicia, de la Secretaría Local de Salud de Cajibío (Cauca), de la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca), de la Secretaría Departamental de Salud del Cauca, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de la Secretaría de Desarrollo y Protección Social de Totoró (Cauca) y del Cabildo Indígena accionado.
Tercera solicitud de pruebas y prórroga de la suspensión de términos
18. Examinada la información suministrada en respuesta al auto del 9 de julio de 2024, se identificó la persistencia de recabar elementos de juicio indispensables y relevantes para el estudio del caso, en particular, aspectos relacionados con la situación de la parte accionante y la importancia de garantizar el derecho de la niña a ser escuchada y a que su opinión fuera tenida en cuenta.
19. En ese orden de ideas, mediante auto del 16 de octubre de 2024, la Sala Cuarta de Revisión comisionó al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajibío (Cauca), con el apoyo de la Comisaría de Familia de ese municipio, para que realizara una diligencia en la que se formularan unos interrogantes a la accionante, al representante del Cabildo Indígena de ⁎, y, se transmitiera un mensaje directo a la niña. Asimismo, ofició a la Defensoría del Pueblo (Regional Cauca), en el marco de su rol de Ministerio Público, para que, previa coordinación con el Juzgado comisionado, prestara el acompañamiento necesario e idóneo para practicar la prueba. Además, debido a la alta complejidad y trascendencia del caso, se ordenó prorrogar la suspensión de términos de conformidad con el reglamento interno de la Corte Constitucional.
20. Posteriormente, mediante auto del 1 de noviembre de 2024, previa solicitud de ampliación de los términos dispuestos en el auto del 16 de octubre, se procedió a su autorización para que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal, la Comisaría de Familia de Cajibío y la Defensoría del Pueblo (Regional Cauca) cumplieran con lo requerido. En este sentido, el plazo para la práctica de la diligencia comisionada se prorrogó por cinco días hábiles, contados a partir de la comunicación del referido auto. Adicionalmente, se concedió un plazo de tres días hábiles contados a partir de la realización de la diligencia, para la presentación de los correspondientes informes.
21. Asimismo, en el citado auto se instó a las entidades anteriormente referidas para que adoptaran de manera eficaz y coordinada todas las medidas necesarias e indispensables para garantizar una notificación efectiva y facilitar la participación de la niña y de su madre, en la diligencia comisionada. Además, se indicó la necesidad de implementar un enfoque diferencial étnico en el recaudo y práctica de la prueba, que respondiera a las particularidades del caso, lo que podía implicar, entre otras medidas, proporcionar todos medios tecnológicos, transporte y acompañamiento pertinentes para asistir a la diligencia o, de manera alternativa, acercarse al lugar de residencia de la accionante; así como adaptar un lenguaje comprensible y observar las costumbres de la comunidad a la que pertenece la niña.
22. En este sentido, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajibío (Cauca), remitió a esta Corporación los soportes de la audiencia realizada con el Cabildo Indígena accionado, el 29 de octubre de 2024; así como los soportes de la visita a la accionante y a su hija realizada por dicho juzgado, el 12 de noviembre de 2024. En el documento anexo a la presente providencia, se transcribe el contenido completo de esa diligencia.
23. Auto que insiste en la información ordenada en el auto del 16 de octubre de 2024. Mediante el auto del 4 de diciembre de 2024, se requirió a la Defensoría del Pueblo (Regional Cauca) para que remitiera el informe escrito relacionado con el objeto de la acción de tutela y su intervención en la diligencia ordenada mediante auto del 16 de octubre de 2024, en los términos dispuestos en el resolutivo segundo de esa providencia. Asimismo, ofició al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajibío (Cauca), para que remitiera el expediente aportado por el Cabildo Indígena accionado, recaudado en el marco de la comisión. En tal sentido, se recibió la información requerida, procedente del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajibío y de la Defensoría del Pueblo.
Cuarta solicitud de pruebas
24. En atención a los hechos referidos por la accionante en el escrito de tutela y al material probatorio recaudado a través de las actuaciones precedentes, mediante auto del 31 de enero de 2025, el magistrado sustanciador estimó pertinente la vinculación de las siguientes entidades al presente trámite constitucional: (i) a la IPS- I Totoguampa Piendamó (Cauca), dada la atención médica que le prestó a la niña y en virtud de que la accionante manifestó que allí “se le indicó que, por pertenecer al cabildo indígena, de ninguna manera podía tomar la decisión de abortar, sino que debía continuar con el embarazo”; (ii) a la Asociación Indígena del Cauca AIC EPS-I, entidad a la que la niña está afiliada en el régimen subsidiado de salud; (iii) a la IPS Cambio Semillero de Vida, debido a que, según la información recaudada en sede de revisión, prestó atención a la niña en el marco del programa “Casa de Paso Soy Vida”; (iv) a la Clínica La Estancia (Popayán); y (v) la Empresa Social del Estado Centro 1 (punto de atención Piendamó-Cauca) pues, de acuerdo con la información aportada, prestó atención médica a la niña derivada de su estado de embarazo.
25. Adicionalmente, en virtud de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, consideró necesario vincular al presente asunto, en calidad de terceros con interés: (i) al municipio de Cajibío (Cauca), lugar de residencia de la niña y quien ha intervenido en el presente caso, de acuerdo con la información aportada a la Corte, a través de su comisaría de familia; (ii) al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en virtud de sus competencias en materia de protección a la infancia y su intervención dentro del presente caso; (iii) al Ministerio de Igualdad y Equidad como cabeza del sector administrativo igualdad y equidad16; (iv) a la Defensoría del Pueblo, en virtud de sus competencias en materia de defensa, promoción y ejercicio de los derechos humanos; y (v) al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) como líder del sector de inclusión social y reconciliación y, en particular, por sus funciones en relación con la atención a grupos vulnerables. Asimismo, requirió información a las entidades vinculadas y a la Personería municipal de Cajibío (Cauca).
26. En atención al auto del 31 de enero de 2025, se recibieron las respuestas de las siguientes entidades: Asociación Indígena del Cauca AIC – EPS-I, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Secretaría Local de Salud de Cajibío (Cauca), Ministerio de Igualdad y Equidad, Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca), Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano “Totoguampa”, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), IPS Cambio Semillero de Vida, Empresa Social del Estado Centro 1 y de la Defensoría del Pueblo.
27. En este orden, de acuerdo con lo anunciado y teniendo en cuenta el volumen de información aportada en el marco del presente trámite, para otorgar mayor claridad y orden a esta decisión, su resumen se dispondrá en detalle en el documento anexo, el cual hace parte integral de esta sentencia. Además, se hará referencia expresa a esta información a lo largo de la presente decisión[33].
(ii) Informe presentado a la Sala Plena
28. Con sustento en el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional) y en el caudal probatorio obrante en el expediente T-10.040.092, el magistrado sustanciador presentó el asunto para consideración y conocimiento de la Sala Plena. Con base en ello, en la sesión del 4 de febrero del 2025, la Sala asumió el conocimiento del mencionado expediente.
E. Reconstrucción de los hechos relevantes a partir del material probatorio recaudado en revisión
29. Sobre el abuso sexual y el estado de embarazo de la niña. En octubre de 2022[34], Lina fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro[35], según el informe pericial de genética forense realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en febrero de 2024.
30. E1 18 de febrero de 2023, al evidenciarse un crecimiento en el abdomen de la niña, en el centro médico Fundación Huellas en Piendamó, le fue realizada una prueba de embarazo a Lina que confirmó su estado de gestación[36].
31. El mismo día, Lina, acompañada por su madre y su padrastro, acudió a una cita médica en Medical Cloud S.A.S. - IPS-I Totoguampa[37], sede Silvia (Cauca). Según la historia clínica: la niña expresó no desear la continuación del embarazo[38]; se activó la ruta de atención por violencia sexual[39]; se diagnosticó un embarazo de alto riesgo[40]; se remitió a la niña al servicio de urgencias por protocolo para víctimas de violencia sexual[41]; y se notificó a la Comisaría de Familia[42], al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila[43], y a la Asociación Indígena del Cauca AIC (área de trabajo social). En comunicación dirigida a la Asociación Indígena del Cauca AIC, se indicó por parte de la psicóloga de la IPS, que la niña había sido víctima de violencia sexual, por lo que se cumplía con una de las causales establecidas en la sentencia C-355 de 2006 para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)[44].
32. El mismo 18 de febrero de 2023, Lina fue atendida por urgencias en la Empresa Social del Estado Centro 1 (Punto de Atención Piendamó)[45] y, con posterioridad a ello, fue remitida a la Clínica La Estancia[46]. La primera institución explicó que se remitió a la niña a un nivel de mayor complejidad, en atención a los protocolos y a sus semanas de gestación[47].
33. El 19 de febrero de 2023, Lina fue atendida en la Clínica La Estancia (Popayán), donde se le practicó una ecografía que determinó que tenía 19 semanas y 6 días de gestación[48]. En consecuencia, se solicitaron valoraciones por pediatría, infectología, psicología y trabajo social y se programó un tratamiento con misoprostol, posterior a las valoraciones[49].
34. El 20 de febrero de 2023, se registró en la historia clínica de Lina, la espera de la autorización[50] por parte del gobernador del cabildo indígena[51]. Ese mismo día, se diligenció el formato único de noticia criminal por el delito de acceso carnal violento contra menor de 14 años, en el que la madre de la niña figura como denunciante[52].
35. Según la historia clínica, Lina manifestó al personal de la Clínica La Estancia que conocía el nombre de su agresor, pero que no deseaba indicar su nombre porque este le dijo “que si lo hacía mataba a mi mamá”[53]. Expresó que había recibido una visita del agresor ese mismo día (20/02/23) y, finalmente[54], al quedarse sola con la gestora intercultural, señaló que el agresor había sido su padrastro[55]. Posteriormente, se activaron los actos urgentes de la URI, un reporte al ICBF para el restablecimiento de derechos y, al equipo psicosocial de la EPS para seguimiento ambulatorio[56]. En la historia clínica de ese mismo día, se agregó que Lina experimentaba sentimientos “de culpa y vergüenza” [57].
36. El 21 de febrero de 2023, la psicóloga del centro zonal del ICBF (regional Cauca) visitó a Lina para determinar su situación psicoemocional y evaluar una posible vulneración de derechos[58]. Según el informe de valoración psicológica, (i) a la niña “se le dificulta interactuar, entra en llanto y en un mutismo prolongado, rechazando la entrevista finalmente”[59]; (ii) se le informó a la accionante que “fue su pareja sentimental quien presuntamente abusó de su hija” [60]; (iii) se le comentó a la niña que su madre ya tiene conocimiento del presunto agresor[61]; (iv) “se le explicó sobre la posibilidad y la reunión que [realizará] el comité medico frente al IVE” [62] y (v) se orientó al personal y a los profesionales de la salud en punto a que la adolescente no debe recibir visitas del presunto agresor” [63].
37. Según historia clínica del mismo día, se registró interconsulta de trabajo social y psicología y se anotó que Lina afirmó que el agresor había sido otra persona[64], lo que supuso un cambio en la versión inicial de los hechos. Asimismo, sostuvo que deseaba continuar con el embarazo porque su mamá la apoyaba[65]. Finalmente, se anotó que se requería “presencia de ICBF y [la] Autoridad Tradicional para que estos definan un proceso de protección y restablecimiento de Derechos” [66].
38. Por su parte, el 21 de febrero de 2023, la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca), mediante auto de trámite No. 012, solicitó a su equipo interdisciplinario verificar la garantía de los derechos de Lina [67].
39. En la misma fecha, mediante comunicación GJUR-2023 dirigida a las autoridades indígenas del Resguardo Indígena accionado, la AIC EPS-I solicitó de manera “urgente orientación de la autoridad”, respecto a la solicitud de IVE de Lina[68]. En dicho documento se indicó que la autoridad indígena debería enviar su certificación de aprobación o negación de la solicitud[69]. En tal sentido se remitió “la decisión a la autoridad tradicional del Resguardo Indígena de ⁎ -Municipio de Totoró […] para que decida en conjunto con la familia, usuaria y demás que considere” [70]. En ese documento se detallaron apartados de la historia clínica de la niña.
40. Por la misma época, se reunieron las autoridades del Cabildo Indígena de ⁎ , la AIC y el equipo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), con la madre de Lina. De acuerdo con la accionante, se le informó que “el aborto no se podía hacer”[71]. Además, en documento del Territorio Ancestral del Pueblo Nasa de ⁎ , con fecha del 22 de febrero de 2023, se indicó que, como autoridades tradicionales, “manifestamos negativamente a la petición de la comunera [Lina] […]”[72]. Asimismo, en conjunto con el cabildo indígena accionado y la IPS[73], se determinó el egreso de Lina y su traslado, junto con sus dos hermanas menores de 18 años y su madre, al programa de la “Casa de Paso Soy Vida” de la IPS Cambio Semillero de Vida[74].
41. El 23 de febrero de 2023, Lina, su progenitora y sus dos hermanas ingresaron a la “Casa de Paso Soy Vida” de la IPS Cambio Semillero de Vida[75].
42. El 24 de febrero de 2023, la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca), estimó que el ICBF ya había adelantado acciones de verificación de derechos en favor de Lina y decidió no decretar medidas de protección adicionales y ordenó el cierre de las diligencias[76].
43. El 1° de marzo de 2023, mediante el auto No. 024[77], la defensora de familia del centro zonal del ICBF (regional Cauca) dio apertura a la investigación para el restablecimiento de derechos en favor de Lina, y adoptó como medida provisional “la ubicación en medio familiar hogar sustituto”. Asimismo, con base en el numeral 1 del artículo 53 y 54 de la Ley 1098 de 2006, amonestó a la madre de la niña y dispuso “la atención terapéutica en la Corporación Corpudesa para la adolescente y su red de apoyo a fin de que se intervenga en aspectos personales, comportamentales, se brinde pautas de crianza, etc.”. También, ofició “a la Defensoría del Pueblo para que se vincule a la señora Ana a curso pedagógico sobre derechos de la niñez”.
44. El 18 de abril de 2023, el ICBF se reunió con el gobernador del Cabildo Indígena de ⁎ [78] y el primo de la madre de Lina (delegado por la familia)[79]. En esa reunión, el cabildo indicó, entre otras cosas, que ya había trazado una ruta de atención para la protección de la niña y que, junto con nueve autoridades tradicionales, estaban trabajando coordinadamente para garantizar su bienestar, considerando que el presunto agresor parecía estar dentro del núcleo familiar[80]. Aseguró que “está en la fiscalía la investigación y con ellos nosotros articulamos para continuar el proceso” [81].
45. Así, de acuerdo con el acta de esa reunión, la autoridad indígena del Resguardo Indígena de ⁎ decidió asumir el conocimiento del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) (Sim No. *****) adelantado en favor de Lina[82]. En consecuencia, mediante auto No. 052 del 18 de abril de 2023, el ICBF trasladó la competencia del PARD a la autoridad indígena accionada[83].
46. El 19 de mayo de 2023, en el marco de un informe de campo por parte de un investigador de la Policía Nacional, se documentó una entrevista forense con Lina en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. Durante esa entrevista (realizada por el investigador) y en compañía de la autoridad tradicional, se le formularon preguntas a la niña sobre lo ocurrido[84].
47. El 29 de junio de 2023, en el Hospital Universitario San José E.S.E. de Popayán nació Antonia, hija de Lina[85].
48. El 23 de agosto del mismo año, se llevó a cabo una nueva reunión entre el Cabildo Indígena, la IPS Cambio Semillero de Vida y la AIC EPS-I, en la que la autoridad indígena solicitó la estadía de Lina y su familia en la “Casa de Paso Soy Vida”[86], “mientras la autoridad da solución al proceso penal que viene adelantando en el caso” [87]. En ese sentido, se prorrogó la estadía de la niña Lina y su núcleo familiar por un mes más.
49. El 23 de septiembre de 2023, Lina, su hija, su progenitora y sus hermanas (en adelante el núcleo familiar), salieron de la “Casa de Paso Soy Vida”[88] y regresaron a su lugar de residencia, en la que permanecía el agresor. Después de regresar, el padrastro de Lina continuó asumiendo los gastos de la familia, incluyendo los de su hija recién nacida[89].
50. De conformidad con lo indicado por la accionante y la IPS Cambio Semillero de Vida, el egreso de la familia de la “Casa de Paso Soy Vida”, se hizo sin la presencia del Cabildo Indígena, a quien habían dado aviso días antes sobre dicho egreso[90]. En ese sentido, Lina y el núcleo familiar regresaron a su hogar por sus propios medios.
51. El 21 de octubre de 2023 la madre de Lina, en su representación, interpuso la acción de tutela de la referencia.
52. Según informe pericial de genética forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 29 de febrero de 2024, la “probabilidad de parentesco” entre Emiliano (padrastro de Lina) y la hija de Lina es del “99.99999999”[91]. En tal sentido, con base en los resultados de la prueba genética, el cabildo indígena condenó al agresor a 30 años de prisión en la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de Popayán[92]. El 5 de abril de 2024[93] Emiliano, padrastro de Lina, fue capturado[94].
53. Las apreciaciones y expresiones de Lina. De conformidad con el informe pericial de afectación psicológica forense del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 4 de octubre de 2023[95], Lina expresó lo siguiente: “se dieron cuenta que el estómago se me notaba mucho, un sábado mi mamá y mi padrastro me llevaron a sacar una prueba de [embarazo] y ya se dieron cuenta que estaba [embarazada], me llevaron al médico y ya tenía cinco meses y ahí el médico me [preguntó] que si lo quería tener (…), y yo le dije que no lo quería tener, que lo quería abortar y de ahí me mandaron con una psicóloga y les dije que yo lo quería abortar y de ahí me mandaron para urgencias y de ahí me mandaron para acá Popayán a la clínica La Estancia y ahí me dijeron que por pertenecer a un resguardo y que el gobernador día (sic) dar la autorización, el gobernador dijo que no, no daba la autorización y cuando el gobernador dijo que no el 23 de febrero de este año [2023] me mandaron a una casa de paso, por protección y ese día supuestamente que solo iba yo pero dejaron a [mi] mamá y mis hermanos, […] y salimos de esa casa de paso (…) el 23 de septiembre junto con mi mamá”[96].
54. Asimismo, en ese informe se incluyó que, sobre su embarazo, Lina señaló lo siguiente: “yo me enter[é] por la prueba que me hicieron porque yo no sabía que estuviera en embarazo, no sabía que era eso que me estaba pasando, antes de que el [gobernador] dijera que no ya había hablado con mi mamá que la iba tener, yo fui la que decidí que la quería tener (...)” [97].
55. Posteriormente, el 20 de julio de 2024, conforme a lo indicado en el informe de valoración psicológica elaborado por la Comisaría de Familia, luego de la visita domiciliaria a Lina, la niña indicó lo siguiente: “me siento feliz con mi hija, yo [quedé] embarazada por abuso, al inicio quería abortar pero el cabildo me negó el permiso, luego estuve siete meses en la fundación IPS Cambio, junto con mi progenitora y mis dos hermanas”[98]. Asimismo, según el informe, la niña manifestó “haber recibido atención desde el área de psicología, donde le fue de mucha ayuda para poder llevar el proceso del embarazo, seguidamente refiere, que antes de que el cabildo le haya negado el permiso para abortar, ella [tomó] la decisión de tener a su bebé, dado que su progenitora, padrastro, y sus tías le habían reiterado el apoyo”.
56. Según ese informe Lina manifestó que el padrastro no era el padre de su hija y que “aunque el cabildo [realizó] una prueba de ADN entre el padrastro y la menor, esta salió positiva” “no entiende cómo pudo arrojar este resultado, sin embargo, el cabildo al tener el resultado decide llegar a la vivienda donde se encontraba el padrastro, y le informan que lo van a trasladar para juzgarlo, dándole 30 años de cárcel”[99]. Según ese informe, la niña “agacha la cabeza y se pone a llorar”[100]. Asimismo, Lina manifestó lo siguiente: “yo mirando a mis hermanas veo que a ellas les hace falta su padre”[101] y, sobre el verdadero progenitor de su hija, expresó que “ya se encuentra demandado ante el cabildo, y solicitó que se le realice una prueba de ADN, pero el cabildo no le cree, menciona que se siente mal porque su padrastro fue condenado injustamente”[102].
57. Finalmente, dada la importancia de garantizar el derecho de la niña a ser escuchada y a que su opinión sea tenida en cuenta en todas las actuaciones, mediante auto del 16 de octubre de 2024, se comisionó al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajibío (Cauca) para que remitiera un mensaje directo a Lina[103]. Durante la diligencia, una vez transmitido el mensaje, la niña no se quiso expresar[104]. Al respecto, en su informe, la Defensoría del Pueblo observó que “el lenguaje paraverbal de la menor [de edad] quien escuchó atentamente el mensaje enviado por la Corte quien a la pregunta de si tenía algo más que agregar respondió “no”, puede estar asociado a sentimientos de tristeza relaciona[da] con la realidad que atraviesa”[105].
58. Los hechos posteriores a la captura del agresor. Según el auto 137A del 2 de agosto de 2024, la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca), dio apertura a Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) a favor de la niña, en atención a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los profesionales de trabajo social y psicología de esa entidad sobre presunto trabajo infantil. En este contexto, la madre de la niña presentó declaración ante esa Comisaría de Familia, en la que afirmó que su compromiso “es que mi hija estudie, termine su bachiller, que sea profesional. Con lo del trabajo infantil ya no la voy a poner a trabajar”[106].
59. En atención a la manifestación de la accionante sobre “ser garante de los derechos de la menor (de edad) y que estaría bajo su cuidado y protección de una forma segura” [107], la Comisaría determinó como medida de protección a favor de Lina su “ubicación en medio familiar junto a su progenitora” [108].
60. Asimismo, la Comisaría informó sobre su solicitud a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico del Municipio de Cajibío (Cauca), relacionada con “la [p]riorización y beneficio de un [proyecto productivo] para la [niña] y su núcleo familiar el cual pueda incidir a futuro en mejorar la calidad de vida y de esta manera contribuir positivamente en la disminución de riesgos de la integridad física y vulneración de derechos”[109]. En ese sentido, mediante acta de entrega número 120-332-2024 del 14 de diciembre de 2024, se entregaron materiales e insumos agropecuarios a la señora Ana, madre de Lina[110].
II. CONSIDERACIONES
A. Competencia
61. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia de tutela proferida dentro del proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 y en el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política, así como en los artículos 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
B. La caracterización de Lina y la descripción de su entorno
62. De acuerdo con el material probatorio recaudado en sede de revisión, de manera previa al estudio de procedencia, la Sala estima pertinente realizar una breve caracterización de Lina y su entorno familiar. Lo anterior con el objetivo de observar su contexto de cara a la revisión del presente asunto y la necesidad de aplicar un enfoque interseccional en su abordaje que considere su género, la etapa de su ciclo vital, la condición de víctima, la pertenencia étnica y la vulnerabilidad socioeconómica.
63. De acuerdo con la información que reposa en el expediente de tutela, Lina tiene 13 años de edad, razón por la cual es sujeto de especial protección constitucional. Además, pertenece a la comunidad indígena de ⁎ del municipio de Totoró (Cauca) – “Territorio Ancestral Pueblo Nasa de ⁎ [111], y fue víctima de violencia de género, sexual e intrafamiliar por parte de su padrastro, lo que agrava su situación de vulnerabilidad y activa el deber de todas las autoridades en la garantía de una vida libre de violencias.
64. Asimismo, Lina es madre en edad de escolarización y se encuentra en estado de vulnerabilidad socioeconómica. De conformidad con la información aportada al proceso, la niña y su núcleo familiar dependían económicamente del agresor, lo que es susceptible de limitar su capacidad en la toma de decisiones libres y autónomas sobre su vida y su bienestar.
65. A continuación, la Sala se referirá a la información del contexto de la niña y de su núcleo familiar, con base en los informes remitidos a la Corte Constitucional, con el fin de destacar algunas características de su entorno:
66. Información remitida por el ICBF. El 28 de febrero de 2023, la trabajadora social del ICBF (regional Cauca) realizó una valoración inicial del entorno familiar de Lina en el que, por medio de informe: (i) identificó una vulnerabilidad socioeconómica significativa; (ii) constató que el padrastro de Lina era el único proveedor económico de la familia[112], es el propietario de la casa donde viven y padre de sus dos hermanas, quienes también tienen menos de 18 años; y (iii) se evidenció la vulneración de derechos de la niña y su afectación emocional[113]. En este sentido, considerando que “el presunto agresor habita en el mismo domicilio” estimó pertinente la adopción de medidas “de protección a favor, además [de] dar continuidad a la ruta de atención de violencia sexual”[114].
67. Respecto a la dinámica familiar de la niña, el informe indicó que Lina hace parte de un “sistema familiar de tipología recompuesto en línea materna de convivencia con el padre social señor Emiliano, de 52 años de edad, un adulto medio, quien se desempeña en labores de construcción, la progenitora adulta joven, quien se desempeña como ama de casa, las hermanas Raquel, de 7 años, quien se encuentra en la etapa de vida de la infancia, con vinculación escolar y al sistema de salud; la hermana menor Paola de 2 años, quien se encuentra en la etapa de vida de primera infancia”[115]. Respecto al padre biológico de Lina se señaló que “una vez se [enteró] del [embarazo] la [abandonó], desconociendo la ubicación. Por lo que [la madre de Lina] ejerció el rol de madre soltera y asumió la responsabilidad parental”[116].
68. Información remitida por la Fiscalía General de la Nación. El informe pericial de afectación psicológica forense del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 4 de octubre de 2023[117], se refirió a la situación de vulnerabilidad agravada de Lina debido a su condición de mujer, niña e indígena, así como también por la falta de supervisión adulta, las presiones culturales y de género y su desconocimiento sobre la actividad sexual. Esas circunstancias fueron aprovechadas por el agresor, quien doblegó su voluntad e impidió que pudiera tomar decisiones libres y conscientes. Además, el embarazo adolescente que experimentaba incrementó los riesgos para su salud física, mental y social y alteró significativamente su proyecto de vida y desarrollo personal, teniendo que abandonar la actividad académica para asumir un rol materno precoz[118].
69. De conformidad con lo consignado en el referido informe, durante la entrevista realizada, Lina indicó que, “no quería estar en la casa de paso […] me estresaba mucho, a veces me [ponía] a llorar […] si dormía, no comía bien […] solo pensaba que la niña no tenía la culpa, a pesar de la situación mi hija fue una bendición […] cuando yo era pequeña me [tocó] quedarme con mi hermana menor ahí fui aprendiendo con mi hermana y por eso no me dio tan duro cuidarla, a veces me desespero, le doy de comer […] a veces siento que ella es mi motor para salir adelante […]”[119].
70. Sobre su contexto, al momento de la entrevista, manifestó lo siguiente: “ahora estoy dedicada a la beb[é], […] yo soy la que la cuido, a veces le ayudo a mi hermana en las tareas del colegio, le ayudo a mi mamá con los quehaceres de la casa, con mi padrastro no tanto porque él llega de trabajar muy tarde, ahora no estoy estudiando, desde que la autoridad me [llevó] a la casa de paso (…), ahora ya no juego tampoco, me la paso cuidando a la [bebé], ella está sana, ahora pues me siento con más fuerza de seguir adelante, de darle un futuro a mi hija y contenta porque la tengo, a veces miedo de que no cuide bien a mi hija y que la pierda, de esa persona que se haga justicia por lo que hizo (...)” [120].
71. Información remitida por la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca). Como resultado de la visita realizada el 20 de julio de 2024[121] a la accionante y su familia en la vereda [*], en el marco de la verificación de garantía de derechos, la Comisaría informó que: (i) Lina estudiaba de lunes a viernes en horario de las siete de la mañana a la una de la tarde, durante dos o tres días a la semana, en horario comprendido entre las dos y las cinco de la tarde; (ii) Lina ejercía actividades de agricultura como la cosecha de café y el deshierbe como actividad económica para la solvencia de gastos básicos de su hija Antonia; y (iii) la progenitora de Lina, junto a su compañero permanente, quien actualmente se encuentra en la cárcel, tenían una deuda de 3 millones de pesos por la casa en la que residen[122].
72. Sobre este último punto, en el informe se indicó que la madre de Lina, “en medio de expresiones de llanto y tristeza expresó con preocupación lo siguiente “yo a veces no duermo ni me da hambre porque con Emiliano ten[í]amos una deuda en el banco que se llama Mi Banco por valor de tres millones de pesos y cada mes me toca estar pagando doscientos veinte mil pesos y si yo a finales de este mes no pago me van a quitar la casa porque yo soy la codeudora y me dieron plazo hasta el treinta de julio para pagar y sino el señor que vino a notificarme dijo que me iban a embargar la casa””[123].
73. Según el informe, la madre de Lina indicó “yo me siento muy mal por no poder salir a trabajar porque tengo que cuidar a mi nieta para que así Lina pueda ir a estudiar porque yo quiero que ella termine el colegio y empiece una carrera y en un futuro me pueda ayudar”[124]. Además, como su red de apoyo mencionó a su madre de 58 años de edad, de ocupación ama de casa y a su hermana de 24 años “residente del [m]unicipio de Morales, Cauca, con quienes [afirmó] tener adecuadas relaciones intrafamiliares y quienes le brindaban ayuda y apoyo en los momentos que lo necesitara” [125].
74. Lina agregó que sentía “preocupación cuando la bebé se enferma, o se le acaban los pañales, dado que no tiene un ingreso”[126]; que “le gusta ir al colegio, quiere seguir estudiando y lograr ser policía, manifiesta que se siente bien jugando con su hija y sus hermanitas”[127]. Además, de conformidad con el referido informe, a Lina “le da mucha tristeza ver a su progenitora sin trabajo, y con deudas”[128].
75. Asimismo, dentro del concepto de valoración psicológica, se consignó que Lina “recibe apoyo familiar y como soporte anímico está su progenitora, sin embargo, […] no cuenta con la capacidad de afrontar situaciones traumáticas de manera inmediata y con resiliencia que le permita convivir con el temor y la tristeza. La adolescente hasta el momento no ha continuado con su proceso psicológico desde que egresó de la IPS “Cambio”; en cuanto a los factores de riesgo identificados, Lina tiene un sentimiento de culpa al ver a sus hermanas crecer sin una figura paterna, [h]abitualmente sentirse culpable, le produce angustia y, si es continuado en el tiempo, puede llevar a afectaciones en cuanto a su salud mental”[129]. En tal sentido, la Comisaría sugirió continuar con el proceso psicológico “por medio de su EPS en pro del bienestar” de la niña[130].
76. Finalmente, el informe mencionó que Lina estaba escolarizada cursando 8º grado, sin embargo, expresó preocupación por las actividades de agricultura que ella debía desempeñar, al poderse catalogar como un problema de trabajo infantil, esto es, un “factor de alto riesgo para el sano crecimiento y desarrollo de la precitada adolescente”[131].
77. Por último, de conformidad con la declaración de la accionante del 2 de agosto de 2024, aportada por la Comisaría de Familia al expediente de tutela, la vivienda donde habitan la accionante y su núcleo familiar, es propia y tienen “un pedazo de tierra, tenemos café y plátano”. Con respecto a los ingresos se evidenció que “cuando hay cosecha se vende, también me ayuda un poco lo de familias en acción”[132].
78. Información remitida por la AIC-EPS-I y el Cabildo Indígena de ⁎ . Según el acta de reunión del 23 de agosto de 2023, el Cabildo Indígena accionado indicó que “el proceso de investigación ha tenido dificultades porque la paciente no ha comentado y ratificado el tema del delito […] por lo que solicita a la EPS seguir garantizando los servicios para pacientes y familia [en la Casa de Paso Soy Vida] dado que los riesgos siguen latentes de parte del agresor quien hasta la actualidad presenta antecedentes de VIF [violencia intrafamiliar] en contra [de] su esposa e hijas” [133]. De igual forma, se refiere que la tía materna de la niña comentó sobre los riesgos para la familia y resaltó que “que pese a que [el] agresor tiene denuncias abiertas en todas las instituciones hasta el momento no hay acciones al respecto”[134].
79. Aunado a lo anterior, de conformidad con la información remitida por el Cabildo accionado, Lina expresó lo siguiente: “nosotros ya llevamos 8 años sufriendo el maltrato del señor Emiliano [hacia] mi madre” [135]. Además, manifestó que “[...] mi abuela había llamado a la policía entonces mi mam[á] se había alcanzado a salir de la casa […] ese día le había pegado, por eso mi mamá le tocó irse para el hospital le pegó en la espalda patadas” [136].
80. El informe remitido por la Defensoría del Pueblo. De conformidad con el informe de la Defensoría del Pueblo (Regional Cauca)[137], remitido a la Corte Constitucional el 6 de diciembre de 2024, como resultado del acompañamiento a las diligencias adelantadas por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajibío, en el marco de la comisión decretada en sede de revisión, se encuentra que (i) la accionante actualmente vive con sus tres hijas (entre ellas Lina) y su nieta[138]; (ii) Lina y su hermana de 8 años de edad están estudiando, y las otras dos niñas se encuentran “en el programa de primera infancia” [139]; (iii) el sustento económico de la familia proviene de los subsidios de “familias en acción”[140] y, (iv) la accionante no puede realizar ninguna actividad que genere ingresos porque debe estar a cargo de sus tres hijas y de su nieta[141]. La Defensoría se refirió a la necesidad de prestar atención psicosocial especializada a la accionante y a Lina.
81. Información remitida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). Con respecto al programa Renta Ciudadana, el DPS informó que “[c]onsultado el Sistema Integrado de Información del Programa Renta Ciudadana […] se evidencia que, [Lina], […], se encuentra en estado activo como beneficiaria, bajo el código de hogar ****, del cual la señora Ana, […], aparece registrada como la jefe de hogar y titular”[142]. Asimismo, indicó que, “[t]ras consultar el Sistema de Información del Programa Compensación del IVA, el estado del hogar de la accionante, con corte del 10 de febrero de 2025 para el ciclo 4 de 2024, fue de “Beneficiario”, por lo que “la ciudadana Ana realiz[ó] el cobro de esta transferencia monetaria el 10 de diciembre de 2024 por la modalidad de giro a través del operador bancario”[143].
82. Con base en la información previa, en este punto, la Sala Plena procederá a delimitar el asunto a resolver en el expediente T-10.040.092. Posteriormente, se referirá al cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela y, de estimarlos acreditados en el caso bajo estudio, se pronunciará de fondo.
C. Delimitación del caso
83. Ana, en representación de su hija, interpuso acción de tutela contra el Cabildo Indígena de ⁎ del municipio de Totoró (Cauca) porque, a su juicio, “no se había hecho justicia”, la que entendía referida a que se procesara al responsable de la violencia sexual en contra de su hija Lina[144]. Sin embargo, pese a que la acción de tutela no profundizó en las pretensiones y derechos que solicita, la Corte debe considerar los hechos que fueron relatados y que se encontraron probados durante el presente trámite de revisión, con el fin de delimitar la cuestión jurídica que debe resolver y que será abordada a partir del derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencias de género y la garantía de los derechos a la salud en favor de quienes han sufrido violencia sexual, sus derechos a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. A su vez, de acuerdo la información que reposa en el expediente, la Sala también advierte hechos relacionados con las demás mujeres que integran el núcleo familiar de Lina posiblemente constitutivos de violencia, lo que demanda de esta Sala un pronunciamiento adicional.
84. Lo anterior es posible en tanto, como lo ha explicado la Corte Constitucional, al tratarse de un caso de violencia en contra de una mujer indígena[145] y en donde están involucrados los derechos fundamentales de una niña, es posible acudir al principio iura novit curia, así tal principio no haya sido mencionado por las partes. En este sentido, de acuerdo con las circunstancias fácticas probadas, es posible determinar los asuntos que deben ser objeto de pronunciamiento por parte del juez constitucional[146].
85. La Corte Constitucional cuando estudia asuntos relacionados con violencia de género contra la mujer[147] se ha referido a las facultades extra y ultra petita del juez de tutela. La Sentencia T-344 de 2020 reivindicó esta posibilidad y afirmó que para la materialización de los principios de “efectividad de los derechos fundamentales y de oficiosidad e informalidad que rigen la acción de tutela, el juez constitucional está facultado para esclarecer las acciones u omisiones que han dado origen a la demanda de amparo, así como para determinar, realmente, qué norma constitucional fue infringida y cuál es la pretensión que se busca realizar por vía de este mecanismo excepcional. Estas facultades extra y ultra petita, ha dicho la Corte, amplían el margen de acción del juez en relación con: (i) hechos no expuestos, (ii) derechos no invocados y (iii) pretensiones no propuestas.
86. En esa misma dirección, el inciso tercero del artículo 44 de la Constitución implica comprender que los derechos de los niños y niñas prevalecen y, por ello, “los jueces tienen una labor trascendental que, por lo explicado, no consiste en determinar qué derecho debe ceder, sino la manera de materializar el interés previsto en el artículo 44 de la Constitución”[148]. Así, en casos como el que debe analizar la Corte en esta oportunidad, se impone a la Sala un análisis cuidadoso de la situación de una niña en aras de proteger su desarrollo armónico e integral.
87. En consecuencia, partiendo de la solicitud de amparo de la madre de la niña y sus declaraciones, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, para efectos de una respuesta constitucional al caso concreto, reconociendo que la solicitud inicial de la accionante (dirigida a que se hiciera justicia) al menos desde el punto de vista penal ya llevó a una condena, respecto de la cual la Corte no se pronunciará. Así, con sustento en los hechos probados la Sala Plena abordará los siguientes asuntos.
88. El primero consiste en estudiar la prestación del servicio de salud al que tenía derecho la niña por haber sido víctima de violencia sexual y, si con las pruebas obrantes en el plenario, es posible establecer el cumplimiento de los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para la protección integral a este derecho que, en el marco de la Sentencia C-355 de 2006, incluye el acceso a interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El segundo, indagará en el acceso a la justicia con enfoque de género, con énfasis en el desarrollo de las labores investigativas realizadas en el presente caso por parte del cabildo accionado y la Fiscalía General de la Nación.
89. En tercer y último lugar, cuestionará si el cabildo accionado, el ICBF y otras entidades vinculadas al presente trámite, en el marco de sus competencias, atendieron garantías de no repetición y no revictimización en favor de Lina. En este tercer asunto, la Sala se deberá detener en la situación actual de la niña y de su núcleo familiar, a partir de lo cual se estudiará si deben ser destinatarias de medidas que permitan mitigar los efectos de la violencia, que aún persisten, de acuerdo con la información recopilada.
D. Sobre el fenómeno de carencia actual de objeto
90. Previo al análisis de procedibilidad y conforme a los hechos acaecidos en el trámite de la presente acción de tutela, la Corte considera necesario analizar la posible existencia de carencia actual de objeto y, de ser el caso, si es procedente emitir un pronunciamiento de fondo, caso en el cual procederá a analizar la procedibilidad de la acción de tutela sub judice y a formular el problema jurídico a resolver[149].
91. En el curso de la acción de tutela puede pasar que, al momento de proferir la sentencia, el objeto jurídico de la acción constitucional haya desaparecido. Esto ocurre porque el accionante obtuvo lo pedido; se consumó la afectación que pretendía evitarse; o porque ocurrieron hechos a partir de los cuales se pierde interés en la prosperidad del amparo. Según sea el caso, estos tres escenarios se han denominado como: (i) hecho superado, (ii) daño consumado o (iii) situación sobreviniente. En consecuencia, la Corte ha reconocido que, en determinados casos, cualquier orden que pudiera emitirse al respecto “caería en el vacío” o “no tendría efecto alguno”[150].
92. En particular, el daño consumado se configura cuando “se ha perfeccionado la afectación que con la tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela de una orden para retrotraer la situación”[151]. Por ello, esa modalidad de carencia actual de objeto es reprochable, en tanto “lleva la situación a un límite extremo en que el restablecimiento del derecho es imposible”[152]. Frente a esta modalidad “el daño causado debe ser irreversible, pues respecto a los daños que son susceptibles de ser interrumpidos, retrotraídos o mitigados por una orden judicial, no es dable decretar la carencia de objeto”[153]. En los casos de daño consumado es exigible un pronunciamiento de fondo, mientras que en los demás, ello no es necesario, pero “podrá analizarse la utilidad de un pronunciamiento adicional a partir de las circunstancias específicas de cada expediente”[154].
93. De acuerdo con el expediente de tutela, no es posible retrotraer algunas situaciones que impactaron en los derechos de la niña, pero que se pueden identificar de manera individualizada. Ellas corresponden a la atención en salud en favor de las mujeres y niñas que han sufrido violencia sexual, la ausencia de enfoque diferencial en la investigación del acto de violencia sexual que sufrió la niña y, la falta de la debida diligencia del Cabildo accionado en impedir que la niña conviviera con el agresor, lo que la sometió a un escenario de revictimización y no atendió a las garantías de no repetición.
94. Así, es posible indicar que, en el marco de la faceta de atención integral en salud y los derechos fundamentales de la accionante como víctima de violencia sexual, se le impidió a la niña tomar una decisión libre frente a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y se le prestó atención psicológica posterior al acto violento en presencia del sujeto sospechoso lo que materializó una afectación a sus derechos fundamentales.
95. Asimismo, en el marco de la investigación del acto de violencia sexual que efectuó el cabildo indígena accionado y la Fiscalía General de la Nación, así como la ausencia de diligencia del primero (al permitir el retorno de la niña y su núcleo familiar a su lugar de residencia, en la que habitaba el sospechoso hasta la fecha de su captura), se consolidó la afectación a las garantías de no revictimización y no repetición.
96. En estricto sentido, aunque estos son hechos consumados, ello no implica que no se puedan tomar medidas dirigidas a garantizar el interés superior en el futuro, entre las que se encuentran, entra otras, la atención psicológica o el estudio de las consecuencias del acto violento en el núcleo familiar. Además, en el presente caso es necesario emitir un pronunciamiento de fondo para llamar la atención de las facetas que se desatendieron en relación con el derecho fundamental a una vida libre de violencias, ya que no se puede llegar al absurdo de decir que no resta nada por hacer frente a quien sufrió una grave violación de derechos humanos, con proyección en su vida y en la dignidad humana.
97. En síntesis, este asunto exige un pronunciamiento judicial de fondo, pues aunque se declarará la configuración de daño consumado en lo referente al derecho fundamental a una vida libre de violencias de género, en sus facetas de acceso a la salud y ausencia de enfoque diferencial en la investigación del acto de violencia sexual que sufrió la niña y frente a la falta de la debida diligencia del Cabildo en impedir que la niña conviviera con el agresor, lo que la sometió a un escenario de revictimización y no atendió a las garantías de no repetición, la Sala estima necesario, entre otros asuntos, puntualizar los siguientes aspectos: (i) de ninguna manera la decisión de la niña de continuar con el embarazo, tras recibir el apoyo de su madre, convalida la difusión de la historia clínica que se realizó en el presente caso o someter su determinación a la aprobación de un tercero, como lo fue en este caso el cabildo accionado; (ii) la necesidad de estructurar un protocolo que salvaguarde los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas que declaran sobre hechos constitutivos de violencia sexual con el fin de que la dignidad humana y que el interés superior no se vea comprometido en el trámite de la atención psicológica o de la investigación del actuar delictivo; y (iii) por ningún motivo se debe permitir que la convivencia, con el sospechoso de una agresión sexual, se reanude después de que se ha puesto en conocimiento hechos de violencia sexual. Entre otros elementos de juicio, es necesario valorar la situación socioeconómica de la víctima y el núcleo familiar, de manera que se evite que su dependencia económica sea un factor de determinante que impida la garantía efectiva a los derechos fundamentales.
98. Por otro lado, pese a la captura del agresor, debidamente evidenciada en el presente trámite constitucional, las pruebas obrantes en el expediente -posteriores a ese hecho─ exigen por parte del juez constitucional, la adopción de medidas tendientes activar cualquier obligación del Estado dirigida a mitigar el impacto de la violencia en la niña y en las demás mujeres de su núcleo familiar.
99. Así, de acuerdo con la delimitación del caso, los dos primeros asuntos del caso concreto (esto es, la atención en salud que recibió Lina y la investigación del hecho de violencia sexual), frente a los que se declarará la configuración de daño consumado, sin que ello impida el pronunciamiento de fondo que la Sala está avocada a efectuar. De otra parte, se explicará (en un tercer aparte) por qué el derecho de reparación y las garantías de no repetición no han sido satisfechos de forma plena en el caso concreto para, en un último aparte, aludir a la manera en la que la violencia ha afectado no sólo a Lina, sino a todo su núcleo familiar.
100. Por lo demás, la Sala estima relevante indicar que la situación de Lina no es un caso aislado y tampoco es una muestra del pasado. De manera preocupante hace parte de una problemática vigente y actual. Esta inaceptable realidad en contra de niñas que están cobijadas por el interés superior (art. 44) exige que, en el marco de esta acción de tutela, se destaque el tipo de daño que se genera en contra de quien ha sufrido violencia sexual u otro tipo de violencias, pues, si bien será difícil que cicatrice lo que esta violencia generó, ningún esfuerzo es demasiado, frente a la pretensión de garantizar a las niñas y a las mujeres las mayores garantías en su dignidad.
101. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el DANE, si bien existe un progreso entre 2020 y 2023, al haberse reducido el embarazo adolescente, los avances son limitados pues, a este ritmo, de acuerdo con esa organización, “(entre 2022 y 2023) Colombia tardaría 78 años, en llegar a cero embarazos en niñas de 10 a 14 años”[155], lo que debe tener una lectura diferenciada respecto de las niñas que están en una situación de mayor vulnerabilidad o residen en zonas rurales, quienes enfrentan mayores barreras para el acceso a los servicios de salud y justicia.
102. Esta información coincide con los datos que han sido analizados por la Corte y que, en particular, han demostrado que las mujeres y niñas que están ubicadas en territorios cercanos a grupos al margen de la ley; habitan cerca de proyectos extractivos; pertenecen a una minoría étnica; están en situación de desplazamiento o se encuentran en condición de discapacidad, tienen mayor riesgo de sufrir actos de violencia sexual[156]. Los anteriores datos permiten señalar que, en el presente caso, coinciden varios de esos factores de riesgo, no sólo porque Lina reside en una zona rural en el departamento del Cauca, sino porque se trata de una niña indígena. De hecho, algunos reportes de violencia para el año 2024, en el Sistema integrado de violencia de género (SIVIGE)[157], los que fueron remitidos por la Defensoría del Pueblo, y están detallados en el anexo a esta sentencia, exponen que las mujeres en Cajibío son las principales víctimas de violencia sexual, con 92,2% de los casos denunciados, en donde las agresiones se presentaron en el 84,62% en contra de niñas entre 12 a 17 años y el restante, esto es 15,38% en niñas de 6 a 11 años. Así, el caso de Lina no parece ser aislado y, por el contrario, refleja los riesgos a las que están expuestas muchas niñas.
103. En este sentido, si bien la violencia de género (y sus diferentes manifestaciones) deja un daño que impide retrotraer la vida de la mujer al momento previo al acto violento, ello no implica que existan asuntos que puedan ser mitigados por una orden judicial, tal como lo reconoció la Sentencia SU-522 de 2019, en el marco de la pretensión de la accionante sobre acceder a la justicia. En efecto, las autoridades mantienen obligaciones en estos casos y están llamadas a hacer todo lo posible por restablecer los derechos fundamentales. Sin desconocer que en el acto violento es responsabilidad del victimario, persiste un Estado y una sociedad que no siempre ha sido capaz de evitar que estos hechos se presenten o que, incluso, no ha condenado cualquier discriminación y violencia con la vehemencia que se requiere.
104. En esa dirección, la Sentencia T-523 de 2023 indicó que “[e]l acto violento cambia a la mujer y su vida, no sólo porque demuestra la desconfianza en la persona que la agredió, sino también porque pone en duda la eficacia de todo el sistema jurídico, dispuesto para protegerla. La mujer pierde la confianza en las personas incluso [en] las más cercanas”[158]. En respuesta al acto violento, se debe procurar restituir la dignidad humana (entendida como autonomía posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera); como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien) y como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones) que este buscó trastocar[159] a partir de reivindicar la historia de quien experimentó violencia sexual y, aún a su corta edad, tuvo la valentía de expresarse y narrar lo ocurrido. Esto, de conformidad con la Convención sobre los derechos de los niños (art. 12)[160], implica permitir que Lina manifieste su opinión sobre un asunto que la afecta, así ello, en este caso, suponga valorar su silencio como una expresión válida de su voluntad.
105. Desde esta perspectiva y la delimitación del caso señalada anteriormente, la Sala procederá a analizar la procedencia de la acción de tutela de la referencia.
C. Procedencia de la acción de tutela
106. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela debe acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos, con el fin de establecer su procedencia. En el caso concreto, la Sala Plena verificará el cumplimiento de los requisitos de procedencia, esto es (i) legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) inmediatez y (iii) subsidiariedad.
(i) Legitimación en la causa
107. Legitimación en la causa por activa. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales, ante su amenaza o vulneración. En esa línea y a la luz de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991[161], la acción de tutela se puede ejercer: (i) en nombre propio; (ii) a través de representante legal; (iii) por medio de apoderado judicial; (iv) mediante un agente oficioso o (v) por el defensor del Pueblo o los personeros municipales en los casos que ello proceda[162]. En cuanto a la representación de las niñas, niños y adolescentes, la Corte ha indicado que los padres de pueden promover la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales afectados o amenazados de sus hijos(as), “debido a que ostentan la representación legal, judicial y extra-judicial, de los descendientes mediante la patria potestad”[163].
108. En el presente caso, la Sala constata que la señora Ana, quien actúa como accionante en el proceso de la referencia, está legitimada para ejercer la presente acción constitucional al ser la madre de la niña Lina, lo que se constata a partir de la apreciación integral de las pruebas que obran en el expediente y quien presenta la acción de tutela, en el marco de un caso de violencia, en defensa de los derechos e intereses de su hija, quien es una niña de 13 años de edad.
109. Además, el inciso segundo del artículo 44 de la Constitución dispone que “[l]a familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”, por lo que, en estos casos, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. En tal sentido, para la Sala no existe duda de que la progenitora de Lina, en el caso bajo estudio, se encuentra legitimada para exigir mediante el presente mecanismo constitucional los derechos fundamentales de su hija.
110. Legitimación en la causa por pasiva. El artículo 5 del Decreto Ley 2591 de 1991[164] establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que viole o amenace un derecho fundamental. También procede de manera excepcional contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución y el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991[165]. Dentro de las hipótesis excepcionales del artículo 42, se indican, entre otras, la siguiente: “La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: […] 2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía”.
111. Asimismo, la Corte ha reiterado que, como parte de esta exigencia de procedencia, se debe acreditar que: se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión; y que el sujeto cuente con la “aptitud legal o capacidad” para el restablecimiento de los derechos del accionante.
112. En relación con los cabildos indígenas, la Corte ha reconocido que están concebidos en el ordenamiento jurídico como “entidades públicas de carácter especial[166] que sirven a la organización socio política de un grupo étnico”[167]. Además, ha indicado que se trata de sujetos de derechos y obligaciones “en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, al punto en que tanto las instituciones como las autoridades tradicionales que las representan pueden ser demandados mediante la acción de tutela, como cualquier autoridad”[168].
113. El cabildo indígena es una entidad pública especial y tiene autoridades con poder de ordenación en el territorio indígena, “cuyo poder proviene de la organización interna de la colectividad étnica que ha sido reconocida por el Estado, […] son susceptibles de ser demandados por vía de tutela, como autoridades en el marco […] de cada uno de sus territorios, que según el artículo 286 superior, hacen parte de las distintas entidades territoriales del Estado, multicultural” [169].
114. En el presente caso, la Sala observa que la acción de tutela fue presentada contra el Cabildo Indígena de ⁎ , entidad que ejerce la autoridad al interior del resguardo indígena al que pertenecen la accionante y su hija, quien solicitó que se “[ordene] a la autoridad accionada que se realice lo pertinente y más por tratarse de una menor de edad”[170].
115. En tal sentido, se acredita que, en el presente caso, el Cabildo Indígena de ⁎ : (i) es uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo, esto es, corresponde a una autoridad pública especial en los términos de la jurisprudencia de la Corte; (ii) de acuerdo con la acción de tutela, su actuación, presuntamente, generó la vulneración o amenaza de los derechos de la niña, pues fue contra este quien, en principio, dirigió la acción de tutela; y (iii) cuenta con la “aptitud legal o capacidad” para el eventual restablecimiento de los derechos de la menor de edad. En particular, fue esta la autoridad quien asumió competencia frente al restablecimiento de derechos de la niña y respecto de la investigación del delito o desarmonía cometido en su contra. Además, de acuerdo con la información que reposa en el expediente, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo inicialmente requerida y notificada a esa autoridad en el marco de la atención salud prestada por tratarse de una víctima de violencia sexual, se supeditó a su autorización, lo que demuestra el cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por pasiva.
116. En relación con las entidades vinculadas al presente proceso[171], la Sala recuerda que, en atención a los hechos referidos por la accionante en el escrito de tutela y al material probatorio recaudado en el trámite de revisión, se determinó la necesidad de disponer la vinculación al presente trámite de las siguientes entidades: “(i) la IPS- I Totoguampa Piendamó (Cauca); (ii) la Asociación Indígena del Cauca A.I.C. EPS-I; (iii) la IPS Cambio Semillero de Vida en el marco del programa “Casa de Paso Soy Vida”; (iv) la Clínica La Estancia (Popayán); y (v) la Empresa Social del Estado Centro 1 (punto de atención Piendamó-Cauca)[172].
117. En línea con lo anterior, la Sala constata que la IPS-I Totoguampa Piendamó es una institución prestadora de salud indígena que, según la historia Clínica de Lina, con fecha 18 de febrero de 2023[173], prestó servicios de salud iniciales a la niña, quien se encontraba en estado de embarazo, por lo que su acción u omisión pudo haber desconocido sus derechos fundamentales. Además, podría verse eventualmente afectada por las órdenes que se tomen en esta sentencia y los potenciales remedios constitucionales que eventualmente se adopten en favor de Lina, teniendo en cuenta que atendió a la niña. En ese sentido, la Sala mantendrá su vinculación al presente trámite.
118. En relación con la Asociación Indígena del Cauca A.I.C. EPS-I, se trata de una entidad pública de carácter especial[174], a la cual se encuentra afiliada la niña Lina en el régimen subsidiado de salud. Además, autorizó los servicios de salud prestados a Lina durante su embarazo y, entre otras, solicitó de manera “urgente orientación de la autoridad”, respecto a la solicitud de IVE de Lina[175]; se reunió con la autoridad accionada en el marco de la estadía de la niña y su núcleo familiar en la “Casa de Paso Soy Vida”, por lo que su actuación se puede vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión, a la presunta vulneración o amenaza iusfundamental. Asimismo, esa entidad podría verse eventualmente afectada por las órdenes que se tomen en esta sentencia y los potenciales remedios constitucionales que se adopten en favor de Lina, teniendo en cuenta la afiliación de la niña a esta entidad y la atención que le fue prestada. Así, en este caso la Sala también mantendrá su vinculación al presente trámite.
119. Asimismo, la Empresa Social del Estado Centro 1 (punto atención Piendamó) es una entidad pública descentralizada del orden departamental[176], encargada de la prestación de servicios de salud de primer nivel, la cual, de acuerdo con la información aportada al expediente, prestó atención médica a Lina, de manera que, con su acción u omisión, pudo haber desconocido sus derechos fundamentales. Además, podría verse eventualmente afectada por las órdenes que se tomen en esta sentencia y los potenciales remedios constitucionales que se adopten en favor de Lina, teniendo en cuenta la atención prestada. En tal sentido, se mantendrá su vinculación al presente trámite.
120. Por otra parte, respecto de la IPS Cambio Semillero de Vida, esta es una institución promotora de salud de carácter privado que presta servicios de salud[177]. Además, según la información recaudada en el trámite de revisión y la respuesta remitida por esa entidad a esta Corporación, la IPS prestó atención a la niña y a su núcleo familia en el marco del programa “Casa de Paso Programa Soy Vida”. Así, su acción u omisión pudo haber vulnerado los derechos de la niña, y/o podría verse eventualmente afectada por las órdenes que se tomen en esta sentencia, así como los potenciales remedios constitucionales que se adopten en favor de Lina, teniendo en cuenta la atención prestada. En consecuencia, se mantendrá su vinculación al presente trámite.
121. La Clínica La Estancia (Popayán) es una sociedad[178] que presta servicios de salud. Según el material probatorio recaudado, la citada clínica prestó atención a la niña, antes de que esta fuera remitida a la “Casa de Paso Programa Soy Vida”[179]. Además, por su acción u omisión pudo haber vulnerado los derechos de Lina, y/o podrá verse eventualmente afectada por las órdenes que se tomen en esta sentencia, así los potenciales remedios constitucionales que se adopten en favor de Lina, teniendo en cuenta la atención prestada. En esa línea, frente a esa entidad de salud se mantendrá la vinculación al presente trámite.
122. En este sentido, para la Sala, las entidades anteriormente mencionadas y vinculadas al presente proceso de tutela, al haber prestado o intervenido en la atención y prestación de servicios de salud a la niña, en el marco de la acción de tutela bajo revisión, podrían verse afectadas por las órdenes que eventualmente pueden adoptarse en esta sentencia, razón por la cual se mantendrá su vinculación al presente trámite.
123. Por otro lado, mediante el auto del 31 de enero de 2025, se vinculó en calidad de terceros con interés legítimo[180] en la eventual decisión a las siguientes autoridades públicas: “(i) al municipio de Cajibío (Cauca); (ii) al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); (iii) al Ministerio de Igualdad y Equidad; (iv) a la Defensoría del Pueblo; y (v) al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS)”. Lo anterior, en razón a sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, relacionadas con el presente amparo constitucional en punto a una atención integral y coordinada, en el marco de una verdadera articulación interinstitucional y territorial, cuyo ejercicio puede verse vinculado en la decisión que eventualmente se llegue a adoptar, de manera que la Sala mantendrá su vinculación al presente trámite.
124. Así, la necesidad de su vinculación al presente trámite se justifica de acuerdo con las competencias legales que pueden ejercer esas entidades públicas para la eventual garantía de los derechos de una niña indígena y su núcleo familiar, en situación de vulnerabilidad quienes, según el expediente de tutela, han sufrido actos de violencia de género en su contra. En ese sentido, la vinculación del municipio de Cajibío (Cauca), donde reside la niña y su núcleo familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), del Ministerio de Igualdad y Equidad (o quien haga sus veces), la Defensoría del Pueblo y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) se explica, en el marco de sus competencias, con la situación jurídica la niña y de su núcleo familiar, al punto de que puedan resultar afectadas por el fallo que se pronuncie, en aras de una eventual protección integral de sus derechos fundamentales. Así, el interés del cual son titulares estas entidades públicas las legitima para participar en el proceso, con el fin de que se asegure la protección efectiva de los derechos fundamentales.
(ii) Inmediatez
125. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela puede ser interpuesta en “todo momento”, con la finalidad de asegurar una protección “inmediata” de los derechos fundamentales. Así, la acción de tutela corresponde a un medio de defensa judicial previsto para dar respuesta oportuna, y garantizar la efectividad concreta y actual de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados o amenazados[181].
126. A la luz del alcance que la jurisprudencia constitucional le ha dado a la inmediatez “la acción de tutela debe ser interpuesta dentro un término prudente y razonable respecto del momento en el que presuntamente se causa la vulneración. La razonabilidad del término no se valora en abstracto, sino que corresponde al juez de tutela evaluar, a la luz de las circunstancias de cada caso, lo que constituye un término razonable[182].
127. Para el análisis del cumplimiento de este requisito en el caso concreto es importante considerar la causa de la vulneración a la que se refiere la accionante. Según la diligencia realizada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajibío Cauca, el 12 de noviembre de 2024, en el marco del trámite de revisión, la accionante precisó que con la acción de tutela pretendía que “se hiciera justicia”, que obtuviera apoyo de las autoridades y que la respaldaran en “capturar a la persona que le hizo ese daño” a su hija.
128. La Sala observa que desde el 23 de febrero de 2023[183] hasta el 23 de septiembre del mismo año[184], la accionante estuvo junto a sus hijas y su nieta en la “Casa de Paso Soy Vida”, esto es, en un lugar apartado del resguardo, donde recibieron atención por aproximadamente 7 meses. En paralelo, el cabildo accionado adelantaba la investigación por la desarmonía cometida contra la niña Lina. Sin embargo, como se desprende del material probatorio recaudado, la accionante, sus hijas y su nieta, debieron retornar a su lugar de residencia el 23 de septiembre de 2023 en donde permanecía el agresor de la niña. Así, el 21 de octubre de 2023, mientras se encontraban conviviendo con el hombre (pues aún no se había procedido con la condena y captura del entonces presunto agresor), la accionante interpuso la acción de tutela, la cual, como mencionó, tenía por finalidad que “se hiciera justicia”, que la apoyaran y la respaldaran en “capturar a la persona que le hizo ese daño” a su hija.
129. Para la Sala Plena, la acción de tutela fue presentada en un término razonable desde el momento en que la accionante, Lina y su hija recién nacida, Antonia, debieron regresar al lugar de residencia a convivir con el agresor de Lina, esto es, desde el 23 de septiembre de 2023[185], aun cuando el padrastro de la niña y compañero de la accionante había sido señalado como presunto agresor de Lina. En este contexto, al momento de la presentación de la acción de tutela, la Sala evidencia un riesgo actual para la niña que hace oportuna la presentación del amparo constitucional, tendiente a la protección de sus derechos fundamentales[186].
130. Para el momento de presentación de la acción de tutela, se le había dado egreso del hogar de paso al núcleo familiar, sin el acompañamiento del cabildo accionado y debieron reanudar la convivencia con el que se confirmaría, a partir de la prueba de ADN, fue el agresor de la niña. De conformidad con la información remitida por el Cabildo, así como las entrevistas realizadas en el marco de la comisión ordenada en sede de revisión, el agresor de la niña fue capturado luego de la prueba genética realizada por Medicina Legal, en febrero de 2024[187]. Lo que confirma que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, la amenaza a los derechos fundamentales era vigente y actual, situación de vulnerabilidad e indefensión que aún persiste pues, como se explicará más adelante, el núcleo familiar ha tenido que enfrentar una situación socioeconómica compleja agravada a raíz del acto violento.
131. Así, a la luz de las circunstancias del caso concreto y considerando que de por medio se encuentra la garantía de los derechos fundamentales de una niña, quien fue víctima de violencia sexual y, quien hoy es madre en edad de escolarización, la Sala encuentra satisfecho el requisito de inmediatez del amparo constitucional.
(iii) Subsidiariedad
132. Según los artículos 86 de la Constitución Política, 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela es procedente (i) de forma definitiva, si no existen medios judiciales de protección que sean idóneos y eficaces para resolver el asunto sometido a consideración del juez; y, (ii) de manera transitoria cuando, existiendo dichos medios, la acción de tutela se interpone para evitar la configuración de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En este último caso, la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[188].
133. En casos de violencia contra la mujer, por ejemplo, en los que el compañero permanente es el agresor, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que el hecho de que exista un proceso punitivo no es suficiente para decretar la improcedencia de este mecanismo constitucional. De hecho, “resulta ser equivocado desde el punto de vista de la protección judicial efectiva de las garantías constitucionales, teniendo en cuenta que la pena siempre será posterior al ilícito y que con su imposición no se remedia el perjuicio ya causado. En tal sentido, someter a la persona a la exigencia de nuevos daños a su integridad personal para alcanzar la protección del juez implica contrariar el sentido de amparo eficaz de los derechos en que se inspira la Constitución”[189].
134. Por otro lado, con respecto a la procedencia de la acción de tutela contra la presunta actuación de una autoridad indígena en ejercicio de su autonomía, es importante resaltar que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los miembros de las comunidades indígenas “se encuentran frente a sus autoridades propias en situación de indefensión y especial sujeción”[190]. Asimismo, la Corte ha indicado que “también carecen de mecanismos efectivos de protección o instancias superiores a las cuales recurrir para controvertir las actuaciones que consideren lesivas de sus derechos fundamentales dado que, las autoridades propias “ejercen poder sobre los miembros que las integran hasta el extremo de adoptar su propia modalidad de gobierno y de ejercer control social”[191].
135. En tal sentido, dentro de los límites que exige el respeto a la diversidad étnica y cultural de la nación, la acción de tutela resulta procedente para cuestionar las actuaciones de las autoridades indígenas[192]. En concreto, el juez constitucional podrá intervenir en asuntos relacionados con las comunidades indígenas, con el fin de preservar los derechos fundamentales de los integrantes de dichas comunidades, “en circunstancias en las que claramente los derechos fundamentales o los principios constitucionales involucrados resulten amenazados o vulnerados, y sopesando siempre los límites de su intervención, a fin de no resquebrajar el derecho de los pueblos indígenas a su autonomía”[193].
136. En línea con lo anterior y en atención al principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en el presente caso se satisface el requisito de subsidiariedad. En primer lugar, al tratarse de un escenario de violencias contra una niña indígena, quien fue abusada sexualmente por el compañero permanente de su madre y, frente a un escenario en el que, a pesar de que la autoridad indígena estaba adelantando gestiones de investigación y sanción, a la fecha de la presentación de la tutela, la accionante buscaba que “se hiciera justicia”, pues la autoridad accionada no había realizado gestiones efectivas tendientes a capturar al agresor de su hija y neutralizar el riesgo que experimentaba al tener que regresar a convivir con este.
137. En segundo lugar, la accionante se encuentra en situación de indefensión y de especial sujeción respecto al Cabildo Indígena y no contaba con otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz, para reivindicar los derechos fundamentales de su hija frente a la situación que atravesaba. Lo anterior, pues esa autoridad fue quien asumió la competencia del proceso de restablecimiento de derechos de la niña y además adelantó la investigación del caso por presunta desarmonía, como se observa en las pruebas aportadas por la accionada, el ICBF y la Fiscalía General de la Nación.
138. Es de resaltar que, según lo informado por la accionante durante la diligencia realizada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajibío (Cauca), el 12 de noviembre de 2024, a ella, a sus hijas y nieta, las acogieron por 7 meses en la “Casa de Paso Soy Vida” y, respecto a la investigación, juzgamiento y sanción de la desarmonía sexual, “en esos 7 meses, no hubo avance”. Además, les “dijeron que apenas naciera la niña le iban a hacer la prueba [de ADN], la niña nació, [y] […] salimos de allá sin respuesta”. En tal sentido, una vez la accionante, sus hijas y su nieta regresaron a su lugar de residencia, nuevamente junto al agresor, no se había emitido una actuación o decisión concreta en relación con el delito o desarmonía sexual contra la niña, que la protegiera de posibles situaciones de revictimización y riesgo a sus derechos fundamentales. De ahí, que la accionante, al no tener otro mecanismo para proteger los derechos de su hija, debiera acudir al presente mecanismo constitucional.
139. Por último, según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), los Estados deben “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”[194], así como “adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad” [195]. En ese contexto y dentro de los límites que demanda el respeto por la diversidad étnica y cultural, la efectividad de las decisiones de las autoridades para prevenir y sancionar un caso de violencia sexual contra una niña y restablecer sus derechos vulnerados, resultan de tal relevancia constitucional que vinculan al juez de tutela y exigen la adopción de un pronunciamiento de fondo frente al interés superior de la niña, sujeto de especial protección constitucional.
140. En este orden y, en atención a las anteriores consideraciones, la Sala revocará el fallo proferido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Totoró (Cauca) del 2 de noviembre de 2023, que decidió declarar improcedente el amparo presentado al constatar, en el presente caso, la procedencia de la acción de tutela como mecanismo definitivo de protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
D. Problema jurídico y metodología de la decisión
141. De acuerdo con los antecedentes del presente caso y la delimitación del caso señalada, la Sala Plena resolverá los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿El Cabildo Indígena accionado y las entidades de salud vinculadas, a quienes se les reportó la violencia sexual sufrida por la niña Lina, desconocieron las garantías mínimas exigibles en este tipo de casos, vinculadas con el derecho fundamental a la salud y a una vida libre de violencias, las cuales debían incluir información y posibilidad de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el marco de la Sentencia C-355 de 2006?
(ii) ¿El Cabildo Indígena accionado y la Fiscalía General de la Nación desconocieron el derecho fundamental a una vida libre de violencias, en el marco de las actividades de investigación, juzgamiento y sanción del responsable del delito relacionado con violencia sexual, conocido por la comunidad como desarmonías sexuales?
(iii) ¿El Cabildo Indígena accionado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca) desconocieron los derechos de no repetición y reparación en favor de la niña Lina y de su núcleo familiar para mitigar los efectos de un acto constitutivo de violencia de género?
142. De acuerdo con los planteamientos jurídicos que la Sala está llamada a resolver y, con la finalidad abordar su estudio de fondo, seguirá la siguiente metodología de decisión: (i) se referirá a la diversidad étnica y cultural de las mujeres indígenas, su derecho a una vida libre de violencias y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes como límite y fundamento de la jurisdicción especial indígena. Más adelante, profundizará en (ii) la jurisprudencia constitucional relacionada con casos de violencia sexual, para reiterar las obligaciones del Estado como una respuesta necesaria frente a este tipo de violencia en contra de las mujeres y niñas. Finalmente, (iii) resolverá los tres problemas jurídicos planteados, a la luz de las conclusiones presentadas en los capítulos teóricos y motivará las decisiones y órdenes a adoptar en la presente decisión.
(i) La diversidad étnica y cultural de las mujeres indígenas, su derecho a una vida libre de violencias y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes como límite y fundamento de la jurisdicción especial indígena
143. La Constitución Política de 1991 establece en el artículo 7 que “[e]l Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Así, a partir del preámbulo y los artículos 1, 7, 70, 68, 286, 287, 329, 330, 171 y 176, la Corte ha reconocido “el respeto a la multiplicidad de formas de vida por medio del reconocimiento del pluralismo y de las garantías a la diversidad étnica y cultural”[196].
144. Asimismo, el artículo 246 de la Constitución indica que “[l]as autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República (…)”. Ello es un reconocimiento del “ligamen comunitario” y de una forma diferenciada de vida en favor de las comunidades indígenas, por lo que no es incompatible con la Constitución “radicar en cabeza de los indígenas derechos y deberes comunes a todos y, al mismo tiempo, extender a estos derechos especiales por causa de su pertenencia a su comunidad de origen”[197].
145. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo[198], ratificado por Colombia (Ley 21 de 1991), previó que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada para proteger sus derechos (art. 2.1) e incluir, entre otras, que “aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población” (art. 2.2), así como la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, respetando la identidad y contribuir a eliminar diferencias socioeconómicas que puedan estar presentes en los pueblos indígenas.
146. Además, “[l]os pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación” y garantizar que las disposiciones de ese Convenio se apliquen sin discriminación a los hombres y mujeres pertenecientes a esos pueblos (art. 3.1). Por último, en lo que resulta relevante para este caso, dispuso que, al aplicar las disposiciones de ese convenio, “deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente” (art. 5a). También deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, “siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos” (art. 8.2).
147. En este contexto, la Sentencia SU-091 de 2023 precisó que “la diversidad étnica y cultural es un principio constitucional, que se deriva del derecho fundamental a la identidad étnica y que protege a las comunidades indígenas y a sus integrantes”. Sobre esta base, al estudiar un caso de unas mujeres indígenas concluyó que el derecho de ellas a una vida libre de violencias y, en particular, lo establecido en la Convención Belem Do Pará sobre este asunto, constituye un límite que es, a su vez, fundamento de la actuación de la jurisdicción especial indígena. Para arribar a esta conclusión, la Corte consideró que son constantes las violaciones en contra de los derechos de las niñas y de las mujeres indígenas y que, en algunos casos, ellas no encuentran una justicia que reconozca su condición étnica y considere la perspectiva de género que requiere su caso para valorar las condiciones específicas de cada situación.
148. En consecuencia, la Corte explicó que, con fundamento en el artículo 13 superior, relativo a la igualdad y la prohibición de discriminación, así como en lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Política, que alude a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el Estado debe garantizar que toda mujer tenga derecho a una vida libre de violencias en el ámbito público y privado y al reconocimiento del goce de los derechos humanos, de acuerdo con las obligaciones derivadas de la Convención Belem Do Pará y del Convenio 169 (que hacen parte del bloque de constitucionalidad), las cuales garantizan, en pie de igualdad, el acceso y la garantía de los derechos. Así, la violencia contra la mujer constituye un límite a todos los sistemas de administración de justicia y ello, por supuesto, incluye a la jurisdicción especial indígena[199].
149. Según la “Convención Belem Do Pará”, este tipo de violencia incluye cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (art. 2). Además, advierte que esta incluye la que se ejerce en la comunidad, por el Estado y la “que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual” (art. 2).
150. De acuerdo con esta norma toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencias y al goce y protección de los derechos humanos consagrados en instrumentos regionales e internacionales, lo que comprende el respeto por su integridad física, psíquica y moral; el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; el derecho a la igualdad de protección ante la ley; y el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos, entre otros (arts. 3 y 4). Como respuesta a estos mandatos, el Estado debe condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar políticas dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y no sólo abstenerse de causarla. Incluso, debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y repararla (art. 7).
151. Inclusive, de manera progresiva, el Estado debe apuntar a modificar los patrones socioculturales de conducta que establecen diferencias entre hombres y mujeres, para lo que debe incluir, como estrategias, el diseño de programas de educación formales y no formales, apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres, así como todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad, debilidad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, los cuales, a largo plazo, legitiman o exacerban la violencia contra la mujer.
152. Asimismo, se debe fomentar la capacitación (en la administración de justicia, policial y demás autoridades) en la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres, así como suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer víctima de violencia (art. 8). Para la adopción de estas medidas, los Estados deben considerar situaciones de vulnerabilidad como la condición étnica, si la mujer se encuentra en estado de gestación, en situación de discapacidad, es menor de 18 años o está en una situación socioeconómica desfavorable (art. 9).
153. El presente caso involucra el derecho a una vida libre de violencias, de una niña quien, además, ha tenido que afrontar todas las repercusiones que esto ha causado y frente a quien el artículo 44 de la Constitución consagra una serie de derechos fundamentales[200]. Las niñas y los niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. También deben gozar de la garantía todos los derechos incluidos, entre otros, en los tratados internacionales ratificados por Colombia. A su vez, la Constitución advierte que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger a la niña o niño para garantizar su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos y preservar el postulado constitucional según el cual “[l]os derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
154. La obligación de garantía en favor de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de protección reforzada, cuenta con un sólido respaldo constitucional y se destaca la necesidad de que no existan diferencias en su materialización. En efecto, el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño[201] establece que se debe asegurar la aplicación de ese tratado “a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales” (art. 2.1). A continuación de esta previsión, se establecen como derechos y obligaciones de los Estados, entre otros, los siguientes:
(b) Se deben garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño (art. 6.2).
(c) Se garantizará al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan teniéndose debidamente en cuenta las opiniones por él expresadas, en función de la edad y la madurez. Además, para ello, se le dará la facultad de participar en todo procedimiento judicial y administrativo (art. 12).
(d) Adoptar medidas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Esto debe comprender la existencia de procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con el objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él. También se deben garantizar otras formas de prevención y la remisión a una institución competente para la investigación, el tratamiento y la observación posterior de los casos de malos tratos y, cuando corresponda, la intervención judicial (art. 19).
(f) El derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (art. 27).
(g) El derecho a la educación a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, frente al cual deberá garantizarse la enseñanza primaria obligatoria[202] y reducir la tasa de deserción escolar (art. 28). Se estipula que convienen los Estados en “[d]esarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades” (art. 29.a), así como también “reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes” (art. 31.a).
(h) Por último, el artículo 39 indica que se deberán adoptar todas las medidas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de explotación o abuso.
155. En este contexto, el Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General Nº 11[203] de la Convención de los Derechos del Niño[204] señaló que las menciones específicas[205] a los niños indígenas en esa convención “son un reconocimiento de que esos niños necesitan medidas especiales para el pleno disfrute de sus derechos”[206]. Además, indicó que “el Comité ha observado que los niños indígenas afrontan considerables dificultades para ejercer sus derechos” y “continúan siendo objeto de graves discriminaciones en una serie de ámbitos, en particular su acceso a la atención de salud y a la educación”[207].
156. En tal contexto, instó a “que se adopten medidas positivas para eliminar las condiciones que dan lugar a la discriminación y para que puedan gozar de los derechos dimanantes de la Convención en pie de igualdad con otros niños”[208]. Asimismo, subrayó la necesidad de prestar “particular atención a las niñas, a fin de que gocen de sus derechos en pie de igualdad con los niños”[209].
157. Respecto al principio del interés superior del niño, niña y adolescente este Comité reconoció que los niños “indígenas no siempre han recibido la atención especial que merecen”[210] y, que “algunos casos, su particular situación ha quedado a la sombra de otros problemas de interés más general para los pueblos indígenas”[211]. Por tal razón, enfatizó que “el interés superior del niño no puede desatenderse o vulnerarse en favor del interés superior del grupo”[212]. En un sentido similar, la Sentencia T-921 de 2013 aclaró que “la Constitución protege de manera especial el interés superior del niño indígena, el cual no solamente es vinculante para los jueces ordinarios, sino también para las propias comunidades indígenas y debe ser evaluado de acuerdo [con] su identidad cultural y étnica”, que incluye la protección frente a riesgos prohibidos.
158. En consecuencia, la Constitución reconoce la importancia de la diversidad cultural y de la jurisdicción especial indígena. Esto debe considerar la existencia de verdaderas obligaciones dirigidas a proteger a los niños, las niñas y los adolescentes, a quienes les asiste un interés superior cuando se hallen frente a otros intereses (por ejemplo, grupales). También se impone observar los derechos (y sus distintas facetas) que tienen las mujeres que han sufrido violencias de género. Por ello, si bien tales obligaciones deben abordarse desde un enfoque étnico y la naturaleza de sus derechos colectivos, no por ello, las niñas y las mujeres tienen derechos diferentes a los establecidos en la Constitución, los tratados internacionales y en la jurisprudencia constitucional.
(ii) Las obligaciones del Estado como respuesta necesaria frente a la violencia sexual en contra de las mujeres y niñas. Reiteración de jurisprudencia
159. La violencia contra la mujer no solo exige reflexionar sobre el papel del victimario directo, sino también de una sociedad que minimiza y elogia discursos discriminatorios en contra de la mujer, pues la base de ello también soporta una actuación violenta. A partir de lo anterior, el cambio supone reconocer que hombres y mujeres son iguales, pero que, a diferencia de los primeros, a ellas las agreden por ser mujeres.
160. Aunque persiste una brecha entre esta realidad y la pretensión jurídica de materializar una realidad distinta, lo cierto es que existe un derecho fundamental de toda mujer a una vida libre de violencias que la jurisprudencia constitucional ha reconocido de manera autónoma[213]. La construcción de este derecho se ha estructurado a través de movimientos sociales que se han materializado en la aprobación leyes[214], la Convención Belem Do Pará[215] e, incluso, en la jurisprudencia de la Corte que ha permitido el estudio de los casos y los múltiples matices en cada una de estas realidades.
161. Según el ICBF[216], cuando los presuntos agresores han desprovisto a las víctimas de su condición humana, al negar que son titulares de derechos, mediante agresiones de tipo sexual, la autoridad debe develar el contexto de la agresión. En este sentido, “[t]ransformar esta sociedad que discrimina y que le resta importancia a las múltiples agresiones que experimentan las mujeres, implica recuperar el papel de agencia de la mujer y la capacidad de llevar una vida en las mejores condiciones posibles, considerando que es imposible ignorar la huella de lo que sufrió, pero el Estado no puede escatimar esfuerzos en intentarlo”[217]. Por ende, en contra de la impunidad y el imaginario que deja en cada caso, la violencia en contra de la mujer, “es necesario analizar las agresiones como sucesos que contribuyen a conservar la desigualdad y no como hechos domésticos aislados, lo que a su vez exige cuestionar la sociedad en la que se desarrollan los actos violentos”[218].
162. En virtud de los hechos del caso bajo estudio, la Sala se referirá a las conductas que afectan la libertad sexual de las mujeres, teniendo en consideración la violencia sexual que experimentó una niña indígena por parte de su padrastro y cuál debe ser la respuesta que se debe brindar a quien, en el marco de estas circunstancias, la denuncia. Así, sin pretender fraccionar las obligaciones del Estado en casos como el conocido en esta oportunidad, la Sala se referirá a diversas facetas y garantías que deben considerarse en eventos de violencia sexual, dentro de las cuales se destacan las siguientes:
(a) La necesidad de proteger a las niñas y mujeres de exámenes innecesarios que afecten su dignidad humana y privilegiar el testimonio de la víctima directa, así como el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes
163. La sentencia T-554 de 2003 estudió una acción de tutela presentada por la madre de una niña contra una Fiscalía, al considerar que estaba vulnerando el derecho de su hija a la integridad física, tras cuestionar que, por tercera vez, se ordenara un examen médico ginecológico para investigar un delito relacionado con violencia sexual en contra de ella, lo que no habría tenido en consideración su edad (8 años). No obstante, al momento de pronunciarse, existía una decisión que ordenaba la preclusión respecto al delito investigado, por lo que, en el caso concreto, se estudió el desconocimiento (por parte del juzgador) del relato de la víctima y otras pruebas que permitían acreditar que la niña había sufrido violencia por parte de su padre. De allí que las exigentes obligaciones del Estado en estos casos[219], no justifican desconocer que el fin de las investigaciones debe materializar el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes.
164. Para llegar a esta conclusión, esa sentencia estableció que la administración de justicia tiene como fin último proteger derechos fundamentales y, en el caso de las niñas, los niños y los adolescentes “debe estar siempre orientada por el principio del interés superior del menor, bien sea que se encuentre en la situación de sujeto activo de la infracción o de víctima o afectado por el mismo”. Esta es una materialización del artículo 44 de la Constitución que, entre otros, exige una protección prevalente de las autoridades contra riesgos como el abuso sexual, lo que puede exigirse por cualquier persona[220].
(b) Se debe analizar si el caso involucra a niños, niñas y adolescentes. En tales eventos se exige valorar la indefensión en la que están sometidos, que comprende reconocer que, en los casos de abuso sexual, los principales sospechosos son personas cercanas. Además, se exige practicar pruebas de oficio en el marco de la verdad, la justicia y la reparación integral
165. Ahora bien, como parte de los deberes de abstención, la Sentencia T-554 de 2003 explicó que en la investigación y el juzgamiento de este tipo de delitos se debe reconocer que, para no discriminar a estos sujetos de especial protección, se requiere valorar la situación de indefensión por razón de la edad y que “en la mayoría de estos casos, los responsables del abuso sexual son personas allegadas al menor, aún con vínculos de parentesco, lo que dificulta enormemente la investigación del ilícito. Es usual asimismo que la víctima se encuentre bajo enormes presiones psicológicas y familiares al momento de rendir testimonio contra el agresor”[221].
166. A partir de lo anterior, la Corte precisó que “que constituiría acto de discriminación cualquier comportamiento del funcionario judicial que no tome en consideración la situación de indefensión en la que se encuentra el menor abusado sexualmente, y por lo tanto dispense a la víctima el mismo trato que regularmente se le acuerda a un adulto, omita realizar las actividades necesarias para su protección, asuma una actitud pasiva en materia probatoria, profiera frases o expresiones lesivas a la dignidad del menor o lo intimide o coaccione de cualquier manera para que declare en algún u otro sentido o para que no lo haga”.
167. En ese sentido, advirtió que tales prácticas vulneran la Constitución y comprometen la responsabilidad del funcionario que las comete. Por último, explicó que, si bien los jueces cuentan con un margen para decretar pruebas, el funcionario judicial debe abstenerse de decretar pruebas cuya práctica termine afectando aún más emocional y psicológicamente al niño[222].
168. Asimismo, la práctica de pruebas de oficio permite garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral en favor de la niña o del niño[223]. En caso de duda frente a las pruebas recaudadas, se requiere profundizar en ellas en investigaciones dirigidas a este fin y, por ello, la duda razonable en favor del procesado sólo debe aplicarse al final de agotar este aspecto. También, en este tipo de delitos adquiere una gran relevancia la prueba indiciaria, en tanto estos suelen presentarse sólo con la presencia de la víctima y del autor, en un espacio sustraído de la observación de testigos y, por ello, adquiere una preponderancia especial la declaración de la víctima.
(c) Están proscritos los cuestionamientos al pasado de quien ha sufrido violencia sexual o afirmaciones que atenten contra su dignidad humana, pongan en duda la existencia de la violencia o indaguen en asuntos relacionados con su intimidad
169. La Sentencia T-453 de 2005 conoció el caso de una mujer en edad adulta que sufrió el delito de acceso carnal violento y, producto de ello, quedó embarazada. Según se indicó, ella salió a comer con un hombre y, después de tomar una cerveza, no pudo recordar nada; llegó a su casa desorientada y con evidentes signos de haber sufrido violencia sexual. Producto de ello quedó embarazada, pero el embarazo no culminó. En este contexto, lo controvertido fue la admisión de pruebas que se consideraban inconducentes para el proceso penal y que, por el contrario, indagaban en asuntos privados sobre la historia clínica de quien había experimentado la violencia y, además, pretendían profundizar en la conducta personal de ella antes y después de lo sucedido. Por ello, se alegó la vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana y la intimidad de la accionante. En este contexto, la Corte precisó que existe un mandato que garantiza no sólo los derechos de las mujeres que han sufrido estos delitos a la verdad, la justicia y la reparación, sino también, la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos.
170. En esa decisión la Corte adujo que las víctimas de violencia sexual deben ser tratadas con respeto por su dignidad humana. Asimismo, con sustento en decisiones de otros países, explicó que la conducta pasada, en materia sexual de la víctima, es irrelevante para establecer la existencia o no del delito y, por el contrario, se han restringido las prácticas de pruebas dirigidas a ello, pues estas no permiten inferir el consentimiento de la víctima para sostener relaciones sexuales con el agresor[224]. Según se explicó, este tipo de juicios pueden ser tan denigrantes como la agresión[225].
171. Asimismo, no debe perderse de vista el contenido del inciso primero del artículo 15 de la Constitución, conforme al cual “[t]odas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”. En consecuencia, la Corte concluyó que se deben investigar las circunstancias en las que se realizó el acto objeto de denuncia, pero “a la luz del derecho constitucional experiencias íntimas separadas del acto investigado están prima facie protegidas frente a intervenciones irrazonables o desproporcionadas” y, por ello, la vida privada de las víctimas de violencia sexual está protegida contra intervenciones arbitrarias a través de medios probatorios que la trasgredan.
172. De otro lado, la Sentencia T-458 de 2007 se refirió al caso de una niña de 14 años de edad, quien fue encontrada en estado de inconsciencia por el licor consumido y quien no podía recordar la violencia sexual sufrida. La Corte aclaró que hay circunstancias, como el grado de alcohol determinado mediante peritaje, que hacen imposible que existiera consentimiento y que, de cualquier manera, este no puede descartarse por el silencio, la supuesta falta de resistencia de la víctima y, mucho menos, para valorar condiciones sobre su “honorabilidad”[226].
173. Así, determinó que el juez penal no puede contradecir el interés superior, dispuesto en el artículo 44 de la Constitución y que “las víctimas de delitos sexuales, tienen un derecho constitucional a que se proteja su derecho a la intimidad contra juicios, valoraciones y pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en su vida íntima, como ocurrió en ese caso, al referirse la juez al comportamiento social de la menor de edad antes del hecho investigado y a la conducta de la madre, en torno a la educación que le dio a su hija”. En consecuencia, en esa sentencia se resaltó el valor del testimonio en los delitos de violencia sexual sufridos por niñas y niños, y se explicó que no podía exigirse una suerte de marca en el cuerpo de la violencia cuando estaba claro que, para ese momento, no podía consentir una relación de esa naturaleza[227].
175. En ese mismo sentido, frente a la importancia del testimonio de las niñas que han sufrido este tipo de violencia, se indicó que este debe ser recaudado por personal interdisciplinario y que, en un sistema jurídico humanizado, no se pueden ignorar la situación subjetiva de la persona directamente afectada, que no puede ser martirizada con más preguntas sobre su intimidad sexual. Un hostigamiento en ese sentido supone “violar flagrantemente los derechos de una niña de tres años que logró en ambas entrevistas, a su manera, y con sus propias palabras, aportar elementos útiles en la reconstrucción de lo sucedido. Pretender un interrogatorio más exhaustivo es recorrer el laberinto de Dédalo, so pretexto de asegurar y corroborar lo sucedido; ello viola la Constitución y acentúa a la postre el proceso de revictimización de la menor”[228]. Así, la Corte concluyó en esa oportunidad que el testimonio de las niñas, en virtud de su interés superior y del tipo de delito, es trascendental, pero ello, de ninguna manera, implica que esté obligada a testificar pues ello podría causarle un nuevo daño.
176. Por su parte, la Sentencia T-1015 de 2010 indicó que los funcionarios judiciales deben mostrar especial diligencia en las investigaciones de violencia sexual y ello implica que las autoridades judiciales deban “utilizar plenamente sus facultades oficiosas para disminuir la brecha entre la verdad procesal y la verdad real”[229]. De esta manera el interés superior de la niña matiza la comprensión tradicional del proceso penal.
(e) La debida diligencia de las autoridades comprende la obligación de procesar estos asuntos con prioridad y evitar que se repitan episodios que atenten contra la libertad sexual de quien ha experimentado esta violencia
177. La Sentencia T-843 de 2011 estudió una acción de tutela presentada por una niña, quien manifestó haber sido agredida sexualmente por su padre. Lo controvertido en esa oportunidad fue la falta de diligencia en procesar una denuncia de tal gravedad. Por ello se cuestionó que esto pudo haber afectado su derecho a una vida libre de violencias, en tanto no se había formulado acusación contra el presunto responsable. En ese marco, la Corte afirmó que la violencia sexual contra las niñas genera la afectación de otros derechos “como el derecho a la libertad sexual, a la igualdad, a la integridad, a la seguridad personal, a la vida y a la salud, entre otros; por ello es proscrita por múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará)”.
178. Esa sentencia explicó, con sustento en lo indicado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que la libertad sexual comprende la facultad que tiene la persona para autodeterminarse y autorregular su vida sexual e, incluso, proteger la formación futura de la sexualidad[230]. Asimismo, reiteró que este tipo de violencia puede constituir una forma de discriminación en contra de las mujeres y niñas cuando se ejerce en razón al sexo o aprovechándose de una situación de indefensión para ello[231]. Por otro lado, indicó que, en ciertos casos, podía constituir una forma de tortura o un crimen de lesa humanidad[232]. En todo caso, en los procesos judiciales que involucren a niños, se debe tener una especial consideración con su dignidad, evitarle cualquier tipo de sufrimiento y considerar la necesidad de ser oídos en relación con sus preocupaciones y opiniones[233]. Con mayor razón, ante la relevancia y credibilidad del testimonio de la víctima directa de un delito, frente a actuaciones que, suelen ocurrir, en espacios cerrados y sin testigos.
179. Asimismo, con sustento en lo indicado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, recalcó que todo niño tiene derecho a recibir un trato digno y comprensivo en el marco de los procesos judiciales, de acuerdo con su situación personal, necesidades inmediatas, sexo, edad, nivel de madurez, lo que significa que los funcionarios judiciales deben, entre otras: (i) limitar las injerencias en la vida privada del niño al máximo, lo que significa, por ejemplo, en materia de pruebas, que los exámenes forenses solamente se deben practicar cuando resulten indispensables en interés del niño o la niña; y (ii) procurar que las entrevistas y demás aproximaciones al niño o a la niña sean llevadas a cabo por personal capacitado y con el máximo respeto y rigor, lo que a la vez supone que los Estados “deban instruir a todo el personal que tiene contacto y trabaja con los niños para que favorezcan y garanticen sus derechos, y [promuevan] equipos multidisciplinarios para brindar atención integral desde todas las perspectivas”.
180. Dentro de las obligaciones derivadas de los mandatos de protección a la mujer la Corte indicó que, conforme a lo exigido por la Asamblea General de las Naciones Unidas[234], se debe “facult[ar] a las autoridades judiciales para que dicten “(…) mandatos judiciales de amparo y conminatorios, en casos de violencia contra la mujer, que prevean la expulsión del domicilio del autor de los hechos, con prohibición de todo contacto ulterior con la víctima y demás personas afectadas, dentro o fuera del domicilio, y de imponer sanciones por el incumplimiento de esas órdenes”[235].
(f) El derecho a una vida libre de violencias implica analizar factores de contexto, como la pertenencia a una comunidad étnica entre otras condiciones diferenciales (por ejemplo, persona en situación de discapacidad, vulnerabilidad económica o social)
181. La Sentencia T-973 de 2011 conoció el caso de una niña afrodescendiente que había sufrido violencia sexual por parte de un vecino, quien la mantuvo retenida por dos días y la accedió valiéndose de su situación de discapacidad[236]. La niña, además, había sido desplazada por la violencia[237]. En esa oportunidad, la Corte indicó que las niñas tienen un interés prevalente para asegurar el respeto por un proceso de formación en condiciones óptimas y destacó que el artículo 44 de la Constitución advierte que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger a las niñas, niños y adolescentes contra todo tipo de violencia física y moral, y frente al abuso sexual[238].
182. Asimismo, explicó que, a partir de la vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Constitución, el interés superior de las niñas y los niños se convirtió en “un principio de derecho que vincula directamente a la autoridad, cualquiera que sea su naturaleza, en cuanto límite del ejercicio de sus competencias, cuando están de por medio los derechos fundamentales del menor”. Asimismo, adujo que las víctimas en los procesos penales deben ser tratadas de manera digna y ello supone reconocer que, cuando hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos, son acreedores en sus respectivos procesos a la verdad, la justicia y a la reparación del daño. Por último, explicó que “tratándose de delitos sexuales, a las víctimas de dichos abusos se les debe asegurar, además de la protección integral de sus derechos, un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades judiciales, quienes están obligadas a adoptar medidas para reducir los riesgos de la doble victimización que puedan ocasionarse en la práctica de pruebas o de otras diligencias judiciales, o en el manejo de la información sobre su identidad y los hechos del proceso”.
183. De manera más reciente, la Corte se refirió a la necesidad de valorar la interseccionalidad, en los casos de violencia contra una mujer, como una “forma de análisis que parte de reconocer que una misma persona puede estar atravesada por diferentes identidades que generan situaciones únicas”[239]. En la Sentencia T-410 de 2021, la accionante era una mujer afrodescendiente, en situación de discapacidad cognitiva, desplazada por la violencia y madre de dos hijas, quienes habrían sufrido violencia sexual en dos oportunidades. En tal contexto, la Corte concluyó que el género no es el único factor que puede ir en contra de una mujer, sino que asuntos “como la etnia, la raza, las creencias religiosas e incluso la espiritualidad son tenidos en cuenta con el fin de determinar la condición única que estos generan en una mujer”[240]. Además, esta sentencia explicó que “[u]no de los efectos más visibles del sistema patriarcal es la violencia sexual que se ejerce continuamente contra la mujer”[241], pero, también, existen otros factores que pueden llevar a que ciertas mujeres tengan más riesgos que otras de sufrir violencias en su contra.
184. Sobre esto último, el Auto 009 de 2015, en el marco del seguimiento al estado de cosas inconstitucionales declarado en relación con los derechos de la población desplazada, advirtió que se debía considerar que la violencia sexual sigue siendo un riesgo de género para la población femenina y que, en muchas ocasiones, ello está vinculado al conflicto armado. Esta providencia aclaró que en ciertos lugares del país es más probable que una mujer sufra violencia sexual que en otros. De hecho, la Sentencia C-085 de 2016 reconoció que la grave situación de violencia de esta naturaleza y de embarazo infantil, es más común frente a “las niñas y adolescentes de las zonas rurales quienes se ven mayormente afectadas por esta grave situación (…)”.
185. La situación de violencia sexual tampoco puede desvincularse de otros factores de discriminación como las diferencias estructurales en el acceso a los derechos determinados por el lugar geográfico[242]. Incluso, el referido auto de seguimiento reconoció que corren mayor riesgo “algunas mujeres, niñas y adolescentes, especialmente las mujeres indígenas, alrededor de proyectos mineros extractivos en algunas zonas del país”[243]. Además, esta violencia puede estar acompañada de tortura y de otras consecuencias como enfermedades de transmisión sexual, abortos (forzados o no), embarazos no deseados y el desarrollo de cáncer, como el de cuello uterino que, en el caso de las mujeres indígenas, “conlleva consecuencias socio-culturales, dadas al rol femenino ligado a la procreación y a la maternidad en algunas de sus comunidades”.
186. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, al intervenir en el presente trámite, indicó que, según el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia en el periodo de 2020 a 2023, se registró un total de 70.880 casos de presunta violencia sexual contra menores de edad entre menos de un 1 a 17 años de edad, de los cuales 3.961 (5,6%) corresponden a niñas y niños de los pueblos indígenas. Por su parte, “la mayor frecuencia se presenta en los pueblos negro y afrodescendiente con 2.114 casos (53%), indígenas con 1.734 (44%), raizal con 91 (2%), palenquero con 12 y gitano con 10”[244].
187. Por ello, el Estado tiene una expresa obligación de debida diligencia en la prevención, atención, protección y el acceso a la justicia de las mujeres que han sufrido violencia sexual, la cual la aplicación de unas garantías mínimas[245] que deben ser materializadas en cada caso.
(g) La debida diligencia, en los casos de violencia sexual, implica reconocer la garantía de un tratamiento completo en materia de salud, que incluye el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la atención psicológica en favor de quien ha sufrido este tipo de violencia
188. Frente a la necesidad de atención psicológica a las víctimas de violencia sexual, en la Sentencia T-418 de 2015 se planteó una acción de tutela que cuestionó la deficiencia en la atención médica y psicológica frente a las secuelas que el acto violento dejó en el cuerpo, en la mente y en la salud sexual y reproductiva de los accionantes. En ese sentido, se cuestionó que las prestaciones suministradas no consideraran la especial violencia que habían sufrido y la necesidad de la especialidad y atención integral en el tratamiento, pues el Instituto de Medicina Legal había diagnosticado a las víctimas con estrés postraumático en evolución crónica y de carácter permanente. La Corte se refirió a los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Sobre esto último, aclaró que esa garantía está relacionada con la obligación del Estado de prevención. En tal sentido, explicó que considerar la salud de manera amplia permite configurar una vida de calidad y reconocer el desarrollo integral del ser humano. Por ello, las consecuencias de un acto violento con carácter sexual, afecta la dimensión vital de quienes lo han sufrido y amenaza la posibilidad de relacionarse con los demás.
189. Esa providencia también profundizó en algunas consecuencias de este tipo de actos violentos. Destacó el deterioro de las relaciones interpersonales: se afectan las redes sociales y comunitarias en las que se puede manifestar dolor y rabia a terceros. Además, la existencia de “sentimientos de culpa dentro de las familias víctimas de graves violaciones a los derechos humanos genera una destrucción de los lazos afectivos, generando la reproducción del caos”, lo que acarrea un proceso de deshumanización y, frente al perjudicado directo, “puede existir una revictimización por parte del Estado cuando hay fallas en la prestación de servicios por múltiples razones, como la dificultad para acceder a los servicios y la falta de entendimiento de las víctimas por condiciones culturales de género, edad, entre otros”.
190. En relación con los daños psicológicos individuales, la sentencia indicó que muchas personas sufren de estrés postraumático ante la brutalidad y violencia que se ejerce en contra de personas en situación de indefensión, en donde el trauma queda inscrito de forma inconsciente (en algunas ocasiones, retorna de manera intempestiva), por lo que pueden darse episodios de insomnio, depresión, angustia y, en general, el miedo frente a lo acontecido puede impedir que la persona realice actividades cotidianas[246], en las que se presenta el aislamiento, el silencio y desinterés.
191. Así, en el marco de las necesidades psicológicas de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, se debe apuntar a restablecer las relaciones con la comunidad y, en relación con la persona afectada, “es importante la reconstrucción de su identidad, el reconocimiento del estatus de víctima o sobreviviente y la explicación de lo sucedido, como una herramienta para su redignificación en la comunidad, ya que muchas veces han sido estigmatizados y hasta criminalizados”[247]. Incluso, la Corte ha explicado que “es posible afirmar que dichos actos configuran una verdadera experiencia traumática que distorsiona los espacios vitales tanto individuales como colectivos, ocasionando que aquello que era normal y significativo se convierta en un mundo desconocido ausente de inteligibilidad”.
192. Por su parte, la Sentencia C-754 de 2015 estudió una demanda contra una disposición el artículo 23 de la Ley 1719 de 2014[248], en la que se contempla que las víctimas de violencia sexual tienen derecho a una atención prioritaria dentro del sistema de salud que, además, será gratuita. En esa oportunidad se reprochó que esa disposición contemplara que las entidades del sistema de salud estuvieran en la “facultad” de implementar el Protocolo y el Modelo de Atención Integral en Salud para las Víctimas de Violencia Sexual, que contendrá los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo y la asesoría de la mujer en continuar o interrumpir el embarazo. En particular, la demanda argumentó que esto desconocía la Constitución (artículos 13, 43, 49 y 93) y distintas disposiciones de tratados de derechos humanos, entre los que se refirió a la Convención de Belem Do Pará al contrariar el principio de progresividad en el derecho a la salud de este tipo de víctimas, ya que a través de resoluciones se había fijado que esto era una obligación y no una posibilidad; el derecho a la igualdad, derivada de la discriminación indirecta, que genera un retroceso injustificado en relación con la garantía del derecho a la salud, particularmente para las mujeres pertenecientes a grupos marginados como las niñas, mujeres en situación de discapacidad, indígenas y afrocolombianas; y, por último, para los demandantes esto implicaba el desconocimiento de la obligación a cargo del Estado colombiano, de adoptar medidas para eliminar los estereotipos de género.
193. Para resolver los asuntos planteados, la Corte Constitucional señaló que la violencia sexual es una grave violación a la dignidad humana y a la integridad física y mental de las víctimas e, incluso, en algunos contextos, es un trato cruel inhumano y degradante o puede suponer un crimen de tortura y, a partir de ello, derivó la inconstitucionalidad de la expresión demandada. Así pues, es una obligación del Estado prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual, particularmente hacia las mujeres, y garantizar la debida diligencia en la prevención, atención, protección y acceso a la justicia de víctimas de violencia sexual[249]. Se estableció que, dentro las obligaciones mínimas del Estado de cara a las víctimas de violencia sexual, se encuentra garantizar la salud sexual y reproductiva, lo que incluye la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), conforme a la Sentencia C-355 de 2006[250], que establece como una de las causales para acceder a dicha interrupción el acto sexual sin consentimiento.
194. La sentencia concluyó que el derecho a la salud de las mujeres que han sufrido violencia sexual comprende, como mínimo, lo siguiente: “(…) la atención de forma inmediata, integral, especializada, con enfoque diferencial, de forma gratuita y durante el tiempo necesario para superar las afectaciones físicas y psicológicas derivadas de las agresiones, que incluye valoración médica, tratamientos, procedimientos quirúrgicos o medicación que garanticen los derechos sexuales y reproductivos, tales como el acceso a la anticoncepción de emergencia y a la interrupción voluntaria del embarazo, la atención psicosocial en condiciones de dignidad y respeto”.
195. La Corte resaltó que restringir el acceso a esta atención en salud desconoce que la violencia sexual es un acto en el que las principales víctimas son mujeres[251]. Adicionalmente, “como los demandantes y muchos de los intervinientes aseveran, es innegable que la violencia sexual tiene un impacto desproporcionado en las mujeres y dentro de este grupo afecta aún más a grupos vulnerables como las mujeres afro, indígenas o en situación de discapacidad”. Así, explicó que, pese a que la disposición parecía formularse de forma neutra, en realidad se verificó una discriminación indirecta para las mujeres que, son las principales víctimas de este flagelo y, además, estas posibilidades se aumentan ante la confluencia de los factores mencionados, relativos a “su raza o estatus”, quienes, como se estableció, tienen un mayor riesgo, lo que determina la existencia de una discriminación interseccional.
196. En esa misma línea, la Corte ha reconocido que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) también debe garantizarse en favor de las niñas[252] que han sufrido violencia sexual y, producto de ello, han quedado en embarazo[253]. A su vez, ha explicado la validez de su consentimiento y la necesidad de que, al adoptar esta determinación, el mismo esté libre de presiones, límites o condicionamientos en la adopción de la decisión[254].
197. En este sentido, existe la obligación de brindar la información y los recursos necesarios para hacer efectiva tal determinación[255], por lo que no es posible imponer barreras de acceso por parte de las autoridades públicas y las entidades de salud[256]. Ahora bien, debe considerarse que en estos casos la decisión de acceder a la interrupción del embarazo está cobijada por el derecho a la intimidad, por lo que no se trata de un asunto de interés público o general, al “pertenece[r] al ámbito de la sexualidad y reproducción el cual es uno de los más personales del ser humano y ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional como parte integrante de la esfera de lo íntimo”[257].
198. De allí que “que esta decisión no puede ser divulgada o publicada a menos que opere el consentimiento expreso de la mujer titular del derecho a la intimidad”[258], además porque la publicidad de esta información puede incidir en reproches externos que están vedados, al tratarse del ejercicio de un derecho fundamental[259].
199. La Sentencia T-402 de 2024, al conocer de un caso relacionado con una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), indicó que las EPS y las IPS vulneraban los derechos a la intimidad, al habeas data, a la confidencialidad y a la privacidad de datos sensibles, cuando desconociendo la reserva legal de la historia clínica[260], se filtra esa información sin el consentimiento de la titular, para, además, intentar interferir en la decisión adoptada por la mujer.
200. A su vez, el Auto 2396 de 2023 aclaró que la decisión de una niña de acceder a este servicio no se podía delimitar de acuerdo con la autorización que una comunidad indígena hiciera al respecto, pues ello “imponía condiciones generales para el ejercicio de los derechos fundamentales de la accionante[261], desconociendo por esa vía los efectos de cosa juzgada de una sentencia de constitucionalidad (Sentencia C-055 de 2022)”[262] e implicaría “utilizar una competencia de la que carecen”. Asimismo, frente al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, de manera reciente, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular externa 2024150000000009-5 del 15 de agosto de 2024, en la que se emitieron instrucciones dirigidas a las entidades territoriales y EPS frente a la garantía de acceso, calidad e integralidad de la IVE[263], lo que incluye las entidades de aseguramiento indígena.
(h) Las autoridades deben reconocer que denunciar la violencia sexual es una experiencia traumática y, en tal sentido, deben minimizar el sufrimiento en todas las labores de investigación y juzgamiento
201. Por otro lado, a raíz de las consecuencias de la violencia sexual, la Sentencia T-126 de 2018 explicó que la presentación de una denuncia sobre lo ocurrido no es un asunto sencillo, entre otras razones, porque “esto trae una serie de situaciones como entrevistas, exámenes psicológicos, declaraciones reiteradas de los hechos, que pueden implicar la revictimización”[264]. De allí que exista un deber del sistema judicial por minimizar su sufrimiento y evitar cualquier tipo de revictimización. Como se afirmó en la Sentencia T-211 de 2019, las instituciones que conocen este tipo de denuncias no pueden generar una afectación mayor y, en consecuencia, no pueden profundizar la sensación de desprotección, culpas y estigmatización. En definitiva, es preciso que las víctimas de este tipo de violencia sean reparadas y se reconozca socialmente “el dolor y sufrimiento de las mujeres víctimas de violencia sexual, como también el repudio de lo ocurrido”.
202. El estándar de debida diligencia en los casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes es todavía más estricto[265]. En ese sentido, la sentencia T-008 de 2020 destacó que, en esos casos, se exige que la investigación sea oficiosa, oportuna y que cumpla con un plazo razonable, rigor en la investigación por parte de funcionarios competentes, observancia a los principios de independencia, imparcialidad y, a su vez, la búsqueda de la exhaustividad en la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los responsables y la participación de la víctima.
203. La referida sentencia señaló que, dentro de los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se debe considerar que el personal que atienda estos casos debe estar debidamente capacitado y atender el asunto con perspectiva de género, la cual “debe mantenerse no solo durante el proceso penal, sino que también se debe incorporar con posterioridad, para lograr la recuperación, rehabilitación y reintegración social de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta su derecho a la supervivencia y al desarrollo integral”.
204. De acuerdo con lo expuesto, no son pocos los casos en donde la violencia sexual altera el proyecto de vida de mujeres de todas las edades[266]. Por ello, si la violencia implica la frustración de posibilidades futuras en contra de la mujer, a través de un acto que deja huella no sólo en sus cuerpos, sino también en la mente y, por tanto, en la salud psicológica, al Estado le corresponde articular todos los esfuerzos posibles para aliviar la carga que soportan, con mayor razón, si son niñas.
205. En consecuencia, existe una obligación de respeto[267] y hacer respetar los derechos[268] de las mujeres a una vida libre de violencias y proteger el interés superior de las niñas. En caso de que ello se incumpla, al Estado le asiste un deber de investigar estos hechos y buscar una reparación adecuada. Así, no debe perderse de vista que la Convención Belem Do Pará indica que la violencia contra la mujer constituye una violación de sus derechos humanos y limita a la mujer, por lo que esta obligación cobija a quienes han sufrido violencia sexual. En consecuencia, se requiere del trabajo coordinado de todas las instituciones del Estado, incluyendo la justicia, para que quien hubiere experimentado esta situación pueda reescribir su historia y materializar, en la mayor medida posible, su proyecto de vida, aun a pesar de reconocer el acto violento y sus profundas consecuencias.
206. El postulado que trasciende a esta obligación es el reconocimiento intrínseco de que el acto violento no debió haber sucedido y que la respuesta de la sociedad es la contención y el apoyo a la víctima, quien, pese a lo vivido y lo difícil que suelen ser estos procesos, se atrevió a denunciar. No existen, por lo tanto, esfuerzos redundantes en favor de una niña que sufrió violencia sexual por parte de su familia[269], precisamente de una de aquellas personas llamadas a protegerla. En este orden de ideas, la Sala procederá con el análisis y la solución a los tres interrogantes planteados.
(iii) Solución a los problemas jurídicos
a. El Cabildo Indígena accionado y las entidades de salud vinculadas al presente trámite de tutela, a quienes se les reportó la violencia sexual padecida por la niña Lina, no garantizaron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) cuya titularidad le corresponde a la niña y desconocieron garantías que les son exigibles en este tipo de casos
207. Lina[270] está afiliada al régimen subsidiado en la Asociación Indígena del Cauca (AIC) EPS-I, desde el 16 de junio de 2011, con la IPS asignada Asociación Autoridad Indígena Oriente Caucano Totoguampa - Piendamó, y tiene portabilidad en ese municipio[271]. Así, en una primera oportunidad, fue atendida en Medical Cloud S.A.S.[272], sede Silvia (Cauca), en donde se confirmó un embarazo de alto riesgo por su edad; le remitieron exámenes diagnósticos; y se le ordenó consulta de urgencias por medicina general, pediatría, odontología, psicología y ginecología. Además, se efectuó el primer examen psicológico, el 18 de febrero de 2023, momento en el que consta en la historia clínica que, no obstante que se registró que la niña era víctima de violencia sexual, se aclaró que, además de su madre, estaba acompañada de su padrastro, es decir, de quien, con el tiempo[273], se determinaría la responsabilidad por este acto. Incluso, en la historia clínica se destacó la alteración de este último en desarrollo de la mencionada consulta psicológica.
208. Por ello, si bien se resalta la breve asesoría que se le brindó a Lina sobre la posibilidad de acudir a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), al estar su situación comprendida en las causales de la Sentencia C-355 de 2006, con fundamento en que ella, de manera inicial, solicitó terminar con el embarazo al haber sufrido violencia sexual, la Sala reprocha que, en la primera consulta psicológica, dirigida a indagar por lo que sucedió, la misma se hiciera en presencia de la persona que, de acuerdo con la información que obra en el expediente, ya era un sospechoso del acto violento, entre otras, por su reacción la cual fue registrada expresamente en la historia clínica.
209. Además, como lo estableció la sentencia T-553 de 2003, en la mayoría de estos casos, los responsables del abuso sexual son personas allegadas “aún con vínculos de parentesco, lo cual dificulta enormemente la investigación. Es usual asimismo que la víctima se encuentre bajo enormes presiones psicológicas y familiares al momento de rendir testimonio contra el agresor”[274]. Por ello, debió ser parte del protocolo de atención que la niña se expresara exclusivamente en compañía de su madre o incluso sola[275], para no someterla a una situación incomprensible e imposible de tramitar ante las posibles amenazas del agresor presente que, de manera velada, va a interpelar o cohibir cualquier declaración o testimonio de ella.
210. Tras identificar la complejidad del asunto, la niña fue remitida a la Clínica La Estancia el 19 de febrero de 2023, lugar en el que se destaca que, si bien se le realizaron exámenes para detectar si tenía una enfermedad de transmisión sexual, como consecuencia del acto violento, además de exámenes para determinar el estado del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo se supeditó a la autorización del cabildo indígena accionado[276]. Con todo, se advierte que, en distintos testimonios Lina, ella afirmó que desistió de su solicitud, tras una conversación con su madre, quien le prometió su apoyo. Además, después del nacimiento de su hija, ha indicado que ella constituye gran parte de su fuerza. Sin embargo, para la Sala no puede soslayarse que la decisión de ser madre después de un acto de violencia sexual se supeditó a que esa determinación (que debe ser autónoma) fuera adoptada de manera compartida con distintos miembros del Cabildo Indígena de ⁎ (Cauca)[277]. Así, el derecho de acceder a la IVE se desconoce cuando, a pesar de la decisión libre de la niña de proceder en esa dirección, se le imponen condiciones adicionales y se extiende el término para su práctica.
211. Por otro lado, las diferentes interacciones experimentadas por la niña supusieron un desconocimiento de la confidencialidad de su historia clínica, respecto de la cual es cuestionable que esta información no se utilizara exclusivamente para iniciar la investigación sobre el hecho violento, sino para supeditar la mencionada autorización de acceso al procedimiento de salud a la voluntad de un tercero[278]. Por ello, esta situación afectó la autonomía de la niña y la excluyó de ser beneficiaria del cumplimiento de las obligaciones que se desprenden al haber sido víctima de violencia sexual y, por el alto riesgo que implicaba su estado de embarazo a tan corta edad[279], lo cual fue confirmado por las entidades de salud que en su momento la atendieron[280].
212. Si bien se afirmó por parte de la Asociación Indígena del Cauca AIC – EPS-I que el sustento de este procedimiento y de la notificación al cabildo se justificaba en la Resolución 050 del 2 de julio de 2020 y, aunque en el curso de esta acción constitucional, se indicó que ella fue anulada[281], lo cierto es que ─para la Sala─ no es posible supeditar una determinación de esta naturaleza a una persona distinta a la que sufrió un acto de singular violencia para que, además, se discuta entre distintos individuos que no son los directos implicados con esa decisión.
213. En efecto, la Sentencia C-055 de 2022 precisó que la decisión de asumir la maternidad es:“(i) personalísima, porque impacta el proyecto de vida de la mujer, niña, adolescente o persona gestante que decide continuar y llevar a término un embarazo, no solo durante el periodo de gestación, sino más allá de él; (ii) individual, por el impacto físico y emocional que supone el desarrollo de la gestación en su experiencia vital y su propia existencia, e (iii) intransferible, porque la autonomía de la decisión de asumir la maternidad no puede ser trasladada a un tercero, salvo casos excepcionales en los que se haya previsto un previo consentimiento o existan razones sólidas para inferirlo”. En ese mismo sentido, la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre la posible violación en estos casos del “derecho humano a una maternidad elegida”[282].
214. Pasar por alto esta situación, contraria a la Constitución, implica justificar una diferencia entre las mujeres que han sufrido de violencia sexual, por pertenecer a una comunidad indígena, así ello pueda tener efectos en la integridad de una niña por contar con un embarazo de alto riesgo, derivado de su corta edad. Además, desconoce el Convenio 169 de la OIT, que dispone que el Estado debe asumir la responsabilidad de desarrollar medidas que “aseguren a los miembros de estos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población” (art. 2.2) y garantizar que las disposiciones del Convenio se apliquen sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos (art. 3.1). En la misma línea la Convención Belem Do Pará precisó que la respuesta ante la violencia en contra de la mujer exige aplicar el derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley[283]. La Convención sobre los Derechos de los Niños advierte que se debe asegurar la aplicación de este tratado “a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales” (art. 2.1).
215. En este caso no cabe duda de que no correspondía exigir la autorización de la autoridad indígena y que, además, a las entidades de salud no les correspondía difundir la historia clínica de una niña que ha sufrido violencia sexual para supeditar o limitar la prestación de salud.
216. En este sentido, la Sala recuerda que, en todas las medidas concernientes a las niñas y los niños se debe atender, como condición primordial, el interés superior de los niños y las niñas (art. 3.1) y ello supone garantías reforzadas a quienes no han alcanzado los 18 años de edad. Asimismo, aquellos que estén en condiciones de formarse un juicio propio pueden expresar su opinión libremente en todos los asuntos que los afectan, teniéndose en cuenta las opiniones expresadas, en función de la edad y madurez. Por ello, son reprochables las presiones que tuvo que enfrentar la niña en la determinación de un asunto tan sensible, en el que, incluso, el agresor consideró que podía opinar sobre ello[284].
217. Por último, la Sala recuerda que el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de los Niños indica que “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud” y, por eso, “se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”. De allí que un acceso limitado al servicio de salud en contra de una niña indígena resulta inadmisible conforme al marco jurídico constitucional.
218. Además, validar un condicionamiento en el acceso al procedimiento médico a partir de una autorización de la autoridad indígena, implica una discriminación en contra de las niñas indígenas y terminaría por ignorar que, como ha quedado claro, las mujeres y niñas ubicadas en zonas de conflicto armado que, pertenecen a una comunidad étnica y se ubican en zonas rurales, pueden tener mayores probabilidades de sufrir este tipo de violencia sin que su decisión (personalísima, individual e intransferible) sea tenida en cuenta[285]. En contra de esta desafortunada realidad, constituiría un sinsentido restringir una prestación de salud, precisamente a quienes, dadas las condiciones de desigualdad actual en la garantía de derechos, están expuestas a tener que tomar una decisión sobre interrumpir o no el embarazo.
219. La Sentencia C-754 de 2015 estableció que, dentro de las obligaciones mínimas del Estado en la materia, se encuentra la de garantizar la salud sexual y reproductiva, que incluye la interrupción voluntaria del embarazo, conforme a las causales contempladas en la jurisprudencia constitucional[286]. Así, restringir o limitar el acceso a esta atención en salud o prestarla de manera deficiente desconoce que la violencia sexual es un acto en el que las principales víctimas son las mujeres[287] y que, “en efecto, como los demandantes y muchos de los intervinientes aseveran, es innegable que la violencia sexual tiene un impacto desproporcionado en las mujeres y dentro de este grupo afecta aún más a grupos vulnerables como las mujeres afro, indígenas o en situación de discapacidad”.
220. Así, la decisión estuvo sujeta a una validación que puso en riesgo el acceso a la IVE de una víctima de violencia sexual. Si bien, según lo probado en el presente caso, la niña cambió su decisión inicial debido al apoyo expresado por su madre[288], tal determinación no convalida las deficiencias que terminaron por afectar el mencionado acceso y, limitó una de las obligaciones del Estado frente al derecho de las mujeres -víctimas de este tipo de actos- a una vida libre de violencias[289]. Por ello, en la parte resolutiva de esta providencia se instará al cabildo indígena accionado para que, en futuras ocasiones, se abstenga de restringir las solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo y de supeditarlas a autorizaciones y barreras de acceso, que desconocen la jurisprudencia constitucional y, en particular, la Sentencia C-355 de 2006. Para la Sala, esta es una medida de no repetición necesaria para proteger, sin distinción alguna, los derechos de las niñas que han sufrido violencia sexual. De allí que se deba reiterar la jurisprudencia que ha llamado la atención sobre la necesidad de adoptar medidas que eviten que la violencia de género se perpetúe o sea normalizada. En efecto, ha indicado este tribunal que debe erradicarse cualquier forma de violencia contra la mujer o imaginario que trascienda a este asunto, como la pertenencia de las decisiones o el cuerpo de la mujer a un tercero.
221. “[E]l consentimiento en materia sexual es la posibilidad de que un sujeto (incluidas las mujeres) decida su integridad corporal, el control sobre su propio cuerpo, su autodeterminación y el placer sexual. Se trata de la facultad más básica -si se quiere- de que una persona pueda disponer libremente de su cuerpo de la manera en que a bien considere. A pesar de lo obvio que podría parecer la inclusión de las mujeres dentro del concepto de sujetos de derechos, la Sala Plena se ve forzada a mencionarlas a fin de erradicar -de una vez por todas- este ideario machista en el que sus cuerpos, sus vidas o su dignidad están a merced de terceros”[290]. De allí que, la Sala insista en que la decisión de acceder a la IVE no puede estar condicionada a la autorización del cabildo indígena al que pertenece la mujer y, por el contrario, en estos eventos debe prevalecer su autonomía.
222. Finalmente, frente a la actuación de la Clínica La Estancia, son inadmisibles algunas anotaciones identificadas en la historia clínica de la niña, frente a las cuales también debe llamarse la atención para que, en el futuro, no se afecte el interés superior de una niña que ha sufrido una violencia de particular crueldad, como la sexual. En efecto, como consta en la historia clínica de esta entidad, que fue remitida por la Fiscalía, el 20 de febrero de 2023, se realizó la interconsulta por trabajo social ya que existía sospecha de violencia sexual en su contra y, producto de ello, la niña informó que fue obligada a sostener relaciones sexuales, pero que se negaba a suministrar un nombre porque el agresor la amenazó con agredir a su progenitora. Sin embargo, durante la visita realizada por la gestora intercultural, quien visitó a la paciente, le expresó que había recibido visita de su agresor y, ese mismo día, ante la pregunta por el padre de la niña y si él iba a responder, revela el nombre de su agresor (quien es su padrastro). Estas circunstancias, desarrolladas en la mencionada entidad de salud, desconocieron la obligación de aplicar un enfoque de género y no revictimización en casos como el estudiado[291].
223. Así, si bien se destaca la diligencia de esa entidad en acercase a la niña es reprochable indagar en ella, quien a sus 12 años de edad debió soportar las preguntas por si el papá de la niña “va a responder”, ante un hecho que ya parecía claro no había sido consentido. El reproche en este asunto está en que no sólo se presionó a la niña por optar por tener el bebé, sino que, además, insinúa que la respuesta económica del progenitor podría subsanar la violencia sexual o que, en realidad, el embarazo no fue producto de un acto violento. En efecto, como lo precisó la Sentencia T-435 de 2005, las mujeres que han sufrido violencia sexual deben ser tratadas con humanidad y compasión por parte de los profesionales de la salud y, por ello, el lenguaje que se emplean ante las niñas víctimas debe ser cuidadoso, y evitar que la niña reciba visitas de los sospechosos de esta agresión, en aras de que los prestadores de salud sean verdaderos espacios de bienestar y recuperación[292].
b. El Cabildo Indígena accionado y la Fiscalía General de la Nación desconocieron el derecho a una vida libre de violencias en contra de la niña, víctima de violencia sexual, en el marco de actividades de investigación, juzgamiento y sanción
224. En relación con la actuación del Cabildo Indígena accionado fue el propio gobernador el que aclaró, en el presente trámite constitucional, que la violencia sexual constituye un delito pues en la jurisdicción especial indígena que representa “la violencia de género es valorada con especial cuidado y prevalencia sobre otro tipo de violencia que suceden al interior del territorio”[293]. Además advirtió, respecto a los delitos sexuales, que estos son definidos “como una desarmonía [sexual] que afecta la libertad de escoger libremente su sexualidad, y la desarmonía de mantener su cuerpo sin afectación hasta que la persona decida libremente iniciar su vida sexual, sin violencia u otra manera que ponga a las comuneras o comuneros de manera obligada a sostener un encuentro sexual”[294]. Por ello, se resalta el particular reproche que justifica un delito de esa naturaleza, lo que, además, es concordante con el ordenamiento constitucional[295].
225. La Sala destaca que, en algún momento, persistían dos versiones sobre quien sería el presunto responsable de la violencia causada a Lina y al existir duda sobre la jurisdicción encargada de procesar el hecho, en tanto la segunda persona vinculada no tendría la calidad de indígena[296], el Cabildo Indígena y la Fiscalía trabajaron conjuntamente con el fin de realizar medidas investigativas, lo que representó el logro del procesamiento del agresor, quien, fue condenado a 30 años de privación de la libertad y actualmente se encuentra recluido en la Cárcel y Penitenciaria de San Isidro de Popayán[297].
226. En efecto, el cabildo indígena accionado sostuvo que era “necesario para la autoridad contar con apoyo técnico para fortalecer los medios de prueba para condenar al indiciado, para esto se solicitó mediante oficio al instituto nacional de medicina legal, para que esta apoyara a la JEI, con la toma de muestra de ADN, al victimario y [víctima] para corroborar la hipótesis de la autoridad, ante esto el Instituto, muy diligentemente acudió a la solicitud y [programó] fecha para la diligencia, la autoridad ancestral [comunicó] a las partes y se llevó a cabo lo pretendido, el informe médico legal, informó que el señalado correspondía al padre, es decir, para conclusión de la autoridad ancestral su padrastro había accedido sexualmente a una menor [de edad] y producto de ese acceso ocurrió el embarazo”[298].
227. De otro lado, la Fiscalía General de la Nación, quien de manera inicial se encargó de la investigación del hecho de violencia sexual, indagó en lo narrado por la niña, el 20 de febrero de 2023, a la gestora intercultural, quien la visitó en la Clínica La Estancia a quien, por primera vez, la niña le había expresado que “el autor del hecho era el señor Emiliano, [es decir, su] padrastro”[299].
228. La Sala observa que los mejores resultados se evidenciaron cuando el Cabildo, la Fiscalía, e incluso, el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses actuaron de manera coordinada y articulada para satisfacer el interés superior de la niña y, a través de la captura del agresor[300], quien contaba con 52 años de edad para el momento de los hechos. En este contexto, se resalta la importancia de que las instituciones, ordinarias y la jurisdicción especial indígena, trabajen de manera coordinada para el procesamiento de delitos graves. De hecho, la madre de la niña interpuso la acción de tutela para solicitar que “se hiciera justicia” y que, en particular, como fue precisado en la práctica de la comisión judicial, ello implicaba que se capturara al responsable[301], lo cual sucedió.
229. Sin embargo, la demora en el procesamiento del responsable y la tardanza en obtener el resultado en la prueba genética impactaron en el derecho de la niña a no ser confrontada con su agresor, lo cual, además, en este caso implicó reanudar la convivencia con él, después de haber permanecido (la niña, su madre y hermanas) en un hogar de paso. En el aparte siguiente de esta providencia se profundizará en este último cuestionamiento, pero debe anticipar esta Sala que situaciones como las expuestas en casos de violencia sexual, exigen la mayor diligencia por parte de las autoridades, al existir un riesgo de afectar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, ante agresores que suelen pertenecer a un círculo cercano.
230. Ahora bien, en el marco de la investigación, juzgamiento y sanción del responsable, la Sala constata algunas actuaciones que requieren de un pronunciamiento. El 19 de mayo de 2023, se realizó una diligencia que quedó consignada en el informe de un investigador. Esta diligencia se surtió en la sede de la Fiscalía de Popayán, en donde se desarrolló una entrevista forense a la niña Lina, en compañía del gobernador indígena y del entrevistador. No obstante, se advierte que ninguno de ellos se percató del impacto que podía tener el contenido de las preguntadas efectuadas a la niña, las cuales se centraron en establecer quién había sido el responsable de los hechos que sufrió, sin que para ello estuviera en compañía de otra persona o, incluso, de un equipo interdisciplinario que permitiera valorar -en el marco de procesos especiales- la pertinencia de esas preguntas y que no se tratara de un escenario que la revictimizara.
231. La Sala insiste en que el cuestionamiento que se realice a un niño, niña o adolescente en punto a presuntos actos de violencia sexual, debe ser particularmente exigente respecto de quien realiza la entrevista forense. En este caso, no sólo se insistió en recibir una respuesta frente al silencio (que ya había expresado la niña frente al acto violento), sino que, además, fueron formuladas preguntas impertinentes, sobre si a ella le gustan los besos y los abrazos, en el contexto de la indagación por un delito de violencia sexual. Por su relevancia para el presente estudio se transcribe a continuación:
«Se consulta a MF si sabe porque está aquí y si sabe que ha venido hablar hoy conmigo.
En el minuto 08:58, “…sobre lo que me pasó...” (la entrevistada se le entrecorta la voz e intenta llorar).
La adolescente guarda silencio, mirada fija sobre el piso.
En el minuto 11:25, “...porque abusaron de mi...”, si, cuando tú dices que abusaron de ti a que te refieres MF, háblame de eso que dices tú que abusaron de ti, que fue lo que pasó, (La adolescente guarda silencio, mirada fija sobre el piso), sabes quien fue esa persona que [abusó] de ti y sabes dónde [pasó] estos hechos, (la entrevistada guarda silencio y mueve su cabeza en señal negativa sin mencionar una palabra).
A ti te gustan los besos, los abrazos o las caricias [MF].
(La entrevistada guarda silencio y mueve su cabeza en señal negativa luego menciona).
En el minuto 13:17, “...no...”, has recibidos (sic) besos, abrazos o caricias que no te hayan gustado, “...sí..”, de quien recibiste esos besos, esos abrazos y esas caricias que no te gustaron, la entrevistada guarda silencio, mirada fija sobre el piso, se le indica a la entrevistada [que] este tranquila y se le consulta, quién te dio esos besos, esos abrazos y esas caricias que no te gustaron [MF], silencio de la entrevistada “...abusó de mí...”, háblame quien fue esa persona que abusó de ti, la entrevistada continúa guardando silencio frente a lo consultado, cuéntame quien fue esa persona, la entrevistada continua en silencio, sucede algo por el cual tu no me quieres mencionar que fue lo que pasó [MF], “...no...”, hay algún motivo por el cual no me lo quieras mencionar, la entrevistada [continúa] en silencio, mueve su cabeza levemente en señal negativa, entonces dime qué pasa, [continúa] la entrevistada en silencio.
Alguien ha tocado alguna parte de tu cuerpo que no deba tocar [MF].
La entrevistada se mantiene silencio”.
Quieres hablar sobre lo que pasó.
La entrevistada mueve su cabeza en señal negativa, mantiene su silenció (sic) y no indica la negación de manera verbal.
Alguien te amenazó, alguien te está obligando a que no digas nada sobre lo que sucedió o que calles.
En el minuto 20:00, “...no...”.
Conoces a la persona que te causo este abuso que tú mencionas.
En el minuto 20:07, “...no...”»[302].
232. La Sala llama la atención sobre el respeto del silencio al no verbalizar este tipo de violencia y, además, cuestiona la insistencia en obtener un resultado. Si bien pudo estar guiado por la buena intención de lograr la judicialización del responsable, este tipo de actuaciones constituyen un acto de revictimización. En ese sentido, la niña que ha estado expuesta a este tipo de violencia sufre grandes dolores que, en algunas ocasiones, le impiden comunicar su experiencia, situación que debe ser cuidadosamente abordada.
233. En esa dirección, la Sentencia T-205 de 2011 recordó la importancia del testimonio de las niñas que han sufrido este tipo de violencia e indicó que este debe ser recaudado por personal interdisciplinario y capacitado[303] pues, en un sistema jurídico humanizado, no se puede martirizar u hostigar a la víctima. Por el contrario, explicó que buscar un interrogatorio exhaustivo puede violar la Constitución, por lo que, pese a la importancia de escucharla, esto no supone que esté obligada a testificar cuando considera que ello podría causarle un nuevo daño, que puede llevar, incluso, a una situación de estrés postraumático.
234. El respeto al silencio muchas veces es una señal de empatía frente al dolor experimentado. En efecto, la Corte ha precisado que en los casos “en los que las víctimas son menores de 18 años, las autoridades están obligadas a proveer a los niños un trato digno y a evitarles sufrimientos adicionales e innecesarios, lo que se traduce en el deber de dar prioridad a los casos, realizar las investigaciones de manera expedita, utilizar procedimientos e instalaciones idóneas para los niños (como salas de entrevistas modificadas, recesos durante los testimonios, audiencias en horas apropiadas para la edad del niño, etc.) y limitar el número de entrevistas a las estrictamente necesarias”[304]. En efecto, existe un deber del sistema judicial de evitar, a toda costa, cualquier tipo de revictimización, pues las denuncias y su procesamiento no pueden ahondar en una sensación de desconfianza y desprotección[305].
235. Al tratarse de un proceso ante la jurisdicción especial indígena, la Corte encuentra que, en estricto sentido, el recaudo de los testimonios no se puede enmarcar en las exigencias que ha previsto el Código de Procedimiento Penal[306] o la Ley de Infancia y Adolescencia para el efecto[307]. No obstante, este vacío ha generado un déficit de protección en detrimento de los niños, las niñas y los adolescentes indígenas que han sufrido violencia sexual, al estar desprovistos de condiciones y exigencias concretas sobre el marco contextual en el que debe adelantarse el relato sobre lo ocurrido. Como se explicó al referir las obligaciones que debe garantizar el Estado frente a hechos de violencia sexual, en la investigación y juzgamiento de estas conductas, las actuaciones de todas las autoridades (incluyendo a las autoridades indígenas) deben orientarse por el interés prevalente dispuesto en la Constitución (art. 44). Por ende, se debe minimizar el sufrimiento de las niñas y los niños (indígenas) que se atreven a denunciar tras reconocer que narrar una experiencia de violencia sexual es un acto que puede ser traumático, pero que en el testimonio de la víctima directa está inmersa la posibilidad de procesar delitos que ocurren en espacios cerrados y sin la presencia de terceros.
236. En virtud de lo anterior, la Sala identifica la necesidad de que la autoridad indígena, en el marco de sus competencias y de acuerdo con sus usos y costumbres, estructure un protocolo que garantice el interés superior de las niñas, niños y adolescentes para efectos de recaudar la declaración de las niñas y niños indígenas que han sufrido violencia sexual, el cual deberá difundirse a los miembros de esta comunidad indígena. En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia se ordenará al cabildo accionado que, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, estructure, de acuerdo con sus usos y costumbres, un protocolo que garantice el interés superior de las niñas, niños y adolescentes para efectos de recaudar la declaración de las niñas y niños indígenas que han sufrido violencia sexual.
237. Por último, pese a que en el caso bajo estudio se procesó al responsable y que el cabildo accionado expresó el reproche que constituye la violencia contra la mujer, según lo dicho por Lina a esa autoridad indígena, el 14 de diciembre de 2023, también se debe reconocer cierta omisión en procesar otro tipo de violencia: “nosotros ya llevamos 8 años sufriendo el maltrato del señor Emiliano [contra] mi madre” [308]. Conforme a la información que reposa en el expediente, la Sala advierte que la problemática familiar es mucho más amplia y, demuestra que la violencia ha impactado en su progenitora y a sus hermanas, quienes tienen una corta edad, por lo que estima preciso implementar una respuesta que responda a su situación que ahora incluye a una bebé, recién nacida.
238. Pese a que la acción de tutela presentada en el expediente de la referencia, se presenta en defensa de los derechos fundamentales de Lina, la Sala evidencia que los hechos y las pruebas conocidas por la Corte impactan la vida de las mujeres que conforman su núcleo familiar, quienes tienen derecho a que su realidad no esté atravesada por la violencia de género y exige, en consecuencia, actuaciones positivas de promoción en favor de su dignidad, igualdad y no discriminación. Por ello, a continuación, la Sala profundizará en este asunto y en la manera en la que se intentó mitigar los efectos del acto constitutivo de violencia de género.
c. El Cabildo Indígena accionado, el ICBF y la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca), vinculadas al presente trámite, no han atendido de manera efectiva la garantía de los derechos de no repetición y reparación en favor de Lina y su núcleo familiar, lo que exige la disposición de algunas medidas encaminadas a mitigar los efectos del acto constitutivo de violencia
239. Como ha quedado establecido a lo largo de esta sentencia, la violencia contra la mujer es una grave violación de derechos humanos que se basa en una desigualdad intolerable, por lo que la Corte ha indicado que, además, de la justicia y de la verdad, se exige la reparación y garantías de no repetición a las víctimas. En este caso, Lina es una niña indígena por lo que, para adoptar medidas de reparación frente al acto violento, cuya adopción no se identificó en el expediente, se debe valorar el ligamen comunitario que une a sus miembros con estas comunidades, lo cual también cobija la relación con otras mujeres indígenas[309]. En concreto, la Sala se centrará en estudiar el contexto y la situación de la niña que sufrió violencia sexual y de su núcleo familiar, conformado por su mamá, sus dos hermanas pequeñas (quienes son hijas del agresor), y su propia hija.
240. Este caso representa una oportunidad para cuestionar comprensiones simples que asumen que denunciar, en un contexto de violencia de género, es un acto sencillo. De hecho, en el expediente consta que, en la reunión del 18 de agosto de 2023, la tía materna de Lina resaltó que “pese a que [el] agresor tiene denuncias abiertas en todas las instituciones hasta el momento no hay acciones”[310]. Esto se complementa con las propias palabras de la niña, quien increpó a la autoridad indígena porque llevaban “8 años sufriendo el maltrato del señor Emiliano [hacia] mi madre” [311]. Sin embargo, nada se dice sobre el curso de estas denuncias y, por el contrario, parecen sugerir que, ante la impunidad que encontró el agresor, este encontró cierto espacio para cambiar la dirección de sus ataques y agredir sexualmente a Lina. De allí que lo anterior, permita cuestionar la actuación del cabildo, quien ya tenía conocimiento de antecedentes de conductas reprochables del agresor y no activó actuaciones efectivas dirigidas a proteger a un núcleo familiar, conformado por mujeres, a quienes también les asiste el derecho a una vida libre de violencias.
241. Presenciar violencia contra la madre también constituye una manifestación de violencia de género[312]. De acuerdo con la información que obra en el expediente, los ataques que emprendió el agresor exceden lo denunciado por la accionante y eran una constante en la vida familiar de la niña; pese a las denuncias, como se precisará más adelante, el agresor después de unos pocos días siempre volvía a la casa. El efecto simbólico que tiene en los demás cuando se hace justicia, no sólo implica restaurar la dignidad humana de las personas violentadas, sino que permite concluir que lo que sucedió es injusto y nunca debió ser tolerado. De manera desafortunada, ello no sucedió en este caso pues, como lo relata la niña, durante más de 8 años presenció, la impunidad con la que se agredía a su madre.
242. Así, la Sala reconoce la actuación de Lina en un contexto en el que anteriores denuncias no habían tenido éxito y, más si ello, implicaba ventilar una agresión sexual en una niña de tan corta edad. Además, resalta que, pese a que fue amenazada por el agresor con más violencia en contra de su propia madre si llegaba a contar lo ocurrido, la niña decidió narrar su experiencia violenta. El temor que surgió en ella y la magnitud del maltrato psicológico a la que fue sometida era mayor ante la evidencia de que el agresor que había sido denunciado sin resultados por inoperancia del sistema jurídico.
243. Sin embargo, en contra de las dificultades, una niña de corta edad tuvo el valor de expresar lo ocurrido, aunque, como se indicó, a ninguna víctima de violencia sexual se le puede reprochar el comportamiento asumido y mucho menos su silencio. En consecuencia, de ninguna manera se pretende resaltar un actuar “ideal” en abstracto en casos como este, sino que se busca reconocer la capacidad de agencia, evidente en este caso. La situación que afrontó la niña y su núcleo familiar después de estos hechos no fue fácil y, por el contrario, enfrentaron la salida transitoria de su lugar de residencia, la privación de la libertad de su padrastro lo que, pese a la responsabilidad que declaró la justicia por este hecho, supuso la preocupante incertidumbre económica de la familia, dada su probada dependencia del agresor, los riesgos de perder la casa en la que habitan y las dificultades para asumir la responsabilidad del cuidado de su hija, asunto que recayó en su progenitora.
244. Esto, sin embargo, no fue consecuencia de su denuncia sino de la falta de acción de las autoridades implicadas y, en particular del cabildo accionado, a quien los reclamos de violencia de género ya se le habían formulado. Ana, madre de la niña, ha experimentado barreras para trabajar y para garantizar la continuidad en la educación de su hija adolescente, quien es madre por la interferencia de un sujeto en su proyecto de vida. En este sentido, previo a verificar los cuestionamientos en punto a la reparación y a las garantías de no repetición en una situación en la que se constataron múltiples violencias, la Sala precisará la necesidad de que las medidas que adopten las autoridades en estos casos valoren el contexto de la víctima y de su núcleo familiar.
245. Asimismo, todas las autoridades, dentro de las cuales se incluye al Cabildo Indígena de ⁎ (autoridad accionada) tienen la obligación de mitigar los efectos de la violencia en contra de la mujer. Con este fin, se debe rechazar cualquier idea que permita indicar que, sea cual sea el escenario, era mejor no denunciar. Las autoridades deben observar la obligación de satisfacer el interés superior de la niña, como mandato estructural de la Constitución y protegerla. Así, la denuncia no sólo constituirá un mensaje positivo para otras mujeres, sino que contribuirá a la garantía de que estos patrones no se repitan, y apuntará a restaurar la dignidad que la violencia buscó arrebatar.
246. En consecuencia, a continuación la Sala analizará la actuación del cabildo accionado y de las entidades vinculadas, con el fin de determinar si con la conducta asumida después de que la niña egresó del sistema de salud, se materializaron las garantías de no repetición y si de, otro lado, se adoptaron medidas pertinentes para mitigar los efectos de la violencia (reparación). En el informe “Mujeres Indígenas y sus derechos humanos en las Américas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, recalcó que “las garantías de no repetición son las más propicias para transformar las relaciones de género, pues catalizan el debate acerca de las causas subyacentes de la violencia de género y de las reformas institucionales o jurídicas más generales que pudieran hacerse necesarias para impedir que el mal se repita”.
247. Para abordar este análisis, lo primero que se debe aclarar es que, para ese momento (del egreso de la casa de paso), la Lina ya había expresado que el padrastro era el responsable del acto de violencia sexual.
248. A Lina y su núcleo familiar se les brindó un lugar de habitación temporal (que no cubrió el período que era requerido), mientras se procesaba al agresor lo que desatendió el deber de prevenir la violencia y brindar garantías de no repetición. Aunque se adoptaron medidas de protección para garantizar la integridad de la niña y de su núcleo familiar, esto no fue suficiente. Así, según los soportes remitidos por la IPS Cambio Semillero de Vida, el 23 de febrero de 2023, el gobernador del territorio Nasa de ⁎, solicitó a la AIC-EPS-I, a la IPS Cambio Semillero de Vida y al Programa Soy Vida, la “protección de seguridad” a Lina, su madre y sus hermanas[313]. En tal sentido, en esa misma fecha, la niña, quien se encontraba en estado de embarazo, su madre y sus dos hermanas ingresaron a la “Casa de Paso Soy Vida” de la IPS Cambio Semillero de Vida[314], lugar en el que permanecieron hasta el 23 de septiembre de 2023[315].
249. El período en el que estuvieron en ese lugar no fue sencillo de afrontar para ellas. Como consta en el informe pericial del Instituto Colombiano de Medicina Legal, del 4 de octubre de 2023[316], el embarazo fue difícil para Lina porque no quería estar allá, se estresaba mucho y en ocasiones lloraba. Agregó que con su hermana pequeña aprendió algunos cuidados y que, por eso, ha podido asumir la maternidad, aunque en ocasiones le cueste. Para cumplir con las exigencias de este período, la niña se vio obligada a retirarse de estudiar, pero, manifestó que, como su mamá va a cuidar de la niña, va a poder volver a hacerlo y, a su vez, volver a jugar pues: “desde que la autoridad me [llevó] a la casa de paso (…), ahora ya no juego tampoco, me la paso cuidando a la [bebé]”.
250. Respecto a la atención prestada en la casa de paso, y con base al material probatorio recaudado, durante su estadía y la del núcleo familiar, la niña recibió atención médica y se mantuvo alejada del agresor. En efecto, según las pruebas aportadas por la IPS Cambio Semillero de Vida, el 25 de febrero de 2023, la niña ingresó a tratamiento de psiquiatría y el 28 de febrero de 2023, tuvo consulta general en el que se solicitan “paraclínicos de inicio de control de embarazo para ir adelantando a controles prenatales por medicina y ginecología”[317]. Asimismo, el 27 de abril de 2023, fue atendida por ginecología y obstetricia y, el 29 de mayo de 2023, se registró un seguimiento psiquiátrico. Además, con posterioridad al nacimiento de su hija, regresó a la casa de paso con ella, donde continuó recibiendo atención hasta el 23 de septiembre de 2023.
251. Según informó esa IPS, a todos los usuarios de la casa de paso se les brinda alojamiento individual o familiar y alimentación (desayuno, almuerzo, comida y dos refrigerios), lo que supuso satisfacer las necesidades básicas del hogar, sin tener que regresar a la vivienda común, en donde permanecía Emiliano.
252. Mientras que Lina y su núcleo familiar permanecían en el lugar transitorio (gestionado por el cabildo accionado) se indicó que, en llamada telefónica, el señor Emiliano manifestó que la niña no podía pasar al teléfono porque, junto con sus dos hijas y su compañera estaban en un lugar como medida de protección. Señaló que “desde ese día no sé nada de ella, y las otras 2 niñas que también se me las llevaron, que porque yo soy sospechoso y que no me fuera a volar, imagínese yo para donde me voy a volar si no he hecho nada, eso vino una sobrina y se llevó poquita ropa, yo no sé cómo están haciendo para la ropa de ella”[318].
253. Así, el 23 de septiembre de 2023, se le dio salida a Lina, su madre, sus hermanas y su hija recién nacida. En consecuencia, pese a que estuvieron siete meses en la “Casa de Paso Soy Vida”, regresaron a su lugar de residencia en donde habitaba el padrastro y quien ya se conocía, era el presunto agresor.
254. Lo anterior revictimizó a la niña y tuvo lugar, pese a que la autoridad indígena ya tenía conocimiento de que Emiliano era el presunto responsable de la violencia ejercida en contra de la adolescente, lo que, además, se reforzaba por el hecho de que ya tenía antecedentes de violencia intrafamiliar, tal como se aprecia en la información obrante en el expediente de tutela. En efecto, como se observa en el acta de reunión del 18 de abril de 2023, el gobernador del cabildo indígena indicó que el presunto agresor de Lina parecía estar dentro del núcleo familiar[319]. Asimismo, en el acta de reunión del 18 de agosto de 2023, esa autoridad solicitó prorrogar los servicios de la “Casa de Paso Soy Vida” para Lina y su núcleo familiar, “dado que los riesgos siguen latentes de parte del agresor quien hasta la actualidad presenta antecedentes de VIF [violencia intrafamiliar] en contra de su esposa e hijas”[320].
255. En ese sentido, la Sala no encuentra ninguna razón para explicar la reprochable situación expuesta. Como se precisó, existe la necesidad de garantizar el derecho fundamental de todas las mujeres a una vida libre de violencias. Esta, además, desconoció que el Cabildo Indígena había asumido la competencia para culminar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de Lina[321] y, por ello, era garante del interés superior de la niña.
256. Se debe resaltar que, de manera desafortunada, la convivencia con el señor Emiliano se mantuvo hasta alrededor del mes de abril de 2024[322], esto es, hasta el momento en que el agresor fue capturado[323]. Lo anterior generó una situación desconcertante, como dan cuenta los múltiples informes realizados. En primer lugar, el “informe pericial niños, niñas o adolescentes víctimas de delitos sexuales - afectación psicológica forense”[324] del 4 de octubre de 2023[325], en el que se reportó que, si bien convive con el padrastro, no se ve mucho con él porque trabaja y respecto a la historia familiar, la niña expresó: “a mi papá no lo conozco, mi mamá no me habla de él, tengo mi padrastro con el vivo desde los 4 años de edad, él se llama Emiliano, la relación con él es bien (baja su mirada y evade hablar más del tema)[326]”.
257. Por su parte, la madre de la niña expresó, en informe del 20 de julio de 2024[327], que “posterior al egreso de la Fundación, la relación con el señor Emiliano [continuó] siendo la misma, por ende, mencionó que dicho sujeto [continúo] siendo el principal proveedor de ingresos, quien además se encargó de solventar los gastos de la nueva integrante del grupo familiar, es decir los gastos de [la bebé] tales como: pañales, pañitos, leche, entre otros, así como [también continuó] solventando los gastos de los [demás] miembros de la familia”[328].
258. En este contexto, es necesario reconocer la dependencia económica y la necesidad que enfrentó Ana, madre de Lina, de encontrar un techo que las acogiera, en un lugar del país en el que además se experimenta el conflicto armado de manera acentuada. En consecuencia, debido a la ausencia de un plan de la autoridad que tenía a su cargo su protección, ante su egreso del hogar de paso, se trató de una medida desesperada que supuso la revictimización de Lina, quien después de un proceso psicológico, tuvo que volver a convivir y depender de su agresor. Además, se debe reconocer la violencia psicológica que esto pudo haber implicado para las mujeres del núcleo familiar, quienes seguramente no sabían cómo interpretar que, aunque las medidas de protección debían estar vigentes, estas finalizaron inexplicablemente.
259. En consecuencia, la Sala reprocha la omisión del cabildo accionado pues, si bien había asumido el proceso de restablecimiento de derechos, ante la dificultad de extender la estancia de las mujeres en el hogar de paso, en el marco de la colaboración armónica con otras entidades del Estado en la protección de la niñez y la familia (como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Comisaría de Familia de Cajibío-Cauca), debieron activarse sus competencias las cuales están orientadas por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el cual se desconoció en el presente caso. El resultado de su omisión puso en peligro la integridad de Lina y de su núcleo familiar y, a su vez, extendió la situación de vulnerabilidad e indefensión que, en primera medida, permitió la agresión sexual cometida en su contra.
260. Además, de acuerdo con la probada dependencia económica del agresor, que además las condujo inexorablemente a reanudar la convivencia con este, era precisa la garantía de un mínimo de subsistencia mientras que se adaptaban y recomponían las relaciones, en aras de identificar un ingreso que no dependiera del agresor. Esta inaceptable situación pudo culminar en una confusión de los roles y en la exigencia temporal del núcleo familiar de actuar, como si en realidad, el acto violento no hubiera ocurrido.
261. La niña tiene derecho a la protección reforzada de sus derechos, no solo por ser mujer, niña e indígena, sino por haber sido víctima de violencia sexual e intrafamiliar. Esta protección, ha aclarado la jurisprudencia de la Corte, “se erige como un compromiso ineludible para alcanzar una sociedad justa e igualitaria”[329]. En este sentido, este caso muestra que el enfoque interseccional también exige considerar la situación económica de la familia, para evitar que estos escenarios de revictimización se reproduzcan, ante la ausencia del apoyo económico requerido en aras de superar situaciones apremiantes como las expuestas. A la luz de lo descrito, la Sala considera de especial importancia adoptar remedios constitucionales desde el mencionado enfoque, que permitan a la niña y a su núcleo familiar superar la situación de indefensión, marginación y violencia económica que conllevaron a que, después de ser víctima de violencia, tuvieran que regresar a convivir con el agresor.
262. El cabildo accionado no garantizó un acompañamiento y apoyo al núcleo familiar mientras estuvo en el hogar de paso y tampoco adoptó medidas para garantizar el retorno seguro y en condiciones dignas a su hogar. La pretensión de que “se haga justicia” en estos casos debe acompañarse de otras medidas que, en este caso, exigían la verificación de los derechos de las mujeres indígenas mientras estaban en el hogar de paso, como sería el acompañamiento durante su institucionalización y posterior a esa. Sin embargo, a juicio de la accionante, ello no sucedió. En el marco de la comisión practicada en sede de revisión, el 20 de julio de 2024, ella indicó que “cuando nos dieron la salida de la Fundación el Cabildo no tenía conocimiento porque se cansaron de llamar al gobernador para que nos fuera a traer y nunca contestaron entonces por eso cuando nos dieron la salida nos [tocó] coger la ruta para llegar otra vez a la casa y cuando llegamos a la casa allá estaba Emiliano solo y como no había mercado ahí mismo cogimos la moto y nos fuimos a mercar y ahí saludó a mis hijas y cargó a la [bebé]”.
263. Igualmente, aclaró que desde “que salimos de la fundación la autoridad [indígena] nunca ha venido aquí a visitarnos o a preguntar [cómo] estamos”[330]. La anterior información no fue refutada por la autoridad accionada y, por el contrario, fue confirmada por la IPS Cambio Semillero de Vida, quien explicó que esa autoridad, a pesar de haber sido informada del egreso y retorno de la accionante, sus hijas y su nieta, no se presentó en sus instalaciones y acompañar la situación. En consecuencia, la familia regresó a residencia habitual por sus propios medios y sin el acompañamiento o apoyo del Cabildo Indígena[331]. Además, según lo expresado por la accionante durante la diligencia judicial del 12 de noviembre de 2024, “el cabildo […] prometió ayudarnos, pero hasta ahorita no tenemos ese apoyo por ese lado”.
264. En este sentido, para la Sala, es evidente que la autoridad indígena, además de permitir el regreso al lugar de residencia con el agresor, tampoco implementó las medidas de acompañamiento necesarias con posterioridad al egreso de la casa de paso y tampoco materializó el restablecimiento integral y efectivo de los derechos de Lina[332]. Así, aunque el cabildo accionado, en su respuesta al auto de pruebas del 9 de julio de 2024, expresó que prestaban un apoyo integral, el cual incluía la posible inclusión en trabajos comunitarios[333], esto no se evidenció en el presente caso.
265. En tal sentido, la Sala evidencia que, aun cuando el cabildo mencionó que despliega todos los mecanismos de protección hacia las víctimas, en el presente, la niña y el núcleo familiar, quienes habían experimentado violencia de género (sexual, intrafamiliar y económica), no recibieron un acompañamiento permanente e integral de su parte, por lo que con esta conducta se revictimizó a las mujeres y violentó sus derechos, quienes, en una situación de indefensión, tuvieron que emprender la salida sin ningún apoyo y aceptar los medios económicos proporcionados por el agresor para su subsistencia.
266. El proceso de restablecimiento de derechos debe centrarse en la niña, niño o adolescente, su interés superior y la garantía de los derechos consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política: la necesaria articulación de competencias entre cabildos indígenas y entidades vinculadas. De otro lado, el artículo 44 de la Constitución exige que las niñas y los niños sean protegidos contra riesgos como el “abuso sexual”. Así, el inciso segundo es claro en indicar que “[l]a familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos” y “[c]ualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”. De allí que la protección de los niños y las niñas no es opcional y es una obligación inherente al Estado y sus diferentes autoridades.
267. En este marco, la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca) precisó que, para definir la competencia respecto a los procesos de restablecimiento de derechos de niños o niñas indígenas, de acuerdo con la jurisdicción especial indígena, si la autoridad tradicional asume el proceso, se firma un acta de interlegalidad, que transfiere la competencia y cierra el proceso administrativo. En caso de que ello no suceda, se asumen de manera coordinada actuaciones dirigidas a proteger a los niños, reconociendo su origen étnico[334]. Sin embargo, para la Sala la asunción de esta competencia por parte del accionado, no justifica que, en caso de requerir apoyo, por ejemplo, para extender el tiempo en un hogar de paso, recibir ayuda psicológica y otros asuntos relacionados con la garantía del interés superior del menor de edad, las demás entidades estatales ─instituidas para proteger los derechos de la población colombiana y, en particular, de los niños de manera prevalente─, no puedan actuar de manera coordinada con la autoridad indígena.
268. En este caso, según lo informado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se solicitó a los operadores de la Clínica La Estancia que fueran informados del egreso de la niña, pero ello no sucedió porque “en comunicación posterior con la trabajadora social de la clínica en cita, se tuvo conocimiento que los galenos le dieron de alta y, por solicitud del Gobernador Indígena del Resguardo [de ⁎ ], la adolescente fue trasladada a su comunidad, sin que se informara al respecto a la autoridad administrativa, pese a que desde el inicio del PARD se citó a la autoridad tradicional a efectos de realizar la respectiva notificación, articulación y definición de la competencia”[335].
269. Con sustento en lo anterior, el cabildo accionado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Comisaría de Familia de Cajibío, en el marco de sus competencias, debieron actuar de manera coordinada para que la niña Lina y su núcleo familiar estuvieran en la mejor situación posible. Así, antes de que las competencias orgánicas constituyan un factor de disputa, debe prevalecer la necesidad de brindar la mejor atención posible a quienes están cobijados por el interés superior de las niñas y los niños.
270. En ese sentido, de acuerdo con la información aportada al expediente, al parecer Lina no continuó con el tratamiento psicológico, pese a que como se demostró, ello es una necesidad frente a las personas que sufren violencia sexual. En el informe de valoración psicológica de verificación de derechos de la Comisaría de Familia, se indicó que “[l]a adolescente hasta el momento [20 de julio de 2024] no ha continuado con su proceso psicológico desde que [egresó] de la IPS cambio; en cuanto a factores de riesgo identificados, Lina, tiene un sentimiento de culpa al ver a sus hermanas crecer sin una figura paterna, Habitualmente expresa sentirse culpable, le produce angustia y, si es continuado en el tiempo, puede llevar a afectaciones en cuanto a su salud mental. Teniendo en cuenta la vulnerabilidad económica la adolescente manifiesta ansiedad […]”[336].
271. El asunto descrito debe ser atendido de manera coordinada pues una niña, con pocos años, se siente responsable de privar a sus dos hermanas más pequeñas de su padre, como si el victimario no tuviera que asumir las consecuencias de su acto o como si no denunciar fuera una verdadera opción. Así, es inadmisible que a la niña y a su núcleo familiar no se les brinden las herramientas mínimas para superar una violencia que las atraviesa como mujeres, se perpetúa y cuya ocurrencia se pudo evitar.
272. En este sentido, la Sala ordenará a la Asociación Indígena del Cauca AIC – EPS-I (a la cual se encuentra afiliada la niña), al Cabildo Indígena accionado, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca) que, dentro de un (1) mes siguiente a la notificación de esta providencia, adopten de manera conjunta y coordinada, un plan que considere los usos y costumbres de la comunidad indígena, para que la niña y su núcleo familiar reciban un tratamiento psicológico que contribuya a superar las causas de la violencia que afrontaron y a reconstruir la cotidianeidad de sus vidas.
273. Así, una vez formulado este plan, las autoridades mencionadas deberán programar la atención psicológica correspondiente, la cual deberá abordarse a partir de un enfoque étnico[337] y contar con el consentimiento previo y expreso de las destinatarias de esta orden (esto es, la niña y su núcleo familiar), previo a su realización. La atención psicológica se realizará en horas factibles para las destinatarias garantizando que las dificultades económicas o de acceso no impidan su asistencia.
274. Las circunstancias enfrentadas por Lina y su núcleo familiar después del acto violento, el impacto en sus vidas y medidas restaurativas que la Sala deberá adoptar en el marco de un enfoque interseccional. Tal como se desprende de las pruebas recaudadas en el presente trámite, Lina es una niña que, junto con su madre, sus dos hermanas y su propia hija experimentaron un cambio en su vida por la violencia a la que fueron sometidas por parte de su padrastro, quien, además, era proveedor económico del núcleo familiar.
275. En este sentido, la Sala reconoce que todas las mujeres del núcleo familiar han experimentado violencia y han visto afectado su derecho fundamental a una vida libre de este flagelo. Por ello, comprender la verdad, la reparación del acto y las garantías de no repetición implica respetar la cosmovisión de una familia integrada por mujeres. De allí que al ser Lina una niña indígena se debe valorar el ligamen comunitario que une a estas comunidades y sus miembros lo que en este caso exige considerar la relación y el vínculo con otras mujeres indígenas[338].
276. De hecho, en la reunión del 18 de agosto de 2023, la tía materna de la niña resaltó que “pese a que [el] agresor tiene denuncias abiertas en todas las instituciones hasta el momento no hay acciones al respecto”[339]. Esto se complementa con las propias palabras de Lina, quien increpó a la autoridad indígena porque ellas ya llevaban: “8 años sufriendo el maltrato del señor Emiliano [hacia] mi madre” [340]. Debe advertirse que presenciar violencia contra la madre ya es violencia de género[341]. No hay forma de asumir que a una corta edad se pueda garantizar la conciencia sobre el derecho a una vida libre de violencias cuando los ataques que emprendió Emiliano eran una constante y, pese a las denuncias interpuestas, el agresor después de unos pocos días siempre volvía al hogar.
277. Además, no puede perderse de vista que la razón por la que precisamente tuvieron que retornar y convivir con el sospechoso de violencia, quien había propinado durante años golpes a la madre de la familia, en presencia de las demás mujeres que la componen, es porque era el proveedor del hogar. En efecto, la violencia económica, en los términos que ha sido desarrollada por este tribunal “se caracteriza por (i) limitar las posibilidades de las mujeres para producir, así como para trabajar, recibir un salario o administrar sus bienes propios y su dinero, situándolas en una posición de inferioridad, dependencia y desigualdad social, y (ii) no reconocer el valor de las labores del hogar o de cuidado realizadas por la mujer, quien no tiene ingresos para poder tomar libremente sus decisiones, y se ve sujeta a la imposición de los deseos y aspiraciones de su pareja”[342]. Esto se suma a la violencia psicológica que experimentaron las mujeres del hogar al ver las consecuencias de los golpes sufridos por su progenitora, así como la experiencia violenta que sufrió Lina.
278. Por ello, la privación de la libertad del agresor las situó en la encrucijada de buscar garantizar la continuidad del estudio de Lina (que tuvo que ser interrumpido por el embarazo), con el fin de superar sus circunstancias económicas, pero, de otro lado, afrontar la necesidad de esta familia de contar con fuentes mínimas de ingreso y con la responsabilidad del cuidado de una bebé. Si bien se constató que el núcleo familiar ha sido beneficiado con algunos subsidios, a partir de su difícil situación socioeconómica, ello no permite asumir o resolver la situación en la que se encuentran y mucho menos que, de alguna forma, esas medidas puedan asumirse como parte de una medida de restablecimiento. El impacto diferencial y las consecuencias cotidianas que, con ocasión de los hechos que obran en el expediente, viven mujeres como Lina y su núcleo familiar, debe nombrarse, reconocerse y responderse a partir de una respuesta multisectorial.
279. En este sentido, la interseccionalidad hace alusión al cruce de factores de discriminación que crean impactos específicos y diferenciados, los cuales suponen complejidades y medidas distintas a las que se podrían pensar para el análisis de un factor específico aisladamente considerado. La coincidencia de esos factores en una misma persona impide o afecta el goce efectivo de sus derechos fundamentales, por lo que, habida cuenta de la interseccionalidad de su vulnerabilidad, la persona debe ser destinataria de una política pública multisectorial. Particularmente, esa situación exige del Estado adoptar medidas diferenciales, para grupos poblacionales de mujeres discriminadas. Al respecto, la Corte ha reconocido que la convergencia de factores de vulnerabilidad repercute en la generación de riesgos adicionales contra la mujer y moldea las formas de violencia que ellas experimentan. Además, determina que algunas mujeres “tengan más probabilidad de ser blanco de algunas formas de violencia porque tienen una condición social inferior a la de otras mujeres y porque los infractores saben que dichas mujeres tienen menos opciones de obtener asistencia o formular denuncias”[343].
280. A la luz de lo anterior, cuando se le preguntó a Ana, madre de la niña, por su posible grupo de apoyo, afirmó que puede “contar con las señoras Marina, de 58 años de edad, de ocupación ama de casa y de parentesco progenitora como principal red de apoyo familiar y con la hermana Samantha, de 24 años de edad, con quienes [afirmó] tener adecuadas relaciones intrafamiliares y quienes [además] le brindaban ayuda y apoyo en los momentos que lo necesitara”[344]. Con todo, expresó lo siguiente:“yo a veces no duermo ni me da hambre porque con Emiliano [teníamos] una deuda en el banco que se llama Mi Banco por valor de tres millones de pesos y cada mes me toca estar pagando doscientos veinte mil pesos y si yo a finales de este mes no pago me van a quitar la casa porque yo soy la codeudora y me dieron plazo hasta el treinta de julio para pagar y sino el señor que vino a notificarme dijo que me iban a embargar la casa”, igualmente [agregó] “yo me siento muy mal por no poder salir a trabajar porque tengo que cuidar a mi nieta para que así Lina pueda ir a estudiar porque yo quiero que ella termine el colegio y empiece una carrera y en un futuro me pueda ayudar”[345].
281. Según lo indicado por el gobernador del Cabildo Indígena accionado, durante la audiencia del 29 de octubre de 2024, esa autoridad prestó un apoyo económico puntual a la accionante. Según indicó la referida autoridad, “ella [la accionante] tenía un préstamo en el banco, entonces pues las primeras cuotas que se logró cancelar, esto fue el apoyo económico y ya después de eso, pues también por falta de recursos como autoridades, pues no pudimos ir apoyando, entonces pues ahí se hizo ese apoyo, pues no fue mucho, pero al menos se canceló […] las cuatro cuotas que tenía en diferentes bancos […]”.
282. Pese a esta declaración por parte del cabildo y al apoyo económico que informó, a partir de un enfoque restaurativo y atendiendo a la interseccionalidad de las vulnerabilidades de Lina y de su núcleo familiar destacada en precedencia, la Sala dispondrá que el Cabildo Indígena y el Municipio de Cajibío[346], de manera conjunta con el Ministerio de Igualdad y Equidad[347], o a quien haga sus veces[348], y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social[349], vinculados al presente trámite de acuerdo con sus competencias, identifiquen en la oferta de programas sociales todas las opciones disponibles y ofrezcan a la accionante alternativas para su acceso prioritario (por ejemplo, acceso a programas de crédito, entre otros), en consideración a su condición étnica, socioeconómica y de víctima de violencias de género, en aras de garantizar una fuente de ingresos y autonomía económica que se adecúe a las necesidades y a la identidad cultural del núcleo familiar. En todo caso, el municipio continuará con el apoyo al proyecto productivo asignado a la accionante.
283. Para la Sala, este caso demuestra como las inequidades pueden ser un factor adicional de discriminación que, además, dificulta que un núcleo familiar, constituido por mujeres, superen lo vivido y, por ello, las medidas no pueden venir sólo de la familia, que ha hecho un esfuerzo sobrehumano por superarlo, pero que requieren de la asesoría y medidas materiales concretas para lograr una verdadera autonomía e independencia económica que permita a todas las niñas del hogar la garantía de sus derechos.
284. Lina, por un tiempo, interrumpió sus estudios, mientras se encontraba en el hogar de paso y, después de ello, también se vio en la necesidad de ejercer “actividades de agricultura como la cosecha de café y el deshierbe como una actividad económica para la solvencia de gastos básicos de la hija de un año de edad”[350], lo que la puso en una situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, respecto a ello, se destaca que la Comisaría de Familia tomó medidas para verificar la situación[351], evitar que ello continuara sucediendo, y ordenó reportar estos datos para que las secretarías municipales analizaran la viabilidad de adjudicar un proyecto productivo[352], que después de una visita, culminó con su entrega el 14 de diciembre de 2024[353]. En consecuencia, la Sala reconoce esta actuación del Municipio y de la Comisaría de Familia de Cajibío pues evidencia que, en casos como el expuesto, la garantía de derechos fundamentales, como una vida libre de violencias, también se impacta con ocasión de la satisfacción de necesidades básicas.
285. Ahora bien, pese a las innumerables dificultades que han debido superar, se resalta que, de la entrevista realizada por la trabajadora social de la Comisaría de Familia, el 20 de julio de 2024, se concluyera que Lina “estudiaba de lunes a viernes en un horario comprendido entre las siete de la mañana y la una de la tarde”[354]. También mencionó que estaba “inmersa en [prácticas] y campeonatos de fútbol” y que “los fines de semana se dedicaba cien por ciento al cuidado de la hija y dedicaba tiempo a actividades de dibujo como un pasatiempo”[355]. Asimismo, el 20 de julio de 2024, la niña mencionó que “respecto a la convivencia en su núcleo familiar, “los percibe agradables tiene mayor comunicación y cercanía con su progenitora quien la cataloga como su apoyo incondicional”[356]. La dignidad que dan este tipo de relaciones familiares ha sido llamada por la jurisprudencia constitucional, como un verdadero poder[357].
286. En todo caso, para preservar la garantía y bienestar de estas mujeres y el adecuado restablecimiento de sus derechos, se ordenará la remisión de una copia de esta sentencia a la Defensoría del Pueblo, a efectos de que realice, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, el seguimiento y acompañamiento a esta decisión y, a su vez, presente informes periódicos sobre este asunto, para garantizar la protección de la niña y de su núcleo familiar.
287. Además, frente a la situación de Ana, debe considerarse que es una madre cabeza de familia y parte de los efectos de la situación de violencia recayeron en ella y alteraron su proyecto de vida. En consecuencia, el Estado y el cabildo accionado no pueden permanecer inmunes a esta realidad. Con mayor razón, si en otros contextos la Corte ha llamado la atención para que las obligaciones de cuidado no sobrepasen la capacidad que tienen los miembros de la familia para satisfacerlas, pues las mismas no deben ser exageradas o desproporcionadas[358]. En efecto, “[l]a invisibilización de este tipo de labores, en muchos casos todavía son ejercidas por mujeres”[359].
288. Por ello y al reconocer los efectos de la violencia en estas mujeres, se ordenará a la Defensoría del Pueblo, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Cauca- y el Cabildo accionado que, en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de la presente providencia, diseñe e implemente un programa de capacitación en derechos humanos en favor de las y los integrantes de esta comunidad indígena, enfocado en el derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencias; en el acceso a la línea 155 para las mujeres indígenas que han sido víctimas de violencia basada en el género en todo el territorio nacional, así como respecto de los demás medios que tienen a su disposición para denunciar algún tipo de violencia y en el conocimiento de las competencias de las distintas entidades para conocer estos asuntos y proteger los derechos[360]. Lo anterior, como medida complementaria a la atención psicológica ordenada.
289. Por último, sólo a raíz de la activación coordinada de las competencias estatales para la prevención de las violencias de género, en una región del país en el que concurre el conflicto armado, se puede emprender un proceso restaurador. Este proceso no puede ser asumido sólo por quienes sufrieron violencia, quienes, en muchos casos, no cuentan con las condiciones materiales para replantear un futuro diferente. Es trascendental la activación de competencias interinstitucionales dentro del Estado que reconozcan el contexto y condición étnica de la víctima y su familia, con miras a que se pueda erradicar las diferencias estructurales y la violencia que experimentan las mujeres, solo por ser ellas.
290. En este orden de ideas, la Sala declarará la configuración de un daño consumado en lo referente al derecho fundamental a una vida libre de violencias de género, en sus facetas de acceso a la salud y ausencia de enfoque diferencial en la investigación del acto de violencia sexual, que sufrió la niña y respecto a la falta de la debida diligencia del Cabildo accionado en impedir que la niña conviviera con el agresor, lo que la sometió a un escenario de revictimización y no atendió a las garantías de no repetición.
291. Asimismo, de acuerdo con lo señalado en esta sentencia, amparará los derechos fundamentales a una vida libre de violencias y a la dignidad humana de la niña y de su núcleo familiar y, ordenará a la Asociación Indígena del Cauca AIC – EPS-I, al Cabildo Indígena accionado, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca) que adopten de manera conjunta y coordinada, un plan que considere los usos y costumbres de la comunidad indígena, para que la niña y su núcleo familiar reciban un tratamiento psicológico que contribuya a superar las causas de la violencia que afrontaron y a reconstruir la cotidianeidad de sus vidas. Una vez formulado este plan, las autoridades mencionadas deberán programar la atención psicológica correspondiente, la cual deberá abordarse a partir de un enfoque étnico y contar con el consentimiento previo y expreso de las destinatarias de esta orden (esto es, la niña y su núcleo familiar), previo a su realización. La atención psicológica se realizará en horas factibles para las destinatarias, garantizando que las dificultades económicas o de acceso no impidan su asistencia.
292. Por otro lado, dispondrá que el Cabildo accionado y el Municipio de Cajibío (Cauca), en conjunto con el Ministerio de Igualdad y Equidad (o quien haga sus veces) y el Departamento Administrativo de Prosperidad Social que, en el ámbito de sus competencias, identifiquen en la oferta institucional de programas sociales, todas las opciones disponibles y ofrezcan a la accionante alternativas para su acceso prioritario, en consideración a su condición étnica, socioeconómica y de víctima de violencias de género, en aras de garantizar una fuente de ingresos y autonomía económica, que se adecúe a las necesidades y a la identidad cultural del núcleo familiar. En todo caso, el municipio continuará con el apoyo al proyecto productivo asignado a la accionante.
293. Igualmente ordenará la remisión de una copia de la presente decisión a la Defensoría del Pueblo a efectos de que realice, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, el seguimiento y acompañamiento a esta decisión. La Defensoría deberá presentar al juez de primera instancia un informe de cumplimiento trimestral y durante el término de un año, contado a partir de la notificación de la esta decisión, en el marco del Decreto Ley 2591 de 1991 y, le ordenará en coordinación con el ICBF – Regional Cauca- y el Cabildo accionado que diseñe e implemente un programa de capacitación en derechos humanos en favor de las y los integrantes de esta comunidad indígena, enfocado en el derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencias; en el acceso a la línea 155 para las mujeres indígenas que han sido víctimas de violencia basada en el género en todo el territorio nacional, así como respecto de los demás medios que tienen a su disposición para denunciar algún tipo de violencia y en el conocimiento de las competencias de las distintas entidades para conocer estos asuntos y proteger los derechos.
294. Por último, de conformidad con lo constatado en el presente caso y por las razones acá señaladas, instará al Cabildo accionado para que, en adelante, se abstenga de restringir las solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo y de supeditarla a autorizaciones y barreras de acceso, que desconocen la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular, la Sentencia C-355 de 2006 y, dispondrá que, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, estructure, de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad indígena, un protocolo que garantice el interés superior de las niñas, niños y adolescentes para efectos de recaudar la declaración de las niñas y niños indígenas que han sufrido violencia sexual. Este protocolo deberá difundirse a los miembros de esta comunidad indígena.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- DECLARAR la configuración de daño consumado en lo referente al derecho fundamental a una vida libre de violencias de género, en sus facetas de acceso a la salud y ausencia de enfoque diferencial en la investigación del acto de violencia sexual que sufrió la niña. Asimismo, se declara el daño consumado frente a la falta de la debida diligencia del Cabildo en impedir que la niña conviviera con el agresor, lo que la sometió a un escenario de revictimización y no atendió a las garantías de no repetición.
Segundo.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Totoró (Cauca), del 2 de noviembre de 2023, que decidió declarar improcedente el amparo presentado. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a una vida libre de violencias y a la dignidad humana de la niña y de su núcleo familiar.
Tercero.- ORDENAR a la Asociación Indígena del Cauca AIC – EPS-, al Cabildo Indígena accionado, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca) que, dentro de un (1) mes siguiente a la notificación de esta providencia, adopten de manera conjunta y coordinada, un plan que considere los usos y costumbres de la comunidad indígena, para que la niña y su núcleo familiar reciban un tratamiento psicológico que contribuya a superar las causas de la violencia que afrontaron y a reconstruir la cotidianeidad de sus vidas.
Una vez formulado este plan, las autoridades mencionadas deberán programar la atención psicológica correspondiente, la cual deberá abordarse a partir de un enfoque étnico y contar con el consentimiento previo y expreso de las destinatarias de esta orden (esto es, la niña y su núcleo familiar), previo a su realización. La atención psicológica se realizará en horas factibles para las destinatarias, garantizando que las dificultades económicas o de acceso no impidan su asistencia.
Cuarto.- ORDENAR al Cabildo accionado y al Municipio de Cajibío (Cauca) que, en conjunto con el Ministerio de Igualdad y Equidad (o quien haga sus veces) y el Departamento Administrativo de Prosperidad Social que, en el ámbito de sus competencias y en el plazo de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, identifiquen en la oferta de programas sociales, todas las opciones disponibles y ofrezcan a la accionante alternativas para su acceso prioritario, en consideración a su condición étnica, socioeconómica y de víctima de violencias de género, en aras de garantizar una fuente de ingresos y autonomía económica, que se adecúe a las necesidades y a la identidad cultural del núcleo familiar. En todo caso, el municipio continuará con el apoyo al proyecto productivo asignado a la accionante.
Quinto.- A través de la Secretaría General, REMITIR copia de la presente decisión a la Defensoría del Pueblo a efectos de que realice, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, el seguimiento y acompañamiento a esta decisión. La Defensoría deberá presentar al juez de primera instancia un informe de cumplimiento trimestral y durante el término de un año, contado a partir de la notificación de la esta decisión, en el marco del Decreto Ley 2591 de 1991.
Sexto.- Ordenar a la Defensoría del Pueblo, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Cauca- y el Cabildo accionado que, en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de la presente providencia, diseñe e implemente un programa de capacitación en derechos humanos en favor de las y los integrantes de esta comunidad indígena, enfocado en el derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencias; en el acceso a la línea 155 para las mujeres indígenas que han sido víctimas de violencia basada en el género en todo el territorio nacional, así como respecto de los demás medios que tienen a su disposición para denunciar algún tipo de violencia y en el conocimiento de las competencias de las distintas entidades para conocer estos asuntos y proteger los derechos.
Séptimo.- INSTAR al Cabildo accionado para que, en adelante, se abstenga de restringir las solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo y de supeditarla a autorizaciones y barreras de acceso, que desconocen la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular, la Sentencia C-355 de 2006.
Octavo.- ORDENAR al Cabildo accionado que, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, estructure, de acuerdo con sus usos y costumbres, un protocolo que garantice el interés superior de las niñas, niños y adolescentes para efectos de recaudar la declaración de las niñas y niños indígenas que han sufrido violencia sexual. Este protocolo deberá difundirse a los miembros de esta comunidad indígena.
Noveno.- Por Secretaría General, LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Presidente
Con salvamento parcial de voto
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con salvamento Parcial de Voto
MIGUEL POLO ROSERO
Magistrado
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
RESUMEN DE LAS PRUEBAS APORTADAS EN SEDE DE REVISIÓN
ANEXO I - Respuestas a los autos de pruebas proferidos en sede de revisión
1. Respuestas al auto de pruebas del 30 de mayo de 2024
1.1. Fiscalía General de la Nación
2. Respuestas al Auto de pruebas del 9 de julio de 2024
2.1. Fiscalía General de la Nación
2.1.1. Anexos proporcionados por la Fiscalía General de la Nación:
2.2. Respuesta Ministerio del Interior
2.3. Respuesta de la Secretaría Local de Salud de Cajibío, Cauca
2.4. Respuesta de la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca)
2.4.1. Anexos proporcionados por la Comisaría de Familia de Cajibío:
2.5. Respuesta de la Secretaría Departamental de Salud del Cauca
2.5.1. Anexos proporcionados por la Secretaría Departamental de Salud del Cauca
2.6. Respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
2.6.1. Anexos proporcionados por el ICBF
2.6.1.1. Oficio del 18 de abril de 2023 de la IPS Cambio Semillero de Vida
2.7. Respuesta Secretaría de Desarrollo y Protección Social de * (Cauca)
2.8. Respuesta Cabildo Indígena *
2.9. Respuesta Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH
3. Respuesta al auto de comisión del 16 de octubre de 2024
3.1. Respuesta del Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Cajibío, Cauca.
3.1.1. Tabla 1. Diligencia del 29 de octubre de 2024
3.1.2. Tabla 2. Diligencia del 12 de noviembre de 2024
3.2. Expediente remitido por el Cabildo Indígena *.
3.3. Informe de la Defensoría del Pueblo
4. Respuestas al auto de vinculación y pruebas del 31 de enero de 2025
4.1. Asociación Indígena del Cauca AIC – EPS-I
4.1.1. Anexos remitidos por la AIC .EPS-I
4.1.1.1. “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC- Lina.pdf”:
4.1.1.3. Documento ZIP “AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD-MENOR”:
Contiene las autorizaciones otorgadas por la AIC para los servicios prestados a la menor de edad.
4.1.1.4. Documento ZIP “SERVICIOS DE SALUD AUTORIZADS Y HC”:
4.2. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS)
4.2.1. Anexos remitidos por el DPS
4.2.1.1. “COMPENSACIÓN DEL IVA.pdf”:
4.2.1.2. “RENTA CIUDADANA.pdf”:
4.3. Secretaría Local de Salud de Cajibío Cauca
4.3.1. Anexos remitidos por la Secretaría Local de Cajibío Cauca
4.3.1.1. “RUTA IVE 2024-AIC” – Excel.
4.3.1.2. “RESOLUCION 536 AIC_0001.pdf”
4.4. Ministerio de Igualdad y Equidad
4.5. Comisaría de Familia de Cajibío Cauca
4.5.1. Anexos remitidos por la Comisaría de Familia
4.5.1.1. ANEXO 1- AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION- HISTORIA 137 A- 2024.pdf:
4.5.1.2. “2- DILIGENCIA DE UBICACION EN MEDIO FAMILIAR.pdf”:
4.5.1.5. “ANEXO 3- (2ª) Segunda Sesión CIETI 2024”:
4.5.1.7. “ANEXO 6- CONSTANCIA ENTREGA PROYECTO PRODUCTIVO.pdf”:
4.5.1.8. “ANEXO 5- REGISTRO FOTOGRAFICO (2)”:
4.6. Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano Totoguampa
4.6.1. Anexos remitidos por Totoguampa-Cotaindoc
4.6.1.1. “Historia clínica - 1060802784-6 - Medical Cloud S.A.S. - IPS-I TOTOGUAMPA (1).pdf”:
4.6.1.2. “Historia clínica - 1060802784-5 - Medical Cloud S.A.S. - IPS-I TOTOGUAMPA.pdf”:
4.6.1.3. “Notificación 1060802784 Comisaría de familia Cajibío.pdf”:
4.6.1.4. “Notificación IVE **** (1) Trabajo Social AIC.pdf”:
4.7. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
4.7.1. Anexos remitidos por el ICBF
4.7.1.1. “H.A. LINA._compressed.pdf”:
4.8. IPS Cambio Semillero de Vida
4.8.1. Anexos remitidos por la IPS Cambio Semillero de Vida
4.8.1.1. “Anexo 1.1 Epicrisis Lina Clínica La Estancia, 8:14 am del 23 de febrero de 2023.pdf”.
Historia clínica de la niña de la Clínica La Estancia.
4.8.1.2. “Anexo 1.1ª MP.GC-PR-015 PROTOCOLO CUIDADO BÁSICO CASA DE PASO PROGRMA SOY VIDA.pdf”.
4.8.1.3. “Anexo 1.1b RUTA DE ATENCIÓN Casa de Paso Programa Soy Vida.pdf”.
Solicitud a la IPS Cambio Semillero de Vida y EPS AIC para la atención de la niña.
Historia clínica de la niña de la Clínica La Estancia.
4.8.1.7. “Anexo 2.2 ACTA DE REUNIÓN AIC AUTORIDADES e IPS CAMBIO caso Lina.pdf”:
4.8.1.8. “Anexo 2.3 Informe de egreso Lina comunicaciones de egreso.pdf”:
4.8.1.9. “Anexo 3 acompañamiento por autoridades Resguardo de *.pdf”:
4.8.1.10. “Anexo 5a HC de ingreso psiquiatría usuaria Lina 25 de febrero 2023.pdf”.
4.8.1.12. “Anexo 5c orden de apoyo para atención en IPS MINGA usuaria Lina 10 de marzo de 2023.PDF”.
Autorización de atención IPS Indígena Minga.
4.8.1.13. “Anexo 5d orden de apoyo para atención en laboratorio Usuaria Lina 10 de marzo 2023.PDF”:
4.8.1.14. “Anexo 5e HC IPS MINGA LINA abril 27 de 2023 Control ginecología y obstetricía.pdf”.
4.8.1.17. “Anexo 5h seguimiento psiquiatria usuaria LINA 29 de mayo 2023.pdf”.
4.8.1.19. “Anexo 5j orden de apoyo para atención en IPS MINGA usuaria LINA 5 de junio 2023.PDF”
4.8.1.20. “Anexo 5k Lina ORDEN DE APOYO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA.PDF”.
4.9. Empresa Social del Estado Centro 1
4.9.1. Anexos remitidos por la Empresa Social del Estado Centro 1
4.9.1.1. Resumen “4.PROTOCOLO IVE.pdf”:
4.9.1.2. “DOCUMENTOS GERENTE ESE CENTRO 1.pdf”:
5. Respuestas recibidas con posterioridad al traslado de pruebas del auto del 31 de enero de 2025
5.1. Primera Respuesta del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
5.1.1. Anexos remitidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
5.1.1.1. “ANEXOS ACTUALIZADOS *.pdf_S-2025-1407-027811.pdf”
5.2. Segunda Respuesta del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
5.3. Respuesta del Ministerio de Igualdad y Equidad
5.3.1. Anexos remitidos por el Ministerio de Igualdad y Equidad
ANEXO I - Respuestas a los autos de pruebas proferidos en sede de revisión
295. Respuestas al auto de pruebas del 30 de mayo de 2024
(i) Fiscalía General de la Nación
Mediante oficio No. C-2167 del 14 de junio de 2024, la fiscal coordinadora de la Unidad CAIVAS de Popayán (Cauca) informó a este Tribunal que en ese “Despacho Fiscal cursa una investigación penal, radicada bajo el número Spoa ******, con número interno: 2167, por un delito de Acceso Carnal Violento Agravado, siendo ofendida la menor Lina y denunciante la señora Ana, ante hechos ocurridos en la vereda ****, comprensión municipal de [Cajibío] Cauca, sin precisar su fecha”[361], La comunicación señala que “la ofendida desde el inicio de la misma se ha rehusado de suministrar el nombre del autor del hecho criminal”[362], por lo que “se envió una orden a policía judicial para entrevistar a la gestora intercultural de etnias, quien visitó a la niña ofendida en la clínica La Estancia”[363]. Igualmente, se informó que, en dicha visita del 20 de febrero de 2023, “la menor le expresó que el autor del hecho era el señor Emiliano, padrastro de la menor”[364]. Finalmente, indicó que la investigación “se encuentra en etapa instructiva y a la espera de los resultados de la referida orden a policía judicial”[365].
296. Respuestas al Auto de pruebas del 9 de julio de 2024
(i) Fiscalía General de la Nación
Por intermedio del oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024, la fiscal coordinadora de la Unidad CAIVAS de Popayán (Cauca) informó que las partes pertenecen al resguardo indígena de * del municipio de * (Cauca) y que la “investigación se encuentra en etapa de [indagación]”[366]. Señaló que la madre de la niña en la denuncia, instaurada el 20 de febrero de 2023[367], manifestó “que su menor hija Lina, de 12 años de edad [está] en estado de embarazo y recibe atención por salud donde se inicia la ruta de atención a Víctimas de Violencia Sexual”[368].
La fiscal coordinadora informó que se le prestó atención médica a la niña en: (i) “La clínica La ESTANCIA de la ciudad de Popayán, [que] [realizó] la atención por urgencias a [la] menor”[369]; (ii) “Clínica MEDICAL CLOUD SAS”[370]; y (iii) el “ESE Centro I (punto de atención [Piendamó] – Cauca)”[371], “por estar en estado de embarazo”[372]. De igual modo, refirió que se obtuvo “copia de Historia Clínica de Urgencia del Hospital Susana López de Valencia (sic) de la ciudad de Popayán, donde se realizó la atención a la menor victima Lina, donde se le [preguntó] si la relación fue consentida o (sic) obligada a lo que llorando respondió que fue obligada y que conoce a su agresor pero no puede decir algo porque mataban a su madre, además manifiesta a la Gestora Social que el presunto agresor es su padrastro”[373].
En dicho oficio se informó que se realizó “entrevista forense a la menor víctima Lina, donde se le pide que narre circunstancias de tiempo, modo y ocurrencia de los hechos, así como el señalamiento de su agresor, a lo que manifiesta que abusaron de ella, pero no da datos de quien es su agresor”[374].
Igualmente, se indicó que “una vez iniciada la investigación se solicitó ante el ICBF REGIONAL CAUCA CENTRO ZONAL CENTRO DE [POPAYÁN], la apertura del Restablecimiento de Derechos a cargo de la Defensora de Familia, así mismo examen psicológico a cargo de la psicóloga y de quien realiza el restablecimiento de derecho, esta última es la trabajadora social”[375].
Respecto a la interacción y coordinación con las autoridades del resguardo indígena, informó que se tuvo contacto con * , gobernador del resguardo indígena de * del municipio de * (Cauca), “donde [solicitó] información de la investigación en mención y quien tuvo acercamientos a las oficinas de la fiscalía unidad CAIVAS de Popayán, donde se le [indicó] la ruta de atención a víctimas de Violencia Sexual y se le manifestó el estado del proceso y actos de investigación que se estaban realizando”[376].
La fiscal coordinadora manifestó “que se tuvo comunicación vía telefónica con el señor *, Gobernador indígena del resguardo de [*], donde manifiesta que ese tiene conocimiento que se [inició] un proceso por Jurisdicción indígena en contra del señor Emiliano, padrastro de la menor Lina, menor [víctima] en el proceso en mención, que se [realizó] prueba de ADN, en el entendido que producto de esa agresión la menor quedo en embarazo y nace un menor, dando como resultado positivo, es decir que el señor Emiliano es el padre de ese menor, por tal motivo por jurisdicción indígena lo condenan a 30 años de prisión y se encuentra en la cárcel de San Isidro de Popayán. Por lo anterior se le [solicitó] al señor gobernador *, copia íntegra del proceso para anexarlo al proceso penal ordinario y tomar determinaciones”[377].
En relación con los anexos proporcionados por la Fiscalía, se evidencia la siguiente información relevante:
i. Anexos proporcionados por la Fiscalía General de la Nación:
1. Historia clínica de la niña en Medical Cloud S.A.S. - IPS-I TOTOGUAMPA sede Silvia (Cauca) del 18 de febrero de 2023
En la historia clínica de la IPSI-TOTOGUAMPA, sede Silvia (Cauca), se documentó que, el 18 de febrero de 2023, a las 14:25, en presencia de los padres, se atendió a la niña Lina, quien presentó un “TEST DE EMBARAZO POSITIVO DEL 18/02/23”[378]. En el registro se anotó que la edad de inicio de relaciones sexuales fue “12 AÑOS”[379], el número de parejas sexuales “1”[380], y sobre el compañero sexual actual se anotó que “NO DESEA DAR INFORMACIÓN”[381]. También se consignó que la niña tiene “BUEN APOYO ECONOMICO Y EMOCIONAL POR PARTE DE SUS FAMILIARES”[382] y un riesgo de violencia calificado como “BAJO”[383]. Además, se indicó que el embarazo fue “NO PLANEADO, SÍ DESEADO Y ACEPTADO”[384]. Se añadió que la paciente es una “PRIMIGESTANTE MUY JOVEN, VIOLENCIA SEXUAL, RURALIDAD”[385]. Entre los antecedentes, se observó que no se realizó un ritual ante sabedor ancestral.
Asimismo, en la historia clínica se anotó que se realizó asesoría pre-test de VIH y se indagó “EN LA PACIENTE SOBRE LAS CAUSALES PARA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO ENMARCADA EN LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL C-355 DE 2005, RESOLUCIÓN 459 DE 2012 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ENCONTRANDO HALLAZGOS POSITIVOS. SE EDUCA SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS”[386].
En tensión emocional se anotó que la paciente no presentaba humor depresivo ni síntomas neurovegetativos; que se sentía satisfecha con el apoyo que recibía de su familia, así como con la manera en que comparte tiempo y dinero con su familia y/o compañero.
Se consignó el diagnóstico principal de “2359 - SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION”[387], el diagnostico relacionado “T742 - ABUSO SEXUAL”[388] y la finalidad de la consulta “DETECCIÓN DE ALTERACIONES DEL EMBARAZO”[389]. Se ordenó ácido fólico y se solicitaron exámenes de laboratorio para Citomegalovirus, Toxoplasma gondii, Urocultivo, Rubéola, Hemoclasificación, VIH, Hepatitis B, Hemograma y Glucosa en suero y una ecografía obstétrica transabdominal urgente. Además, se solicitaron consultas de urgencia por medicina general, pediatría, odontología, psicología y ginecología.
Por su parte, en la anotación de la atención psicológica consta que a las 14:52, del mismo 18 de febrero de 2023, se realizó la consulta de la niña en compañía de “SU PADRASTRO Y MADRE DEBIDO A QUE ES PRIMIGESTANTE Y [VÍCTIMA] DE VIOLENCIA SEXUAL”[390]. Se anotó que se realizó “ACTIVACIÓN DE RUTA DEBIDO A QUE LA PACIENTE TIENE 12 AÑOS Y SE ENCUENTRA CON UN EMBARAZO DE 13.2 APROX”[391]. Se señaló que “LA PACIENTE SE DENOTA EN CRISIS, INDICA QUE NO SE SIENTE BIEN, EL PADRASTRO SE NOTA ALTERADO DEBIDO A ESTA SITUACIÓN Y LA MADRE SE QUEDA CALLADA”[392]. Se refirió que se orientó “A LA FAMILIA SOBRE UN EMBARAZO A TEMPRANA EDAD Y SOBRE LAS IMPLICACIONES LEGALES”[393].
Se indicó que en consulta se abordó “LA PACIENTE PARA LA ESTABILIZACIÓN EMOCIONAL, [ORIENTÁNDOLA] SOBRE EL PROCEDIMIENTO”[394]. No obstante, la niña, “NO DESEA COMENTAR LO SUCEDIDO RESPECTO A SU EMBARAZO, POR LO QUE SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO Y NO SE CUESTIONA PARA EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN”[395]. Se consignó que la niña expresó “QUE NO DESEA TENER EL EMBARAZO, POR LO QUE SE ORIENTA SOBRE ESTE DERECHO AL ABORTO”[396]. En consecuencia, se consignó “T742 - ABUSO SEXUAL”[397] como diagnóstico principal y “SE REMITE AL SERVICIO DE URGENCIAS SEGÚN PROTOCOLO PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, LA MENOR ES PRIMIGESTANTE Y DESEA ACCEDER A UN IVE”[398]. Se realizó “ACTIVACIÓN DE RUTA POR VIOLENCIA SEXUAL Y SE NOTIFICA A COMISARIA DE FAMILIA”[399].
2. Historia clínica de la niña en la Clínica La Estancia S.A. de Popayán (Cauca) del 19 y 20 de febrero de 2023
En la historia clínica de la Clínica la Estancia de Popayán (Cauca), se registró que la niña fue atendida en urgencias, el 19 de febrero de 2023, a las 00:25. Según lo documentado en el folio 58, la paciente, de 12 años y embarazada por primera vez, estaba en la semana 13.3 desde su última menstruación el 17 de noviembre, y fue remitida como Código Fucsia desde un nivel 1 de atención por un evento ocurrido el 25 de septiembre de 2022. Presentó un perfil de ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual) negativo de nivel 1 y una ficha del Sistema de Salud Pública (SIVIGILA). Como parte del tratamiento, se suministraron medicamentos y se programaron valoraciones por pediatría, infectología, psicología y trabajo social. Asimismo, se programó para el día siguiente el inicio de tratamiento con misoprostol, 400 mcg sublinguales cada 3 horas por tres dosis “POSTERIOR [A] LAS VALORACIONES”[400], no incluido en la orden médica.
Igualmente, se consignó en el folio 58 de la historia clínica que ese mismo día, 19 de febrero, a las 00:52 se practicó la ecografía obstétrica transabdominal que evidenció una gestación de 19 semanas y 6 días, con feto único vivo. Adicionalmente, se evidencia que a las 2:43 se le practicó un hemograma III y a las 4:53 se le practicó una prueba rápida para detectar la presencia del antígeno de superficie de la Hepatitis B (Ag HBs) en la sangre, que dio negativa.
En el folio 72 se anotó evolución médica por ginecología y obstetricia realizada a las 7:34 del 19 de febrero de 2023, donde se constató que la niña: “SOLICITA IVE, CAUSAL ABUSO SEXUAL PACIENTE TIENE PENDIENTE VALORACIÓN POR PSICOLOGÍA TRABAJO SOCIAL INFECTOLOGÍA Y SE HA DECIDIDO REALIZAR LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (…) PLAN UNA VEZ SE REALIZAN LAS VALORACIONES RESPECTIVAS SE INICIARÁN 400 MICROGRAMOS DE MISOPROSTOL SUBLINGUAL CADA 3 HORAS POR TRES DOSIS” [401] (negrillas añadidas).
El día siguiente, 20 de febrero de 2023, a las 08:09, en anotación del folio 94 de evolución médica por ginecología y obstetricia se consignó: “EVOLUCIÓN MÉDICA 12 AÑOS EMBARAZO DE 20 SEMANAS SOLICITAN IVE (…) PLAN PENDIENTE DE VALORACIÓN POR PSICOLOGÍA TRABAJO SOCIAL Y ESTABLECER AUTORIZACIÓN DE GOBERNADOR DEL CABILDO” [402] (negrillas añadidas)[403].
Conforme el folio 58, el 20 de febrero de 2023, a las 16:01:01, se realizó la interconsulta por trabajo social a la niña “a petición [médica] por sospecha de abuso sexual con menor de 14 años e IVE”[404] y se dejó constancia de que la paciente se encontraba sola en la valoración. Se anotó que la niña residía en “la Vereda ****, Municipio de Cajibío Resguardo de [*]”[405] y que aseguraba tener “buenas relaciones familiares”[406]. Asimismo, que pertenecía a un “hogar reconstruido, madre adulta joven, ama de casa, padrastro adulto medio final, trabaja en la constructora *** en esta Ciudad y dos hermanas en ciclo vital escolar y preescolar”[407].
Se consignó que «la paciente refiere que se entera de su gestación el sábado 18/02/2023 “como no me llegaba el [período] y me estaba creciendo la barriga mi [mamá] me [llevó] a huellas a tomarme una prueba de embarazo y después de tres horas mi tía me [sacó] una cita en la IPS porque estaba embarazada luego en la IPS me mandaron con la Psicóloga yo le dije que no quería tener el [bebé] me mandaron al hospital y en la noche llegué acá a la Clínica”, durante la intervención se le pregunta a la paciente si la relación fue consentida o fue obligada por alguien y esta suelta en llanto y refiere que fue obligada, manifiesta que conoce a su agresor pero no desea aportar el nombre porque “él me dijo que si decía algo mataba a mi mamá”. Durante ronda realizada por la gestora intercultural visita a la paciente, y ella le comenta que recibió visita de su agresor el día de hoy 20/02/2023»[408].
Se observó que la niña se percibía “orientada, buena informante, llanto fácil, pensamientos de culpa y vergüenza”[409]. Se consignaron como indicaciones activación “ruta con Actos urgentes de la URI”[410] y reporte “a ICBF para restablecimiento de derechos”[411] y al “equipo Psicosocial de la EPS para seguimiento ambulatorio”[412].
A las 16:05:45, del 20 de febrero de 2023, se realizó la siguiente anotación de enfermería en el folio 101: “PACIENTE DE 12 AÑOS DE EDAD SE ENCUENTRA JUNTO A SU MADRE EN LAS HORAS DE LA VISITA SE INFORMA LOS DEBERES Y DERECHOS, EN LA CUAL LA EDUCAMOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL EMBARAZO Y PLANIFICACION FAMILIAR EN LA CUAL ENTRAMOS HACER PREGUNTA SI EL PADRE DEL BÉBÉ IBA A RESPONDER ELLA DE UNA SUELTA EL LLANTO, ENTONCES LA GESTORA PIDE EL FAVOR A QUE LA MADRE SALGAN UN RATO Y QUEDA CON LA NIÑA DÓNDE ELLA CUENTA LA VERSIÓN DE QUE ELLA FUE ABUSADA SEXUALMENTE DEL PADRASTRO Y SE ACTIVA LA RUTA. (RA2400196) Nota realizada por: **** Fecha: 20/02/23 16:05:49”[413] (negrillas añadidas).
De igual manera, se observa en el folio 58 que el mismo, 20 de febrero de 2023, se realizó interconsulta psicológica a las 17:16:37 y se anotó:
«A la exploración se evidencia signos afectivo lábil, nerviosismo, vergüenza con bajo contacto visual acompañado de ideas sobrevaloradas de culpa y [autorreproche]. Refiere embarazo secundario a relación sexual no consentida, se rehúsa a dar información del agresor ya que, refiere amenazas “... Él me dijo que si decía algo mataba a mi mamá, sollozo”.
Hechos [desconocidos] a la fecha por madre de familia.
Paciente refiere [enterarse] de su [proceso] de gestación el día 18/02/2023 posterior a realización de prueba de embarazo, ya que manifiesta “...No me llegó el periodo y me estaba creciendo la barriga, por eso mi mamá me [llevó] al Huellas hacerme la prueba”. Posterior fue llevada a centro de salud de I nivel donde fue remitida. Paciente que durante estancia hospitalaria comenta a gestora intercultural que recibió visita del agresor el día 20-02-2023.
Reporte caso Actos Urgentes
Seguimiento prioritario [Psicología] ambulatoria»[414] (negrillas añadidas).
3. Formato único de noticia criminal -FPJ 2- de consecutivo 00486 del 20 de febrero de 2023, diligenciado en Popayán (Cauca)
En el formato único de noticia criminal -FPJ 2- de consecutivo 00486, del 20 de febrero de 2023, diligenciado a las 11:30 en Popayán (Cauca), se evidencia como delito “ACCESO CARNAL VIOLENTO. ART. 205 C.P. AGRAVADO ART. 211 N.4. SE REALIZARE SOBRE PERSONA MENOR DE 14 AÑOS”[415], cometido en Cajibío (Cauca). En el relato de los hechos, Ana, madre de la niña de 12 años y denunciante, señaló que en el mes de febrero le preguntaba a su hija “si ya le había llegado el periodo”[416], pero que su hija no le “contestaba nada, también le preguntaba que si había estado con un hombre, pero [su] hija no [le] contestaba nada”[417].
En el precitado documento, la madre de la niña relató que, el 18 de febrero del año 2023, fue con sus hijas a Piendamó “al hospital de huellas a realizarle la prueba de sangre a [Lina]”[418] ya que a su hija “le estaba creciendo el estómago”[419]. Indicó que los doctores le dijeron que su hija Lina tenía 20 semanas de gestación y le dieron medicamento. Ante lo cual, refirió: “llamo a mi hermana de nombre Bertha y le comento lo que pasó, y como a las 3 horas ella me llama y me dice que tengo agenda da una cita en TOTOGUANPO que es donde [me atienden por ser de un cabildo indígena *” [420].
Conforme lo relatado, “al llegar a TOTOGUANPO el médico le [preguntó] a [su] hija que si quería tener el bebé pero [su] hija dice que no, el médico le pregunta si fue consentido o fue violación pero [su] hija no le responde, el médico dijo que si tenía menos de 24 semanas podía realizar el aborto”[421]. Señaló que las remitieron con una psicóloga que les “explica que iba a abrir una ruta con bienestar familiar, con la fiscalía, y otras entidades”[422], “también dijo que era un proceso largo pero necesario”[423]. Posteriormente, le “pidió que se saliera y [su] hija se quedó con ella”[424]. Las “enviaron para urgencias al hospital de [Piendamó], le realizaron varios exámenes de sangre”[425] y les dijeron que iban a ser “remitidos para Popayán a la CLÍNICA la ESTANCIA”. Indicó que “siendo aproximadamente las 11 de la noche [llegaron] a la clínica la ESTANCIA, a [su] hija le realizaron unos exámenes y una ecografía, y eso es todo lo que [pasó]”[426].
Finalmente, la señora Ana indicó que residía “en la vereda ***** junto a [sus] hijas de nombre Lina, de 12 años, Raquel, de 7 años de edad, Paola, de 2 años de edad, y [su] pareja sentimental de nombre Emiliano”[427]. Al preguntarle sobre este último, respondió que era su pareja sentimental, en unión libre, hace 8 años y que era el padre de sus otras dos hijas.
4. Formato informe de valoración psicológica de verificación de derechos, del 21 de febrero de 2023, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
En el “formato informe de valoración psicológica de verificación de derechos” se dejó constancia de la “valoración a Lina de 12 años y 2 meses de edad, con el fin de determinar el estado psicoemocional y posible vulneración de Derechos a los que puede estar expuesto”[428], realizada el 21 de febrero de 2023, en la Clínica la Estancia de Popayán por la psicóloga del centro zonal Centro de la regional Cauca del ICBF. De la información allí consignada, se destaca la anotación de “Grupo étnico: NO SE AUTORECONOCE” [429] [430].
Frente a la práctica de la entrevista, se indicó que a la niña “se le dificulta interactuar, entra en llanto y en un mutismo prolongado, rechazando la entrevista finalmente. La progenitora Explica los hechos, pero se evidencia afectada emocionalmente”[431]. En el análisis efectuado al lenguaje de la niña, se señaló que, aunque “esta área no se encuentra afectada; durante la valoración no pronuncia ninguna palabra, pero estaba en la disposición de escuchar y asentir con la cabeza su expresión, su lenguaje corporal [logró] que se evidenciaran situaciones de las cuales ella fue víctima”[432]. Asimismo, en la valoración del área emocional – afectiva se consignó que “Lina sostiene una relación cercana y positiva con su dinámica familiar, según su progenitora, se evidencia afectación emocional en la adolescente y su madre. Se encuentra en un mutismo que requiere intervención terapéutica debido a los hechos de violencia sexual de la cual es víctima”[433].
En la entrevista realizada a la niña refirió “que le pareció extraño que a su hija no le llegaba su menstruación, y [notó] que el abdomen empezó a crecer, le [preguntó] a Lina, que le ocurría, pero expresaba con frecuencia que no pasaba nada. Pero su madre decidió llevarla al Hospital de [Piendamó] para que le tomaran un examen de sangre, cuando [quedó sorprendida] al ser positivo para un embarazo de 20 semanas. Con esto refiere que sintió demasiada angustia, [llamó] a varios familiares, pero finalmente le [contestó] su hermana. Le comenta la situación y la señora le expresa que se dirija de inmediato a la EPS, del Cabildo Indígena *, el médico entrevista a la adolescente y le explica que si su hijo es producto de un abuso sexual se puede practicar una Interrupción voluntaria del embarazo si ella lo desea y la adolescente contesta que está de acuerdo. La atiende la psicóloga y nos remiten para la Clínica la Estancia de Popayán, le practican exámenes, le hacen preguntas, pero [LINA] no responde a nada, no desea hablar solo llora. La madre agrega que la única [información] que conoce por parte de su hija es que fue un señor mayor en edad, que no es nadie de la familia, que desconoce su nombre y su rostro y fue quien [abusó] de ella”[434].
En el formato se señaló que para el momento la niña se encontraba hospitalizada en la Clínica La Estancia “a la espera si el comité medico aprueba que se le practique el IVE”[435] y que, en “entrevista con el médico, trabajadora social y médico jefe de la sala de obstetricia, expresan que el día de ayer la niña recibió una visita de su padrastro que es quien cuida de ella en el tiempo de hospitalización mientras su madre almuerza, cena o desayuna. También refiere que la gestora Intercultural de etnias, [visitó] el día de ayer a la adolescente y le [preguntó] quién había sido el agresor sexual; y fue cuando [expresó] desbordada en llanto que fue su padrastro, quien abusaba de ella, y la ha amenazado constantemente en su residencia y en la Clínica durante las visitas, que no puede dar a conocer la verdad porque atentaría contra la vida de su madre, es por este motivo que le ha mentido a su progenitora; así mismo dio a conocer que no deseaba hablar más de los hechos”[436].
Frente a dicha situación, durante la entrevista se le informó a la madre de la niña “que fue su pareja sentimental quien presuntamente abuso de su hija”[437], quien se mostró “asombrada, sorprendida llorando y finalmente refiere que este tipo de actos no se los perdonaría a su compañero y que [apoyará] a su hija, sin embargo, se evidencia bastante afectada emocionalmente ante la noticia que ella desconocía”[438]. Se le comenta a la niña “que su progenitora ya tiene conocimiento del presunto agresor; y se la orienta frente al sentimiento de culpa que pueda presentar, al temor hacia el señor y temor hacia la integridad física de su madre; la adolescente solo escucha y en algunas partes del diálogo asiente con la cabeza de manera negativa o positiva, confirmando lo que ocurrió. Así mismo se le explica sobre la posibilidad y la reunión que [realizará] el comité médico frente al IVE. Ante lo anterior se orienta al personal y profesionales de la salud, que la adolescente no debe recibir visitas del presunto agresor”[439].
En el concepto de valoración psicológica se concluyó que “se puede evidenciar que presenta una gran afectación emocional, acompañada de sentimientos ambivalentes y temores debido a lo que le pueda ocurrir a su madre. Requiere iniciar lo [antes] posible un proceso especializado terapéutico”[440]. Finalmente, se indicó que se orientó a la niña respecto “Derechos Sexuales y reproductivos”[441], “la importancia de planificar con métodos anticonceptivos”[442] y “la importancia de iniciar un proceso terapéutico especializado”[443].
5. Formato informe valoración socio familiar de verificación de derechos, del 28 de febrero de 2023, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
El 28 de febrero de 2023, la trabajadora social del centro zonal Centro de la regional Cauca del ICBF diligenció el “formato informe valoración socio familiar de verificación de derechos”. Respecto a la dinámica familiar se consignó que la niña, desde “hace 8 años”[444], “hace parte de [un] sistema familiar de tipología recompuesto en línea materna de convivencia con el padre social señor Emiliano, de 52 años de edad, un adulto medio, quien se desempeña en labores de construcción, la progenitora adulta joven, quien se desempeña como ama de casa, las hermanas Raquel, de 7 años, quien se encuentra en la etapa de vida de la infancia, con vinculación escolar y al sistema de salud, la hermana menor, Paola, de 2 años, quien se encuentra en la etapa de vida de primera infancia”[445]. Respecto al padre de la niña se señaló que “una vez se [enteró] del [embarazo] la [abandonó], desconociendo la ubicación. Por lo que ejerció el rol de madre soltera y asumió la responsabilidad parental”[446].
Se consignó que la madre de la niña indicó “que cuenta con una [relación] de pareja estable, de buen trato y de apoyo en la construcción del proyecto de vida de las hijas, [expresó] que la [relación] de la adolescente Lina con el padre social es buena, quien [está] pendiente de apoyar tanto en la manutención como en la orientación del proyecto de vida, indica que las relaciones entre hermanas [son] de apoyo, de buen trato y acompañamiento en la convivencia familiar. Expresa que el compañero sentimental, señor Emiliano, es el único proveedor económico de la familia, es el propietario de la casa donde viven, puesto que ella se desempeña como ama de casa y [está] pendiente de las hijas y ocasionalmente trabaja, el padre social se desempeña como maestro de construcción y en el momento se encuentra trabajando en la ciudad de [Popayán] con la constructora ****, no se evidencia vulneración económica” [447]. Igualmente, se señaló que la “familia [tiene un] nivel educativo y cultural bajo, con religión cristiana”[448].
Se señaló que, conforme lo relatado por la señora Ana, la niña “no ha contado con ninguna [relación] de noviazgo o amigos cercanos, además que el desempeño de Lina dentro del hogar fue normal, una niña que acata las normas, con buen rendimiento académico, apoyo en las labores de la casa, aunque con escasa disponibilidad para establecer comunicación asertiva en la [relación] madre e hija”[449].
Se consignó lo ya expuesto en el informe de valoración psicológica del ICBF, respecto a la entrevista realizada anteriormente y, además, se dejó constancia de que la madre de la niña no asistió a la citación efectuada “para el día 22 de febrero a las 9 de la mañana a ICBF con los documentos de la hija y las historias clínicas”[450]. Por tal motivo, se contactó telefónicamente a la trabajadora social de la Clínica La Estancia, “quien dio a conocer que no se [adelantó] el procedimiento de la IVE porque la adolescente Lina decidió continuar con el embarazo y que además cambió la versión argumentando que el presunto abusador es un desconocido, y que [llegó] el Gobernador del Cabildo * y se llevaron a al adolescente a un refugio (…)”[451].
Con posterioridad, se indicó que para el momento la niña se encontraba internada en la Clínica Santa Gracia de Popayán “debido a que fue remitida, por encontrarse en estado de gestación de 20 semanas, producto de hechos de violencia sexual, con el fin de que se le practique la IVE, en razón de que la adolescente manifestó que no deseaba tener al bebé; la madre gestante inicialmente sin mencionar nada del presunto agresor, negándose [a] hablar, pero según refiere la gestora intercultural de etnias quien la [visitó] en la clínica le [expresó] que el agresor es el padre social señor Emiliano, que la amenaza si habla con la verdad, va atentar en contra de la vida de la progenitora. En el momento en que se informó del presunto agresor a la progenitora de la adolescente se sorprendió y reaccionó aliándose a favor de la hija y rechazando la conducta de la pareja presunto abusador, pese a que se conoce que el presunto abusador es el dueño de la casa donde viven y es el principal proveedor económico del hogar”[452].
En consideración a lo anterior se evidenció la “vulneración de derechos a la vida a la calidad de vida, a un ambiente sano, a la protección, a la integridad personal, a la intimidad y conexos, hechos que afectan emocionalmente a la adolescente”[453]. Por tanto, considerando que “el presunto agresor habita en el mismo domicilio”[454] se encontró “conveniente que se tomen [medidas] de protección a favor, además [de] dar continuidad a la ruta de atención de violencia sexual”[455].
6. Auto No. 024 del 1 de marzo de 2023 del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del ICBF que da apertura a la investigación administrativa de restablecimiento de derechos a favor de la niña
Mediante el auto No. 024 del 1 de marzo de 2023, la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del ICBF dio “apertura la investigación administrativa de restablecimiento de derechos a favor”[456] de la niña, con fundamento en la “solicitud de restablecimiento de derechos elevada por [el] reporte realizado por la Clínica la Estancia S.A.”[457] y teniendo en cuenta lo concluido en la verificación del estado de cumplimiento de derechos de acuerdo a lo conceptuado en el informe de valoración psicológica.
Entre otras órdenes, se adoptó como medida provisional de restablecimiento de derechos “la ubicación en medio familiar Hogar sustituto”[458]. Como medidas complementarias, se amonestó de la madre de la niña y se ordenó “la atención terapéutica en la Corporación Corpudesa para la adolescente y su red de apoyo a fin de que se intervenga en aspectos personales, comportamentales, se brinde pautas de crianza, etc.”[459]. Además, se ofició “a la defensoría del pueblo para que se vincule a la señora Ana al curso pedagógico sobre derechos de la niñez”[460].
7. Oficio del 12 de abril de 2023, suscrito por la Defensora de Familia de la Dirección Regional del Cauca, Centro Zonal Centro, dirigida a la Fiscalía 07 Local CAIVAS Santander de Quilichao (Cauca)
En oficio del 12 de abril de 2023, la Defensora de Familia de la Dirección Regional del Cauca, Centro Zonal Centro, dirigida a la Fiscalía 07 Local CAIVAS Santander de Quilichao (Cauca), se informó “que, en cumplimiento a [la] solicitud realizada por investigador criminal de la unidad de actos urgentes (…), [se adelantó] las correspondientes acciones de verificación de derechos y como consecuencia de ello [se dio apertura al] Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos en favor de la menor de edad (…) mediante auto No. 024 de marzo 01 de 2023, siendo que, se conoce que la niña cuenta con pertenencia [indígena] y estando en las atenciones por salud en la clínica la Estancia en la ciudad de Popayán, fue egresada a disposición de la jurisdicción [indígena], gobernador del Resguardo de *– [*] Cauca señor * (…) con quien se tuvo una comunicación inicial y a quien junto a los padres de la menor de edad se citó a diligencia a el pasado 18 de marzo de 2023 sin que se hicieran presentes, sin embargo, dicha autoridad informó haber ubicado a la niña en refugio sin que se informara dirección y teléfono de contacto en dicha institución que al parecer es Institución Prestadora de Salud de la EPS AIC en donde se conoce se encuentra siendo atendida en los controles prenatales”[461].
8. Informe investigador de campo -FPJ- 11, diligenciado el 19 de mayo de 2023, en Popayán, Cauca
En el “informe investigador de campo -FPJ- 11”, diligenciado el 19 de mayo de 2023, en Popayán, Cauca, de consecutivo 00023, por un investigador de la Policía Nacional, se da cuenta de la entrevista forense[462] a la niña Lina, “a fin de que indique todo lo referente a la situación de abuso sexual que sufrió y de la cual [terminó] en estado de gravidez”[463]. En el informe se anotó que el “18/05/2023, a las 12:44 horas, una vez en las instalaciones [de] la Fiscalía General de la Nación (…) de la ciudad de Popayán Cauca, se establece contacto con el señor *, (…) Gobernador Indígena *, acompañante de la niña a entrevistar, a quien se le informa el procedimiento que se llevará a cabo, la utilidad de la información recolectada para la investigación judicial, y que la diligencia es libre y voluntaria”[464].
Se indicó que se utilizó el protocolo SATAC - Entrevista Semiestructurada[465] y que se inició explicándole que iban a “hablar en un lugar seguro, donde va a ser grabada”[466], que podía “decir si no comprende algo”[467] y “salir del lugar cuando desee”[468]. La niña indicó sus datos de identificación, que vivía con su madre, padrastro y dos hermanas, cursaba el octavo grado en la Institución Educativa ****, que compartía su tiempo libre con su madre y hermanas y que su casa no era visitada. Más adelante, se consignó:
«Se consulta a Lina si sabe porque está aquí y si sabe que ha venido hablar hoy conmigo.
En el minuto 08:58, “…sobre lo que me pasó...” (la entrevistada se le entrecorta la voz e intenta llorar).
La adolescente guarda silencio, mirada fija sobre el piso.
En el minuto 11:25, “...porque abusaron de mí...”, si, cuando tú dices que abusaron de ti a que te refieres Lina, háblame de eso que dices tú que abusaron de ti, que fue lo que pasó, (La adolescente guarda silencio, mirada fija sobre el piso), sabes quien fue esa persona que [abusó] de ti y sabes dónde [pasó] estos hechos, (la entrevistada guarda silencio y mueve su cabeza en señal negativa sin mencionar una palabra).
¿A ti te gustan los besos, los abrazos o las caricias Lina?
(La entrevistada guarda silencio y mueve su cabeza en señal negativa luego menciona).
En el minuto 13:17, “...no...”, has recibidos (sic) besos, abrazos o caricias que no te hayan gustado, “...sí..”, de quien recibiste esos besos, esos abrazos y esas caricias que no te gustaron, la entrevistada guarda silencio, mirada fija sobre el piso, se le indica a la entrevistada [que] este tranquila y se le consulta, quién te dio esos besos, esos abrazos y esas caricias que no te gustaron Lina, silencio de la entrevistada “...abuso de mí...”, háblame quien fue esa persona que abuso de ti, la entrevistada continúa guardando silencio frente a lo consultado, cuéntame quien fue esa persona, la entrevistada continua en silencio, sucede algo por el cual tu no me quieres mencionar que fue lo que pasó Lina, “...no...”, hay algún motivo por el cual no me lo quieras mencionar, la entrevistada [continúa] en silencio, mueve sus (sic) cabeza levemente en señal negativa, entonces dime qué pasa, [continúa] la entrevistada en silencio.
¿Alguien ha tocado alguna parte de tu cuerpo que no deba tocar Lina?
La entrevistada se mantiene silencio.
¿Quieres hablar sobre lo que pasó?
La entrevistada mueve su cabeza en señal negativa, mantiene su silenció (sic) y no indica la negación de manera verbal.
Alguien te amenazó, alguien te está obligando a que no digas nada sobre lo que sucedió o que calles.
En el minuto 20:00, “...no...”.
Conoces a la persona que te causó este abuso que tú mencionas.
En el minuto 20:07, “...no...”»[469].
Con lo anterior se terminó la entrevista forense. Se anotó como comportamientos observados que el relato de la niña fue “fugaz, y presenta cierta dificultad al momento de verbalizar algunos contenidos (…) sobre el presunto abuso (…) no muestra mayor interés por aportar datos de lo que presuntamente le pasó. Su relato es poco claro, se toma sus manos, llora y guarda silencio en la mayoría del tiempo que duró la diligencia de entrevista”[470]. Se recomendó “realizar entrevistas a personas que conozcan del caso”[471], llevar a cabo labores de verificación y todas las investigaciones necesarias para corroborar “la poca información aportada”[472], y “que la niña sea valorada por Psicología y/o Psiquiatría Forense, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Popayán, Cauca”[473].
9. Informe pericial niños, niñas o adolescentes víctimas de delitos sexuales - afectación psicológica forense, del 4 de octubre de 2023, efectuado por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
En el “informe pericial niños, niñas o adolescentes víctimas de delitos sexuales - afectación psicológica forense”[474], del 4 de octubre de 2023, suscrito por una profesional especializada forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, respecto a la versión de los hechos de la niña se consignó:
«Sobre los hechos: “... la verdad no [sé] quien fue, digamos no sé cómo [quedé] en embarazo (…) (llora, silencio), yo estaba en mi casa y haciendo oficio , me agarro a pensar y no me acuerdo, [llegó] un hombre a la casa (llora) no lo conocía, afuera de la casa tiene un patío él llego por el patio, yo estaba adentro y él [entró] (…), yo me [intenté] salir de la casa pero no pude (llora) me [tomó] a la fuerza me cogió́ del brazo, me [llevó] a la pieza eso [pasó] una sola vez, solo lo vi esa vez solo me [quitó] la ropa de la parte de abajo, él se quitó toda su ropa , se quitó la camisa el pantalón, después él se fue no me dijo nada, era una persona mayor por ahí de unos 23 años, pero nunca lo había [visto], no lo he vuelto a ver...”.
Posterior: “...no llamé a nadie, yo estaba sola en la casa, ella estaba trabajando, yo me quede llorando, no tenía gas (sic) de hacer nada, no le dije nada a mi mamá, como no le tengo confianza, con ella casi no hablo, hasta que se dieron cuenta que el estómago se me notaba mucho, un sábado mi mamá y mi padrastro me llevaron a sacar una prueba de [embarazo] y ya se dieron cuenta que estaba [embarazada], me llevaron al médico y ya tenía cinco meses y ahí el médico me [preguntó] que si lo quería tener, y yo le dije que no lo quería tener que lo quería abortar y de ahí me mandaron con una psicóloga y les dije que yo lo quería abortar y de ahí me mandaron para urgencias y de ahí me mandaron para acá Popayán a la clínica la Estancia y ahí me dijeron que por pertenecer a un resguardo y que el gobernador debía dar la autorización, el gobernador dijo que no, no daba la autorización y cuando el gobernador dijo que no, el 23 de febrero de este año, me mandaron a una casa de paso, por protección y ese día supuestamente que solo iba yo pero dejaron a [mi] mamá y mis hermanos, y ahí en la fundación me capacité de que tenía que quedarme con el niño y salimos de esa casa de paso (…) el 23 de septiembre junto con mi mamá”.
Otras vivencias
similares: “... solo con esa persona...”.
Develación de los hechos: “(...) mi padrastro se dio cuenta que yo tenía mucho estómago, le dijo a mi mamá que el día sábado me iba a llevar a [Piendamó a] hacerme una prueba, ellos dos me llevaron, mi mamá se enojó, me dijo que, porque la había embarrado tan temprano, de ahí́ ya nos fuimos almorzar, mi tía Bertha llamó que ella había sacado una cita para mirar cuantos meses [tenía], de mi padrastro también recibí regaño, él me [crió] cuando yo tenía 4 años (...)”
Situación actual: “(...) ahora estoy dedicada a la [bebé], le doy seno, yo soy la que la cuido, a veces le ayudo a mi hermana en las tareas del colegio, le ayudo a mi mamá con los quehaceres de la casa, con mi padrastro no tanto porque él llega de trabajar muy tarde, ahora no estoy estudiando, desde que la autoridad me [llevó] a la casa de paso (…), ahora ya no juego tampoco, me la paso cuidando a la [bebé], ella está sana, ahora pues me siento con más fuerza de seguir adelante, de darle un futuro a mi hija y contenta porque la tengo, a veces miedo de que no cuide bien a mi hija y que la pierda, de esa persona que se haga justicia por lo que hizo (...)”»[475].
Más adelante, se anotó la versión de la Ana, madre de la niña:
«(…) yo me [enteré] porque la niña tenía mucho estómago, yo a ella le hablaba que porque tenía mucho estomago que, que le había pasado, le dije que me contara ella era callada y le dije que para que saliéramos de dudas, le hice hacer un examen, en ese examen salió positivo, de ahí ya le dije a mi hija que si la habían abusado me dijo que sí, ella no ha tenido el valor de decirme quien fue y ya en [Piendamó] fuimos al control en ese momento ella quería abortar, en Totoguampa IPS indígena de ahí nos remitieran a urgencias de [Piendamó], le hicieron exámenes la valoraron, ella tenía la decisión de abortar y de ahí nos mandaron a la Estancia y allá ya yo estuve ocho días con ella en el hospital, porque la decisión de ella era abortar, pero ya estaba formada la [bebé] tenía unos 5 meses, y nosotros pertenecemos al cabildo ellos hicieron un llamado a la autoridad, un día martes nos reunimos con el CRIC y la autoridad y ellos dijeron que el aborto no se podía hacer porque ya estaba muy grande que tenía cinco meses, pues ya la niña recapacito (sic) ella decía que ya estaba grande que no iba hacer aborto y yo le dije que también la apoyaba y que adelante la íbamos a sacar y de ahí salimos y nos mandaron para una fundación y ahí me fui yo y ella y ahí la autoridad me trajo la dos niña (sic) ahí donde yo estaba, ya la niña dijo que la iba a tener y tiene todo mi apoyo y tuvo la [bebé] en la fundación, ahí nos tuvieron para investigar quien era, hasta ahora no saben quién es, ahí donde estuvimos nosotros estaban las psicólogas pero ella no dijo nada, y en la fiscalía también la citaron ella se vino con el gobernador a una declaración, hace 8 días vine hablar en la fiscalía y me dijeron que ella no había dicho nada y por eso me mandaron acá a medicina legal con ella, yo no le conocía a nadie, ella era de la casa al colegio y del colegio a la casa, eso es lo más raro que me pongo a pensar, la verdad no sabemos, el embarazo fue normal, a veces era malgeniada, constante no, era por días, ella hablaba con las doctoras y volvía a sentirse mejor, era poco malgeniada, ella duerme normal, (…) no he visto ni escuchado que tenga ideas de muerte, ahora la veo bien con la niña, se preocupa por ella, está pendiente de ella, [para] la edad que ella tiene conciencia de que tiene una [bebé], la cuida demasiado, ella no quiere darla en adopción, al principio sí pensaba en eso, pero ya ahora no, le dije que yo iba a estar con ella y la iba a apoyar, ella nunca tuvo novio nada de eso, los recursos son de familias en acción, yo ya fui hablar en el colegio y me dijeron que podía volver a repetir el grado octavo y yo la apoyo que ella siga estudiando (...)”»[476].
Respecto a la historia familiar de la niña se anotó lo siguiente:
«Madre: “(…) la relación con ella es un poco distante, no tenemos comunicación, no me castiga, solo el día que estaba en embarazo se enojó [conmigo] y me mandaron al hospital de ahí nos mandaron [a] la casa de paso y solo salimos cuando mi bisabuela falleció, todavía estaba en embarazo, tenía 6 meses, la [bebé] la tuve en la fundación porque nos tocó regresar, las cosas me [ayudan] mi mamá y mi padrastro como yo recibo familias en acción con eso...”.
Padre: “(...) a mi papá no lo conozco, mi mamá no me habla de él, tengo mi padrastro con él vivo desde los 4 años de edad, él se llama Emiliano, la relación con él es bien, (baja su mirada y evade hablar más del tema) a veces jugamos, a veces me gusta molestarlo, la confianza poco (...)”.
Hermanos: “(...) tengo dos hermanas, yo soy la mayor, mis dos hermanitas son hijas de mi padrastro, una tiene 7 años con ella jugamos mucho, a veces me pongo a pelear con ella (sonríe) me gusta ayudarle hacer las tareas y mi otra hermanita tiene 2 añitos a ella es la que he cuidado, vivimos en la casa con mis hermanas y mi mamá y padrastro (...)”» [477].
En el acápite de historia personal consta la siguiente anotación:
«Antecedentes perinatales y primera infancia: “(…) mi infancia era contenta, me gustaba ir al colegio, me gustaba jugar con mis primos y estar con mi mamá, aunque casi no tengo comunicación con ella, yo antes no sabía nada de la sexualidad, en el colegio tampoco, después de que tuve a mi hija, mi padrastro me empezó hablar que si legaba (sic) a tener relaciones sexuales debía de cuidarme, me gustaba jugar futbol con mis tíos, a veces le ayudaba a mi tía Bertha a cuidar a mis primos, era bien para mí, poco compartía con mi mamá, más me mantenía con mis primos que con mi mamá (...)”.
Relaciones familiares: “(...) tengo mi abuela y mis tías y primos por parte de mamá con ellos es bien, por parte de papá no tengo familia, la familia de mi padrastro no la conozco”.
Escolaridad: “(...) entré a estudiar a los 4 años, preescolar, en la primaria me iba bien sin perder ningún año, en bachiller bien en el embarazo me retiré porque me fui a la casa de paso, ahora me quedé en grado octavo me ha ido bien en el estudio, quiero seguir estudiando”.
Relaciones sociales: “(...) pocos, solo amigas, con los hombres casi no comparto con ellos (...)”.
Tiempo libre: “(...) me gusta dibujar (...)”»[478].
Haciendo alusión a su comportamiento en la entrevista, se anotó que se mostraba “tímida, su contacto visual y expresión verbal con la entrevistadora lo hace de forma intermitente, con reactividad emocional llanto espontáneo especialmente al hacer referencia a los hechos investigados”[479]. En el análisis de su pensamiento se indicó que padecía “episodios de irritabilidad, miedo a revivir la experiencia relatada, recuerdos con la vivencia percibida como traumática de los hechos investigados, más aislados”[480].
En el análisis psicológico forense se señaló que “se trata de una preadolescente con 12 años de edad, procedente del municipio de Cajibío, departamento del Cauca, etnia indígena, pertenece al Resguardo de [*], un nivel socioeconómico que impresiona bajo”[481]. Frente a su entorno familiar se indicó que “la relación con sus hermanas se da en interacción del juego y además ha ejercido un rol adultizado en el acompañamiento de la crianza de sus hermanas menores, la relación con su madre es de respeto y afecto, no obstante manifiesta escasa confianza (…) según manifiesta una relación de buen trato con el compañero actual de su madre y el padre de sus dos hermanas, sin embargo limita hablar de su interacción”[482]. En concreto, respecto a la presunta situación de abuso, se señaló:
«(…) la examinada hace referencia a experiencias de contenido sexual, hechos ocurridos en su vivienda, jurisdicción indígena. De estos hechos informa de contacto vaginal, sin su consentimiento, sin querer reconocer al presunto agresor, hechos que manifiesta mediada por presión, coacción, fuerza, sin dar más detalles, que posteriormente es el compañero sentimental de su madre “padrastro” que la observa su abdomen inflamado, quien decide llevarla junto con la madre a tomarle una prueba de embarazo, siendo esta positivo.
De Acuerdo con los elementos del proceso aportados y la entrevista forense, se encuentran referencias a la exposición en contra de la integridad, libertad y formación sexual, quedando en estado de gestación, con temor en la expresión de hechos vulnerante. Realizó tratamiento psicoterapéutico, apoyo de las autoridades y de su progenitora quien la ha acompañado durante el proceso, con buena adherencia y respuesta clínica. Resalta las creencias culturales y las creencias religiosas, asiste a iglesia cristiana con su grupo familiar. Particularmente, la víctima en este caso relata como las presiones y la coacción, a las que fue sometida por el presunto agresor, generaron una situación o interferencia en la capacidad de decisión de ella, e impidió que diera su consentimiento consciente y libre, por el hecho de que el agresor usos y costumbres, como de la confianza, y la situación de vulnerabilidad por ser mujer, niña e indígena, así mismo la asimetría por edad y poder.
Registra la vivencia de los hechos investigados como especialmente traumática al quedar en estado gestante, que inicialmente rechazó, que los mismos fueron generadores tristeza, llanto, ira, temor, malestar psicológico ante esos recuerdos recurrentes, llanto, retraimiento social, pérdida de placer, niega ideación suicida o intentos suicidas, fue además reubicada en casa de paso, si bien ha estado cerca a su madre y sus hermanas menores, estos cambios han sido de representación en su vida, se muestra temerosa, ansiosa.
En cuanto a la afectación por estos hechos, informa de tristeza, irritabilidad, llanto, esfuerzos para evitar los recuerdos, rabia, sentimiento de frustración, sin ideación suicida o plan estructurado, insomnio, pérdida de placer, inicialmente al enterarse de su estado gestacional con rechazo e idea de optar por la interrupción del embarazo, al mencionarle sus derechos, no obstante tiempo posterior y por su estado adelantado de embarazo y los riesgos que le representaban su comunidad y ella deciden dar continuidad a su proceso gestante, importantes aspectos psicosociales en el sistema familiar primario, desconfianza en las relaciones con su madre y compañero sentimental, con el género opuesto, rechazo cambio en la percepción de seguridad en el mundo.
El embarazo adolescente se caracteriza por ser un período de transición y de gran inestabilidad que involucra distintos ámbitos de la vida adolescente, es una etapa prematura para enfrentar un embarazo y hacerse madre, generalmente no planificado y no deseado, supone un impacto negativo sobre la condición física, emocional y económica de la joven además de condicionar, definitivamente, su estilo de vida.
Del embarazo pre adolescente, lo describe como especialmente doloroso y el rechazo hacia el mismo, con sintomatología depresiva de gran intensidad, tristeza, minusvalía, culpa, con visión desoladora del futuro, persistía el rechazo hacía el bebé por lo que se decide practicar el aborto, no obstante, al ser asistida por el área de psicología y el apoyo de su madre toma la decisión de dar continuidad al mismo, con parto a término y mediante cesárea, ante el ciclo vital de la examinada (12 años de edad).
Como está descrita la dinámica victimizante por la peritada, se trata de un proceso de interacción con experiencias que irrumpieron en la vida de la peritada. Estado gestante preadolescente, los diferentes fragmentos de la narrativa guardan una lógica (subjetiva y concreta, no abstracta, para la época de los hechos, menor de 14 años). El testimonio tiene una organización acorde a las características del ciclo vital y describe un curso de sucesos. A lo largo del testimonio se encuentran datos concretos vinculados a lo que percibió la peritada por medio de los sentidos, o a lo que recuerda, el relato central, sobre los eventos, se conecta por asociación con otros momentos que están relacionados, el modo, las circunstancias, ofrece información de hechos sin dilucidar el presunto agresor, por lo que refiere sentimientos con temor, ira, así como evolución de las emociones y sus cambios durante el curso de sus acontecimientos, evidenciándose además entre la peritada y el presunto agresor, clara la asimetría por edad y poder, por conocimientos y la presunta intencionalidad, siendo el secretismo y las amenazas parte de lo frecuentemente evidenciado en este tipo de delitos.
(…)
Suele encontrarse inmersa en un estado de confusión, aislamiento, temor e inseguridad, las dificultades sociales y económicos que el embarazo pudiera provocar, propicia inestabilidad emocional, sentimientos de culpa y frustración al ver limitadas sus oportunidades tanto académicas como de vida.
Por lo anterior expuesto es importante que la examinada continúe con tratamiento psicoterapéutico, trabajo con equipo psicosocial, que le permita restaurar el equilibrio quebrantado, con enfoque diferencial étnico, género y de derechos y las medidas de atención y protección que se requiera para garantizar los derechos y restablecimiento de los mismos»[483].
Se concluye identificando como “factores de vulnerabilidad previos, se detecta, que permanecía periodos extendidos sin la supervisión de un adulto, vulnerabilidad por ciclo vital, creencias culturales, usos y costumbres y por razones de género, presiones y coacción, a las que pudo ser sometida por el presunto agresor, generaron una situación o interferencia en la capacidad de decisión de ella e impidió que diera su consentimiento consciente y libre, por el hecho de que el agresor se aprovechó de circunstancias la situación de vulnerabilidad por ser mujer, menor de edad e indígena, desconocimiento de la actividad sexual, época en la que se encuentra en desarrollo tanto sus funciones ejecutivas y desarrollo de áreas prefrontales. Todas estas circunstancias afectaron su voluntad quedando completamente doblegada por el presunto agresor y le permitieron aprovecharse de las mismas y que no tuvo opción de decidir libremente sobre su sexualidad, al ser doblegada por la voluntad impositiva del agresor y a su disposición unilateral. (…) Por el embarazo adolescente que representó un riesgo tanto para su salud tanto en la dimensión física como en la mental y social, estuvo expuesta su vida por la gravedad de la sintomatología depresiva y por las complicaciones obstétricas, se afectó además el proyecto de vida, teniendo que abandonar la actividad académica, evidenciándose convergencia de la crisis psicológica propia de la adolescencia con la crisis del embarazo y la asunción del rol materno precoz”[484].
(ii) Respuesta Ministerio del Interior
Mediante oficio[485] del 17 de julio de 2024, el Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, informó «que, Consultadas las bases de datos institucionales de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, y el Sistema de Información Indígena de Colombia SIIC; el “Resguardo Indígena (nombre anonimizado)” NO se encuentra registrado en nuestras bases de datos institucionales, por lo que no es posible remitir información acerca de sus autoridades o gobernadores»[486]. Asimismo, con el ánimo de dar una respuesta definitiva a la solicitud de pertenencia de la accionante y su hija[487] solicitó sus nombres completos y número de documento.
(iii) Respuesta de la Secretaría Local de Salud de Cajibío, Cauca
El 21 de julio de 2024, la secretaria local de Salud de Cajibío refirió que “una vez realizada la consulta en la plataforma Caduceos, se evidencia que, la NNA Lina No ha recibido atención médica relacionada con un estado de embarazo y/o con un presunto abuso sexual en ninguna institución del municipio de [Cajibío]. Al realizar la verificación en la base de datos del Sistema de Salud Pública SIVIGILA, se puede evidenciar (…) que el reporte está en la ciudad de Popayán, Cauca, en la clínica la Estancia y el hospital Universitario San José, en el año 2023. Desde la Clínica la Estancia se informa, que la NA Lina solicitó IVE en la baja complejidad en la IPS Totoguampa, municipio de Piendamó, y luego en la ciudad de Popayán en la Clínica La Estancia”[488]. Además, informó que la niña es miembro del grupo étnico indígena y está afiliada al régimen subsidiado en la EAPB Asociación Indígena del Cauca desde el 16/06/2011, con la IPS asignada Asociación Autoridad Indígena Oriente Caucano Totoguampa - Piendamó, y tiene portabilidad en el municipio de Piendamó, Cauca. Finalmente, indicó que el “municipio de Cajibío, no cuenta con alguna regulación (resolución decreto, circular) relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las comunidades indígenas”[489].
(iv) Respuesta de la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca)
La Comisaria de Familia de Cajibío (Cauca), mediante oficio del 22 de julio de 2024, informó que el 18 de febrero de 2023, recibió por correo electrónico «el reporte “Notificación de caso de abuso sexual a menor de 12 años” realizado por la Psicóloga de la UDC Totoguampa Sede [Piendamó] Cauca»[490]. Señaló que, el “21 de febrero de 2023, se emite auto de Trámite N° 012 ordenando al equipo interdisciplinario adscrito a la Comisaría de Familia, la verificación de la garantía de los derechos en favor de la NNA, en el que se debían practicar pruebas y diligencias en el marco del artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, modificado por la Ley 1878 de 2018”[491][492]. Refirió que el “22 de febrero de 2024, las profesionales de trabajo social y la psicóloga conceptúan y emiten informes de verificación de garantía de derechos”[493].
Por otro lado, en el oficio del 22 de julio de 2022, la Comisaría de Familia de Cajibío explicó que la “ruta por Violencia Sexual no fue activada en la jurisdicción de Cajibío, Cauca”[494], ya que “el conocimiento inicial de los hechos fue en el Municipio de [Piendamó] Cauca UDC Totoguampa”[495] y “la NNA estaba a la espera de la medida de protección por parte de la Defensora de Familia del ICBF Centro Zonal Centro”[496]. Señaló que, conforme “la información de la progenitora, dichas actuaciones de toma de decisiones se realizarían en articulación con la Defensoría de Familia ICBF y el Gobernador del Resguardo quien ya tenía conocimiento de la presunta vulneración”[497]. Se indicó que dicha información fue corroborada con la trabajadora social de la clínica La Estancia.
Asimismo, refirió que, ya que “el Despacho de la Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal Centro [adelantó] acciones de verificación de derechos en favor de la NNA”[498], “no se decretaron medidas de protección en favor de la NNA”[499] y mediante auto de trámite No. 4, del 24 de febrero de 2023, “se ordenó el cierre de las diligencias en esta Comisaría de Familia”[500], dado que “dos autoridades administrativas no pueden conocer de un mismo asunto”[501]. Igualmente, indicó que “no hubo remisión o traslado por competencia atendiendo el factor territorial por parte del ICBF, para que la suscrita continuara con el seguimiento a las medidas decretadas en su momento, pues se conoció que fue la Autoridad Indígena a la cual pertenecía la NNA quien asumió la competencia y continuidad del PARD”[502]. Respecto a lo cual anexó los correspondientes soportes de dichas actuaciones.
Frente al interrogante sobre su intervención en casos de presunta violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, pertenecientes a grupos indígenas, explicó que se analizan los informes y se define el trámite en el interés superior del niño, niña o adolescente (NNA) indígena, estableciendo, si es el caso, medidas provisionales según lo estipulado en los artículos 86 y 52 de la Ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1878 de 2018. Indicó que se identifica la autoridad tradicional indígena que representa al NNA y se inicia el diálogo para definir competencias según el artículo 246 de la Constitución. Si la autoridad tradicional asume el proceso, se firma un acta de interlegalidad, transfiriendo la competencia y cerrando el proceso administrativo. Si no asume la competencia, pero solicita cooperación, se coordinan acciones según el enfoque diferencial étnico. Aclaró que “a nivel Municipal no se cuenta con protocolo o guía institucional para atender los casos de Violencia Sexual”[503], pero se atiende el “Lineamiento técnico administrativo e interjurisdiccional para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados -ICBF- proceso protección”[504].
Por otro lado, informó sobre las acciones de prevención de violencia sexual en comunidades indígenas, destacando la coordinación de “acciones entre actores institucionales, educativos y comunitarios, con presencia de enlaces de comunidad indígena”[505] como parte de la “mesa de protección y del mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, como estrategia de gestión en salud pública”[506]. Se elaboran “planes de acción por vigencia”, enfocados en la promoción, prevención, atención, protección y acceso a la justicia. Se mencionó la intervención en “Instituciones educativas, escuelas de padres”[507] y para “operadores de la Primera Infancia”[508] en comunidades con presencia de población campesina, indígena, afrocolombiana. Adicionalmente, se lidera la “atención móvil o comisaría móvil”[509] para descentralizar los servicios de atención y prevención. Desde la Secretaría Local de Salud, se gestiona el “Plan de intervenciones Colectivas PIC MUNICIPAL”[510], que busca impactar los determinantes sociales y mejorar los resultados de salud, promoviendo condiciones que permiten “el ejercicio libre, autónomo e informado de la sexualidad como un derecho humano”[511].
Frente al estado de salud de Ana y de su hija, señaló que está “vinculada al sistema de salud del régimen subsidiado– AIC”[512]. Asimismo, indicó que en “la actualidad residen en la **** y en el Corregimiento *** Cajibío Cauca”[513].
Respecto al estado actual de escolarización de Lina, refirió que la niña se encuentra “escolarizada cursando el grado octavo (8º) de Bachillerato [en la] Institución *****. Se adjunta informe de verificación de derechos realizado en campo por el equipo interdisciplinario, el día 20 de Julio de 2024”[514].
i. Anexos proporcionados por la Comisaría de Familia de Cajibío:
1. Oficio del 22 de julio de 2024 - notificación de caso de abuso sexual a menor de 12 años de la Psicóloga de la UDC Totoguampa Sede Piendamó (Cauca)
Mediante oficio del 22 de julio de 2024, la Psicóloga de la UDC Totoguampa Sede [Piendamó] Cauca informó que el “18 de febrero de 2023, la paciente asiste a la UDC Totoguampa Piendamó junto a su madre y su padrastro debido a que se encuentra con aprox. 13 semanas de embarazo. Es atendida por médico general y psicología según protocolo de atención al ser [víctima] de violencia sexual. La paciente se presenta en crisis junto a su padrastro que está alterado, la paciente no desea contar lo sucedido, por lo que no se cuestiona para evitar la revictimización, aun así, quiere acceder a la interrupción del embarazo. Se orienta a la paciente y a sus padres logrando una estabilización [emocional], se indican sus derechos sexuales y reproductivos, se notifica al Sivigila, al AIC y se remite al servicio de urgencias del municipio de Piendamó según ruta de atención a víctimas de violencia sexual”[515].
2. Informe de verificación de garantía de derechos, realizada el 22 de febrero de 2023, por la trabajadora social de la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca)
En el informe de verificación de garantía de derechos, diligenciado el 22 de febrero de 2023, por la trabajadora social de la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca), se refirió que se comunicó al número aportado, recibiendo respuesta por parte del señor Emiliano identificándose como padrastro de la niña, quien indicó que “al momento de la llamada, tanto la niña motivo de verificación como la progenitora se encontraban en la Clínica La Estancia, ubicada en la ciudad de Popayán”[516] dado que estuvieron “en Piendamó hasta el sábado y a las 7:00 de la noche la trasladaron para Popayán”[517]. Finalmente, el señor Emiliano indicó los datos de contacto de la madre de la niña y la ubicación de su vivienda. Posteriormente, llamaron a la señora Ana, quien les indicó que estaba en “espera de una respuesta por parte de ICBF - CZC en lo relacionado con medida de protección en favor de la hija”[518], dado que “el equipo Interdisciplinario de ICBF liderado por la Defensora de Familia del Centro Zonal Centro, se había presentado en la clínica para notificarle sobre el reporte por presunta violencia sexual”[519], el 21 de febrero del 2023, y le indicaron “que de pronto la niña no se iba” con ella, por lo que ese o el siguiente día se reunirían “con ellos y con el Gobernador para ver qué decisión de (sic) toma”[520].
3. Valoración psicológica, realizada el 1 de marzo de 2023, por la psicóloga de la Comisaría de Familia de Cajibío
A la comunicación también se anexó valoración realizada por el área de psicología el 1 de marzo de 2023, por psicóloga de la Comisaría de Familia de Cajibío, en la que se indicó que se llamó a la madre de la niña y contestó el señor Emiliano quien refirió “no poder pasar a la llamada a la señora ANA ya que se encuentra en casa de acogida en la ciudad de Popayán Cauca, desde el día 24 de febrero de 2023”[521], así el señor Emiliano señaló: “desde ese día no sé nada de ella, y las otras 2 niñas que también se me las llevaron, que porque yo soy sospechoso y que no me fuera a volar, imagínese yo para donde me voy a volar si no he hecho nada, eso vino una sobrina y se llevó poquita ropa, yo no sé cómo están haciendo para la ropa de ella”[522]. Se afirmó que “la NNA LINA obtuvo atención por parte de psicología y trabajo social en La Clínica La Estancia de la ciudad de Popayán Cauca”[523]. Finalmente, se puso de presente “la medida de protección y la intervención psicosocial en favor de la NNA LINA, de 12 años de edad, llevado a cabo por el ICBF y el Resguardo Indígena de * del Municipio de *- Cauca, acciones que fueron efectuadas en la ciudad de Popayán Cauca, por tanto se espera a consideración del ICBF y las autoridades competentes del municipio determinar el proceso para las medidas pertinentes”[524].
4. Informe de verificación de garantía de derechos de la visita domiciliaria, realizada el 20 de julio de 2024, por la trabajadora social de la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca)
El referido informe de verificación de garantía de derechos da cuenta de la visita domiciliaria, realizada el 20 de julio de 2024, por la trabajadora social de la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca), a la vivienda de la niña Lina. En este informe se refiere que ella se encuentra conviviendo con su progenitora Ana, de 32 años; sus dos hermanas Raquel y Paola, de 8 y 3 años respectivamente; y su hija, Antonia, de 1 año. En la vereda ****, Corregimiento *****, una casa propia “moderadamente amoblada, construida en material de ladrillo, pisos primarios de cemento, techos de eternit, puertas y ventanas en material [metálico], distribuida en dos habitaciones, sala, cocina, baño, zona de ropas y amplias zonas verdes alrededor de la vivienda con cultivos de café. Vivienda con acceso a los servicios domiciliarios de agua y energía”[525].
De acuerdo a lo informado, por “la señora Ana, los ingresos del hogar, eran provenientes de las actividades de agricultura que realizaba como madre cabeza de hogar, cuyas labores eran ejercidas entre dos y tres días a la semana en un horario comprendido entre la una y las cinco de la tarde, cuyos ingresos no superaban un salario mínimo mensual legal vigente para la solvencia de necesidades básicas familiares, como lo eran alimentación, pago de los servicios, gastos escolares de las hijas, entre otros”[526].
En la entrevista efectuada “la señora Ana se identificó a sí misma como madre cabeza de hogar, de tres niñas de 13, 8 y 3 años de edad, así como [también], [expresó] encontrarse inmersa en una unión marital de hecho con el señor Emiliano, de 52 años de edad, de ocupación oficial de construcción, con quien [enfatizó] encontrarse separada desde hacía tres meses, debido a que dicho sujeto había sido capturado por la [Policía] Nacional y privado de la libertad el día cinco de abril del presente año, por el delito de presunta violencia sexual, ejercida en contra de la hija mayor de la entrevistada en referencia”[527]. Informó que sus dos hijas más pequeñas son “producto de la unión que había sostenido desde hacía ocho años aproximadamente con el señor Emiliano”[528]. Señaló que Lina “no había sido reconocida por el progenitor”[529], del que refiere no saber nada y quien “residía en la vereda **** del Municipio de *, Cauca”[530].
Las “relaciones [intrafamiliares] las [describió] como estables, basadas en la comunicación asertiva, el afecto, el respeto y el apoyo mutuo, negando de tal modo, la [existencia de violencia [física], verbal y/o de otro tiempo (sic) entre las integrantes del núcleo”[531]. Al «continuar con la [búsqueda] de información sobre la adolescente LINA, la entrevistada informó que dicha adolescente era madre lactante de una niña de un año y un mes de nacida, identificada con el nombre de ANTONIA, beneficiaria del Programa de Primera infancia de ICBF, cuyo progenitor de la niña de un año de edad, se presumía que era el señor EMILIANO, razón por la cual, dicho sujeto se encontraba a la fecha de la diligencia de verificación, privado de la libertad, puesto que según [explicó] la entrevistada, era dicho sujeto quien presuntamente había abusado sexualmente a la precitada adolescente LINA de parentesco hijastra, por tal razón [afirmó] lo siguiente “el [está] en la [cárcel] porque le hicieron una prueba de ADN a mi nieta y [salió] que [él] era el papá por eso ya lleva tres meses en la [cárcel]”»[532].
Igualmente, «la señora Ana [reiteró] haber estado internada durante siete meses, en el año 2023, en la Fundación Soy Vida, ubicada en la vereda **** de la ciudad de Popayán, donde según aclaró, no podía tener contacto con el señor EMILIANO por protección de la hija mayor, puesto que dicho sujeto ya había sido identificado como el presunto agresor de la adolescente motivo de verificación, del mismo modo, [comentó] que durante la internación no recibió visitas por parte de los [miembros] del Cabildo [Indígena] de *, por ende, [argumentó] verbalmente lo siguiente “cuando nos dieron la salida de la Fundación el Cabildo no tenía conocimiento porque se cansaron de llamar al gobernador para que nos fuera a traer y nunca contestaron entonces por eso cuando nos dieron la salida nos [tocó] coger la ruta para llegar otra vez a la casa y cuando llegamos a la casa allá estaba Emiliano solo y como no había mercado ahí mismo cogimos la moto y nos fuimos a mercar y ahí saludo a mis hijas y cargo a la [bebé]”. De la misma manera, aclaró lo siguiente “desde el año pasado que salimos de la fundación la autoridad [indígena] nunca ha venido aquí a visitarnos o a preguntar [cómo] estamos”»[533].
Informó que “posterior al egreso de la Fundación, la relación con el señor EMILIANO [continúo] siendo la misma, por ende, mencionó que dicho sujeto [continúo] siendo el principal proveedor de ingresos, quien además se encargó de solventar los gastos de la nueva integrante del grupo familiar, es decir los gastos de la niña ANTONIA tales como: pañales, pañitos, leche, entre otros, así como [también continuó] solventando los gastos de los [demás] miembros de la familia” [534].
La entrevistada informó que Lina “estudiaba de lunes a viernes en un horario comprendido entre las siete de la mañana y la una de la tarde”[535] y que “se desplazaba durante aproximadamente quince minutos caminando de la casa al plantel educativo”[536]. También mencionó que estaba “inmersa en [prácticas] y campeonatos de fútbol” y que “los fines de semana se dedicaba cien por ciento al cuidado de la hija y dedicaba tiempo a actividades de dibujo como un pasatiempo”[537]. Durante “dos o tres días a la semana, en un horario comprendido entre las dos y las cinco de la tarde, ejercía actividades de agricultura como la cosecha de café y el deshierbe como una actividad económica para la solvencia de gastos básicos de la hija de un año de edad”[538]. Por estas actividades, “generaba un ingreso de cuarenta mil pesos ($40.000)[539], el cual, “variaba según el número de horas que dedicara para trabajar”[540]. Además, señaló que la relación materno filial era estable, pues la adolescente era “amorosa y atenta con la misma”[541], por lo que refirió que “ella es muy atenta con el cuidado de la bebé la mantiene limpia la baña le hace sus coladas y la queremos demasiado”[542].
En consecuencia, “la señora Ana afirmó ser la principal y [única] cuidadora de la niña Antonia, especialmente durante los tiempos en los cuales, la adolescente Lina se ausentaba por motivos [académicos] o laborales, [así] mismo comento que las actividades de agricultura las realizaba en cultivos propios de la familia y los ingresos los [invertía] en la compra de pañales, leche, ropa y en ocasiones en la compra de alimentos de la canasta familiar”[543].
Se anotó que «durante la entrevista la señora Ana en medio de expresiones de llanto y [tristeza expresó] con [preocupación] lo siguiente “yo a veces no duermo ni me da hambre porque con Emiliano [teníamos] una deuda en el banco que se llama Mi Banco por valor de tres millones de pesos y cada mes me toca estar pagando doscientos veinte mil pesos y si yo a finales de este mes no pago me van a quitar la casa porque yo soy la codeudora y me dieron plazo hasta el treinta de julio para pagar y sino el señor que vino a notificarme dijo que me iban a embargar la casa”, igualmente [agregó] lo siguiente “yo me siento muy mal por no poder salir a trabajar porque tengo que cuidar a mi nieta para que así Lina pueda ir a estudiar porque yo quiero que ella termine el colegio y empiece una carrera y en un futuro me pueda ayudar”»[544].
Frente a su red de apoyo, la señora Ana “afirmó contar con las señoras Marina, de 58 años de edad, de ocupación ama de casa y de parentesco progenitora como principal red de apoyo familiar y con la hermana Samantha, de 24 años de edad, residente en el Municipio de Morales, Cauca, con quienes [afirmó] tener adecuadas relaciones intrafamiliares y quienes [además] le brindaban ayuda y apoyo en los momentos que lo necesitará” [545].
Se anotó que “durante la visita domiciliaria, se [observó] a la adolescente e hija en adecuadas condiciones de higiene y presentación personal, sin dificultades [físicas] evidentes que les impidieran moverse, hablar, escuchar, entre otras acciones propias de los niños y los adolescentes” [546]. Asimismo, que la hija de Lina, “estaba vinculada al [régimen] de salud subsidiado de la EPAB – AIC” [547]. se adjuntó copia del carné de vacuna, del carné de crecimiento y desarrollo y registro civil.
Como conclusiones se indicó que se descartaba “una posible vulneración de derechos en el medio familiar. Sin embargo, se identificó con preocupación las [actividades] de agricultura que debía desempeñar la [adolescente], las [cuales] se podrían catalogar como una PROBLEMÁTICA DE TRABAJO INFANTIL, situación que se percibe por la suscrita, como un factor de alto riesgo para el sano crecimiento y desarrollo de la precitada adolescente, puesto que dichas actividades son incentivadas por la responsabilidad de crianza y manutención de una niña de un año de edad de parentesco hija, quien depende [económica] y [emocionalmente] de los cuidados y [protección] que la brindaban tanto la precitada adolescente como progenitora y la abuela materna como principal red de apoyo”[548].
Se señaló que, considerando “los antecedentes de VIOLENCIA SEXUAL de los que fue [víctima] la adolescente Lina, desde el área de Trabajo Social, la suscrita le brindó a la progenitora Ana, toda la información relacionada con las medidas de protección con que contaba la Comisaria de Familia para salvaguardar los derechos de las víctimas de violencias basadas en género, tales como Hogar de Paso, como medida de protección provisional, Hogar Sustituto, ofertado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por tal razón se le [especificó] en qué consistía cada una de dichas medidas con el [ánimo de] prevenir futuros hechos victimizantes que pudieran poner en riesgo la integridad [física] o la vida de la adolescente en referencia, ante lo cual, se mostró receptiva y [afirmó] haber comprendido la [información], sin embargo, la entrevistada negó la necesidad de acceder a las medidas de protección antes descritas, puesto que [afirmó] contar con las capacidades necesarias para brindarle seguridad, protección y plena garantía de derechos tanto a la hija de 13 años de edad como a la nieta”[549].
De acuerdo con lo evidenciado “a nivel de la adolescente LINA, se resaltan los siguientes factores de riesgo y/o vulnerabilidad: No [reconocimiento] de paternidad. Ausencia de la figura paterna en el proceso de crianza y manutención de la misma. Trabajo infantil. Antecedentes de violencia sexual. Embarazo a temprana edad”[550]. En consecuencia, se sugiere “a la autoridad competente de [Comisaría] de Familia, realizar las siguientes acciones en favor de la adolescente LINA en pro del bienestar individual y familiar de la misma, las cuales, se describen a continuación: Cotejar los hallazgos de la valoración psicológica realizada por profesional de apoyo a la comisaria de familia, a fin de determinar las respectivas remisiones que requiere la adolescente a nivel de salud mental, de acuerdo a los antecedentes de violencia sexual. Reportar a la [Secretaría] de Gobierno los datos de identificación de la adolescente, solicitando el cargue de información de ella, en la plataforma SIRITI. Articular con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la viabilidad de adjudicar un proyecto productivo a la familia de la adolescente, en pro de mejorar la calidad de vida de la familia y en ese sentido prevenir el Trabajo Infantil y los riesgos adversos que genera dicha problemática” [551].
5. Informe de la valoración psicológica de verificación y restablecimiento de derechos, realizada el 20 de julio de 2024, por la psicóloga de la Comisaría de Familia de Cajibío
Sumado a lo anterior, se anexó el informe de la valoración psicológica de verificación y restablecimiento de derechos, realizada el 20 de julio de 2024, por la psicóloga de la Comisaría de Familia de Cajibío. Se anotó que Lina se encontraba “tranquila y participativa”[552]. Frente a su rol de madre refirió que “no ha sido un impedimento para seguir con sus estudios” [553]. Además, indicó “me siento feliz con mi hija, yo [quedé] embarazada por abuso, al inicio quería abortar pero el cabildo me negó el permiso, luego estuve siete meses en la fundación IPS cambio junto con mi progenitora y mis dos hermanas”[554]. La niña manifestó “haber recibido atención desde el área de psicología, donde le fue de mucha ayuda para poder llevar el proceso del embarazo, seguidamente refiere, que antes de que el cabildo le haya negado el permiso para abortar, ella [tomó] la decisión de tener a su bebé, dado que su progenitora, padrastro, y sus tías le habían reiterado el apoyo” [555].
Respecto a su proyecto de vida, la niña afirmó que “le gusta ir al colegio, quiere seguir estudiando y lograr ser policía, manifiesta que se siente bien jugando con su hija, y sus hermanitas, su progenitora es quien se encarga del cuidado de la menor mientras ella asiste al colegio” [556].
Lina expresó que sentía “preocupación cuando la bebé se enferma, o se le acaban los pañales, dado que no tiene un ingreso, y debe recurrir a su progenitora para que sea ella quien le colabore”, menciona. Afirmó que “la familia por parte de la progenitora (tías y abuela) han colaborado con los gastos de la casa, teniendo en cuenta que la señora Ana no puede trabajar, ya que se encuentra al cuidado de las menores de edad”[557].
La niña relató que “su padrastro no es el verdadero padre de la menor, y aunque el cabildo [realizó] una prueba de ADN entre el padrastro y la menor, esta salió positiva, refiere que no entiende como pudo arrojar este resultado, más sin embargo el cabildo al tener el resultado decide llegar a la vivienda donde se encontraba el padrastro, y le informan que lo van a trasladar para juzgarlo, dándole 30 años de cárcel”[558]. Posterior a lo cual señaló: “yo mirando a mis hermanas veo que a ellas les hace falta su padre”[559] y “agacha la cabeza y se pone a llorar”[560].
Lina señaló que “hasta el momento la niña Antonia no sufre de ninguna enfermedad, y todavía se encuentra recibiendo leche materna, Lina actualmente se encuentra planificando, con el método implante anticonceptivo, asegura que el verdadero progenitor de la menor, ya se encuentra demandado ante el cabildo, y solicitó que se le realice una prueba de ADN, pero el cabildo no le cree, menciona que se siente mal porque su padrastro fue condenado injustamente, refiere que lo conoce desde que ella [tenía] cuatro años de edad, asegura que fue una relación de confianza y respeto” [561].
Finalmente, respecto a la convivencia en su núcleo familiar, expresó que “los percibe agradables tiene mayor comunicación y cercanía con su progenitora quien la cataloga como su apoyo incondicional”[562]. Asimismo, frente a su estado emocional aseguró “que siente preocupación por la parte económica, y le da mucha tristeza ver a su progenitora sin trabajo y con deudas. Aunque asegura que no ha vuelto a sentir y experimentar pensamientos negativos en cuanto al abuso que sufrió”[563].
Como concepto de la valoración psicológica se consignó que la “adolescente recibe apoyo familiar y como soporte anímico está su progenitora, sin embargo, la personalidad de Lina es introvertida, con emociones planas lo que significa que no cuenta con la capacidad de afrontar situaciones traumáticas de manera inmediata y con resiliencia que le permita convivir con el temor y la tristeza. La adolescente hasta el momento no ha continuado con su proceso psicológico desde que [egresó] de la IPS cambio, en cuanto a factores de riesgo identificados, Lina, tiene un sentimiento de culpa al ver a sus hermanas crecer sin una figura paterna. Habitualmente sentirse culpable, le produce angustia y, si es continuado en el tiempo, puede llevar a afectaciones en cuanto a su salud mental. Teniendo en cuenta la vulnerabilidad económica la adolescente manifiesta ansiedad, en ella ocuparse de estudiar, mientras que su progenitora tenga que cubrir todos los gastos, incluso del padrastro, presunto abusador que se encuentra privado de la libertad. Teniendo en cuenta la valoración inicial de la NNA, se sugieren acciones que beneficien la situación actual de la adolescente, con el fin de generar mejoras en su aspecto personal y por medio de la autoridad competente lograr el restablecimiento de sus derechos; Continuar su proceso psicológico por medio de su EPS en pro del bienestar de Lina” [564].
(v)
Respuesta de la Secretaría
Departamental de Salud del Cauca
Mediante oficio, remitido el 24 de julio de 2024, la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del Departamento del Cauca, informó que la niña para el año 2023 y durante el año 2024, registra en estado activo en la Asociación Indígena del Cauca A.I.C. EPSI Régimen Subsidiado e indicó los datos de contacto. Asimismo, refirió que en la base de datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud REPS, se encontró que el prestador Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano, a la fecha, tiene habilitada en el municipio de Piendamó la sede de nombre Unidad de Cuidado Indígena IPS Totoguampa e indicó sus datos de contacto.
Frente al interrogante de si se prestó atención médica relacionada con un estado de embarazo y con un presunto abuso sexual en alguna institución de salud del departamento, refirió que:
(1) En la IPS Indígena Totoguampa de Piendamó se le prestó la siguiente atención médica a Lina:
“18/02/2023: Se ingresa para inicio de control prenatal y es remitida a urgencia
de la ESE Centro 1
18/02/2023: Atención por psicología
18/02/2023: Activación de ruta comisaría de familia de Cajibío
29/08/2023: Ingresa la usuaria y se garantiza el servicio de vacunación
28/10/2023: Asisten a consulta de medicina general (motivo de consulta dolor
de estómago fuerte)
04/11/2023: Ingresa la usuaria y se garantiza el servicio de higiene oral 04/11/2023: Ingresa la usuaria y se garantiza el servicio de odontología 04/01/2024: Asiste a consulta médica general por dolores de estómago y Diarrea”[565].
(2) En la ESE Centro 1, Unidad de Atención en Salud de Piendamó se le prestó la siguiente atención médica a Lina:
“18/02/2023: Consulta médica por urgencia de ingreso y egreso, se le oferta IVE y acepta, remisión a nivel superior” [566].
(3) En la Clínica La Estancia se le prestó la siguiente atención médica a Lina:
“19 de febrero de 2024, ingresa gestante de 12 años con diagnóstico de embarazo de 19 semanas y 6 días a Clínica [La Estancia] remitida del nivel primario para procedimiento de IVE causal abuso sexual” [567].
(4) En el Hospital Universitario San José se le prestó la siguiente atención médica a Lina:
“28/06/2023: Ingresa paciente por dolor en zona baja de espalda de moderado a gran intensidad asociado a dolor tipo contracción uterina, refiere el nivel complementario que el caso según la madre se encuentra notificado ante las autoridades correspondientes. Refiere la madre [solicitó] IVE, pero el embarazo estaba muy avanzado en edad gestacional por lo cual [cambió] de decisión, la Familia fue ubicada en la Fundación Soy Vida por parte de la autoridad indígena mientras la Fiscalía realiza las investigaciones porque el evento del cual fue víctima la paciente no fue un desconocido y se han generado una serie de amenazas por lo cual se han tomado medidas para protegerla a ella y a su familia
29/06/2023, [se] realiza Cesárea POR DISTOCIA, con evolución clínica adecuada, se realiza asesoría en planificación familiar con implante subdérmico.
30/06/2024: Egreso hospitalario, con formulación médica, control por ginecología, acompañamiento psicológico, educación en signos y síntomas de alarma”[568].
Así, la Secretaría Departamental de Salud del Cauca refirió que la niña ingresó al servicio de consulta externa de la IPS Totoguampa de Piendamó, el 18 de febrero de 2023, con motivo de una consulta por una prueba de embarazo positiva. Fue atendida por un médico general quien, al identificar la edad de la paciente, activó la “ruta por el área de psicología por un presunto abuso sexual debido a ser una gestante menor de 14 años”[569].
Sumado a lo anterior, la Secretaría afirmó que se identificó en la historia clínica aportada por la IPS Totoguampa que se realizó “una valoración psicológica de la paciente”[570]. No se obtuvo “mayor información sobre lo sucedido”[571], y para evitar la revictimización, se respetó “el silencio de la víctima”[572]. Sostuvo que se activó “la ruta de inmediato por el servicio de urgencias médicas a la ESE Centro Uno punto de Atención [Piendamó]” [573] y se envió un “oficio de notificación a la comisaría de familia del municipio de Cajibío como activación de ruta por el sector protección debido a que la paciente reside en la vereda ****, jurisdicción del municipio de Cajibío”[574].
Señaló que la paciente ingresó, el 18 de febrero de 2023, a las instalaciones del servicio de urgencias médicas de la ESE Centro 1 punto de atención Piendamó, “con el objetivo de garantizar la atención integral en salud para víctimas de violencia sexual según la resolución 459 de 2012” [575]. Conforme lo indicado por la Secretaría, en la historia clínica se evidenció “que se [solicitaron] los paraclínicos necesarios [y no se indagó] adicionalmente sobre los hechos sucedidos para evitar la revictimización, ya que se informó desde el área de consulta externa de la IPS [Totoguampa] que hubo intervención por el área de Psicología”[576]. Refirió que se diligenció la “ficha de notificación 875”[577] y la paciente solicitó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), por lo que se realizaron las gestiones de remisión a un nivel de mayor complejidad, siendo aceptada en la Clínica La Estancia de Popayán.
Señaló que la paciente ingresó al servicio de urgencias médicas de la Clínica La Estancia, el 19 de febrero de 2023, “con el objetivo de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la atención integral en salud para víctimas de violencia sexual”[578]. Refirió que fue valorada por ginecología, quien realizó un “adecuado examen físico y ordenó los medicamentos necesarios para la garantía de la restitución de los derechos por salud de la víctima”[579]. Igualmente, indicó que se solicitó interconsulta por trabajo social, psicología e infectología, y se evidenció la “activación de la ruta de atención intersectorial a víctimas de violencia sexual con ICBF, Fiscalía y Autoridad propia del resguardo indígena de [*]”[580].
La Secretaría afirmó que, en “el abordaje del área de salud mental, se garantizó un adecuado manejo del caso y educación sobre los derechos a los cuales puede acceder la paciente”[581]. En las diferentes historias clínicas, “la paciente [refirió] su voluntad para acceder a la IVE”[582]. Sin embargo, el 21 de febrero de 2023, según nota de evolución, mientras se encontraba “a la espera de la autorización por parte de la EPS”[583], “la paciente [informó] a la ginecóloga [que quería] desistir de la IVE, por lo cual se [solicitó] interconsulta nuevamente con trabajo social y psicología”[584].
El 21 de febrero de 2023, en interconsulta por trabajo social, la paciente informó “su deseo de continuar con su gestación debido a que su madre la apoya en su embarazo e [informó] el nombre del agresor”[585]. En vista de lo anterior, trabajo social solicitó “de carácter urgente la presencia de ICBF” [586].
Finalmente, se garantizó “el alta de la paciente con las medidas de protección asignadas por ICBF”[587]. Indicó que, “a la fecha de la elaboración del presente informe, no se cuenta con información adicional de otras atenciones en salud y de los seguimientos clínicos rutinarios a víctimas de violencia sexual según la resolución 459 de 2012, los cuales se solicitaron a la EPSI AIC a través del oficio OF-SSR-073-2024”[588].
Sumado a lo anterior, la Secretaría Departamental de Salud del Cauca, respecto a la normativa o regulación aplicable para llevar a cabo la atención prestada o requerida por la niña, informó que “la Ley 1751 de 2015, estatutaria del derecho fundamental a la salud, en el artículo 5° asigna al Estado la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud”[589] y destacó los literales c) e i) establecen que se deben formular y adoptar políticas para la promoción de la salud, prevención y atención de enfermedades, y financiar sosteniblemente los servicios de salud para atender oportunamente las necesidades de la población.
Asimismo, indicó “que dentro de los derechos humanos se encuentran los derechos sexuales y reproductivos de carácter fundamental. Mediante la Declaración de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo de 1994, se reconoció que los derechos reproductivos tienen relación directa con otros como la dignidad, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la información, la salud y la educación”[590].
Además, señaló que “los Objetivos de Desarrollo Sostenible se destacan aquellos que buscan la garantía de una vida saludable y el bienestar para todas las personas sin diferencia de edades, así como el que promueve la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas. Dentro de las metas de estos objetivos se encuentra el acceso universal a los derechos reproductivos y a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información, educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”[591].
También se mencionó que la “Resolución 459 de 2006: Adopta el Protocolo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, y es de obligatorio cumplimiento para la atención de las víctimas de violencia sexual, por parte de las Entidades Promotoras de Salud, del régimen contributivo y del régimen subsidiado e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud”[592].
De igual manera, señaló que la Resolución 3280 de 2018 adoptó “los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y establece los lineamientos técnicos y operativos de la ruta integral de atención en salud materno perinatal”[593].
En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, señaló que la “Sentencia C-355 de 2006, al reconocer este derecho, crea la opción, pero no obliga a ninguna mujer a optar por la interrupción voluntaria del embarazo, con lo cual se ratifican los derechos a la autonomía y la autodeterminación reproductiva. Por ello, es preciso que las mujeres cuenten con asesoría en opciones, en la que se les informe que aun estando inmersas en alguna causal pueden optar por seguir con la gestación y asumir la crianza o dar el producto de la gestación en adopción”[594].
Destacó que la “Corte Constitucional declaró a través de la Sentencia C-055 de 2022, 'la exequibilidad del delito de aborto consentido, en el entendido de que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación y sin sujeción a este límite, cuando se presenten las causales de que trata la Sentencia C-355 de 2006”. La corte determinó que prohibir el aborto, mantenerlo en el código penal y restringirlo a tres causales coarta la libertad de conciencia de las mujeres, niñas, hombres trans y personas no binarias, impide el acceso libre a servicios de salud reproductiva, crea barreras de tipo institucional y social para el acceso al aborto incluso dentro de las tres causales, contribuye a la criminalización de las mujeres que buscan servicios de salud reproductiva, impide que las mujeres tomen decisiones sobre su cuerpo como si fueran ciudadanas de segunda categoría, ocasiona que los abortos clandestinos e inseguros aumenten, lo que provoca mayores tasas de morbilidad y mortalidad materna”[595].
Finalmente, mencionó que la “Resolución 051 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social, que hace parte de la Resolución 3280 de 2018, reemplaza el numeral 4.2 del lineamiento técnico, responde al exhorto de la C-055 de 2022, regula la atención integral en salud para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Este documento establece directrices claras para garantizar el acceso seguro y oportuno a este servicio, alineándose con las disposiciones de la Corte Constitucional, especialmente las sentencias C-355 de 2006 y SU-096 de 2018”[596].
Por último, la Secretaría Departamental de Salud del Cauca informó que, hasta “el momento del reporte y manejo de la usuaria, los cabildos indígenas afiliados a la AIC se regían por el direccionamiento de la Resolución 050 del 2 de julio de 2020”[597]. Esta resolución establecía que “el procedimiento para la interrupción voluntaria del embarazo IVE de las usuarias de la Asociación Indígena del Cauca AIC, estaba en el marco del Artículo 246 de la Constitución Nacional, el derecho mayor y el derecho propio”[598]. La coordinación jurídica de la AIC EPSI debía notificar a la autoridad indígena a la que pertenecía la solicitante de la IVE, para que esta autoridad autorizara o negara la petición, previo análisis del equipo interdisciplinario de AIC.
La Secretaría señaló que, posteriormente, “la Resolución No. 536 del 2 de octubre de 2023, deroga la Resolución 050 de 2020 y hace ajuste al procedimiento de IVE, en la garantía de los derechos a las afiliadas de la AIC EPS” [599]. Esta nueva resolución establece que, “de manera transitoria y mientras se avance en el nivel territorial en la definición e implementación de su ruta territorial y propia según la cosmovisión de cada pueblo y los mandatos de sus autoridades, la AIC EPSI dará el respectivo [trámite] a las solicitudes de IVE conforme a lo establecido en la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional”[600].
Se indicó que, en el departamento del Cauca, las atenciones enmarcadas en la Ruta de Atención Integral Materno Perinatal se rigen por las directrices nacionales, incluyendo:
La “Sentencia C-355 de 2006, “al reconocer este derecho- crea la opción, pero no obliga a ninguna mujer a optar por la interrupción voluntaria del embarazo, teniendo en cuenta las 3 causales”[601].
La Resolución 3280 de 2018, que adopta “los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal”[602], estableciendo en su anexo el “lineamiento técnico y operativo de la ruta integral de atención en salud materno perinatal” Numeral 4.2, relativo a la IVE.
La Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, que declara “la exequibilidad del delito de aborto consentido, en el entendido de que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación y sin sujeción a este límite, cuando se presenten las causales de la Sentencia C355 de 2006”[603].
La “Resolución 051 de 2022 (sic) del Ministerio de Salud y Protección Social que hace parte de la Resolución 3280 de 2018, reemplaza el numeral 4.2 del lineamiento técnico y respondiendo al exhorto de la C055 de 2022”[604].
La Secretaría enfatizó que los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, entes territoriales, EAPB e IPS de los municipios del departamento del Cauca están obligados a “acatar y hacer cumplir lo dispuesto en las normas vigentes para tal fin, velando siempre por la salud y el bienestar de todas las personas con capacidad de gestar”[605].
i. Anexos proporcionados por la Secretaría Departamental de Salud del Cauca. La Secretaría Departamental de Salud anexó la siguiente documentación relevante:
1. Historia clínica de la niña en la Empresa Social Del Estado – ESE Centro 1 (Punto de Atención Piendamó) del 18 de febrero de 2023
En la historia clínica de la niña en la Empresa Social del Estado Centro 1 (Punto de Atención Piendamó), del 18 de febrero de 2023, se registró atención a las 15:37:55 p. m. “PACIENTE [FEMENINA] EN COMPAÑIA DE LA MADRE (…) QUE [ASISTIÓ] EL [DÍA] DE HOY A TOTOGUAMPA REFIERE QUE POR SOSPECHA LE [REALIZÓ] PRUEBA DE [EMBARAZO] PARTICULAR EL DIA DE HOY 18/02/23 CON RESULTADO POSITIVO E [INMEDIATAMENTE PASÓ] A CONSULTAR A LA IPS TOTOGUAMPA HACE ACTIVACION DE RUTA Y VALORACION POR [PSICOLOGÍA] PACIENTE QUIEN DESEA ACCEDER A LA [INTERRUPCIÓN] VOLUNTARIA. PACIENTE SEGUN CON [EMBARAZO] DE 13 SEM POR FUM DE NOVIEMBRE EMTRE 17 - 22 DEL 2022 Y AU 18 CM FCF 150 PACIENTE QUIEN CURSA OCTAVO DE PRIMARIA RESIDE EN VEREDA **** (…) PACIENTE QUIEN YA [SE VALORÓ POR PSICOLOGÍA] EL CUAL REFIERE QUE NO DESEA HABLAR SOBRE LO SUCEDIDO NO REINTERRREWGOMAS (sic) Y ADEMAS LE REFIERE NO DESEO DE TENER AL [BEBÉ] POR LO CUAL ACTIVA RUTA PARA IVE Y REMITE A NUESTRA [INSTITUCIÓN] PACIENTE QUIEN SE NOTA TRISTE Y CALLADA SEGUN LA SENTENCIA C-366-2006 PACIENTE PUEDE ACCEDER A [INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA] SI CUMPLE CON LAS 3 CAUSALES POR LOS CUALES ELLA CABE DENTRO DE LA CAUSAL [EMBARAZO] PRODUCTO DE [VIOLACIÓN]”[606].
Igualmente, consta anotación que se diligenció “FICHA DE [NOTIFICACIÓN] SIVIGILA”. Se consignó “PACIENTE MENOR DE EDAD PRIMIGESTANTE CON ABUSO SEXUAL SE INICIA [TRÁMITE] DE [REMISIÓN] NIVEL SUPERIOR” y se registró que la niña fue aceptada en la Clínica La Estancia. Se reportaron los resultados de laboratorio de hemograma, pruebas de VIH, sífilis y hepatitis B negativas; uroanálisis y cultivo de gonococo sin hallazgos patológicos. Como diagnósticos se consignaron, “T742 - ABUSO SEXUAL” (principal), “Z321-EMBARAZO CONFIRMADO”, “Z359 - SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO SIN OTRA ESPECIFICACION”[607] y “Z640 - PROBLEMAS RELACIONADOS CON EMBARAZO NO DESEADO”[608], con causa externa de “SOSPECHA DE MALTRATO [FÍSICO]”[609]. Se registro como fecha de cierre de consulta ese mismo 18 de febrero de 2023, a las 07:02:12 p. m.
2. Historia clínica de la niña en la Clínica La Estancia S.A. de Popayán, del 1 de marzo de 2019 al 23 de febrero de 2023[610]
En los folios adicionales aportados de la historia clínica de la niña en la Clínica La Estancia S.A. consta en el folio 110, del 21 de febrero de 2023, la realización de prueba no treponémica manual (serología) con resultado no reactivo. En evolución médica del mismo día registrada en el folio 114 a las 08:17:01, se consignó que presentaba “leve dolor pélvico”[611], “SOLICITANTE DE IVE, ABUSO SEXUAL EN SEGUIMIENTO POR [PSICOLOGÍA] Y TRABAJO SOCIAL. YA SE [ACTIVÓ] RUTA DE [ATENCIÓN] A [VÍCTIMAS] DE ABUSO. TIENE PENDIENTE [AUTORIZACIÓN] DE CABILDO PARA INICIO DE PROTOCOLO CON MISOPROSTOL 400MCG SL CADA 3 HORAS. SE EXPLICA A PACIENTE Y ACOMPAÑANTE CONDUCTA”[612].
Con posterioridad, en folio 121 se anotó a las 23:35:18 del 21 de febrero de 2023, por enfermería que la paciente está “PENDIENTE RE VALORACION POR TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA YA QUE PACIENTE REFIERE QUERER CONTINUAR CON SU EMBARAZO”.
En el folio 117 se consignaron como resultados de interconsulta por trabajo social del 22 de febrero de 2023, a las 11:03:47: «Paciente ampliamente conocida por el área, con [diagnósticos médicos] anotados en HC, caso conocido por [Fiscalía], ICBF y Autoridad Propia del Cabildo Indígena de *. Solicitan intervención [nuevamente] porque paciente ha manifestado su deseo de continuar con su proceso de gestación, a lo cual paciente refiere que “quiero seguir con el embarazo porque mi mamá me apoya” [además] refiere que el presunto [agresor] se llama “Horacio y es el esposo de mi prima Lucía, y ellos viven a dos minutos de mi casa”. Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesaria la presencia de ICBF y Autoridad Tradicional para que estos definan proceso de protección y restablecimiento de Derechos»[613].
Asimismo, se registró interconsulta de psicología con la siguiente observación “AUXILIAR DE ENFERMERÍA REFIERE QUE PACIENTE DESEA TENER A SU HIJO, [ADEMÁS] DICE QUE EL AGRESOR ES EL ESPOSO DE UNA PRIMA Y NO QUERIA DECIR NADA POR AMENAZA CONTRA LA MADRE DE LA PACIENTE”[614]. Como resultados de esta interconsulta se consignó: «[p]aciente cursando con 20 semanas de gestación, ingresa al servicio remitido de I nivel para IVE. A la exploración primigesta refiere retractarse de la decisión y continuar proceso gestacional, así mismo anexa nombre de presunto agresor señalando a “... Horacio, él es el esposo de mi prima”. Al momento de la exploración paciente cursando con exacerbación de afecto plano, bajo contacto visual y verbal a la entrevista. De acuerdo con notificación realizada a ICBF y autoridad propia, pendiente visita intramural para definir procesos de protección y PARD. Plan Seguimiento prioritario por psicología ambulatoria»[615].
En evolución médica de las 08:10:25 del 23 de febrero de 2023, del folio 148, se le dio el alta por ginecología con cita médica en 8 días. En anotación de evolución médica de ese mismo día a las 09:21:31 se anotó como plan el egreso a “Fundación Soy Vida en ambulancia básica”[616].
3. Historia clínica de la niña en el Hospital Universitario San José ESE de Popayán, del 28 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023
En la historia clínica se evidenció que la niña ingresó, el 28 de junio de 2023 a las 6:53:33 p. m., acompañada de su madre, en el Hospital Universitario San José ESE de Popayán por urgencias de ginecología debido a un dolor en la zona baja de la espalda de moderado a gran intensidad, asociado a dolor tipo contracción uterina, iniciado la mañana del día de la consulta. Se anotó que la niña había tenido 3 controles prenatales hasta el momento. Asimismo, se consignó que la edad gestacional era de 38.5 semanas según ecografía realizada en la semana 23.4 (16/03/23). Consta que se trató de un código fucsia, antecedente de abuso sexual por persona desconocida, notificado a las autoridades. Se estableció como plan la hospitalización en salas de ginecología, toma de paraclínicos, valoración por trabajo social y psicología. Se consignó como impresión diagnóstica “[SUPERVISIÓN] DE PRIMIGESTA MUY JOVEN”[617] de código “Z356”[618].
A las 10:29 p.m. se anotó en el folio 2 que presentaba “LEVE DOLOR ABOMINAL (sic) TIPO [CONTRACCIÓN] UTERINA”[619]. Se ordenó “[VALORACIÓN] POR [ANESTESIOLOGÍA] PARA [PROGRAMACIÓN DE CESÁREA]. PACIENTE CON ALTO RIESGO DE DISTOCIA INTRAPARTO POR PELVIS ESTRECHA, [ADEMÁS] QUE SOLICITA [TERMINACIÓN] DEL EMBARAZO POR VIA ALTA”[620].
El 29 de junio de 2023, en horas de la mañana, se pasó a turno para cesárea, conforme al folio 12. A las 11:21:48 de ese mismo día se registró en interconsulta con trabajo social la siguiente anotación: “Paciente en edad pre adolescente oriunda de la vereda *****, municipio de [Cajibío] de etnia y cultura indígena, pertenece a una estructura familiar reconstruida compuesta por su madre, padrastro y sus hermanos, en el subsistema fraternal la menor ocupa el primer puesto de tres hermanos, cuenta con dinámica familiar alterada debido al evento que fue [víctima] la menor y cuando fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes se [activó] por parte de la Indígena (sic) una ruta de protección para la paciente y su familia, quien [solicitó] IVE pero el embarazo estaba muy avanzado en edad gestacional por lo cual [cambió] de decisión, la Familia fue ubicada en la Fundación Soy Vida por parte de la autoridad indígena mientras la [Fiscalía] realiza las investigaciones porque el evento del cual fue víctima la paciente no fue un desconocida (sic) y se han generado una serie de amenazas por lo cual se han tomado medidas para proteger a ella y a su familia, por lo cual fueron ubicadas en la Fundación Soy vida donde [egresarán] una vez tenga salida, ante todas [estas] evidencias del manejo del caso no se activa la ruta de atención a víctimas de violencia sexual, debido que esta investigación ya [está] en curso y a cargo [de la] Autoridad indígena del resguardo al cual pertenece. A su alta médica la paciente egresará con su progenitora y el lactante si no presenta ninguna novedad en su condición salud - enfermedad. Consulta Familiar: se orienta a la madre sobre los derechos sexuales y reproductivos de su hija a quien ella la apoyo (sic) en la decisión de dar continuidad en el embarazo, además se le orienta la importancia que tiene para el proceso salud - enfermedad de la paciente darle seguimiento a la situación jurídica, debido que ella lleva 5 meses con la menor y sus hermanos protegidos por la autoridad indígena en la Fundación donde [egresarán] una vez se defina la alta médica de la paciente, la madre manifiesta entender”[621].
A las 11:54:46 se registró en el folio 18 una interconsulta con psicología, pero la niña estaba en cirugía, razón por la cual solo se tuvo contacto con la madre y se dejó la siguiente anotación: “[r]efiere que se encuentran actualmente en casa de paso soy vida con paciente y dos hermanas menores de 7 y 2 años de edad, respecto al antecedente de abuso sexual éste ya es conocido por autoridades pertinentes, refiere la progenitora que es conocido también por autoridad indígena”[622].
Se consignó en el folio 21 como hora de finalización del procedimiento de cesárea la 1:00 p.m. del 29 de junio de 2023, con entrega exitosa de un bebé femenino sin complicaciones infecciosas, el manejo adecuado de la placenta y el control efectivo del sangrado. Se trasladó posteriormente a la niña para recuperación al área de ginecología.
Al día siguiente, 30 de junio de 2023 a las 2:52:59 p. m., se dejó constancia en el folio 34 del procedimiento de inserción de implante subdérmico, sin ninguna complicación. Se administraron los siguientes medicamentos a la paciente: acetaminofén, dipirona, naproxeno, sulfato ferroso y cefalexina; se programaron controles con medicina general en 3 días y con ginecología en 15 días, además del retiro de puntos en 15 días y control de la recién nacida en 3 días.
Ese mismo 30 de junio, a las 3:26 p.m., en el folio 36 se registró consulta de psicología con el siguiente análisis: “antecedente de abuso sexual, caso conocido por las autoridades correspondientes; evitando la revictimización de la paciente se orienta la intervención al apoyo de tipo emocional frente a los cambios significativos que conlleva el rol materno, identificando en la paciente disposición a asumir el rol materno además del vínculo afectivo que se empieza a construir”[623]. Se consignó como plan “[s]e realiza intervención de tipo emocional, orientando a la paciente a la identificación de recursos internos y externos que favorezcan su rol materno y el vínculo afectivo. Paciente en quien se evidencia adecuada disposición, introspección de su proceso de salud enfermedad. Se psicoeduca en derechos sexuales y reproductivos y se brindan señales de alarma de tipo emocional” [624].
(vi) Respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
La defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, mediante oficio remitido a esta corporación el 24 de julio de 2024, informó que el caso de la niña “fue puesto en conocimiento del ICBF por investigador criminal de la unidad de actos urgentes de la SIJIN Metropolitana de Popayán y mediante oficio de fecha 20 de febrero de 2023 suscrito por la profesional en Trabajo Social de la Clínica la Estancia de la ciudad de Popayán”[625]. En dicho oficio se indicó que la niña se encontraba “hospitalizada en Clínica la Estancia desde el sábado 18/02/2023, quien ingresa remitida de nivel I por Abuso sexual e interrupción del embarazo. Paciente refiere relaciones sexuales no consentidas con conocido de quien se niega a dar el nombre por previas amenazas en contra de la vida de madre de familia. Durante ronda de gestora intercultural, paciente le manifiesta que su agresor la [visitó] el día de hoy 20/02/2023”[626].
La defensora refirió que la niña Lina, como su madre Ana, hacen parte del resguardo indígena de * conforme a certificado expedido por el Ministerio del Interior. Por lo cual, recalcó que “los pueblos indígenas tienen derecho a determinar sus necesidades y la manera como pueden ser resueltas sus problemáticas”[627] y, por ende, la necesidad, de “garantizar el reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena, el enfoque diferencial indígena que les asiste y el principio constitucional de diversidad étnica y cultural, conforme lo establece el lineamiento adoptado mediante Resolución 4262 del 21 de julio de 2021”[628].
Informó que “previa verificación de vulneración de derechos y, ante la apertura de investigación con medida de restablecimiento de derechos consistente en ubicación de la adolescente en hogar sustituto, la suscrita Defensora de Familia se trasladó en compañía del equipo interdisciplinario a la Clínica La Estancia del Municipio de Popayán (Cauca), a fin de realizar las diligencias propias del proceso, en donde se conoció la intención de la niña de practicar la IVE producto de la presunta violencia sexual”[629].
Asimismo, indicó que “requirió al personal de la entidad de salud informar a la Defensoría de Familia sobre el egreso de la paciente, sin embargo, ello no ocurrió, pues en comunicación posterior con la Trabajadora Social de la Clínica en cita, se tuvo conocimiento que los galenos le dieron de alta y, por solicitud del Gobernador Indígena del Resguardo [de *], la adolescente fue trasladada a su comunidad, sin que se informara al respecto a la autoridad administrativa, pese a que desde el inicio del PARD se citó a la autoridad tradicional a efectos de realizar la respectiva notificación, articulación y definición de la competencia”.
La defensora refirió que «en reunión con la autoridad indígena y representante de la progenitora del sujeto de derechos se informa que, la señora por Ana, junto a sus tres hijas, incluida Lina, fueron trasladadas y hospedadas en una Fundación en convenio con el CRIC EPS AIC, refiriendo que “dentro de ese espacio se garantizan los cuidados y apoyo profesional y salud, con familia solo se está aportando lo de aseo e higiene de resto todo lo garantizan allá. (...) desde la salida de la adolescente ya [está] trazada la ruta y nosotros continuaremos con las atenciones a las comuneras y somos nueve autoridades que ya nos hemos puesto de acuerdo en las acciones y tenemos a las comuneras atendidas y lo ideal es que las comuneras estén tranquilas frente al presunto agresor que les [causó] las desarmonías a ellas, al parecer está en la familia y la idea es protegerla que ellas permanezcan en el espacio y de ser hubiera alguna dificultad ya habríamos recurrido a otras instancias”, razón por la cual, el 18 de abril de 2023, se profiere auto mediante el cual se dispone el traslado por competencia a la autoridad indígena del Resguardo indígena de [*]»[630]. Situación que “fue puesta en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, en atención al requerimiento realizado y solicitud de seguimiento al caso”[631].
Informó que para los “procesos de restablecimiento de derechos – PARD en favor de NNA pertenecientes a grupos indígenas con derechos amenazados, inobservados o vulnerados por presunta violencia sexual”[632], se debe seguir un “procedimiento especial y único para adelantar el Trámite Administrativo para el Restablecimiento de los Derechos de los niños, las niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas”[633], estipulado en el “Lineamiento técnico administrativo e interjurisdiccional versión 1, adoptado mediante resolución No. 4262 del 21 de julio de 2021”[634]. Por tanto, refirió que este procedimiento es “el mapa a seguir durante el trámite del mismo”[635], en concordancia con “lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 1098 de 2006 y el lineamiento técnico para la atención a NNA con derechos amenazados o vulnerados, víctimas de violencia sexual aprobado mediante resolución No. 6022 de 2010 modificado mediante resolución 8376 de 2018”[636].
Por otra parte, indicó que el ICBF cuenta con “programas de promoción y prevención en la primera infancia”[637] y “programas de infancia y adolescencia”[638] donde se abordan temas como la “prevención de violencias”[639], incluyendo la violencia sexual, además de cursos de autocuidado y fortalecimiento familiar. Esto, como parte de sus funciones como ente rector del sistema nacional de bienestar familiar, aclaró que “la responsabilidad frente a la promoción y prevención hace parte de las competencias de las secretarías de salud distritales, departamentales y municipales”[640]. Señaló que en un requerimiento realizado al coordinador del Centro Zonal Indígena, este informó que “actualmente no se han realizado programas y/o campañas de prevención de violencia sexual al interior de las comunidades indígenas”[641]. Sin embargo, “a través de los distintos servicios de atención correspondientes al proceso de promoción y prevención, se trabajan temáticas con el Talento Humano de las Entidades Administradoras de Servicios y beneficiarios sobre prevención de todo tipo de violencia”[642]. Además, señaló que “las comunidades indígenas en el Departamento del Cauca, en desarrollo de las Modalidades Propias de atención, efectúan procesos de sensibilización y prevención sobre la violencia sexual desde la concepción de maduración de las semillas de vida, en el marco del desarrollo de sus sistemas propios de salud y educación”[643], destacando el impacto de estas iniciativas en el “fortalecimiento étnico cultural de los pueblos indígenas alrededor de la prevención de los distintos tipos de violencia”[644].
Respecto a las condiciones actuales de la niña y su hija, refirió que desconoce su estado actual de salud, así como su estado de escolarización y lugar de residencia, “pues el proceso administrativo de restablecimiento de derechos a su favor se encuentra a cargo de la autoridad indígena del Resguardo indígena de [*]”[645].
Además de lo que ya ha sido reseñado con anterioridad, el ICBF anexó a su comunicación la siguiente documentación relevante:
En el acta de reunión, del 18 de abril de 2023, consta la asistencia del señor ****, en calidad de gobernador del cabildo indígena de *, y el señor Samuel, primo de la madre de la niña y delegado por la familia para hacer presencia en esa diligencia.
En dicho documento se evidencia que el gobernador del cabildo indígena de * refirió que “desde un momento en que se conoció el caso en el territorio, la niña iba a la unidad de cuidado de [Piendamó], la IPS [Piendamó], en donde la mamá informó que se encontraba engordando mucho o hinchada en la cintura por lo que se va a IPS arman la ruta y la envían a la clínica. Ya en la clínica la trabajadora social de la AIC nos informó que la niña quería interrumpir el embarazo y nosotros debíamos dar un documento de autorización y nosotros nos reunimos para eso por lo que debido a que la niña ya tenía 20 semanas de embarazo nosotros decidimos que no se realizara como autoridades. Al otro día, en reunión en la AIC con el equipo de salud del CRIC, en donde estuvieron reunidos con la mamá de la niña, doña Ana se definió la salida de la niña de la clínica y definir la ruta, en donde nosotros dentro de la autonomía era muy difícil darle una salida, sabiendo de los riesgos y de las niñas, ya el programa de salud nos refirió de los convenios y [había] unas casas en que ellas podían ir allá, entonces son la mamá y las 3 niñas, viendo el riesgo de protección se definió que toda la familia, tanto la mamá como las 3 niñas están en el espacio del territorio. En la salida de la clínica, en ese mismo día la autoridad indígena fue de inmediato al territorio a retirar a las otras niñas del medio familiar en que se encontraban con el padre para que fueran ubicadas con la mamá en la Fundación Soy Vida, donde se tiene convenio con el CRIC - EPS AIC, ellas están allá desde el 23 de febrero de 2023. Dentro de ese espacio se garantizan los cuidados y apoyo profesional y salud, con familia solo se está aportando lo de aseo e higiene, de resto todo lo garantizan allá”[646].
Asimismo, el gobernador manifestó “como autoridades dentro del ejercicio nosotros ya tenemos ese conocimiento y como autoridad pero desde un momento le solicitamos a la comunera Ana y la hermana que nos solicitara y colocara la demanda a nosotros como autoridades y [así] revisamos los casos, hacemos el llamado y tenemos la ruta, sabemos que desde acá ya se está en la fiscalía la investigación y con ellos nosotros articulamos para continuar el proceso. El tema si es de competencia de la jurisdicción hasta que se esclarezca todo, aunque la comunera Ana ha referido que se encuentra aburrida pero la mamá manifestó el apoyo mutuo en la decisión de dar continuidad al embarazo y, por ello, le hemos orientado en que no la puede dejar sola en el embarazo y se decidió que todas estén en un solo sitio. Frente a la investigación penal, la continuaría la Fiscalía, pues hay dos versiones ya que en la historia [clínica] el presunto agresor la visitó y la [amenazó] pero después [Lina cambió] la versión. En estos días estuvimos en reunión ya que la menor de edad nos quería manifestar quien es el presunto que le ocurrió la desarmonía, pero ella no quiso hablar, le da tristeza y le dijimos que hablara con la secretaria y con la psicóloga. Desde la fecha de la salida de la adolescente ya está trazada la ruta y nosotros continuaremos con las atenciones a las comuneras y somos 9 autoridades que ya nos hemos puesto de acuerdo en las acciones y tenemos a las comuneras atendidas y lo ideal es que las comuneras estén tranquilas frente al presunto agresor que les causó las desarmonías a ellas, al parecer está en la familia y la idea es protegerla que ellas permanezcan en el espacio y de ser que hubiera alguna dificultad ya habríamos recurrido a otras instancias”[647].
Por otro lado, el señor Samuel manifestó “Con respecto a la información que tengo de la niña, claro que ella es que en el inicio medie en si ella quiere continuar con el embarazo pues ella es autónoma y puede decidir frente al caso de la gestación y es la información que tengo, ella salió de la casa hacia el centro de atención. La información que yo tengo es que mi prima Ana llevo a la niña a atención por la EPS como lo manifiesta mi compañero el Gobernador y hasta el momento es decidir si la jurisdicción [indígena] decide continuar con el caso o lo continúan ustedes en su jurisdicción”[648]. Igualmente, refirió que en “este caso, por la parte de la [policía] y fiscalía puede actuar articuladamente en la jurisdicción indígena por lo que le solicito al Gobernador indígena que nos apoye para dar pronta solución. Así mismo, solicitarle que me permita realizar acompañamiento a mis primas porque ellas a veces tienen miedo y falta de confianza”[649].
i. Anexos proporcionados por el ICBF
1. Oficio del 18 de abril de 2023 de la IPS Cambio Semillero de Vida
Mediante oficio del 18 de abril de 2023, suscrito por la psicóloga del programa Casa de Paso Soy Vida de la IPS Cambio Semillero de Vida, dio respuesta a la solicitud de información de la defensora de familia indicando “que la comunera LINA (…) Se encuentra recibiendo atención por parte de la IPS Cambio y del programa Casa de paso Soy Vida, desde el día 23 de febrero del años en curso, y por solicitud de sus autoridades se encuentra en compañía de su progenitora y sus dos hermanas de siete y tres años de edad respectivamente. Inicia sus controles prenatales el día 16/03/2023 en la ESE [POPAYÁN], y se sigue el direccionamiento desde el programa de Gestantes de la institución de salud. Como programa tenemos dentro de las atenciones pilar de salud en el cual las comuneras cuentan con atención médica en el momento que requieran mientras se encuentran en el programa”[650].
(vii) Respuesta Secretaría de Desarrollo y Protección Social de * (Cauca)
En oficio No. 1621-024 del 24 de julio de 2024, suscrito por la secretaria de Desarrollo y Protección Social de * (Cauca), se informó que se solicitó a las IPS operantes en el municipio que “certificaran de forma urgente, si durante la vigencia 2023 - 2024 las instituciones de salud prestaron algún tipo de servicio médico relacionado con un estado de embarazo y/ o con un presunto abuso sexual a la menor”. Indicó que, según la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E, “la joven en cuestión nunca ha sido atendida en la unidad de atención en salud de *”[651] y que la IPS Namoi Wasr indicó que “no ha brindado ningún servicio a la menor Lina durante la vigencia 2023-2024”[652]. Igualmente, refirió que la IPS Totoguampa Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano confirmó que “sus servicios de salud irrigan los municipios de Silvia, [Piendamó] y * del departamento del Cauca” [653] y especificó “las fechas, los servicios, los motivos de consulta brindados a la menor en cuestión, en la IPS Totoguampa sede [Piendamó] Cauca”[654]. Por tanto, refirió que el municipio de * “no conoció del caso con expediente T-10.040.092, certificado por las entidades de salud operantes en el territorio”[655] y refirió “que el proceso competente al caso lo atendió la Comisaria de Familia del Municipio de Cajibío Cauca”[656].
En el oficio anexado remitido por la Asociación De Autoridades Indígenas del Oriente Caucano “TOTOGUAMPA” en representación de la IPS TOTOGUAMPA, se informó que prestó los siguientes servicios de atención médica la niña:
“(i) El día 18 de febrero de 2023, hora, 1:25 p.m. unidad de cuidado Piendamó,
Cauca. (se adjunta historia clínica 2f).
(ii) Atención psicológica el día 18 de febrero de 2023. hora, 1:52 p.m., unidad de cuidado Piendamó, Cauca. (se adjunta historia clínica. 1f).
(iii) El día 18 de febrero de 2023, la profesional del comportamiento humano dirige una solicitud a la comisaría de familia del municipio de [Cajibío] por la presunta violencia sexual. (se adjunta solicitud 2f).
(iv) El día 29 de julio de 2023, hora 11:50 a.m. lugar, unidad de cuidado Piendamó. (se adjunta historia clínica 1f).
(v) El día 28 de octubre de 2023, hora, 8:49 a.m., unidad de cuidado Piendamó Cauca, presta el servicio de consulta médica general. (se adjunta historia clínica 1f).
(vi) El día 4 de noviembre de 2023, hora, 9:19 a.m., unidad de cuidado Piendamó Cauca, presta los servicios de higiene oral. (se adjunta historia clínica 2f).
(vii) El día 4 de noviembre de 2023, hora, 9:22 a.m., unidad de cuidado Piendamó Cauca, presta los servicios consulta odontológica higiene. (se adjunta
historia clínica 2f)
(viii) el día 4 de enero de 2024, hora, 8:40 a.m., unidad de cuidado Piendamó cauca, presta el servicio de consulta médica general. (se adjunta historia clínica 1f)”[657].
(viii) Respuesta cabildo indígena de *
El cabildo indígena del resguardo indígena de * comprensión territorial del municipio de*, departamento del Cauca, dio respuesta mediante oficio del 29 de julio de 2024.
Destacó que en la jurisdicción especial indígena representada por el cabildo indígena de * “la violencia de género es valorada con especial cuidado y prevalencia sobre otro tipo de violencia que suceden al interior del territorio”[658].
Igualmente, indicó respecto a los delitos sexuales que estos son definidos “como una desarmonía [sexual] que afecta la libertad de escoger libremente su sexualidad, y la desarmonía de mantener su cuerpo sin afectación hasta que la persona decida libremente iniciar su vida sexual, sin violencia u otra manera que ponga a las comuneras o comuneros de manera obligadas (sic) a sostener un encuentro sexual”[659]. Aclaró que “[n]o existe diferenciación cuando se presenta una desarmonía sexual en el territorio, debido a su edad y género, la JEI, actúa investigando el hecho, sea la victima menor de edad o mayor de edad ni diferenciación de género, una vez consolidado la etapa de investigación y descargos procede a imponer las sanciones correspondientes en el marco de derecho [propio], la edad o de género no genera sanciones diferentes cuando el hecho es demostrado”[660].
Se refirió que “el acceso carnal contra una menor de edad perteneciente a nuestra comunidad es gravísimo y de total urgencia e importancia atender judicialmente el hecho, es desestabilizar la familia, la comunidad y por supuesto los derechos inherentes de la menor, cuando se presentan diferentes hechos [y] la violencia sexual. Los bienes, valores y derechos que se afecta cuando existe violencia sexual son la dignidad, la vida, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de escoger libremente la persona con quien sostener el encuentro sexual, la educación sexual, la familia, la armonía individual y colectiva, la autonomía individual, afecta igualmente, la honra y honor del afectado”[661].
Indicó que las “autoridades designadas para la representación de la comunidad a nivel interno y externo cumplen diversidad de funciones y responsabilidades, sin embargo, dentro de la estructura del cabildo indígena o de gobierno propio existe de manera orgánica comunero que les asiste responder por los temas relacionados con las desarmonías que se presentan en el territorio”[662].
Señaló que “el cabildo *, quien tiene a su cargo tiene una secretaria y secretario auxiliar quien es el encargado de recepcionar las denuncias de los comuneros, atender las desarmonías en terreno, ser conciliador en los casos que ameritan, recepcionar las entrevistas, requeriría los comuneros al despacho, ordenar los requerimientos escritos por intermedio del gobernador, realizar los actos de investigación, solicitar las pruebas cuando estime necesario en las desarmonías, organizar los informes investigativos entre otros y una vez este consolidado un proceso de investigación presentar a la plana mayor para analizar y determinar el actuar del cabildo, obviamente cuando amerita el alcalde mayor puede designar a otra autoridad para que realice alguna diligencia”[663].
En especial, el cabildo indígena de * explicó que, “en las desarmonías sexuales o violencia sexual, el alcalde mayor tiene la obligación una vez conocido el hecho de desarmonía sexual de realizar las investigaciones necesarias, como recibir las entrevistas, ordenar el apoyos de profesional de la salud a la víctima, solicitar a la guardia indígena protección a la víctima, interrogar a la presunto responsables en caso de tener información, realizar verificación a la residencia, con el fin de conocer u obtener datos que ayuden a el esclarecimiento del hecho, ordenar por medio del gobernador apoyo a las entidades de apoyo científico o técnico para obtener el informe médico legal, que servirá de apoyo para la toma de decisión, pedir apoyo a los sabedores espirituales para conocer la verdad, estas personas son las encargadas de recopilar todos las memorias de investigación para posteriormente someterlas a escrutinio de la plana mayor de la autoridad ancestral para que sea preparado el informe investigativo a la comunidad mediante convocatoria a una asamblea de carácter judicial para que sea esta sea quien determine según lo que se presente dentro del informe. para los delitos sexuales es indefectiblemente convocar a la comunidad como máximo autoridad judicial”[664].
Se refirió que las reglas generales que rigen la solución de casos relacionados con este delito son la “[p]rotección de la víctima, celeridad, brindar apoyo o acompañamiento psicológico o profesional, si la víctima es menor de edad sea acompañada por sus padres o acudiente, la determinación de la sanción la realiza la asamblea general, el cabildo queda restringida para tomar cualquier tipo de decisión en desarmonías sexuales”[665].
Respecto al interrogante acerca de los tiempos típicos de los procesos que se desarrollan por este delito, refirió que “[n]o existe un tiempo determinado dentro del derecho propio o mayor para las desarmonías sexuales, pues conocida la denuncia se realiza los actos necesarios según lo determine la autoridad dentro del plan de trabajo y la orientación del mayor espiritual, pues muchas veces la etapa de investigación pude pasar por varias autoridades, es decir en el sistema del cabildo estos son elegidos para un periodo de un año del 1 de enero al 31 de diciembre, entonces suele suceder que en una autoridad se realicen actividades de recolección de información y la siguientes autoridad reoriente para los actos de investigación eso sí, sin perder o desconocer la importancia lo cual en pocas veces tarda esta primera etapa, sin embargo, consolidado la recolección del material probatorios, la autoridad a más tardar dentro de los 15 días ordena la convocatoria a asamblea general para determinar y darle solución al caso de desarmonía sexual, entonces si una autoridad por ejemplo conoció de una denuncia y según los elementos probatorias fueron consolidados rápidamente la autoridad procede a convocar a asamblea, o si se presenta dificultad probatoria la etapa investigativa demanda tiempo”[666].
Informó que las “sanciones que impone la JEI, representado por el resguardo indígena de * en las desarmonías sexuales es el denominado por el derecho propio, patio prestado, es decir, imposición de la privación de la libertad en establecimiento penitenciario a cargo del estado colombiano. No hay existe posibilidad cuando se presentan estas desarmonías que el responsable pague su sanción al interior del territorio”[667]. Asimismo, respecto las medidas cautelares señaló que “cuando se presente desarmonías de alta gravedad por ejemplo desarmonías sexuales, la imponer (sic) medidas de aseguramiento en centro carcelario, previa solicitud de colaboración al INPEC, mantener privados de la libertad en las instalaciones del cabildo del presunto responsable o investigado”[668].
Se afirmó que “el resguardo indígena de * brinda garantías a la víctima y al procesado. Al procesado para que ejerza su defensa en el proceso que se le adelanta, a tener oportunidad de presentar las pruebas, a intervenir en el juicio público para su defensa, a mantener y garantizar su seguridad cuanta está en las instalaciones del cabildo, a la imparcialidad de la JEI, al debido proceso. A la víctima, a la protección de sus datos, a la reserva necesaria del proceso, a garantizar su seguridad a través de la guardia, a la verdad, justicia a su dignidad”[669].
Frente a la pregunta relativa a la garantía de la representación, acompañamiento y participación de la víctima y su familia en el proceso, señaló que la víctima “tiene el derecho de hacer parte o acompañamiento de su familia, para esto la familia puede solicitar información, requerir al cabildo, presentar pruebas, aportar pruebas, intervenir en los juicios públicos ante la asamblea, solicitar las sanciones correspondientes, oponerse a alguna actuación que considere no procedente entre otras”[670].
Igualmente, frente a los mecanismos de reparación y protección ofrecidos para las niñas víctimas de este delito, indicó que el “cabildo indígena despliega todos los mecanismos de protección hacia la víctima, tales como acompañamiento de la guardia indígena de manera permanente, durante el proceso, siempre la imposición de medida preventiva de privación de la libertad al presunto responsable para garantizar su seguridad y de la comunidad y la reparación para la víctima es la obtención justicia o imposición de la sanción en patio prestado para el responsable y como no, acompañamiento de los profesionales de la salud y priorización en proyectos comunitarios”[671].
Aclaró que “no han existido [casos] previos por desarmonías de acceso sexual con menor de edad al proceso de la referencia, (otras desarmonías permanentemente [sancionan] el resguardo indígena de *) este asunto ha sido el primero que ha conocido, tramitado, investigado y sancionado por la JEI- resguardo indígena *, como fue la imposición de la sanción en patio prestado por el [término] de treinta años físicos en establecimiento convencional al responsable”[672].
Relativo a la pregunta de si existen protocolos comunitarios para la protección de niñas, niños y adolescentes en casos de abuso, afirmó: “[sí]. Los protocolos están determinados y ejecutados por nuestra unidad de cuidado de la salud, TOTOGUAMPA, el cual fue creada (sic) también para la protección de nuestros menores de edad”[673].
Respecto al interrogante del procedimiento de justicia que se ha realizado en el caso de la presente acción de tutela, el cabildo indígena de * refirió lo siguiente:
“El hecho fue conocido por intermedio de la una institución de salud, ese fue el momento de la presunta ocurrencia del hecho de acceso a+carnal (sic) hacia una menor, con este conocimiento la autoridad del entonces [realizó] las actividades de investigación, para determinar responsables, pues se pudo verificar el estado de embarazo, y la edad de la progenitora, lo cual sin resquicio de duda generaba una desarmonía sexual, pues para el cabildo no es de recibido culturalmente ni desde la cosmovisión que una menor de edad este en ese estado, pues si su estado de embarazo es antes de los 14 años es una desarmonía sexual.
Se hizo las averiguaciones, sin embargo la menor [guardó] silencio ante las preguntas, igualmente su madre, y el presunto responsable en su defensa manifestó conocer la persona quien sería el padre, pero nunca [mencionó] el nombre concreto para identificarlo, los familiares acudieron al cabildo solicitando información del caso y su avances, con todo esto la autoridad impuso medida de aseguramiento en las instalaciones del cabildo, sin embargo por temas internos se ordenó la libertad, pero una vez regulado la situación interna de la autoridad, se determinó someter a al responsable y las [víctimas] a la toma de [las] muestras de ADN, concluyendo que el señalado correspondía al padre. Esta prueba obtenida con ayuda al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses permitió imponer a través de la JEI, la sanción correspondiente, a la familia se le concedió el derecho de intervenir sin embargo guardaron silencio en las pruebas presentadas”[674].
Informó que el lugar donde ocurrieron los hechos “fue en el resguardo indígena de *, vereda *****, lugar donde está ubicada la residencia de la madre de la niña y del responsable del hecho”[675]. Sostuvo que los hechos fueron informados a la autoridad ancestral “por una familiar el cual [indicó] que su sobrina estaba embarazada y que tenía indicios que el padre era su padrastro”[676].
El cabildo indígena de * sostuvo que era “necesario para la autoridad contar con apoyo técnico para fortalecer los medios de prueba para condenar al indiciado, para esto se solicitó mediante oficio al Instituto Nacional de Medicina Legal, para que este apoyara a la JEI, con la toma de muestra de ADN, al victimario y [víctima] para corroborar la hipótesis de la autoridad. Ante esto el instituto, muy diligentemente acudió a la solicitud y [programó] fecha para la diligencia, ante esto la autoridad ancestral [comunicó] a las partes y se llevó a cabo lo pretendido, el informe médico legal, informó que el señalado correspondía al padre, es decir, para conclusión de la autoridad ancestral su padrastro había accedido sexualmente a una menor y producto de ese acceso ocurrió el embarazo. Las solicitudes se realizaron en el año 2024, mes de enero, aclarando que en noviembre y diciembre de 2023, se pidió apoyo al ICBF, sin embargo, [esta] manifestó no poder colaborar para la investigación de paternidad”[677].
Por otro lado, frente a la IVE, sostuvo que la “interrupción del embarazo es atentar contra la vida, así se considera según los usos y costumbres de la comunidad, ahora en caso de los menores, víctimas de violencia sexual, considera que la vida prevalece sobre cualesquiera circunstancias, la vida como valor sagrado para la comunidad”[678]. Informó que “existe una regulación de la IVE, a cargo de nuestra organización indígena regional, como es el CONSEJO REGIONAL [INDÍGENA] DEL CAUCA, CRIC, programa de salud, el cual básicamente establece que cuando se conocen de solicitud de IVE, será la autoridad quien determine”[679].
Frente a la participación de la comunidad, y especialmente de las mujeres indígenas, en la toma de decisiones relacionadas con la salud reproductiva y la violencia sexual, expuso que en “las asambleas comunitarias, en los congresos zonales y regionales, las mujeres por intermedio de los programas de mujeres discuten propone, delibera, definen, orientan y determinan los temas relacionados con la familia, la sexualidad, sus derechos de la mujer indígena”[680].
Igualmente, respecto a iniciativas o programas del resguardo indígena para informar a sus miembros sobre sus derechos sexuales y reproductivos, especialmente en casos de violencia, indicó que “los programas de semillas de vida, con funciones es atender las semillas (menores de edad) fortalecer los proyectos de iniciativa de las mujeres, educación integral hacia las mujeres, la IPSI muestra proteger, informar y forma sobre los derechos sexuales y reproductivos”[681].
Respecto a la pregunta de si la autoridad indígena recibió alguna solicitud para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por parte de la niña, su representante o prestadores de servicios de salud en el presente caso, se limitó a señalar que “[n]o se presentó ninguna solicitud por parte de la víctima verbal ni escrita”[682].
Finalmente, frente a la solicitud de remisión de copia del reglamento interno del resguardo indígena y las demás normas donde se contemplen sus usos y costumbres para resolver sus conflictos internos, informó que “[n]o existe reglamentos internos para resolver los conflictos internos, todos los procedimientos se realizan de acuerdo al principio de la oralidad y la costumbre”[683].
(ix) Respuesta Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH
Mediante Oficio OPTB-240/2024, remitido a la Corte Constitucional el 31 de julio de 2024, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH dio respuesta al auto de pruebas del 09 de julio de 2024, de esta Corporación.
Como primera medida, informó que el ICANH no cuenta con investigaciones específicas en el territorio mencionado. Sin embargo, proporcionaron información proveniente de fuentes secundarias y de una consulta con una funcionaria municipal con conocimiento sobre el ejercicio de justicia en el resguardo solicitado.
Sobre la gobernabilidad y el ejercicio de justicia en el resguardo. El ICANH indicó que, de conformidad con el trabajo de grado ******* (2014), el resguardo se divide en 6 veredas que limitan con varios resguardos y veredas campesinas de municipios adyacentes y su población es de aproximadamente 1.245 personas. A su vez, mencionó que la estructura familiar típica en este resguardo es extensa, con múltiples generaciones y familias cohabitando en una sola vivienda, lo que facilita la transmisión de conocimientos y prácticas culturales. Indicó que el cabildo ha intentado mantener y fortalecer la lengua y cultura * y precisó que los jóvenes y niños entienden el idioma *, pero no lo hablan.
De otro lado, mencionó que según la tesis de Maestría en Educación de ***** (2017), “el resguardo enfrenta problemas como la pérdida de valores culturales, la aculturación, y bajos niveles de participación comunitaria. La comunidad también enfrenta altas tasas de desempleo, pobreza, y escasez de escenarios deportivos y de recreación, lo cual contribuye a tendencias al alcoholismo”.
En cuanto a la autoridad principal del resguardo y su organización, el ICANH compartió la siguiente información:
“La autoridad principal del resguardo es el cabildo Indígena de *, compuesto por nueve personas, cada una con cargos definidos. Las autoridades máximas son el gobernador, el capitán y el médico tradicional. El gobernador preside las reuniones junto con el secretario y el tesorero. El tesorero es responsable de las gestiones sociales, administrativas y políticas de la comunidad, mientras que el capitán actúa como consejero. Estos miembros son elegidos anualmente por la comunidad mediante una asamblea general. Además, los médicos tradicionales realizan rituales para legitimar la elección del cabildo (*, 2014).
El cabildo ejerce autoridad dentro del resguardo, administrando bienes comunes, organizando trabajos comunitarios y representando a la comunidad ante el Estado. Sus funciones incluyen la administración de justicia, según las costumbres propias, la inversión de recursos estatales y la representación de la comunidad ante instituciones externas (*, 2014). El cabildo también coordina programas y comités dentro del resguardo, como las Juntas de Acción Comunal, comités de salud, educación, producción, territorio, medio ambiente, madres comunitarias, guardia, escuelas y programas para jóvenes. Estos programas funcionan bajo la autoridad del cabildo, fortaleciendo la organización comunitaria y la autonomía del resguardo (*, 2014)”.
Sobre el ejercicio de justicia en el resguardo, informó que son escasas las fuentes que pudieron consultar. Sin embargo, con base en lo señalado el trabajo de grado de Pedagogía Comunitaria de *, el ICANH compartió información sobre la evolución del sistema de justicia comunitaria del resguardo y destacó que desde “su creación el cabildo ha enfrentado numerosos desafíos, tanto internos como externos, incluyendo la intimidación por parte de actores externos y la falta de recursos y apoyo (*, 2014)”. Agregó que “según * (2014), el cabildo ha logrado fortalecer la justicia comunitaria mediante la consolidación de su estructura organizativa y la implementación de estrategias que aseguran la participación y el apoyo de la comunidad en sus decisiones y acciones. El cabildo ha jugado un papel importante en la gobernabilidad interna del resguardo, estableciendo mecanismos para resolver conflictos y garantizando que las decisiones se tomen de manera colectiva y transparente (*, 2014)”.
Sobre la adscripción del cabildo a COTAINDOCA. El ICANH informó que el cabildo está adscrito a la Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano (COTAINDOC), la cual, forma parte del CRIC, que a su vez, “es una organización de segundo nivel que agrupa a diversas comunidades y asociaciones indígenas del Cauca, actuando como un organismo representativo y coordinador (MinJusticia & CRIC, 2020)”.
Adicionalmente, hizo referencia a los resultados más destacados del XII Congreso del COTAINDOC, realizado el 8 de junio de 2024, donde se aprobaron varias decisiones para fortalecer el gobierno propio y la estructura política organizativa de los pueblos indígenas de la región. Entre estas: (i) la necesidad de formar un equipo de justicia definido por las autoridades zonales, “responsable de liderar la coordinación y proyección de todos los asuntos relacionados con el tribunal indígena, la ley de coordinación y los centros de armonización”; y (ii) la decisión de avanzar, en un plazo de dos meses, en la valoración, seguimiento y definición de un camino para la atención integral de las familias, atención que “estará fundamentada en lo espiritual y las prácticas culturales, con el objetivo de fortalecer las responsabilidades familiares y reducir la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) (…) el congreso reafirmó la oposición de las autoridades a la IVE como un mecanismo de defensa de la vida y la permanencia de los pueblos indígenas”.
Entrevista anónima a servidor público municipal sobre el ejercicio de justicia en el resguardo. De conformidad con lo señalado por el ICANH, en una consulta telefónica realizada a un servidor público municipal, quien señaló lo siguiente:
“[C]ada resguardo se rige por sus propios usos y costumbres y aplica su justicia de manera particular, por lo cual es difícil hacer generalizaciones. En lo que respecta a *, este es, según su juicio, uno de los resguardos más conservadores del municipio. Para esta funcionaria, la justicia no siempre es objetiva pues depende de quién es el gobernador y el grupo de cabildantes. Si son parientes de un agresor, generalmente no atienden debidamente a la víctima.
Según el funcionario, estas características son indicio de que en dicho resguardo no tienen claro el concepto de justicia, ni del debido proceso con garantías tanto para la víctima como para el agresor. Además, en la medida en que el derecho propio es verbal y carece de regularidad y sistematicidad en los procesos o procedimientos, la aplicación de la justicia depende en gran medida de quienes estén integrando el cabildo en cada momento.
En cuanto a la atención de las mujeres, afirma que existe una deuda histórica con ellas, puesto que sus denuncias de abuso no son atendidas adecuadamente y se les niegan derechos básicos en situaciones de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, no les permiten separarse de los maridos en caso de abuso y las obligan a vivir con el compañero así́ las violenten. Cuando quieren irse del hogar, no las dejan llevarse a los niños. La situación se dificulta aún más para las mujeres que no hablan español y desconocen sus derechos.
La atención a las mujeres ha sido un motivo de tensiones con la comisaría y la personería, debido a que las autoridades indígenas no quieren que se inmiscuyan en sus asuntos, prohibiendo a las mujeres acudir a estas instituciones. Sin embargo, algunas mujeres han puesto denuncias en la Fiscalía, seccional más cercana, la cual no tiene la capacidad de resolver todos los casos debido a que atiende a cinco municipios y aduce que no puede investigar debido a la situación de “orden público”, dejando en impunidad muchos casos. En la actualidad, desde el 2014, la Personería del municipio ha hecho seguimiento a 20 casos de abuso sexual en menores de edad y que, a la fecha, pese a que las víctimas han adquirido la mayoría de edad, no se han resuelto. Esta situación ha generado que las mujeres indígenas víctimas de violencia sexual tampoco confíen en la justicia ordinaria.
Además, existen barreras para la efectiva atención por parte de las entidades estatales a las mujeres indígenas, debido a que los representantes de víctimas que designa la Defensoría no tienen pertenencia a la comunidad, no conocen el enfoque étnico y tampoco hacen trabajo de campo para enterarse del caso e investigar, lo cual pone en desventaja a las víctimas.
Por último, la funcionaria confirmó que, si bien en el Resguardo tienen acceso a los servicios de una IPSI, las autoridades indígenas no permiten la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y tampoco apoyan a las niñas y mujeres que quedan embarazadas en casos de abuso sexual”.
Para finalizar, el ICANH señaló que, si bien “las fuentes escritas consultadas evidencian la existencia de autoridades y mecanismos de justicia, el anterior funcionario municipal llama la atención sobre los desafíos en la atención a los casos de violencia de género, especialmente hacia niñas y adolescentes”. Asimismo, puso de presente que los procesos para ejercer justicia y para abordar prácticas como la interrupción voluntaria del embarazo, han sido direccionados desde el nivel la Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano (COTAINDOC).
Adicionalmente, indicó que la perspectiva aportada por el funcionario consultado, “da cuenta de falta de sistematicidad y regularidad en los procesos, que a su juicio plantea serias preocupaciones sobre la objetividad y eficacia de la justicia impartida. Más aun teniendo en cuenta las barreras existentes para la participación y protección de las víctimas”. Agregó que, en este escenario, resulta oportuna la colaboración con instituciones estatales y la creación de protocolos comunitarios para mejorar la administración de justicia y garantizar la protección de los derechos humanos, en particular, de las víctimas de violencia sexual. Por último, en cuanto a la IVE, indicó que, “la concepción cultural y las restricciones impuestas por las autoridades del resguardo dificultan el acceso a este derecho para las menores víctimas de violencia sexual, evidenciando una necesidad urgente de estrategias integrales que respeten las tradiciones culturales mientras garantizan los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes”.
297. Respuesta al Auto de comisión del 16 de octubre de 2024
(i) Respuesta del Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Cajibío, Cauca.
Mediante comunicación del 31 de octubre de 2024, el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Cajibío, Cauca, informó que, mediante auto del 23 de octubre de 2024, se fijó para el 29 de octubre del mismo mes y año la diligencia ordenada por la Corte Constitucional. Asimismo, indicó que se citó a la accionante, a su hija, al representante legal del Cabildo, a la Comisaría de Familia de Cajibío y a la Defensoría del Pueblo Regional Cauca.
De igual manera, mencionó que, el 29 de octubre de 2024, se instaló la diligencia en la sede del despacho, a la cual asistieron la Defensoría del Pueblo, Regional Cauca (de manera remota), la Comisaria de Familia de Cajibío, la Trabajadora Social y el señor *, Gobernador del Resguardo Indígena de *. Adicionalmente, informó que el Gobernador del Resguardo Indígena remitió certificación del Ministerio del Interior donde consta el registro del Resguardo Indígena de * y su condición de autoridad de este.
En su comunicación, el Juzgado expuso que la accionante no compareció a la diligencia por lo que fijó la continuación de la diligencia el 5 de noviembre de 2024.
Finalmente, el Juzgado solicitó la ampliación del plazo de la comisión, a efectos de poder realizar el cuestionario a la accionante.
Diligencia del 29 de octubre de 2024. En la diligencia llevada a cabo por el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Cajibío, Cauca, el 29 de octubre de 2024, participaron, de manera virtual, representantes de la Defensoría del Pueblo, mientras que, de forma presencial, asistieron la comisaria de familia del municipio de Cajibío, la trabajadora social adscrita al equipo interdisciplinario de la comisaría de familia de Cajibío y el gobernador del cabildo indígena de *, *.
Se dejó constancia de que la madre y la niña fueron citadas a la audiencia a través de WhatsApp, pero no comparecieron.
El juez explicó al gobernador el propósito de la diligencia y procedió a compartirle las preguntas formuladas por la Corte Constitucional.
A continuación, se transcriben las respuestas proporcionadas por el representante de la parte accionada a cada una de las preguntas realizadas por la Corte Constitucional mediante el Auto del 16 de octubre de 2024.
i. Tabla 1. Diligencia del 29 de octubre de 2024
|
Preguntas – Auto del 16 de octubre de 2024 |
Respuestas del gobernador indígena de * durante la diligencia adelantada por el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Cajibío, Cauca, el 29 de octubre de 2024 |
|
Dado que en la respuesta remitida a esta Corporación el cabildo indígena de * refirió que no existen tiempos específicos para los procesos por “desarmonías sexuales”, informe el tiempo promedio que suele tomar cada una de las etapas de este tipo de procesos (desde la denuncia hasta su resolución final). Especifique los tiempos promedio para la recolección de pruebas, la investigación y la convocatoria a la asamblea general. Además, señale si existen plazos máximos para cada etapa.
|
No, pues frente a esa situación, creo que un tiempo exacto, pues no podría decir porque eso… según la investigación que hacemos como traes indígenas y a veces, pues dura 1 año, 2 años, o menos, 6 meses.
Ese es el tiempo que siempre, pues nos ha tocado como asumir en un en los casos que llegan en el territorio, pues como autoridades no podríamos decir que en no tiempo de 2 o un mes podríamos asumir ese caso, sino que pues no, no tenemos tiempo, eso no podría decir un tiempo exacto.
Frente
a eso, pues que según el día que interpongan la denuncia, desde ahí nosotros
comenzamos a actuar ya en investigar, pues máximo que dejamos las denuncias
son de 2 a 3 días, si son casos que necesitan atender de manera urgente. Una
semana es el máximo que llevamos para hacer la investigación, hacer llamado a
la familia a los involucrados y ya para la Asamblea no un tiempo de 15 días,
según el caso, pues ya se la convocatoria a toda la Comunidad para tomar una
decisión. Juez:
¿Y ustedes manejan un plazo máximo
para regular cada una de las etapas? Es decir, ¿para investigación existe un
plazo máximo para la convocatoria de la Asamblea un plazo máximo, recolección
de pruebas? Sí, eso depende de las pruebas que se requiere. Entonces, pues toca como un plazo de 8 días, 15 días, un mes para terminar de recoger todas las pruebas. Ese es el tiempo que nosotros siempre hemos en todas esas denuncias que hacen, es el tiempo que hemos puesto como… como es el tiempo que siempre nos ha tocado asumir el tiempo de un mes o 2 meses así. |
|
Describa con detalle el procedimiento que se llevó a cabo en el caso relacionado con la presente acción de tutela. Detalle información sobre los tiempos específicos de cada actuación dentro del proceso, el rol desempeñado por las autoridades indígenas en el mismo, y cómo se involucró a Lina y/o su representante legal en cada una de estas actuaciones. Aporte copia de toda la INFORMACIÓN DOCUMENTAL relacionada con este caso. |
Sí, en ese caso, pues ella, pues no asumí ese caso, pues venía desde el año pasado, pero ella siempre se le hizo conocer. Mhm… siempre estuvo presente en las llamadas que hicieron a los padres, al padrastro.
Juez: Cuando usted diga, ellos se refiera concretamente a quién está haciendo alusión, pero de quién, o sea, necesitamos eso… continué.
Juez: 2 meses fue lo que se demoran para lo de la prueba de medicina legal, y la convocatoria de Asamblea ¿Cuánto tiempo pasó desde que ustedes ya tuvieron conocimiento de esa prueba?
Todo, eso está en el archivo del Cabildo.
|
|
¿El cabildo indígena ha investigado a otros sujetos que hayan podido tener relación con el “delito o desarmonía de acceso carnal a menor de edad” asociado al presente caso? En caso afirmativo, especifique quiénes han sido investigados y cuál fue el resultado de esa investigación. Aporte copia de toda la INFORMACIÓN DOCUMENTAL relacionada. |
Por
el momento, es la primera vez que nos tocó este año asumir el caso de
violación, entonces pues nosotros como a autoridades indígenas, pues desde la
justicia propia nos tocó asumir ese caso para poder hacer conocer a la misma
Comunidad pues, que no se vuelva, no se hablan a cometer esas. Juez: Bueno, pero creo que la pregunta no va encaminado a eso, va encaminado a si hay otras personas que también han sido investigadas dentro de este mismo caso de la menor, no de otro, sino dentro es quién. O sea, ¿solo ha habido un investigado, que es el que usted hizo relación? Me podría decir el nombre, por favor.
Emiliano.
Juez: ¿Hubo algún tipo de castigo? No, no sé cómo lo denominan ustedes, o sea ¿en Asamblea se tomó alguna decisión frente a este caso?
Señor, pues no hubo ningún castigo solo, pues en el día que se hizo la captura se hizo conocer que íbamos a actuar bajo las pruebas, por eso se dejó en libertad nuevamente, ya bajo las pruebas fue que se hizo la condena.
Juez: A eso voy. ¿Pero, cuál fue la condena?
Juez: ¿Y él está totalmente detenido?
Sí está.
|
|
¿Durante el proceso que desarrolló, se proporcionó información a la niña y a su representante legal sobre sus derechos, el apoyo disponible, las etapas del procedimiento y los mecanismos de defensa? En caso afirmativo, detalle las fechas, el medio por el cual se comunicó y la información específica que se les brindó. En caso negativo, explique por qué no se brindó tal información. |
Sí se hizo la información y pues frente al acompañamiento desde el inicio el equipo de salud de la asociación, pues siempre estuvieron pendientes.
Las fechas exactas, no tengo porque eso todo venía desde el año pasado y nosotros al recibimos y ya nos tocó.
Juez: ¿Sabe qué información específica se le brindó tanto la menor como a su representante?
|
|
¿Cómo garantizó el cabildo la participación activa de la niña o su representante en la toma de decisiones relacionadas con su caso? Sírvase indicar si se implementaron mecanismos específicos para asegurar su participación en las asambleas o deliberaciones, y especifique si efectivamente participaron en dichas instancias. |
Sí ella pues ahí estuvo presente con Lina, la mamá, incluso, pues no se negó, pues ahí es el mismo involucrado, el padrastro, que es todo conversa con la muchacha y con la mujer, entonces no se negó nada en ese momento en toma de decisión, siempre estuvo ahí.
Estuvieron presentes ahí. |
|
¿De qué manera garantizó el cabildo que la niña y su representante legal estuvieran informadas y tuvieran acceso a una asistencia adecuada, tanto en términos de representación legal como de apoyo emocional? Especifique las medidas que se tomaron para asegurar dicha asistencia. |
¿Será que me puede especificar bien esa pregunta?
Juez: Cuando usted dice ella ¿a quién se refiere? ¿A la mamá o a la hija?
Al beneficio de la niña también.
Pues ella siempre, pues como autoridades en las antes de salir las pruebas siempre estuvimos pendientes, se informó. De que pues, que cualquier cosa que necesitara, pues ahí estábamos, como autoridades. Se hizo conocer ya. La situación que salió para la toma de pruebas también se, ella estuvo informada tanto la mamá y el mismo señor y la niña también. Entonces, ahí siempre estuvimos pendientes y ya.
|
|
¿En algún momento se brindaron medidas de protección o algún tipo de apoyo a la niña? En caso afirmativo, detalle en qué consistieron esas medidas o apoyos, así como las fechas y circunstancias en las que se otorgaron. En caso negativo, informe por qué no se le otorgaron medidas de protección o apoyos. |
Sí, en un momento, pues a ella, creo que, junto con la mamá, la apartaron del señor. Ya trasladaron para la otra casa, ahí estuvo un tiempo y pues no tengo la información porque otra vez llegaron a la misma casa donde vivía el señor entonces.
|
|
¿Cuáles son los procedimientos establecidos para la autorización o negación de la práctica de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a las mujeres pertenecientes al resguardo indígena de *? |
|
|
¿Cuáles son los tiempos promedio para llevar a cabo ese proceso de autorización o negación? |
Es eso más que todo, pues apenas tenga la información de cómo está el bebé.
Más o menos 15 días, porque eso, pues no se puede tomar solo la autoridad, pues tenemos un Consejo de exautoridades, eso es ahí [donde] revisa el caso y ya frente a eso, la frente a la orientación de ellos, pues que ya se toma la decisión.
|
|
¿Qué razones se consideran para negar o autorizar la solicitud? |
Pues le dije, pues eso, como el derecho a la vida. Eso, pues, más que todo esto es lo que siempre hemos venido como autoridades indígenas, [inaudible] al aborto. |
|
¿Cuál es la participación de las mujeres que solicitan la autorización en este proceso? |
Ahí en la participación, pues sí, en Consejo de Exautoridades no solo hay hombres, hay mujeres, entonces frente a ese tema, pues en la Asamblea y lideresas también todo eso pues se discute eso para tomar una decisión.
[Inaudible y sin video]
|
|
¿Cuáles son las autoridades involucradas en cada etapa y su función? |
Todas las autoridades indígenas.
Juez: pero, o sea, ¿digamos, cuando se hace la solicitud la conocen todas y todas resuelven? ¿o en primer lugar va a una autoridad específica, después se somete a la Asamblea o cómo es? ¿quiénes se involucran en todo el trámite de la resolución de una petición de ese tipo?
Primero la solicitud llega a las Secretaría. La Secretaría pues nos hace conocer a las autoridades que somos del territorio, por ejemplo en TERRITORIO somos 9 ya de esa solicitud, pues nosotros como autoridades sentamos y revisamos, cómo es el caso después de esta revisión, pues que ya se pasa a Consejo Autoridades la toma de decisiones. |
|
¿Cuál entidad debe conceder la autorización? |
Pues nosotros, como pues esa es la autoridad, se hace el Cabildo porque está en el territorio, son las autoridades territoriales. |
|
¿Se ha autorizado en alguna ocasión la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a una mujer del resguardo? En caso afirmativo, explique las circunstancias en las que se autorizó y las razones que fundamentaron esa decisión. |
No por el momento. Es la primera vez que pasamos en ese caso. |
|
¿Existe alguna regulación específica para la autorización o negación de la práctica de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a las mujeres pertenecientes al resguardo indígena de *? En caso afirmativo, remítala a esta Corporación. |
Por el momento no, como le dije es primera vez, que ha pasado eso. Entonces, por el momento no tenemos una resolución.
|
|
¿En el presente caso, el cabildo indígena de * dio aplicación a la Resolución 050 del 02 de julio de 2020 expedida por la Asociación Indígena del Cauca (AIC)? En caso afirmativo, sírvase remitirla a esta Corporación e indicar de qué manera la interpretó en el presente caso y la ha interpretado a la hora de atender las solicitudes de IVE de las mujeres pertenecientes al resguardo indígena de *. En caso negativo, explique las razones de su respuesta. |
Puede explicarme bien para acá.
Juez: hay una resolución, dice la Corte en esa pregunta que hay una resolución que la expidió la asociación indígena en el Cauca, que es la 050 del 02/07/2020, aquí no nos dicen en qué consiste la resolución, pero al parecer tiene que ver algo relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Ustedes aplicaron esa resolución en el caso de la menor frente a las?
No, no porque es así, como digo que siempre hemos venido defendiendo derecho a la vida, entonces no.
Sí, sí.
Juez: ¿Y no la aplicaron por qué concretamente? ¿por lo del derecho a la vida que usted dice?
[Inaudible y sin video] |
|
El juez le solicitó que en dos días remitiera la regulación sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) mencionada en la respuesta que remitió a la Corte Constitucional, expedida por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), junto al expediente. |
|
|
En el acta de la reunión del 18 de abril de 2023, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con el gobernador del cabildo indígena de * y el representante de la niña, el gobernador del cabildo indígena de * refirió: “en la clínica la trabajadora social de la AIC nos informó que la niña quería interrumpir el embarazo y nosotros debíamos dar un documento de autorización y nosotros nos reunimos para eso por lo que debido a que la niña ya tenía 20 semanas de embarazo nosotros decidimos que no se realizara como autoridades”. Frente a esta manifestación, sírvase responder: Detalle el trámite completo seguido por la autoridad indígena frente a la solicitud de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de la menor de edad, especificando las fechas, las autoridades involucradas, y la gestión realizada por cada entidad. |
Fechas,
fechas. Pues esa y, como le dije, no tengo, no tengo presente en la fecha. Juez: Pero autoridades involucradas
Eso ahí, es eso creo que vinieron manejando todas las autoridades del territorio.
Juez:
¿y gestión realizada por cada una de esas autoridades? ¿Cuáles fueron? ¿Frente
a la niña, cierto? Pues creo que a ella llevaron, fue a primero a la
consulta.
|
|
Indique si la niña participó en algún momento del proceso. En caso afirmativo, especifique cómo y cuándo ocurrió esa participación. En caso negativo, explique las razones por las cuales no se incluyó su participación. |
Sí.
Ella sí participó. Juez:
¿Cómo y cuándo participo? Ella siempre, pues estuvo presente en todas las en todas las situaciones que hicieron desde este tema de salud. Entonces ella creo que ahí siempre estuvo presente, con todo, con las autoridades. |
|
Explique detalladamente las razones que fundamentaron la negación de la autorización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por parte de la autoridad indígena. |
En este momento, pero también creo que es la misma familia, pues no permitió que hiciera el aborto entonces, por eso también las autoridades tomaron esa decisión.
|
|
¿Cuáles son los procesos y procedimientos que se siguen en su jurisdicción para tratar casos de violencia de género contra la mujer? Describa cada una de las etapas y las autoridades responsables de su implementación. |
Frente a esos casos, pues nosotros como autoridades primero, pues les recibimos el denuncio después de la denuncia ya hacemos la situación a todos los involucrados, se hace la investigación, pues como comuneros, pues según la gravedad del delito ella es por ejemplo, si no es tan grave la situación se aplica remedio, o sea en la aplicación de remedios es dar, dar, dar juete al culpable y con eso pues ya muchos comuneros, pues ya en estos momentos que han pasado en esos casos pues han mejorado, ya si el caso es más grave pues ya busca otro espacio como el encarcelamiento, eso es como la situación que hemos venido manejando como territorios indígenas. |
|
En el marco de los casos de violencia intrafamiliar contra niñas, adolescentes y mujeres pertenecientes al resguardo indígena de *, ¿ha identificado algún tipo de problema que dificulte su atención efectiva y la reparación integral de las víctimas? En caso afirmativo, sírvase explicar los obstáculos identificados y cómo afectan el proceso. |
Pues el momento no, siempre he venido a comprender el proceso, pero no, no he visto esos casos. |
|
Informe si existe alguna situación adicional y relevante para el presente caso que deba ser conocida por la Corte Constitucional. |
Como
autoridades, solo creo mencionar que es más que todo, esperamos el bienestar
de la menor, siempre ha sido nuestro objetivo, como el proceso que hemos
venido como caminando más que todo el derecho a los niños, niñas y
adolescentes porque pues hay veces que pasan esas cosas y como autoridades, a
veces no ponemos atención más que todas las menores que en este tiempo, pues
se ha venido presentando. |
El juez verificó la ausencia de la niña y de su madre, por lo que decidió programar una nueva audiencia para el 5 de noviembre a las 9:00 a.m.
Mediante auto del 1 de noviembre de 2024, el magistrado sustanciador accedió a la solicitud de ampliación de los términos dispuestos en el auto del 16 de octubre de 2024, para que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajibío Cauca, la Comisaría de Familia de Cajibío, Cauca y la Defensoría del Pueblo (Regional Cauca) cumplieran con lo allí́ requerido. De este modo, el plazo para la práctica de la diligencia comisionada se prorrogó por cinco (5) días hábiles, contados a partir de la comunicación del auto. Además, se concedió́ un plazo para la presentación de los correspondientes informes de tres (3) días hábiles contados a partir de la realización de la diligencia.
Asimismo, se instó a las entidades anteriormente citadas para que adoptaran de manera eficaz y coordinada todas las medidas necesarias e indispensables para garantizar una notificación efectiva y facilitar la participación de la niña y de su madre, en la diligencia comisionada. Además, en el citado auto se indicó que debían implementar un enfoque diferencial étnico en el recaudo y práctica de la prueba que respondiera a las particularidades del caso, lo que podía implicar, entre otras medidas, proporcionar todos medios tecnológicos, transporte y acompañamiento pertinentes para asistir a la diligencia o, de ser necesario, acercarse al lugar de residencia de la accionante; así como adaptar el lenguaje para que este fuera comprensible y observar las costumbres de la comunidad de la menor de edad.
Mediante comunicación, del 15 de noviembre de 2024, y con asunto “Informe cumplimiento despacho comisorio expediente T-10.040.092”, el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Cajibío, Cauca, informó que, el 5 de noviembre de 2024, la accionante tampoco compareció al Juzgado, razón por la cual, se decidió realizar la diligencia en el domicilio de la accionante el 12 de noviembre de 2024.
Aunado a lo anterior, el Juzgado informó que, el 12 de noviembre, el Cabildo Indígena remitió el expediente que le fue solicitado.
Diligencia del 12 de noviembre de 2024. En la diligencia adelantada por el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Cajibío, Cauca, realizada en el domicilio de la accionante, el 12 de noviembre de 2024, se hicieron presentes representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Comisaría de Familia de Cajibío, entre estas la Comisaría de Familia. Asimismo, el Juez compartió las preguntas elevadas por la Corte Constitucional a la accionante y explicó de qué se trataba la diligencia.
A continuación, se transcriben las respuestas de la accionante a cada una de las preguntas realizadas por la Corte Constitucional mediante auto del 16 de octubre del 2024. Asimismo, se transcribe la respuesta de la niña, al mensaje enviado por la Corte Constitucional mediante el mismo auto.
ii. Tabla 2. Diligencia del 12 de noviembre de 2024
|
Preguntas – Auto del 16 de octubre de 2024 |
Respuestas de la accionante durante la diligencia adelantada por el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Cajibío, Cauca, el 12 de noviembre de 2024. |
|
¿Cómo espera que se protejan los derechos de su hija Lina mediante esta acción de tutela?
|
“Pues en ese momento, pues yo quería, pues que se, que se hiciera justicia en ese momento”.
(…)
“Y como este respaldarme, pues en (…) capturar a la persona que le hizo ese daño mi hija, pues era, eso era lo que yo quería” |
|
¿Por qué consideró que el derecho al “acceso a la administración de justicia” de su hija estaba siendo vulnerado? ¿Informe si esta situación de posible afectación se mantiene en la actualidad? |
“Pues primero que todo, porque pues nosotros somos indígenas y pues que (..) al muchacho que que iba a demandar, que era campesino, entonces que ellos no podían hacer nada, por lo que era campesino. Los indígenas no se podían meter con un campesino (…) por lo que era campesino, no se podían meter con ellos.
[El Juez le preguntó a la accionante si esa situación se presenta todavía en la actualidad, a lo que la accionante respondió lo siguiente:]
“Pues ahorita no, porque pues ya le hicieron la prueba mi compañero y arrojó positivo, entonces por este momento él está en la cárcel”.
|
|
¿Conoció́ cómo fue el procedimiento llevado a cabo por el cabildo indígena de * en la investigación, juzgamiento y sanción del “delito o desarmonía de acceso carnal a menor de edad” contra el señor Emiliano? Describa todas las acciones tomadas por el cabildo indígena de * de las que usted tenga conocimiento. |
“La verdad no, porque fue lo único que, que a él sí o sí le hicieron esa prueba (…) la prueba de [ADN] a él se la hicieron y arrojó positiva y fue lo que yo he entendido que (…) él tenía como 5 días hábiles, no sé eso he escuchado, no sé si a lo que pues a él lo vinieron y lo cogieron y se lo llevaron [el Juez le preguntó quién y la accionante responde:] “la autoridad de [*] y se lo llevaron”.
[El Juez le preguntó si conoció cuál fue el proceso que siguió la autoridad para investigar, para sancionarlo. La accionante respondió lo siguiente:] “No, no, la verdad no”. |
|
En su opinión, ¿durante el proceso llevado a cabo por el cabildo indígena de *, se garantizaron adecuadamente la representación, el acompañamiento y la participación tanto de usted como de su hija Lina? En especial, ¿cree que se les brindó información clara sobre sus derechos, el apoyo disponible, las etapas del proceso y los mecanismos de defensa y que se le prestaron las medidas necesarias para su protección durante todo el proceso? |
[El Juez preguntó: ¿se le garantizó a usted y a su hija acompañamiento por parte del resguardo durante todo ese proceso que ellos hicieron? (…) hubo algún tipo de asesoría, asistencia psicológica, asistencia social?”. La accionante respondió lo siguiente:] “a nosotros nos tuvieron en acá en ***, allá el Cabildo nos dejó que porque por seguridad nos dejaron 7 meses allá y pues en esos 7 meses, no hubo avance, y pues a nosotros nos sacaron porque la fundación no nos podía tener más de 6 meses allá, entonces (…) a nosotros nos dijeron que apenas que naciera la niña le iban a hacer la prueba, la niña nació, salimos sin respuesta, salimos de allá sin respuesta”.
[El Juez preguntó si las dejaron participar durante el proceso en el que se le impuso algún tipo de sanción a quien era considerado el victimario o quien había realizado esa conducta. La accionante respondió lo siguiente:] “Eh no”.
[El Juez preguntó si se les brindó información clara por parte del cabildo sobre los derechos que ella y su hija tenían, el apoyo con el que podían contar, si les explicaron las etapas del proceso y si les dieron toda la información. La accionante respondió lo siguiente:] “pues a nosotros por lo menos a mí, a mí, pues a nosotros a mí me llevaron para allá, para el CRIC en Popayán, que nos dijeron que había un refugio donde podíamos estar y que pues el beneficio era lo, era la psicóloga con la niña y con la, porque yo me fui con las niñas también, (…) allá nos brindaron psicología y eso”.
|
|
¿Considera que las actuaciones adelantadas por el cabildo indígena de * protegieron los derechos de Lina a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición? Por favor, explique su respuesta. |
[El Juez explicó a la accionante a qué se refiere por verdad, justicia y reparación de la siguiente manera: “Ella supo qué fue lo que pasó, por qué fue que se cometió la conducta en su contra. La justicia, si efectivamente se investigó y sancionó a la persona responsable. A la reparación, si ella ha tenido algún tipo de reparación, así sea económica, asistencial o simbólica. (…) Y la no repetición (…) si la persona que fue sancionada hoy posible responsable (…) hizo algún acto de de, digamos pedir disculpas. ¿Alguna de esas situaciones, se garantizó? La accionante respondió lo siguiente:] “No, no” |
|
En su opinión, ¿cómo ha sido la salud física y psicológica de Lina durante y después de su embarazo? |
“Pues cuando estaban embarazo, pues lo primero que ella quería era abortar. Eso era la decisión de ella y ya después, pues ya cuando nos fuimos para, pues ahí (…) aconsejaba que no, que no cometiera ese error, y pues ya la autoridad tampoco no, no permitió que ella abortara. Y pues ella llevó el embarazo bien, pues ella en la fundación, (…) hicieron amigas y todo eso, la psicóloga, todo eso”.
[El Juez preguntó si su salud física se afectó durante y después del embarazo. La accionante indicó lo siguiente:] “Eh no, pues yo la vi normal”.
[El Juez preguntó por la salud psicológica. La accionante respondió lo siguiente:] “Pues ella a veces se veía muy distraída y todo eso. La veía muy distraída. (…) ella no comía allá, ya baja el apetito demasiado”.
|
|
En los últimos meses, ¿Lina y su hija han recibido algún apoyo? (por ejemplo: psicológico, médico, económico, espiritual o de otro tipo). En caso afirmativo, sírvase indicar ¿quién lo ha brindado, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo?
|
“Pues lo único en psicología cuando estuvimos allá, en los 6 meses, hasta que salimos no, ni económico nada de eso, no”.
[El Juez pregunta si le han dado algún apoyo, económico, médico. La accionante respondió lo siguiente:] “No, hasta ahorita no, tampoco a ella”.
|
|
¿Desea ampliar la siguiente la afirmación incluida en su escrito de tutela sobre la IPS-I Totoguampa Piendamó? “[la menor de edad por pertenecer al cabildo indígena] de ninguna manera podía tomar la decisión de abortar, sino que debía continuar con el embarazo” |
“Pues yo allá, pues yo lo voy a apoyar, le dije que yo iba a apoyar, que ella continuara porque pues ya tenía 5 meses, ya tenía, entonces, pues ya cuando le pusieron en el estómago y ella empezó a latir el corazón, entonces yo dije que continuara con el embarazo. |
|
¿Conoce si se solicitó alguna autorización a la Asociación Indígena del Cauca (A.I.C. EPS-I) o al cabildo indígena de * en relación con la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de la niña? En caso afirmativo, por favor detalle su respuesta. |
“Pues a nosotros nos mandaron pa´ la [estancia], En la estancia [la clínica] se abrieron todas las rutas y por lo que pertenecemos al cabildo entonces pues yo creo que llegó a los oídos del cabildo y el cabildo, vino y nos sentamos con el CRIC y el cabildo, decidió que no podía tomar esa decisión de abortar, eso es lo que nos dijeron”. |
|
¿Hubo algún tipo de acompañamiento por parte del cabildo indígena de * antes, durante y después del embarazo de Lina? En caso afirmativo, indique de qué manera se llevó a cabo ese acompañamiento. |
“Pues la verdad nos dejaron allá en esa Fundación”
[El Juez pregunta si cuando estuvieron en la fundación ya había nacido la niña. La accionante respondió lo siguiente:] “tenía 5 meses cuando nos dejaron allá. Entonces, cuando nos dejaron allá, o sea, yo a ellos les pedí, pues que por lo que yo estaba sola, y ya cuando iba a tener la bebé, se van muchos requisitos, se va esto, se va lo otro. Entonces yo les pedí un permiso a ellos y ellos me dijeron que no, y que el gobernador me ayudaba en pañales (…) en lo que es primera vez, y luego ellos me dijeron que sí, que ellos me ayudaban en todo, y ello o sea, ellos no venían a vernos, a mí me tocaba hacerles el llamado por a través de la psicóloga para que ellos vinieran a darnos información y todo eso. De ellos, recibir (…) para que me ayudaran en lo que era gallinas y todo eso no, de esa parte nada. |
|
Se suspende la grabación para que la accionante pueda ir por la niña. |
|
|
“¿En las instituciones de salud que atendieron a su hija en febrero 2023, se prestó́ a la niña y a usted información clara y comprensible en relación con la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y los procedimientos disponibles? En caso afirmativo, detalle su respuesta”. |
[El Juez indicó que, la accionante señaló que estuvo en la clínica la Estancia. Preguntó ¿si allá le brindaron información sobre la IVE y el procedimiento para llevar a cabo ese proceso? La accionante respondió lo siguiente:] “La verdad, no, pues nosotros primero pasamos a Totoguampa, y ya ahí de Totoguampa pues nos pasaron pa urgencias aquí en Piendamó y de ahí a la Estancia, en Popayán”.
[El Juez preguntó si en esa institución les dieron información sobre la IVE y los procedimientos que había disponibles. La accionante respondió lo siguiente:] “Pues en Totoguampa no”. [El Juez preguntó si en la Estancia. La accionante respondió lo siguiente:] “No, tampoco, pues que (…) ahí entramos y pues que venimos a una interrupción, pero pues ya ahí nos dijeron cómo era el procedimiento que iba a pasar por ser menor de edad, yo no tenía conocimiento de eso tampoco, eso no sé qué iría a pasar si, por menor de edad no sé qué irá a pasar, si le interrumpían eso, si quedaba bien, si quedaba mal, eso no tenía yo idea de eso”. |
|
¿Conoce si Lina decidió continuar con su embarazo? En caso afirmativo, (i) detalle cómo fue la manifestación según la cual Lina expresó su deseo de no continuar con el embarazo e (ii) indique por qué razón la menor de edad no accedió́ a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”. |
“Ella no quería, no quería continuar, y pues ya yo le hablé a ella, también le habló la tía, también le habló mi compañero, pues que (…) era un delito de matar un bebé porque ella era 5 meses y me dolió cuando le colocaron el sonido del corazón al bebé (…)”
[El Juez le preguntó, cómo le había dicho la menor de edad que quería interrumpir el embarazo. La accionante respondió lo siguiente:] “Eso fue porque ella iba cambiando un una forma de ella, iba creciendo el estómago (…) ella pues yo le preguntaba a ella y ella me [decía],entonces pues mi compañero y yo fuimos a huellas a hacerle una prueba, en esa prueba salió positiva, y ya cuando pasamos a Totoguampa, me dijo, Mami, yo voy a yo no lo quiero tener, voy a abortar. Eso fueron las palabras de ella.
[El Juez preguntó que por qué razón la menor de edad no accedió “en últimas” a la IVE. La accionante respondió lo siguiente:] “Porque, por lo que yo a ella le había dicho que no, que no abortara (…) que yo iba a estar con ella, sea lo que sea yo iba a estar con ella. Lo mismo, las palabras de mi hermana dijo que no fuera a hacer eso y pues si ella tomaba esa decisión el Cabildo había dicho que no, por lo que éramos indígenas y que en esa, por ser indígena ellos no hacían ese delito de aborto entonces por ese, por ese lado tampoco teníamos un apoyo, no teníamos por ahí tampoco, porque nos negaban”. |
|
Informe si existe alguna situación adicional y relevante que desee remitir a la Corte Constitucional. |
“Que el cabildo pues prometió de ayudarnos, pero hasta ahorita no tenemos como de ese apoyo por ese lado”. |
|
Finalizadas las preguntas a la accionante, el Juez procedió a compartir con la niña el mensaje enviado por parte de la Corte Constitucional. Precisó que todas las personas ahí estaban presentes para que ella se sintiera tranquila. |
|
|
“Apreciada Lina, queremos que sepas que la Corte Constitucional está formada por un grupo de personas llamadas magistrados, que tiene entre sus tareas proteger los derechos de todas las niñas, incluyéndote a ti. La Corte Constitucional ha recibido información sobre diversas situaciones que has vivido durante este último año, y los magistrados a cargo de tu caso estamos revisándolas con mucho cuidado para comprender cómo podemos apoyarte de la mejor manera. Debes saber que escucharte y conocer cómo estás es muy importante para nosotros, y por eso queremos pedirte, si estás de acuerdo, que nos cuentes cómo te sientes y si hay algo que quisieras expresar y compartir para garantizar de la mejor manera tu bienestar y la protección de todos tus derechos”. |
[El Juez le indicó a la niña que si no era su deseo dar alguna respuesta, no tenía que hacerlo. La menor de edad respondió:] “No”. |
(ii) Expediente remitido por el Cabildo Indígena *[684].
Mediante correo electrónico del 5 de diciembre de 2024, el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Cajibío (Cauca) remitió al despacho el expediente enviado por el Gobernador del Cabildo Indígena de *. En dicho expediente, se encuentra el informe pericial de genética forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del 29 de febrero 2024, en el cual se concluye que la probabilidad de parentesco entre el Emiliano y Antonia (hija de Lina) es del 99.99999999[685]. De igual forma, se remiten las citaciones a la niña para la toma de muestras de sangre[686].
Dentro de la documentación remitida, también se encuentran documentos del Territorio Ancestral del Pueblo *, con declaraciones de Lina sobre los hechos[687]. Según la información remitida, el 25 de marzo, las autoridades indígenas acudieron a la Casa de Paso Soy Vida para hacer acompañamiento e indicaron que a la fecha no se había podido identificar al agresor. Según el documento, indicaron que están “trabajando en conjunto con la fiscalía o como nosotros decimos la ley ordinaria con respecto a este caso” y que acudieron con una “autoridad del mismo sexo de la comunera para que la menor tenga más confianza con ella y pueda dar su declaración tranquilamente”[688]. En tal sentido, se observa que la niña manifestó “estar de acuerdo en dar su declaración a la compañera secretaria en compañía de la psicóloga”. Según el documento, Lina indicó que los hechos ocurrieron “en el mes de octubre del 2022, entre los días 10 y 9” y que su mamá la “llevó porque me estaba creciendo mucho el estómago ingrese me remitieron a realizar la prueba de embarazo”. Además, se le preguntó por su padrastro y por la versión de los hechos que dio en el hospital, indicando que “su padrastro es bien me respeta no se [h]a sobrepasado conmigo en ningún momento no es violento no le gusta tomar” y que “yo nunca he dado declaraciones en el hospital” [689].
En otro documento del Territorio Ancestral del Pueblo *, del 29 de julio de 2023, se indica que realizaron visita a la accionante y sus hijas “con el fin de poder tener la información necesaria para poder adelantar el caso ya que las compañeras manifiestan que quieren regresar al territorio” [690]. Tras algunas preguntas realizadas se observa que Lina “se pone a llorar y dice que a ella ya le hicieron las valoraciones y todo” e indica que ella “quiere hablar con la otra doctora”. Según el documento, luego de la conversación con la doctora, esta indica que “la menor ha decidido esperar a los resultados de la prueba de ADN”.
El expediente también contiene documentación del ICBF, como por ejemplo (i) la solicitud de restablecimiento de derechos del Lina, del 20 de febrero de 2023; (ii) el auto No. 024 del 1 de marzo de 2023, por medio del cual se apertura el proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor de Lina; (iii) acta de reunión del 18 de abril de 2023, donde se observa que la autoridad indígena del Resguardo de *, decidió avocar conocimiento del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de la menor de edad Lina; y (iv) auto No. 052 del 18 de abril de 2023, por medio del cual se traslada la historia de atención de Lina, a la autoridad indígena del Resguardo Indígena de *, del municipio de * Cauca, para que dé continuidad a los trámites correspondientes.
Dentro del expediente remitido por el Cabildo Indígena de *, se encuentra una declaración de Lina del 14 diciembre del 2023[691], en las instalaciones de la casa cultural, en compañía de su madre. Según el documento, Lina expresó lo siguiente “[b]uenos días, yo primero que todo quiero decir que mi padrastro ese día que yo estuve en medicina legal y en la fundación pues yo dije que no sabía de quien había sido, solo me acuerdo de la fecha y como ocurrió eso fue un 10 de octubre del año 2022, el lugar de los hechos fue en la casa más o menos entre las 9” [692]. A otras preguntas Lina respondió “Emiliano está sospechando del esposo de mi prima, el cual se llama Horacio y yo también porque ellos eran amigos con mi padrastro cuando Horacio subía el me tocaba el mentón y eso a mí no me gustaba” [693].
Además, según el documento, la niña indicó que “ese día que yo fui al hospital de Popayán allá llegaron la psicóloga y trabajo social a preguntarme quien había sido yo a ellas no les había dicho nada en eso llego una guanbianita a preguntarme o mismos y ella me dijo que como yo no había dicho nada que iba a hacer un ritual por eso mi mamá y yo nos imaginamos que había sido ella que dijo que era mi padrastro. Yo en el hospital yo no llegué a hablar” [694]. Igualmente, indicó que “nosotros ya llevamos 8 años sufriendo el maltrato del señor Emiliano [hacia] mi madre mi mamá se pone muy pensativa porque cada mes ella está pagando 800.000 mil en cuotas del banco le ayuda mi padrastro”[695].
Se observa que cuando le preguntan si quiere que su padrastro vuelva a la casa, Lina responde que “tengo miedo de que el regrese y que [le] vuelva a pegar a mi mamá” [696].
Sobre el presunto maltrato físico del señor Emiliano a la señora Ana, la niña indicó lo siguiente: “[..] mi abuela había llamada a la policía entonces mi mam[á] se había alcanzado a salir de la casa […] ese día le había pegado por eso mi mamá le tocó irse para el hospital le pegó en la espalda patadas”. […] “a él lo detenían y lo soltaban a los tres días llegaba a la casa como si nada entraba y se acostaba […] cada vez que mi mamá sufre maltratos físicos por parte del señor Emiliano ella denunciaba, pero la policía no se lo llevan ese día mismo si no que a la semana pero lo dejan en libertad rápido[697]. Por otro lado, al preguntarle si está segura de que fue Horacio, Lina responde “no, no estoy segura” [698].
Además, el anexo contiene la siguiente documentación: (i) copia de la primera página de una acción de tutela interpuesta por el señor Emiliano, en agosto de 2023[699]; (ii) autorización de la autoridad indígena de *, del 10 de mayo de 2023, para que el señor **** realice visita a la accionante; (iii) autorización de la autoridad indígena de * del mes de julio de 2023, para que la accionante salga de la Casa de Paso Soy Vida y pueda efectuar el cobro de familias en acción; (iv) autorización de salida, del 13 de julio de 2023, a la accionante y sus hijas, para realizar el registro de recién nacida.
(iii) Informe de la Defensoría del Pueblo[700]
Mediante comunicación del 6 de diciembre de 2024, la Defensoría del Pueblo (Regional Cauca) remitió el oficio “202400601106840701 del 18 de noviembre de 2024”, el cual contiene el informe de la Delegada de Mujer y Género de la Defensoría del Pueblo.
De conformidad con el citado informe, el 12 de noviembre de 2024, se realizó la entrevista a la niña en la casa de su madre “Ana” ubicada en la vereda *****, por parte de “la representante judicial de víctimas asignada a la niña por el área de Defensoría Pública, en compañía del equipo Psicojurídico de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género adscritas a la Defensoría del Pueblo Regional Cauca, así como de la Comisaría y de la profesional en psicología de la comisaría de familia de Cajibío y del Juez Segundo Promiscuo Municipal de Cajibío, quien la realizó”.
Asimismo, informó que la accionante vive con sus 3 hijas, de 13, 8 y 4 años y su nieta de 16 meses y que, según lo indicado por la señora Ana, “las dos mayores se encuentran estudiando en los grados octavo y tercero respectivamente y las niñas menores, en el programa de primera infancia” [701]. De igual manera, en el informe se menciona que “el sustento económico de la familia proviene de los subsidios que reciben dos de sus hijas de familias en acción” y que la señora Ana “no puede realizar ninguna actividad que le genere sustento porque debe estar a cargo del cuidado de sus tres hijas y nieta (las […] cuatro menores de edad)” [702].
Respecto a la audiencia realizada, la Defensoría informó que “el acompañamiento institucional en la realización de la diligencia fue adecuado y que en ningún momento fueron vulnerados los derechos de la niña, por el contrario el Juez desde sus competencias, realizó lo pertinente para que las preguntas que generaban dudas fueran entendidas de la mejor manera”[703]. Además, señaló que en “la madre se percibe sentimientos de tristeza y preocupación en el momento que contesta las preguntas en relación a lo sucedido a su hija, así mismo el lenguaje paraverbal de la niña quien escuchó atentamente el mensaje enviado por la Corte quien a la pregunta si tenía algo más que agregar respondió "no", puede estar asociado a sentimientos de tristeza relaciona[da] con la realidad que atraviesa”[704]. Además, puntualizó que la accionante “informó en la entrevista que la niña solo recibió atención psicológica, en el lapso de tiempo que estuvo en la fundación del cabildo desde que la niña […], tenía 05 meses de gestación, se limitaron a hacer el acompañamiento al embarazo y a esperar que la hija de la menor naciera” [705].
Mediante su informe, la Delegada de Mujer y Género solicitó tener en cuenta para la decisión del caso lo siguiente:
i. A la niña se le vulneró su derecho humano a una maternidad elegida. Según la Defensoría la accionante y su hija “manifestaron que desde el momento en que se realizó la prueba de embarazo en el Hospital Totoguampa de Piendamó y esta salió positiva ellas manifestaron querer iniciar la interrupción voluntaria del embarazo, dado que era producto de una agresión de sexual a la menor víctima y que en ese momento ella solo tenía doce (12) años de edad”. Según el informe, para la Defensoría, se evidencia que “desde la misma entidad de salud se vulneró su derecho a poder tener una asesoría adecuada, una atención integral a la interrupción voluntaria del embarazo legal y seguro, desconociendo que desde la misma Corte Constitucional se ha establecido que teniendo en cuenta el concepto capacidad evolutiva, no se requiere ser mayor de edad para tomar decisiones que tienen una afectación en sus derechos fundamentales, como la interrupción voluntaria del embarazo, que la edad no configura un criterio absoluto para definir la autonomía en la toma de decisiones médicas de las menores de edad, sino una guía para establecer su madurez, lo que implica la posibilidad de que puedan consentir en tratamientos e intervenciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva”.
ii. “[L]as vulneraciones a los derechos de la niña […], se genera por la fuerte tensión entre la garantía el derecho a la salud, los derechos reproductivos de la niña y el derecho a la autonomía del pueblo indígena de * del municipio de * (Cauca), para regir la vida de sus comunidades y las de sus miembros por sus propias normas, usos y costumbres. La autoridad indígena de * del municipio de *, al negar la IVE, no tuvo en cuenta las circunstancias particulares de la menor víctima, la necesidad de dar garantías fundamentales a la dignidad humana de una niña de 12 años, abusada sexualmente, desconociendo las graves afectaciones que trae consigo la continuidad de un embarazo a tan corta edad y producto de una agresión sexual”. Según la defensoría el embarazo en una niña, producto de una agresión sexual puede tener graves consecuencias, las cuales deberían ser, para la autoridad indígena una “excepción razonable y justificada a la aplicabilidad de la Resolución 050 de 2020, la cual define el procedimiento para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para las comuneras indígenas afiliadas de la AIC EPSI”.
iii. “La interrupción voluntaria del embarazo por parte de la niña […], quedó sometida al aval de las autoridades propias, a quien manifestó su voluntad de interrupción del embarazo, pero su decisión no fue tenida en cuenta; siendo este un asunto personalísimo, individual e intransferible, lo que ha afectado su proyecto de vida y dejando consecuencias tanto físicas como emocionales”.
iv. Según manifiesta la accionante, las autoridades del Resguardo Indígena de * del municipio de *, Cauca “nunca han realizado un acompañamiento a Lina, ni a su familia, quedando ellas en una total desprotección, sin apoyo social, cultural, comunitario, ni económico, aun cuando a este hogar, hoy se suma la responsabilidad económica de una bebé más”.
Además, solicitaron a “la autoridad del resguardo indígena de * del municipio de *, brindar un apoyo social, cultural, económico a la niña […] y a su pequeña hija de 16 meses de edad y su núcleo familiar, que permita suplir necesidades como alimentación, salud, vestido, educación, recreación y demás, hasta tanto las condiciones económicas de la [accionante] […] cambien o las niñas cuenten con su mayoría de edad”. Asimismo, mencionaron la vinculación al ICBF “para adelantar la coordinación institucional en el caso, estudio del mismo y la posibilidad de incluir las niñas de este hogar en programa de HOGAR GESTOR, lo que proporcionaría un ingreso para este núcleo familiar, atendiendo a la situación de vulnerabilidad y pobreza en la que se encuentran, así como la garantía de los derechos de las menores en razón al abandono actual que se encuentran por parte del Resguardo Indígena de *”.
La defensoría recomendó que la accionante, como su hija Lina, puedan tener a atención psicológica especializada y si “ello no es proporcionado por el Resguardo Indígena de *, se vincule al Instituto Colombiano de Bienestar familiar I.C.B.F, en un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos de las menores en medio familiar”.
Mediante el informe, también se recomendó “[p]revenir a las entidades competentes para que, en adelante, al tramitar las solicitudes de IVE elevadas por las asociadas a la AIC EPSI, se valoren de manera completa, cierta y exhaustiva, las razones que justificarían su realización, en atención a las particularidades de la situación, y en caso que las autoridades del resguardo indígena de * del municipio de *, requieran explorar alternativas a la interrupción voluntaria del embarazo dirigidas a garantizar la protección de la vida en gestación como valor trascendental para la armonía de los pueblos indígenas afiliados a la AIC, esto se realice con el consentimiento previo e informado de la solicitante, para que no se vea afectado el derecho a la autonomía reproductiva de sus comuneras”.
Por último, la Defensoría propuso ordenar a la AIC EPSI que adecúe la Resolución 050 de 2020 y que en el presente caso y “en los casos futuros donde se prevalezcan los derechos colectivos, frente a los individuales fundamentales de las mujeres, como lo es, el poder hacer uso de la IVE, sea el resguardo quien tenga la responsabilidad de proporcionar los medios para la crianza y goce efectivo de sus derechos hasta que estos niños cumplan su mayoría de edad”.
298. Respuestas al auto de vinculación y pruebas del 31 de enero de 2025
(i) Asociación Indígena del Cauca AIC – EPS-I
Mediante oficio número GJUR-292-2025 del 11 de febrero de 2025, la apoderada de AIC EPS-I dio respuesta al Auto del 31 de enero de 2025. En el escrito, señaló que la Asociación Indígena del Cauca AIC-EPS-I, ha “venido autorizando, cada uno de los servicios de salud que el usuario ha requerido, de manera oportuna y sin barreras administrativas en el marco del respeto de los usos y costumbres de las comunidades indígenas”.
Con respecto a la solicitud de la Corte, la AIC EPS-I respondió lo siguiente:
1. “La normativa nacional, regional y propia de la comunidad indígena aplicable al presente caso. Adjuntar copia de esta normativa”.
Respuesta: “Frente a la normatividad, la EAPB contaba con de la RESOLUCIÓN N.o 068 DE 15 DE JULIO DEL 2018, la RESOLUCIÓN N.o 050 EL 02 DE JULIO DEL 2020 y la RESOLUCIÓN N.o 536 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023”[706].
2. Sírvase aportar copia de las resoluciones 050 del 02 de julio de 2020 y 536 del 02 de octubre de 2023, o cualquier otra resolución relacionada con el procedimiento para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para las mujeres afiliadas de la Asociación Indígena del Cauca.
Respuesta: “RESOLUCIÓN N.o. 050 EL 02 DE JULIO DEL 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINE EL PROCEDIMIENTO PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO IVE, A LAS AFLIADAS DE LAS ASOCIACIÒN INDIGENA DEL CAUCA EN EL MARCO DEL ARTICULO 246 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, EL DERECHO MAYOR Y EL DERECHO PROPIO”
RESOLUCIÓN No. 536 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN 050 DEL 02 DE JULIO DE 2020, QUE ESTABLECIO EL PROCEDIMIENTO PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO IVE, A LAS AFILIADAS DE LA ASOCIACIÓN INDIGENA EL CAUCA AIC EPSI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Adjunto copia de las mismas” [707].
3. Informe si la EPS-I proporcionó a la niña y a su familia información clara y comprensible sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y los procedimientos disponibles. En caso afirmativo, sírvase indicar detalladamente cuál fue la información que brindó; en caso negativo, indique la razón por la que no brindó dicha información de manera clara y comprensible.
Respuesta: “La ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA -EPSI, proporcionó autorización de servicios de salud para una atención integral a la menor Lina en donde a través de la red contratada - IPS CAMBIO-SEMILLERO DE VIDA, la menor ingresa [a] hacer parte del programa de atención, protección, y restablecimiento de derechos. En donde le garantizan una orientación social, psicológica y terapéutica tanto para la afiliada, como para su red de familiar. Desde la inclusión del programa en mención, el mismo brindó establecer objetivos terapéuticos enfocados en que la menor, lograr[a] un desahogo de todas las situaciones negativas difíciles que vivió́, de igual form[a] el equipo trabajó en cada una de las consecuencias que generó el “Abuso Sexual” y fortaleciendo herramientas, habilidades que le permitan enfrentar, dar manejo a diferentes situaciones en su vida cotidiana.
Es de recalcar que […] frente al caso en particular la menor tuvo todas y cada una de las atenciones en salud que requería, sin trabas administrativas y garantizando la efectividad de la integralidad en los servicios de salud” [708].
Adicionalmente, la AIC EPSI presentó un cuadro con las autorizaciones entregadas.
4. Indique si la EPS-I realizó seguimientos clínicos y acompañamiento psicológico a la niña. En caso afirmativo, especifique todas las acciones realizadas y remita los soportes correspondientes; en caso negativo, informe las razones por las cuales no se llevaron a cabo esas actuaciones.
Respuesta: “la EAPB garantiz[ó] la continuidad y acompañamiento en salud, tanto para la afectada y su familia, misma que fue otorgada bajo el paquete de cuidado básico para personas víctimas de violencia o alta vulnerabilidad, servicio que fue garantizado con el prestador IPS CAMBIO SEMILLERO DE VIDA SAS (…)”[709].
5. ¿La EPS-I realizó alguna actuación frente a la manifestación de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de la niña? Sírvase detallar su respuesta.
Respuesta: “La AIC-EPSI, para dicha vigencia implement[ó] la ruta que tenía estipulada para los casos IVE (interrupción voluntaria del embarazo) en donde en conjunto con los procesos técnicos de trabajo social, pertinencia médica y jurídica, revisaban el caso en concreto y emitieron concepto frente a cada caso en particular, (…)”[710].
Adicionalmente, la AIC-EPSI compartió capturas de pantalla de dos correos electrónicos del 20 de febrero de 2023 (sin embargo, al estar los datos de la niña se suprime de esta versión anonimizada).
6. ¿La EPS-I solicitó alguna autorización al cabildo indígena de * relacionada con la solicitud de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de la niña? En caso afirmativo, sírvase indicar las razones que justificaron esa actuación; especifique la fecha y contenido de la solicitud y la(s) respuesta(s) obtenidas (si hubo). Adjunte los documentos que soporten su respuesta.
Respuesta: “Una vez agotada la ruta con el equipo técnico de la EAPB, y el marco de la pertinencia del caso, la EAPB emitió́ nota TGJUR 2023, a las autoridades del RESGUARDO INDIGENA DE * - MUNICIPIO DE * DEPARTAMENTO DEL CAUCA, solicitando de manera urgente orientación frente al caso en particular de la menor indígena” [711].
7. Explique si promovió́ algún tipo de coordinación con otras entidades de salud o autoridades indígenas para asegurar la protección y el bienestar de la menor de edad. En caso afirmativo, detalle las entidades con las que tuvo contacto y las particularidades de interacción. Adjunte los soportes correspondientes.
Respuesta: “La EAPB, siempre coordina la prestación de servicios de salud con su red contratada, para el caso en particular, articul[ó] esfuerzo con.
· IPS CAMBIO SEMILLERO DE VIDA SAS
· IPS INDIGENA MINGA
· HOSPITAL UNIRSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN
· LABORATORIO LORENA VEJARANO S.A.S. POPAYAN
· CLINICA LA ESTANCIA S. A.
· HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Cada una de ellas, articulando las prestaciones de servicios de salud que requería la menor de manera integral y oportuna” [712].
8. Informe si existe alguna situación adicional y relevante para el presente caso que deba ser conocida por la Corte Constitucional.
Respuesta: “Sin información adicional” [713].
Además, indicó que la “EAPB AIC, desplegó las acciones tendientes para garantizar el servicio de salud, sin barreras administrativas” [714], y agregó que no se le ha vulnerado el “servicio de salud a la usuaria por el contrario, la misma tiene diferentes autorizaciones para distintos procesos que requiere y garantizando el servicio de salud con prestadores que hacen parte de la red contratada de la EAPB, garantizando la integralidad de los servicios requeridos”[715].
Finalmente, manifestaron que “la EAPB, considera que no ha vulnerado los derechos fundamentales que, contrario sensu, la AIC EPS-I, ha realizado todos los trámites administrativos pertinentes para garantizar la prestación real, efectiva e íntegra de los servicios de salud, por cuanto obedece al ordenamiento jurídico Constitucional y las leyes que lo regulan referentes a la salud” [716].
i. Anexos remitidos por la AIC .EPS-I
Mediante correo electrónico, del 11 de febrero de 2025, remitido al despacho sustanciador el 12 de febrero de 2025, la apoderada de AIC -EPS-I remitió respuesta al Auto del 31 de enero de 2025. Además de la contestación, se adjuntaron los siguientes documentos:
1. “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC- Lina.pdf”:
En el archivo “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC-Lina.pdf” se observa la siguiente documentación:
· Correos electrónicos del 20 de febrero de 2023 de la AIC donde se indica que la niña solicitó procedimiento de IVE amparado en la Sentencia C-055 de 2022.
· Documento de la Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano “Totoguampa”, del 18 de febrero de 2023, dirigido a Trabajo Social de AIC donde notifican la solicitud de IVE de la niña. En dicho documento, la psicóloga indicó los siguiente:
“Se realizó atención médica y orientación psicológica al ser víctima de violencia sexual, respetando derechos sexuales y reproductivos evidenciando que cumple la causal de la IVE según la sentencia C-355 de 2006, en la cual el embarazo es resultado de la violencia sexual.
Se orienta a la paciente sobre procedimiento IVE al ser víctima de violencia sexual y se remite al servicio de urgencias de la ESE Centro de Piendamó para la realización del procedimiento”.
· Historia Clínica de la niña, del 18 de febrero de 2023.
· Correos electrónicos de notificación de solicitud de IVE de la IPS Totoguampa Piendamó a trabajo social de la AIC, del 18 de febrero de 2023.
· Correo electrónico del 20 de febrero de 2023, de la AIC a la IPS Totoguampa Piendamó mediante el cual se indica lo siguiente:
“Posterior a activación de ruta diferencial de Usuaria
NO INDIGENA de 12 años de edad con embarazo de 13.2 semanas de gestación quien
es víctima de violencia sexual y solicita IVE_-- continuar ruta IVE con
seguimiento de trabajo social y psicología.
Por lo anteriormente expuesto me permito precisar lo siguiente:
1.El presente concepto se emite con el fin de resumir y/o facilitar la comprensión de la condición médica de la comunera.
2. Conforme a la normatividad vigente desde el marco ordinario, la comunera se
encuentra amparada bajo la sentencia C-055 de 2022.
3.El presente concepto se realiza con base en la resolución 050 del 2 de julio del 2020 emitida por AIC-EPSI.
4.Se remite el presente concepto como insumo para análisis desde el marco del
derecho propio.
EN CONCLUSIÓN SE DA PERTINENCIA PARA CONTINUAR CON TRÁMITE IVE–SE SOLICITA AUTORIZAR EL PROCEDIMIENTO GARANTIZANDO EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL SEGÚN LA NORMA Y ASIMISMO GARANTIZAR A LA USUARIA A USO DE ANTICONCEPTIVO DE LARGA DURACIÓN”.
· Correo electrónico, del 20 de febrero de 2023, de IPS Totoguampa Piendamó para la AIC, en el que se indica que la niña fue “remitida por parte de la ESE Centro Piendamó al servicio de urgencias del Hospital Susana Lopez para la realización del procedimiento IVE”.
· Comunicación, del 20 de febrero de 2023, suscrita por la trabajadora social de la Clínica La Estancia.
· Oficio CJUR-2023 de la AIC, con fecha 21 de febrero de 2023, dirigido al Resguardo Indígena de * y asunto “Notificación remisoria de solicitud relacionada con la práctica de la I.V.E de la Comunera […]”, mediante el cual, remiten la decisión de la IVE de la niña, a la autoridad indígena para que “decida en conjunto con la familia, usuaria y demás que considere, previo análisis del caso y notificación”.
En dicho documento se solicita al Resguardo Indígena de * “de manera urgente la orientación de la autoridad y que la decisión escrita sea enviada al correo de correspondencia, con el objeto de continuar el proceso de atención de la solicitud de la Interrupcion Voluntaria del Embarazo I.V.E.”.
Es de anotar que el documento no contiene firma.
· Correo electrónico de la Clínica La Estancia dirigido a la AIC, mediante el cual se solicita autorización, el 19 de febrero de 2023.
· Correo electrónico del 21 de febrero de 2023, de Trabajo Social AIC-EPSI, dirigido a la Clínica la Estancia y otros, mediante el cual indica lo siguiente “información recibida, se da activación de ruta de atención IVE por tratarse de comunera indígena de *, la misma deberá esperar respuesta de su autoridad quien direcciona pertinencia IVE- en tanto manejo hospitalario o ambulatorio del caso queda bajo criterio de personal tratante. Se informa que caso se reportó a soy vida para seguimiento prioritario Remitimos a regional putumayo para seguimiento”[717].
· Comunicación de la IPS Cambio, del 23 de febrero de 2023. En dicha comunicación se indica que la niña ingresa al programa Soy Vida el 23 de febrero de 2023. En el citado documento se hace referencia al proceso en el programa Soy Vida y las visitas que recibieron la accionante y su niña estando en la fundación.
· Acta Nº2 de la reunión, realizada el 18 de agosto de 2023, entre la Autoridad Indígena de * y la IPS Cambio. En el acta se indica que la EPS viene dando cumplimiento a la prestación del servicio, dentro del proceso de atención integral para la paciente, su madre, y hermanas por lo que solicitaron “revisar el tema del agresor dado que la EPS no puede seguir garantizando el servicio sin que se adelante los compromisos de parte de la autoridad resaltando que el manejo del caso de investigación y sanción le corresponde a la autoridad, en tanto solicita fijar tiempos frente a seguir garantizando los acompañamientos de parte de la EPS”.
A su vez, se observa que la autoridad indígena indicó que “el proceso de investigación ha tenido dificultades porque la paciente no ha comentado y ratificado el tema del delito […] por lo que solicita a la EPS seguir garantizando los servicios para pacientes y familia dado a que los riesgos siguen latentes de parte del agresor quien hasta la actualidad presenta antecedentes de VIF en contra [de] su esposa e hijas” [718].
Durante la reunión, se observa que la tía materna de la niña comentó sobre los riesgos para la familia y resaltó que “que pese a que agresor tiene denuncias abiertas en todas las instituciones hasta el momento no hay acciones al respecto”[719].
Como compromisos, en el acta de observan los siguientes: (se elimina el cuadro por contener datos sensibles que no pueden ser anonimizados al tratarse de una imagen).
2. “RES 012 2025.pdf”:
Copia de la resolución.
3. Documento ZIP “AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD-MENOR”:
Contiene las autorizaciones otorgadas por la AIC para los servicios prestados a la menor de edad.
4. Documento ZIP “SERVICIOS DE SALUD AUTROIZADS Y HC”:
Contiene los siguientes documentos:
a. “5. Lina” (2): autorización de consulta por primera vez con especialista en ginecología y obstetricia.
b. “Lina (1)”: solicitud de consulta de control por especialista en ginecología y obstetricia.
c. “Lina”: autorización de consulta de control o seguimiento por especialista en ginecología y obstetricia.
d. “Lina orden de apoyo #6 (1)”: solicitud de exámenes del Hospital Susana López de Valencia, con fecha del 02 de junio de 2023.
(ii) Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS)
Mediante correo electrónico, del 11 de febrero de 2025, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) remitió oficio con radicado No. S-2025-1407-018369, suscrito por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales.
El DPS indicó que, funcionalmente, la competencia relativa a las primeras 4 preguntas realizadas por la Corte Constitucional, mediante auto del 31 de enero de 2025, son de resorte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Señaló que el ICBF “es el ente encargado de articular la prevención, protección y restablecimiento de los derechos de la infancia y adolescencia, incluyendo aquella población que se encuentra amparada en resguardos indígenas”[720].
Asimismo, manifestó que las funciones relativas a la atención de la infancia y adolescencia se encuentra en cabeza del ICBF quien deberá efectuar los programas sobre reparación de los niños y niñas indígenas víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, así como la articulación en el diseño e implementación de programas dirigidos a esta población “acogiendo para el efecto estrategias diferenciadas para garantizar la inclusión de niñas y adolescentes indígenas en programas sociales” [721].
Adicionalmente, el DPS indicó que, en virtud del Decreto 1074 de 2023, el ICBF pertenece al sector igualdad y equidad, el cual se encuentra en cabeza del Ministerio de la Igualdad y Equidad.
Con respecto a las preguntas cuatro y cinco del auto del 31 de enero de 2025, el DPS indicó que, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 79 de 2024, la cual establece el procedimiento para la focalización e inclusión de potenciales beneficiarios al programa Renta Ciudadana, no existe ningún tipo de discriminación con el fin de que la población indígena pueda participar del programa, razón por la cual, “los niños indígenas y sus familias se encuentran amparados en el acceso al programa RENTA CIUDADANA” [722].
De igual forma, señaló que el programa Compensación del IVA, regulado por la Resolución 552 de 2024, dispone que los hogares indígenas son beneficiarios del programa sin ningún tipo de exclusión o discriminación. Lo anterior, conforme al artículo 3 de la citada resolución.
Aunado a lo anterior, según el artículo 4 de la Resolución 552 de 2024, para la conformación del listado de hogares potenciales beneficiarios del Programa Compensación de IVA, el hogar indígena debe encontrarse en condición de pobreza extrema. Adicionalmente, indicó que el DPS privilegia a los hogares donde existan niños, niñas y/o adolescentes menores de 18 años.
Con respecto al programa Renta Joven, el DPS manifestó que se encuentra regulado a través de la Resolución 00137 de 2024, donde se dispone que para ser beneficiario es indispensable contar con edad de 14 a 18 años, y el cual, no excluye a la población indígena del país.
Finalmente, reiteró que los niños y niñas “indígenas en situaciones de vulnerabilidad de los municipios de Cajibío, * y Piendamó (Cauca) se encuentran incluidos en los beneficios otorgados en los programas de prosperidad social, sin ningún tipo de discriminación en su permanencia o focalización”[723].
Frente al caso concreto y con respecto al programa Compensación del IVA, un programa de Transferencias Monetarias no Condicionadas, el DPS respondió lo siguiente:
1. ¿Cuenta el DPS con programas específicos para la reparación de niñas indígenas víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, particularmente aquellas que son madres en edad escolar? En caso afirmativo, detalle los componentes de estos programas e indique el procedimiento necesario para acceder a ellos.
Repsuesta: “La Unidad de intervención del Programa Compensación del IVA es el hogar, por tanto, no se tiene competencia para la atención de este grupo poblacional en específico”[724].
2. ¿Ha adoptado el DPS medidas de articulación con las autoridades indígenas y otras entidades del Estado en el diseño e implementación de programas dirigidos a niñas indígenas víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, especialmente aquellas que son madres en edad escolar? En caso afirmativo, describa estas medidas; en caso negativo, explique las razones que justifiquen de la ausencia de articulación.
Respuesta: “La Unidad de intervención del Programa Compensación del IVA es el hogar, por tanto, no se tiene competencia para la atención de este grupo poblacional en específico”[725].
3. ¿El DPS cuenta con estrategias diferenciadas para garantizar la inclusión de niñas y adolescentes indígenas en sus programas sociales? Detalle su respuesta.
Respuesta: “La Unidad de intervención del Programa Compensación del IVA es el hogar, por tanto, no se tiene competencia para la atención de este grupo poblacional en específico”[726].
4. ¿Qué mecanismos tiene el DPS para asegurar que niñas indígenas en situaciones de vulnerabilidad en municipios como Cajibío, * y Piendamó (Cauca) puedan acceder a los beneficios de programas como Renta Ciudadana o cualquiera otra iniciativa de asistencia social?
Respuesta: “La Unidad de Intervención del Programa Compensación del IVA es el hogar, por tanto, no se tiene competencia para la atención de este grupo poblacional en específico”[727].
5. ¿Lina y/o su núcleo familiar son actualmente beneficiarios de Renta Ciudadana u otro programa de apoyo del DPS? En caso afirmativo, especifique la modalidad del programa, el monto recibido, la periodicidad del pago y si podrían acceder a algún tipo de apoyo adicional. En caso negativo, indique si podrían ser beneficiarios de este u otro programa, y detalle los requisitos y el procedimiento necesario para acceder a ellos.
Respuesta: Tras consultar el Sistema de Información del Programa Compensación del IVA, el estado del hogar de la accionante, con corte del 10 de febrero de 2025 para el ciclo 4 de 2024, fue de “Beneficiario”, “[p]or lo anterior, la ciudadana Ana realiz[ó] el cobro de esta transferencia monetaria el 10 de diciembre de 2024 por la modalidad de Giro a través del operador bancario Banco Agrario de Colombia”[728].
De conformidad con el escrito, la titular del hogar ante el programa es la accionante, quien es la persona autorizada para el cobro de la transferencia monetaria. Además, se indicó que haber sido beneficiario del programa, no garantiza la inclusión como potencial beneficiario para siguientes fases del programa y se informó que “si a futuro se realiza un nuevo proceso de focalización para la selección de potenciales beneficiarios del programa y su hogar cumple de forma efectiva con los criterios establecidos en la normativa vigente, será susceptible de ser seleccionado como tal ante el programa”[729].
Finalmente, se señaló que “el programa de transferencias de la Compensación del IVA opera a través de una identificación puntual de cada listado de beneficiarios para cada ciclo operativo, lo cual implica que Prosperidad Social emite un acto administrativo en cada ciclo operativo del programa, en donde se identifican de forma taxativa y puntual los beneficiarios. Por tanto, los hogares que cumplieron con todas las condiciones de elegibilidad establecidas en la normativa vigente y de acuerdo con su priorización fueron seleccionados como beneficiarios, adquirieron la condición de beneficiarios de la transferencia monetaria del programa de Compensación de IVA, únicamente para el o los ciclos operativos referidos, comprendido entre las fechas que el mismo acto administrativo establezca”[730].
6. Informe si existe alguna situación adicional y relevante para el presente caso que deba ser conocida por la Corte Constitucional.
Respuesta: “No aplica[731]”
Frente al caso concreto y con respecto al programa Renta Joven, el DPS informó que “una vez consultado el sistema de información del programa Renta Joven, se constata que Lina no hace parte del mismo” [732].
Frente al caso concreto y con respecto al programa Renta Ciudadana se informó lo siguiente:
“Consultado el Sistema Integrado de Información del Programa Renta Ciudadana con los datos de identificación suministrados, se evidencia que, LINA, con documento ****, se encuentra en estado Activo como beneficiaria, bajo el código de hogar ****, hogar del cual la señora Ana, con documento No. ****, aparece registrada como la jefe de hogar y titular, dentro de la línea de Valoración y cuidado (...)
El programa ha liquidado y situado para cobro de la jefe del hogar las transferencias monetarias condicionadas correspondientes a los ciclos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de 2024 a través del operador BANCO AGRARIO DE COLOMBIA y MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S, mediante la modalidad de giro” [733].
Aunado a lo anterior, se indicó que el pago de los ciclos 1,2,3,4,5 y 6 de 2024 “se encuentran “en estado pagado” [734] y que, “Lina, […], se encuentra registrada como beneficiaria del hogar en el cual se encuentra incluida dentro del programa Renta Ciudadana. (...)”[735].
Finalmente, el DPS indicó que “no tiene no tiene ningún pronunciamiento relativo al caso de marras. No obstante, como se observa de las respuestas concedidas por las áreas misionales, es evidente que la Entidad ha incluido en cada uno de sus programas a la accionante y su grupo familiar, sin ningún tipo de discriminación en su contra o de la población indígena en situación de vulnerabilidad” [736].
i. Anexos remitidos por el DPS
Adicionalmente, mediante correo electrónico del 11 de febrero de 2025, el DPS remitió los siguientes documentos relevantes:
1. “COMPENSACIÓN DEL IVA.pdf”:
Memorando dirigido a la jefe de oficina jurídica con insumos para la respuesta al auto del 31 de enero de 2025. Se hace referencia al programa de Compensación del Impuesto sobre las Ventas – Programa Compensación de IVA.
La Subdirección de Transferencias Monetarias no Condicionadas indicó a la oficina asesora jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social lo siguiente:
“Una vez consultado el Sistema de Información del programa Compensación del IVA, el estado del hogar a corte del 10 de febrero de 2025 para el ciclo 4 de 2024 fue BENEFICIARIO, es decir, hogar que no incurre en las condiciones de no elegibilidad del programa y es incluido en la liquidación y programación para la entrega de los recursos asignados en el respectivo ciclo operativo. Esta condición se da para cada uno de los ciclos operativos y no es de carácter permanente. Por lo anterior, la ciudadana Ana realizó el cobro de esta transferencia monetaria el 10 de diciembre de 2024 por la modalidad de Giro a través del operador bancario Banco Agrario de Colombia.
Tenga presente que la titular del hogar ante el programa es Ana con Cédula de Ciudadanía No. ******, quien es la persona autorizada para el cobro de la transferencia monetaria.
Además, no todos los hogares que cumplen con los criterios de focalización son reconocidos como beneficiarios, sino que el proceso de asignación de cupos para cada ciclo operativo corresponde a un ordenamiento del nivel de vulnerabilidad y disponibilidad de recursos”.
2. “RENTA CIUDADANA.pdf”:
Memorando dirigido a la jefe de oficina jurídica con insumos para la respuesta al auto del 31 de enero de 2025. Hablan sobre el programa de Renta Ciudadana.
Mediante memorando de la Subdirección de Transferencias Monetarias Condiciones, se indicó lo siguiente:
“Consultado el Sistema Integrado de Información del Programa Renta Ciudadana con los datos de identificación suministrados, se evidencia que LINA, con documento no. ****, se encuentra en estado Activo como beneficiaria, bajo el código de hogar ****, hogar del cual la señora Ana, con documento No. ****, aparece registrada como la jefe de hogar y titular, dentro de la línea de valoración y cuidado con los siguientes integrantes (…)”
“El programa ha liquidado y situado para cobro de la jefe del hogar las transferencias monetarias condicionadas correspondientes a los ciclos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de 2024 a través del operador BANCO AGRARIO DE COLOMBIA y MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S, mediante la modalidad de giro.
(…)
Como conclusión se puede evidenciar que la señora Lina, con documento ***, se encuentra registrada como beneficiaria del hogar en el cual se encuentra incluida dentro del programa Renta Ciudadana”.
3. “RENTA JOVEN.pdf”:
Memorando dirigido a la jefe de oficina jurídica con insumos para la respuesta al auto del 31 de enero de 2025. Se hace referencia al programa de Renta Joven.
El Grupo Interno de Trabajo sobre Renta Joven indicó que “una vez consultado el sistema de información del programa Renta Joven, se constata que Lina no hace parte del mismo”.
4. “Res00137ReglamentaRentaJoven.pdf”: Resolución 00137 del 25 de enero de 2024 por medio de la cual se reglamenta el programa Renta Joven y el régimen de transición que aplica para los participantes de Jóvenes en Acción”.
5. “RESOLUCIÓN NO. 00552.PDF”: por medio de la cual se modifica la resolución 1827 de 2023 (…) Compensación del Impuesto sobre la Ventas – IVA”.
6. “res renta_compressed.pdf”: Resolución por medio de la cual se reglamenta Renta Joven y el régimen de transición que aplica para los participantes de Jóvenes en Acción”.
(iii) Secretaría Local de Salud de Cajibío Cauca
Mediante correo electrónico del 11 de febrero de 2025, remitido al despacho sustanciador el 12 de febrero de 2025, la Secretaría Local de Salud de Cajibío Cauca, remitió oficio No. 00768 del 11 de febrero de 2025 como respuesta al Auto del 31 de enero de 2025.
En dicho documento, indicó que en virtud de su competencia de Inspección y Vigilancia, realizó la respectiva verificación en el proceso de “Aseguramiento”, donde se evidenció que “[l]a menor LINA, […], cuenta con un estado de afiliación Activo en la EPSI AIC, al r[é]gimen subsidiado, en el Municipio de CAJIBIO, CAUCA, con asignación de IPS para atención primaria la ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA -AIC-con punto de atención en la IPS AUTORIDAD INDÍGENA ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA del municipio de ****, quien cuenta con una portabilidad activa para este municipio”[737].
Asimismo, la Secretaría Local de Salud, adjuntó constancia del Territorio Ancestral del Pueblo *, del 20 de julio de 2023, en el que este hace constar que Lina, reside en el resguardo de *, se encuentra dentro del censo población del Territorio Ancestral del Pueblo * de * y vive en la vereda **** del municipio de Cajibío.
De otro lado, la Secretaría Local de Salud informó que, el 10 de febrero de 2025, se envió un correo electrónico a la EPSI AIC, solicitando información sobre la ruta de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en comunidades indígenas. En consecuencia, indica que, el 11 de febrero de 2025, recibió un correo electrónico de la EPSI AIC, mediante el cual adjuntaron la Resolución No. 536 del 2 de octubre de 2023, de la Asociación Indígena del Cauca (AIC), y la ruta denominada “Camino para mujeres que solicitan Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
Adicionalmente, indicó que solicitaron información a la EPSI AIC sobre las acciones realizadas, sin embargo, informó que no recibieron respuesta. De igual manera, la Secretaría Local de Salud indicó que realizaron un requerimiento a la ESE Centro Uno Unidad de Atención en Salud de Cajibío, con respecto a las atenciones en salud realizadas a la menor de edad durante los años 2023 y 2024, “encontrando que durante estas vigencias no se presentaron atenciones por el prestador, lo anterior teniendo en cuenta que el punto de atención de la menor se encuentra ubicado en otro municipio y en una IPS no relacionada con la entidad” [738].
i. Anexos remitidos por la Secretaría Local de Cajibío Cauca
1. “RUTA IVE 2024-AIC” – Excel.
El documento “RUTA IVE 2024-AIC”, aportado por la Secretaría Local de Salud de Cajibío Cauca contiene un mapa conceptual sobre el “Camino para las mujeres que solicitan interrupción voluntaria del embarazo Asociación Indígena del Cauca -AIC EPSI teniendo en cuenta la cosmovisión de cada pueblo originario y modelos del cuidado de la salud.
2. “RESOLUCION 536 AIC_0001.pdf”
La Secretaría Local de Salud de Cajibío Cauca remitió copia de la Resolución No. 536 del 02 de octubre de 2023 de la Asociación Indígena del Cauca AIC EPS-I “por medio de la cual se deroga la Resolución 050 del 02 de julio de 2020 que estableció el procedimiento para la interrupción voluntaria del embarazo IVE, a las afiliadas de la asociación indígena el cauca AIC EPSI y se dictan otras disposiciones”.
El resolutivo quinto de la citada resolución indica que, teniendo en cuenta que la Resolución 050 de 2020 perdió su vigencia, “la AIC EPSI dará el respectivo trámite a las solicitudes de IVE conforme lo establecido en la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional”[739].
(iv) Ministerio de Igualdad y Equidad
Mediante correo electrónico del 11 de febrero de 2025, remitido al despacho sustanciador el 12 de febrero de 2025, la oficina jurídica del Ministerio de Igualdad y Equidad, envió respuesta al auto del 31 de enero de 2025.
En comunicación con radicado SE-2025-00002512 del 11 de febrero de 2025, el jefe de la Oficina Jurídica solicitó que se valoren los siguientes derechos como los derechos fundamentales lesionados a la niña: “integridad, libertad y formación sexual” [740]. Además, solicitó instar a la Fiscalía General de la Nación para que “le dé celeridad a la investigación penal radicada bajo el número Spoa *********, con número interno: ***” [741].
Además, se refirió a la importancia de la aplicación de la perspectiva de género en el análisis del caso y manifestó que deben analizarse “las barreras, institucionales, geográficas, discriminación y estigmatización lingüísticas y culturales, por la que ha tenido que pasar la menor de edad y su señora madre”[742].
De igual forma, indicó que el artículo 246 de la Constitución Política, así como se reconoce la jurisdicción indígena, también aclara que esta debe ejercerse dentro del marco de la Constitución y la ley. Así, mencionó que “en casos donde los derechos fundamentales de los y las menores que están en juego, la jurisdicción ordinaria puede tener procedencia para asegurar su protección, teniendo en cuenta que en nuestra carta política, en su artículo 44, establece el principio del interés superior del menor de edad incluyendo su bienestar y desarrollo integral” [743].
1. ¿El Ministerio ha identificado situaciones que amenacen los derechos de niñas indígenas debido a violencia sexual e intrafamiliar en el departamento del Cauca, en especial en los municipios de *, * y *? En caso afirmativo, ¿qué acciones ha implementado para su protección y garantía?
Respuesta: “Desde este Ministerio, a través del equipo de Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo – SALVIA, ha atendido hasta la fecha un caso en el municipio de *. Sin embargo, la violencia reportada es de tipo psicológica. La víctima, una mujer mayor de edad con un hijo de 5 años, no se reconoce como indígena y ha solicitado una medida de protección, ya que su esposo vive en Chile y aún no ha firmado los papeles del divorcio”.
2. ¿Qué programas o estrategias específicas tiene el Ministerio para atender y prevenir la violencia sexual e intrafamiliar contra niñas indígenas? ¿El Ministerio presta acompañamiento, asesoría o algún tipo de apoyo a las mujeres y niñas indígenas víctimas de violencia sexual e intrafamiliar para la protección de sus derechos?
Respuesta: “Desde la Dirección para la Prevención y Atención de las Violencias Contra las Mujeres del Viceministerio de las Mujeres se realiza acompañamiento a los diferentes espacios, creados para prevenir y atender este fenómeno que vulnera los derechos integrales de los menores de edad del país, en el marco de las sesiones del mecanismo articulador, asistiendo, aportando comentarios y acompañando a los planes situado para la prevención de la trata y la explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA).
A su vez, acompañando de manera activa el Comité́ Interinstitucional Consultivo para la prevención de la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de abuso sexual, ordenado por la Ley 1146 de 2007 y efectuando hasta la fecha, seis (6) remisiones de casos de violencia sexual y desapariciones de los que son víctimas menores de edad, a la Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, para que desde sus funciones investiguen, acompañen y garanticen el acceso a la justicia y el pleno goce de los derechos de estos menores de edad”.
3. ¿Existen programas o estrategias específicas en el Ministerio para atender y prevenir la violencia sexual e intrafamiliar contra niñas indígenas en las comunidades de los municipios de *, * y * (departamento del Cauca)?
Respuesta: “El equipo de Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo – SALVIA, dentro de su manual operativo establece que los y las profesiones en la atención prestada identifique que la sobreviviente o víctima pertenece a un pueblo o comunidad indígena, es necesario indagar por el conocimiento de la autoridad indígena correspondiente, así́ como los apoyos espirituales que requiera para la situación que está viviendo. De igual manera se insta al equipo a indagar si la sobreviviente se encuentra interesada en activar la ruta por la Jurisdicción Especial Indígena o si prefiere la ruta de la Justicia Ordinaria.
En caso de que la ciudadana solicite ser atendida por la Jurisdicción Especial Indígena, la o el profesional preguntará si ha acudido ante su autoridad o si prefiere que a través de Salvia se ponga en conocimiento a la misma. Dado el caso en el que solicite apoyo, Salvia procederá́ a reportar a través de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena -COCOIN- a la autoridad indígena. Para ello es necesario recabar datos de contacto y nombres de la autoridad, comunidad y pueblo indígena a la que pertenece”.
Como parte de su respuesta, el Ministerio de Igualdad y Equidad aportó información sobre las violencias basadas en género y riesgos de feminicidio en el Departamento del Cauca:
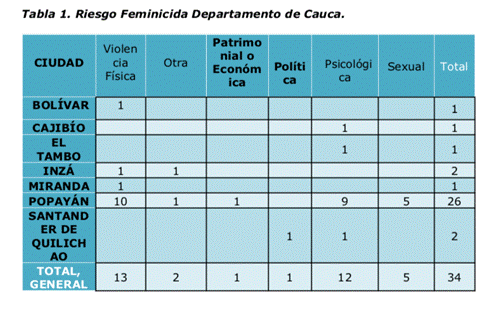
4. ¿Existen programas específicos del Ministerio que busquen fomentar la equidad de género en comunidades indígenas?
Respuesta: “A través de la Dirección para las Garantías de los Derechos de las Mujeres del Viceministerio de las Mujeres, este Ministerio se encuentra en proceso de estructuración y puesta en marcha de la “Escuela de Formación de Empoderamiento y Liderazgos para las Mujeres”. Se prevé́ incluir el componente de legislación y jurisdicción indígena, con la participación de mujeres indígenas de las regiones priorizadas.
Otra de las acciones del Viceministerio de las Mujeres fue el “Curso para Candidatas a elecciones ordinarias y a gobiernos propios de pueblos indígenas 'Cristina Bautista Taquinas'”, realizado en alianza con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA). Este curso tuvo como objetivo el fortalecimiento de las capacidades y la participación de las mujeres en cargos de representación en sus organizaciones y comunidades indígenas. En este proceso de formación participaron numerosas mujeres indígenas de los pueblos Nasa, Guambiano, Pastos, entre otros. El curso también brindó herramientas para enfrentar la discriminación y la violencia política durante su ejercicio de participación organizativa en sus resguardos”.
5. ¿Existen líneas de atención o apoyo especializado dirigidas a mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad, particularmente en casos de violencia sexual e intrafamiliar?
Respuesta: “El […] Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo – SALVIA, parte del fortalecimiento de las rutas de atención de las mujeres indígenas víctimas de violencia basada en el género, de acuerdo con las necesidades manifestadas por ellas, respetando la autonomía y las facultades jurisdiccionales de las autoridades indígenas.
Por otra parte, el Ministerio de Igualdad y Equidad ha avanzado, con recursos de cooperación internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la construcción participativa de rutas de atención para violencias basadas en género. Estas rutas fueron desarrolladas en coordinación con las autoridades y mujeres indígenas”. [El ministerio, adjuntó cuadro con el nombre de las rutas diseñadas con las comunidades indígenas, así como los participantes].
(v) Comisaría de Familia de Cajibío Cauca
Mediante comunicación del 12 de febrero de 2025, suscrita por la comisaria de Familia de Cajibío, Cauca, la Comisaría dio respuesta a los interrogantes planteados por la Corte Constitucional en el Auto del 31 de enero de 2025.
En el citado documento, se indicó que la respuesta se da atendiendo “el traslado por competencia realizado por la alcaldesa Municipal” [744].
1. En relación con los casos que han sido o son de conocimiento de la Comisaría de Familia de Cajibío (que involucren situaciones de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres del resguardo indígena de *, residentes en su jurisdicción), sírvase informar:
(i) ¿Ha identificado situaciones que dificulten o afecten una atención efectiva y reparación a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia? En caso afirmativo, sírvase explicar el tipo de situaciones que ha detectado.
Respuesta: “No se han identificado situaciones que dificulten o afecten una atención efectiva y reparación a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia con el Resguardo Indígena *” [745].
(ii) En su opinión, ¿Qué situaciones pueden implicar su revictimización? Sírvase detallar su respuesta.
Respuesta: “El desconocimiento de muchos servidores públicos frente a la activación de las Rutas de Violencia. Y que la víctima cuando se trata de mujeres mayores de edad exponga los mismos hechos de la violencia ante los sectores PROTECCION, SALUD Y JUSTICIA Y POLICIA NACIONAL. Aunque se intenta en la menor de medida no revictimizar, cada sector debe tomar una declaración de los hechos, que permita la toma de decisiones para el restablecimiento de derechos” [746].
2. En respuesta al auto de pruebas del 09 de julio de 2024, la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca) remitió́ a la Corte los informes de “Valoración Psicológica de Verificación de Derechos Restablecimiento de Derechos” y “Visita Domiciliaria Verificación de Garantía de Derechos” del 20 de julio de 2024, en los cuales la psicóloga y la trabajadora social de esa Comisaría de Familia consignaron conclusiones de la visita domiciliara realizada a la niña y brindaron recomendaciones para la garantía de sus derechos. Al respecto, sírvase informar a este despacho judicial:
(i) Si se han adoptado acciones por parte de la comisaria de familia para garantizar la protección de los derechos fundamentales de la niña Lina y de su hija, Antonia. En caso afirmativo, sírvase indicar las acciones que ha adelantado (adjuntar soportes); en caso negativo, explicar las razones por las cuales no ha adoptado ninguna actuación.
Respuesta: “Si se adoptaron acciones para el Restablecimiento de Derechos por parte de la Comisaria de Familia en favor de […] Lina y de su hija, Antonia”.
Respecto a las actuaciones administrativas, la Comisaría indicó lo siguiente:
“De acuerdo a los hallazgos y recomendaciones realizadas en el estudio psicosocial adelantado por las Profesionales de Trabajo Social y Psicología de esta Comisaría en cumplimiento de la orden emanada de su Despacho el pasado mes de Julio de 2024, y evidenciándose unos nuevos factores de riesgo, amenaza y vulneración de derechos relacionados con TRABAJO INFANTIL donde la NNA Lina se encontraba inmersa, la suscrita Comisaria en acompañamiento de la Profesional de Apoyo Jurídico, procedió́ a avocar el conocimiento de los mismos y mediante AUTO QUE ABRE INVESTIGACION – HISTORIA DE ATENCION 137 A- 2024 de fecha 2 de Agosto de 2024, se DECRETO APERTURA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, como medida de Restablecimiento de Derechos se estableció́ de conformidad con lo establecido en el Articulo 53 numeral 3 en concordancia con el artículo 56 de la Ley 1098 de 2006, consistente en UBICACIÓN EN MEDIO FAMILIAR JUNTO A SU PROGENITORA LA SEÑORA ANA IDENTIFICADA CON C.C *****, DIRECCION DE DOMICILIO *****, CAUCA. Hacen parte del Proceso, la Declaración de la Progenitora, la diligencia de ubicación en medio familiar, la diligencia de notificación personal, la notificación de apertura del proceso dirigido a la Personera Municipal, documentos de identidad, los informes del área de trabajo social y psicología”.
Respecto a las actuaciones de articulación y gestión con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para garantizar la oferta institucional, la Comisaria de Familia indicó:
· “Mediante comunicación emanada por la Comisaria de Familia, del 18 de octubre de 2024 y con radicado de salida número 005758, se dirige al SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECONOMICO del MUNICIPIO DE CAJIBIO, SOLICITUD DE PRIORIZACION DEL NÚCLEO FAMILIAR DE LA NNA LINA el objetivo principal de la presente solicitud fue la Priorización y beneficio de un PROYECTO PRODUCTIVO para la NNA y su núcleo familiar, el cual pueda incidir a futuro en mejorar la calidad de vida y de esta manera contribuir positivamente en la disminución de riesgos de la integridad física y vulneración de derechos.
· El 30 de agosto de 2024, la trabajadora social de la Comisaría, informó, en la segunda sesión del Comité Interinstitucional de Erradicación de Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador – CIETI, de los 16 niños y niñas “inmersos en trabajo infantil y en cuya relación se encontraba la NNA LINA”, para “determinar el tipo de oferta y/o servicios sociales para la atención integral y asumir compromisos en pro del restablecimiento de los NNA”.
· “Bajo el acompañamiento de la Profesional de Trabajo Social de la Comisaría de Familia y liderazgo de la Secretaria de Gobierno, se proyectó una comunicación de fecha 18 de octubre de 2024 […] dirigida a los Secretarios de Despacho de la Administración Municipal y Ministerio Público” para “hacer entrega de la información de los NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES inmersos en la problemática de trabajo infantil identificados por la Comisaria de Familia y con Procesos de Restablecimiento de Derechos aperturados. Se indicó que en dicha comunicación también se aportaron los datos de la menor de edad.
· “La suscrita Comisaria de Familia junto a su equipo interdisciplinario fue notificada de la visita de campo y/ o caracterización para focalizar la necesidad del proyecto productivo en favor del núcleo familiar de la NNA en mención. Dicha visita fue llevada a cabo por parte del equipo técnico de la SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECONOMICO del MUNICIPIO DE CAJIBIO. Dicha visita se realizó́ el pasado 7 de noviembre de 2024 a las 2.36 pm (…)”.
· “Mediante ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION – CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 120-332-2024 DEL PASADO 14 DE DICIEMBRE DE 2024, se materializa la entrega de materiales e insumos agropecuarios a la señora Ana, progenitora de la NNA”.
(ii) En los casos en los que la autoridad indígena asume competencia y da continuidad del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), ¿qué acciones implementa la Comisaría de Familia en aquellos casos que evidencie la persistencia de una amenaza, vulneración o desprotección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes?
Respuesta:
· “Dar aplicación al artículo 20 parágrafo 3- de la Ley 2126 de 2021, que establece: “Sin perjuicio de las competencias de la respectiva autoridad indígena ejercidas en desarrollo de la jurisdicción especial reconocida por el Artículo 246 de la Constitución Política, cuando sea puesto en conocimiento de las Comisarías de Familia un caso de violencia en el contexto familiar en las comunidades indígenas, el comisario o comisaria de familia asumirá competencia y podrá decretar cualquiera de las medidas establecidas en la presente ley, con observancia del enfoque diferencial y teniendo en cuenta el diálogo intercultural” .
· “Actuar bajo el principio de interés superior del menor – y en el marco del artículo 53.3 como medida de restablecimiento urgente realizó [el] retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado”.
· “Dejar en conocimiento ante la Consejería del Consejo Regional del Cauca - CRIC como autoridad máxima de los pueblos indígenas en el Departamento del Cauca, para que dentro de las acciones de Jurisdicción Especial se tomen medidas urgentes, dando traslado a los informes del equipo interdisciplinario de conocimiento de la Comisaria de Familia”.
· “Promover espacios de reflexión y diálogo entre las autoridades indígenas y la Autoridad Administrativa con el fin exponer los riesgos asociados, la vulneración de derechos, asimismo dejar a disposición la oferta institucional del Municipio”.
(iii) En la actualidad ¿dispone el municipio de Cajibío (Cauca) de programas o servicios sociales a los que los niños puedan acceder como beneficiaria? (por ejemplo, desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del municipio). Explique su respuesta y en caso afirmativo, informe el procedimiento para acceder a estos programas y/o servicios.
Respuesta: “Sí existe oferta institucional por parte de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario en las líneas de demostración en método huertas caseras verticales, porcicultura para población en discapacidad, apoyo a productores de caña panelera, las solicitudes son conocidas por dicha dependencia a partir del conocimiento que traslada la Comisaria de Familia o de las diferentes Secretarias de Despacho que conocen de NNA cuyos derechos están amenazados y/ o vulnerados, con Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos o con activaciones de rutas institucionales. A partir de una visita técnica al núcleo familiar del NNA, se caracteriza la necesidad, la línea del proyecto productivo y se verifica cumplimiento de requisitos, posteriormente se hace la entrega al beneficiario y se continua seguimiento y asistencia técnica”.
3. Informe si existe alguna situación adicional y relevante para el presente caso que deba ser conocida por la Corte Constitucional.
Respuesta: “En un contexto como el del Municipio de Cajibío, marcado por el conflicto armado, con altos índices de pobreza y de violencias de todo tipo, se hace imperioso que desde nivel nacional se direccionen y prioricen partidas presupuestales adicionales que permitan fortalecer los planes de acción y el plan de desarrollo municipal. Si bien es cierto desde el nivel Municipal se realizan acciones para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, mujeres, adultos mayores, dichas acciones son de carácter administrativas y judiciales, sin embargo, se necesita mejorar la calidad de vida de una víctima y su núcleo familiar, los recursos son limitados para los Municipios de categoría sexta y no se alcanza a beneficiar a todas las víctimas. Hay unos derechos fundamentales de las víctimas que el Estado debe coadyuvar para su materialización y no solo depende de actuaciones administrativas, judiciales de los sectores PROTECCION, SALUD Y JUSTICIA, ADMINISTRACION para restablecer verdaderamente los derechos de las víctimas necesitamos un trabajo en conjunto, haciendo un llamado a las instancias nacionales quienes finalmente tienen el poder de priorizar a los municipios más afectados por diferentes factores. Que importante que todas estas acciones de gestión, de ejecución que realizamos los funcionarios públicos y contratistas en los entes territoriales de sexta categoría y que como se puede visualizar por ejemplo en el ACTA CIETI, sea coadyuvaba por el nivel nacional, que ese proyecto productivo, que esa postulación de vivienda, que esa priorización a programas por parte del DPS para los niños, niñas, adolescentes sea priorizada, logrando impactar un proyecto de vida y restableciendo derechos de manera integral”.
i. Anexos remitidos por la Comisaría de Familia
1. ANEXO 1- AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION- HISTORIA 137 A- 2024.pdf:
Auto del 2 de agosto de 2024, mediante el cual la Comisaria de Familia de Cajibío dispone dar apertura al PARD a favor de la niña Lina. En dicho auto también se dispone a comunicar a la Personera Municipal sobre la apertura del PARD a favor de la menor de edad, se ordena vincular a los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para que coadyuven al restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y ordenar a la vinculación de los NNA a los programas y servicios que prestan. De igual manera, se solicita la realización de un estudio psicosocial se seguimiento a la menor de edad. Finalmente, como medida de restablecimiento de derechos se ordenó la ubicación en medio familiar de la menor de edad junto con su madre.
2. “2- DILIGENCIA DE UBICACIÓN EN MEDIO FAMILIAR.pdf”:
El 2 de agosto de 2024, ante la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca), compareció la accionante para que la Comisaría brinde medida de protección de la menor de edad, adelantada en el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos por presunto Trabajo Infantil. En el documento se indican los compromisos y obligaciones que la accionante debe asumir, conforme a los artículos 20, 22, 23, 24, 27, 28 y 39 de la Ley 1098 de 2006; entre estos: proteger a su menor hija de cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal. El documento se encuentra firmado por la accionante y por la Comisaria de Familia.
3. “3- DECLARACIÓN PROGENITORA.pdf”: se trata de una declaración juramentada rendida por la accionante, el 2 de agosto de 2024. Sin embargo, al corresponder esto a una imagen con nombres propios y datos personales es eliminada de esta versión anonimizada.
4. “ANEXO 2 - SOLICITUD PARA PRIORIZACION DE UN PROYECTO Y RESPUESTA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO.pdf”:
Solicitud del 18 de octubre de 2024, mediante la cual la Comisaría de Familia de Cajibío solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico “priorizar el núcleo familiar de la adolescente LINA […] de 13 años de edad; quien reside con su progenitora, hermanas e hija, en la vereda **** […]”. Lo anterior para que “puedan ser priorizados para ser beneficiados de un determinado proyecto productivo que pueda incidir a futuro en mejorar la calidad de vida de su núcleo familiar”[747].
En el mismo archivo, se encuentra la respuesta del Secretario de Desarrollo Agropecuario Ambiental y Económico, del 31 de octubre de 2024, mediante el cual informa que el equipo técnico de la secretaría agendará visita técnica de caracterización del núcleo familiar de la menor de edad para “socializar el portafolio de servicios y determinar las capacidades y oportunidades para la instalación de los proyectos productivos”[748].
5. “ANEXO 3- (2ª) Segunda Sesión CIETI 2024”:
Se trata del acta de reunión número 2 sobre el seguimiento al cumplimiento de actividades contempladas en el Plan de Acción CIETI 2024. Como parte de los temas tratados se observa la información sobre los niños, niñas y adolescentes identificados por la Comisaría de familia inmersos en problemática de Trabajo Infantil en el Municipio de Cajibío.
6. “ANEXO 4- COMUNICACION COMPROMISOS CIETI- INFORMACION NNA INMERSOS EN TRABAJO INFANTIL.pdf”:
Comunicación dirigida a la Secretaría Local de Salud, a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, Comisaría de Familia, entre otros, mediante el cual se remite información sobre los niños, niñas y adolescentes identificados inmersos en la problemática de Trabajo Infantil, entre estos, Lina. Se indica que las acciones que se esperan puedan llevarse a cabo son por ejemplo, la priorización de las familias para realizar encuesta Sisbén para que puedan ser categorizados y priorizados para acceder a los programas sociales, proyectar oficio al Programa Renta Ciudadana para que se informe de la necesidad de priorizar estas familias, determinar si puede asignarse un proyecto productivo, postular a las familias ante el Ministerio de Vivienda para que sean priorizadas y enviar información al ICBF para que los NNA sean vinculados a la Estrategia de Atención de los Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI), entre otros.
7. “ANEXO 6- CONSTANCIA ENTREGA PROYECTO PRODUCTIVO.pdf”:
Acta de entrega y de recibo a satisfacción, del 14 de diciembre de 2024, firmada por la accionante, mediante la cual se entregan insumos agropecuarios por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Ambiental y Económico.
8. “ANEXO 5- REGISTRO FOTOGRÁFICO (2)”:
Fotos de la visita técnica por parte del equipo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico del Municipio de Cajibío y de la entrega de los insumos, el 14 de diciembre de 2024.
(vi) Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano Totoguampa
Mediante comunicación del 10 de febrero de 2025, la Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano “Totoguampa”, representada por *****, dio respuesta a las preguntas realizadas por la Corte Constitucional.
|
Auto del 31 de enero de 2025 |
Respuesta Totoguampa -Cotaindoc |
|
Sírvase informar […] [s]i, como se manifestó en el escrito de tutela radicado en el expediente T- 10.040.092, la IPS-I Totoguampa Piendamó le manifestó́ a la menor de edad que “[por pertenecer al cabildo indígena] de ninguna manera podía tomar la decisión de abortar, sino que debía continuar con el embarazo”. En caso afirmativo, explique las razones que fundamentaron su actuación; en caso negativo, describa cuál fue la actuación de la IPS-I respecto de la expresión de la menor de edad de no querer continuar con el embarazo. En ambos casos, sírvase adjuntar los soportes de su respuesta
|
La IPS-I Totoguampa Piendamó manifestamos que en ningún momento se obstaculizó o impidió́ la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a la menor de edad mencionada en el proceso de tutela, resaltando que no hay ninguna barrera por la IPS si pertenece o no a un cabildo indígena, debido que desde el primer momento en que se identificó́ el caso, se activó́ la ruta de atención en casos de violencia sexual y se realizó́ la remisión inmediata a una institución de nivel 1 para la atención médica especializada.
Teniendo en cuenta la resolución 0459 de 2012 se cuenta con una ruta para asegurar la atención integral a las víctimas de violencia sexual en la IPS Totoguampa, la cual tiene los siguientes pasos:
1. Recepción de la víctima por parte del profesional de medicina. 2. Acompañamiento por psicología. 3. Reporte a SIVIGILA. 4. Remisión inmediata al servicio de urgencias de la ESE para la valoración médico legal. 5. Notificación a sector protección: Comisaría de familia del municipio. La comisaría de familia garantiza, protege, restablece y repara los derechos de las personas víctimas de violencia en el ámbito familiar. Atiende y orienta a niños, niñas y adolescentes e integrantes del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos. Remite a la Fiscalía en casos de VBG y VIF para que se adopten las medidas correspondientes. Recibe denuncias y se adopta medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar […]. 6. Notificación a sector justicia: autoridades indígenas. Las autoridades indígenas administran justicia en los casos correspondientes a la Jurisdicción Especial Indígena relacionados con violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar […]”.
|
|
¿La IPS-I Totoguampa Piendamó pidió́ alguna autorización a la Asociación Indígena del Cauca A.I.C. EPS-I y al cabildo indígena de * relacionada con la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de la menor de edad? En caso afirmativo, sírvase precisar las razones que justificaron su solicitud; especifique su fecha y contenido, así́ como la(s) respuesta(s) obtenida(s) (si las hubo). Adjunte los documentos que soporten su respuesta.
|
“La IPS-I Totoguampa Piendamó no solicitó autorización alguna ni a la AIC EPS-I ni al cabildo para la realización de la IVE. Lo anterior obedece al cumplimiento de los protocolos establecidos, es decir que para este tipo de casos se debe activar la ruta, teniendo en cuenta que como IPSI, no contamos con el servicio solicitado habilitado, solo manejamos la baja complejidad, por lo cual se procede a oficiar a la dependencia del área de trabajo social de la EPS AIC, mediante notificación de solicitud de IVE, con fecha 18 de febrero de 2023, que a letra dice: “Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para notificar que la paciente Lina es víctima de violencia sexual y solicita procedimiento IVE (interrupción voluntaria del embarazo) en la unidad de cuidado Totoguampa Piendamó. Se realizó atención médica y orientación psicológica al ser víctima de violencia sexual, respetando derechos sexuales y reproductivos evidenciando que cumple la causal de la IVE según la sentencia c-355 de 2006, en la cual el embarazo es resultado de la violencia sexual. La paciente de 12 años se presenta a consulta con aprox. 13 semanas de embarazo, es un embarazo de alto riesgo debido a que es una gestación a muy temprana edad, se encuentra en crisis, por lo que se realiza intervención y acompañamiento con ella y con sus padres. La paciente no desea tener un hijo, sus padres están de acuerdo con su decisión. Se orienta a la paciente sobre procedimiento IVE al ser víctima de violencia sexual y se remite al servicio de urgencias del ESE centro de Piendamó para la realización del procedimiento” […].
La respuesta fue emitida por la EPSI – AIC, el día 20 de febrero de 2023, en el cual informaron que “se da pertinencia para continuar con tramite IVE-se solicita autorizar el procedimiento garantizando el acompañamiento integral según la norma y así́ mismo garantizar a la usuaria uso de anticonceptivo de larga duración”. Aun así́, la paciente ya se había remitido a urgencias para la realización del procedimiento y hacer más énfasis en el trámite realizado por la IPS”.
|
|
¿La IPS-I Totoguampa informó a alguna autoridad sobre alguna situación relacionada con la niña? En caso afirmativo, especifique qué información transmitió, a qué autoridad y las fechas en que se realizaron esas comunicaciones.
|
“En efecto, el día 18 de febrero de 2023 la IPS TOTOGUAMPA notificó a la comisaría de familia del municipio de Cajibío Cauca, por medio de un oficio en el que se indicó́: “el presente documento es con el fin de notificar caso de abuso sexual contra la menor de 12 años […]. El día 18 de febrero de 2023, la paciente asiste a la UDC Totoguampa Piendamó junto a su madre y su padrastro debido a que se encuentra con aprox. 13 semanas de embarazo. Es atendida por médico general y psicología según protocolo de atención al ser víctima de violencia sexual. La paciente se presenta en crisis junto a su padrastro que está alterado, la paciente no desea contar lo sucedido, por lo que no se cuestiona para evitar la revictimización, aun así, quiere acceder a la interrupción del embarazo. Se orienta a la paciente y a sus padres logrando una estabilización emocional, se indican sus derechos sexuales y reproductivos, se notifica al SIVIGILA, al AIC y se remite al servicio de urgencias del municipio de Piendamó según ruta de atención a víctimas de violencia sexual”.
|
|
¿La IPS-I Totoguampa proporcionó a la niña y a su familia información clara y comprensible sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y los procedimientos disponibles? En caso afirmativo, sírvase indicar detalladamente cuál fue la información que brindó; en caso negativo, indique la razón por la que no brindó dicha información.
|
“[L]a IPS-I Totoguampa sí les indicó a la niña y su familia información sobre la interrupción voluntaria del embarazo, según la historia clínica del personal médico: *Se realiza asesoría pre test de VIH. *Se indaga en la paciente sobre las causales para interrupción voluntaria del embarazo enmarcada en la sentencia de la Corte Constitucional C-355 de 2006. La Sentencia C-055 de 2022 y la resolución 459 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social. *Se educa sobre derechos sexuales y reproductivos.
Desde el personal de psicología: Se orienta a la paciente sobre procedimiento IVE al ser víctima de violencia sexual y se remite al servicio de urgencias de la ESE Centro de Piendamó para la realización del procedimiento”.
|
|
¿Se activaron medidas de protección para asegurar el bienestar físico y emocional de la niña, tras la identificación de posibles hechos de abuso sexual? En caso afirmativo, describa las acciones dirigidas a proteger a la niña durante su atención en la IPS-I y después de ser referida a otro centro de salud.
|
“Manifestamos que se realizaron las siguientes medidas: · Remisión inmediata al servicio de urgencias en compañía de auxiliar de enfermería. · Notificación a la Comisaría de Familia para el debido seguimiento del caso. · Acompañamiento por parte del equipo psicosocial para garantizar apoyo emocional y psicológico”. |
|
En relación con la atención prestada a la niña en la IPS-I, sírvase detallar la siguiente información y adjunte los correspondientes soportes a sus respuestas:
(i) Los protocolos y rutas que se activaron y cómo fue su aplicación en el presente caso (si aplica).
|
“Según la normativa dentro de la institución en ese momento, cuando llega un caso de violencia sexual se realiza valoración médica y por psicología. Seguido a esto, se notifica a autoridades tradicionales, a comisaría de familia, se llena ficha SIVIGILA y se remite al servicio de urgencias. Seguido a esto se deriva a Fiscalía. En el caso se realizó valoración médica e intervención por psicología, se ofreció asesoría sobre IVE, y se notificó́ a la comisaría de familia. Se llenó ficha del caso de forma incompleta para que en el servicio de urgencias se hiciera la notificación, una vez ya recogido el relato de la paciente. [Sobre la] Interrupción voluntaria del embarazo. El caso cumplía la tercera causal de la sentencia C-355 de 2006 en el que la gestación era producto de un abuso sexual, por lo que se remitió́ de forma inmediata a urgencias”. |
|
(ii)La normativa nacional, regional y propia de la comunidad indígena que se aplicó́ en este caso. Adjuntar copia de esta normativa.
|
“Como IPS-I Totoguampa adjunta las resoluciones, mandatos rutas y protocolos que se activaron para este caso: · Protocolo de atención integral en salud a víctimas de violencia sexual. · Protocolo caso de IVE Totoguampa. · Protocolo y rutas de atención a Violencias Basadas en Genero”. |
|
(iii)Las razones por las cuales la niña fue remitida a una institución de nivel 1.
|
· “Toda violencia sexual debe ser atendida en el servicio de urgencias · Se remitió al servicio de urgencias para la realización de procedimiento IVE” |
|
(iv) ¿El profesional de la salud que atendió la consulta inicial con niña el 18 de febrero de 2023 programó algún seguimiento? En caso afirmativo, indique describa estos seguimientos; en caso negativo, especifique la razón por la cual no se programaron estos seguimientos.
|
“Con la paciente se programó seguimiento por psicología, medicina general, seguimiento por pediatría, por odontología y ginecología y obstetricia. No se realizaron debido a que la niña fue internada en IPS Cambio semillero de vida”. |
|
(v) Especifique si la niña en algún momento recibió́ orientación psicológica. En caso afirmativo, (a) detalle el tipo de formación y/o capacitación del personal que atendió́ a la niña en el área de psicología; e (b) indique cómo se desarrollaron las consultas con el área de psicología (en particular, identifique las personas presentes y especifique si se contó con el asentimiento informado de la menor de edad). De ser posible, sírvase adjuntar soportes.
|
“La niña recibió orientación psicológica por parte de una profesional en psicología con formación en atención a víctimas de violencia sexual. Debido al estado emocional en el que se encontraba la paciente y la alteración del padrastro, se realizó́ una intervención enfocada en explicarle a la madre y al padrastro que se trataba de un caso de abuso sexual al ser menor de 14 años. Durante la sesión, la paciente manifestó́ que no deseaba tener un hijo, por lo que se le orientó sobre su derecho sexual y reproductivo. Se les informó que la niña debía ser remitida a urgencias para la realización del procedimiento correspondiente y para recibir atención médica por el abuso sufrido. Cabe resaltar que, con el fin de evitar la revictimización de la paciente, no se recogió ningún relato adicional durante la orientación psicológica”.
|
|
Informe si existe alguna situación adicional y relevante para el presente caso que deba ser conocida por la Corte Constitucional.
|
“(...) manifestamos que la IPS-I Totoguampa Piendamó actuó en estricto cumplimiento de la normatividad vigente y en ningún momento vulneró los derechos de la menor. Por el contrario, se garantizó el acceso a la atención en salud, se activó la ruta de violencia sexual y se brindó la debida información y orientación sobre la IVE”. Adicionalmente, en el escrito de fecha 10 de febrero de 2025, se solicitó tener en cuenta la información presentada y “se declare no vincular a la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS DEL ORIENTE CAUCANO- TOTOGUAMPA, ya que somos una organización prestadora de salud a las comunidades indígenas siempre actuando bajo la pluralidad jurídica y la normatividad vigente, aunado a ello que solo manejamos la baja complejidad”. |
i. Anexos remitidos por Totoguampa-Cotaindoc
Adicionalmente, mediante correo electrónico, del 11 de febrero de 2025, el Coordinador de Derechos Humanos de Totoguampa-Cotaindoc remitió respuesta al auto del 31 de enero de 2025 y adjuntó la siguiente documentación relevante:
1. “Historia clínica - 1060802784-6 - Medical Cloud S.A.S. - IPS-I TOTOGUAMPA (1).pdf”:
En la historia clínica, del 18 de febrero de 2023, se evidencia la remisión de la IPS-I Totoguampa al servicio de urgencias y que se notifica a la Comisaría de Familia.
2. “Historia clínica - 1060802784-5 - Medical Cloud S.A.S. - IPS-I TOTOGUAMPA.pdf”:
Historia clínica de la niña, del 18 de febrero de 2023, donde se evidencia la solicitud de exámenes y consultas.
3. “Notificación 1060802784 Comisaria de familia Cajibío.pdf”:
Comunicación del 18 de febrero de 2023, suscrita por la psicóloga de la UDC Totoguampa sede Piendamó, dirigida a la Comisaría de Familia, donde se informa de la situación de la niña y se indica que fue remitida al servicio de urgencias del municipio de Piendamó “según ruta de atención a víctimas de violencia sexual”.
4. “Notificación IVE 1060802784 (1) Trabajo Social AIC.pdf”:
Documento del 18 de febrero de 2023, suscrito por la psicóloga de la IPSI Totoguampa, Sede Piendamó, dirigido a “Trabajo Social AIC”, mediante el cual se notifica que la niña fue víctima de violencia sexual y solicita IVE. Adicionalmente, se indica que “[s]e realizó atención médica y orientación psicológica al ser víctima de violencia sexual, respetando derechos sexuales y reproductivos evidenciando que cumple la causal de la IVE, según la sentencia C-355 de 2006, en la cual el embarazo es resultado de la violencia sexual”. Además, se informa que la paciente fue remitida a urgencias “de la ESE Centro de Piendamó para la realización del procedimiento”.
(vii) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Mediante oficio del 18 de febrero de 2025, con número de radicado 202510450000041431, el jefe (E) de la Oficina Jurídica del ICBF dio respuesta a los interrogantes elevados por la Corte Constitucional, mediante auto del 31 de enero de 2025. Así:
|
Auto del 31 de enero de 2025 |
Respuesta del ICBF |
|
1. Describa el procedimiento aplicable a los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) en casos de violencia sexual que involucren a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas. Incluya una referencia detallada a la normatividad, protocolos, resoluciones internas, directrices u otros lineamientos vigentes que regulen esta materia y adjunte copia de estos documentos. En particular, sírvase especifique lo siguiente:
|
“El ICBF reconoce la violencia sexual como una grave violación a los derechos humanos y una grave infracción al derecho internacional humanitario, que constituye, además, una forma de violencia de género y parte del continuum de violencias que afecta principalmente a las niñas, niños y adolescentes y a las mujeres. Es importante reconocer que la violencia sexual es una vulneración de derechos que ocurre en todas las esferas de la sociedad, por tanto, las comunidades indígenas son uno de los contextos en los cuales esta puede presentarse.
[…] mediante Resolución 8376 de 2018 el ICBF aprobó el “Lineamiento técnico para la atención a niños, niñas y adolescentes, con derechos amenazados o vulnerados, víctimas de violencia sexual”, cuya implementación se realiza teniendo en cuenta los siguientes documentos: a. Lineamiento Técnico Administrativo de Ruta de Actuaciones para el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con sus Derechos Amenazados o Vulnerados. b. Lineamiento Técnico del Modelo para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, con Derechos Amenazados o Vulnerados. c. Lineamiento Técnico de Modalidades para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, con Derechos Amenazados o Vulnerados De igual manera, se articula con el documento Anexo del Lineamiento Técnico Administrativo de Ruta de Actuaciones para el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, a través del cual se orienta en la ruta de actuaciones que se debe seguir en cada una de las etapas que incluye el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos.
Por último, el Lineamiento Técnico Administrativo e Interjurisdiccional para el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Indígenas con sus Derechos Inobservados, Amenazados o Vulnerados, el cual da orientaciones para el abordaje de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes indígenas.
Al respecto, es importante tener en cuenta que la definición, tipologías y afectaciones que se presentan en los niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas son las mismas que en los demás grupos poblacionales. No obstante, el abordaje y la atención deben realizarse con un enfoque diferencial.
|
|
(i) ¿Cuáles son las rutas institucionales y/o procedimientos específicos que deben activarse en los casos de vulneración o amenaza de derechos de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas? |
“En primer lugar, es importante mencionar que las víctimas de violencia sexual en cualquiera de sus tipologías requieren una atención integral, razón por la cual, el artículo 9° de la Ley 1146 de 200 especifica la ruta a seguir para la atención integral niño, niña y adolescente víctima de abuso sexual.
Este abordaje incluye los sectores involucrados el restablecimiento de los derechos y el bienestar integral de las víctimas, aclarando que no hay un orden estricto en la aparición de estos actores, puesto que, la oportuna atención de cada uno de ellos es crucial en el restablecimiento de derechos y bienestar de las víctimas de violencia sexual. Es así, como uno de los actores principales es el Sistema General en Salud tanto público como privado, a quien le corresponde prestar atención médica de urgencia e integral a través de profesionales y servicios especializados, que deberá incluir como mínimo los siguientes aspectos: (i) Atención en las Instituciones Prestadoras de Salud tales como EPS, IPS, ARS de manera inmediata y en cumplimento del principio de prevalencia de sus derechos, clasificando y atendiendo estos casos como de urgencia médica; […] (iv) Evaluación física y sicológica del niño, niña o adolescente víctima del abuso durante la atención de urgencia, teniendo cuidado de preservar la integridad de las evidencias; […]; (vi) Aviso inmediato a la policía judicial y al ICBF; (vii) Práctica inmediata de las pruebas forenses, patológicas y sicológicas necesarias para adelantar el proceso penal correspondiente.
Lo anterior significa que la violencia sexual siempre debe ser tratada como una urgencia independientemente del tiempo trascurrido desde los hechos; de igual forma, aspectos administrativos relacionados con la seguridad social de la víctima, no deben afectar la atención, aspecto que se encuentra plenamente regulada en la Resolución 0459 de 2012, en virtud de la cual, las entidades promotoras de salud deben adoptar de forma obligatoria el Protocolo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, que indica de forma detallada todas las orientaciones para la atención en salud (énfasis agregado).
Un segundo sector involucrado es el Sector Protección, desde el cual se deben adoptar medidas de protección y restablecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando se encuentran amenazados o vulnerados, en atención de los principios de interés superior y prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de conformidad con la Ley 1098 del 2006. En efecto, estos casos pueden ser gestionados por las Autoridades Administrativas, esto es, Defensorías de Familia (ICBF), Comisarías de Familia e Inspecciones de Policía, de acuerdo con el lugar de residencia de la víctima.
Finamente, corresponde al Sector Justicia, a través de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial- Infancia y Adolescencia, CAIVAS –CAPIF – URI (i) Garantizar el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas; (ii) Recibir la denuncia y adelantar los procesos de investigación penal; (iii) Iniciar y culminar el proceso judicial de la presunta persona agresora; (iv) Brindar protección a las víctimas y testigos. |
|
(ii) ¿El ICBF cuenta con algún procedimiento especial para atender casos de violencia sexual intrafamiliar contra niñas de comunidades indígenas? |
En concordancia con los artículos 22, 23, 27, 32 y 33, 54, 59, 65 del Decreto Ley 4633 de 2011, en el marco del reconocimiento de las facultades jurisdiccionales de las Autoridades Indígenas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- en articulación con las Organizaciones indígenas que conforman la Mesa Permanente de Concertación, construyó y emitió el Lineamiento Técnico Administrativo e Interjurisdiccional para el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y adolescentes indígenas con sus derechos inobservados, amenazados y vulnerados, mediante Resolución 4262 del 2021.
El lineamiento establece los parámetros orientadores para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas que tienen sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados, en el marco del reconocimiento de las facultades jurisdiccionales de las Autoridades Tradicionales Indígenas y del mandato constitucional establecido en el año 1991 frente a la diversidad étnica y cultural, en función del interés superior y la prevalencia de los derechos individuales y colectivos de niñas, niños y adolescentes indígenas.
Asimismo, se constituye en la ruta de actuaciones de restablecimiento de derechos entre las Autoridades administrativas y las respectivas Autoridades Tradicionales Indígenas de las comunidades a las cuales pertenecen los niños, niñas, adolescentes y sus familias, que se articula con el Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos (MEDD) del ICBF y con el modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes, con derechos amenazados o vulnerados. A través de los capítulos, acápites y anexos se estipulan un conjunto de acciones mínimas que deberán tomarse en cuenta en el proceso de atención del niño, niña y adolescente indígena que se encuentre bajo protección y su familia, comunidad y el pueblo indígena, como ejes fundamentales en el proceso de restablecimiento de los derechos.
De esta manera, el lineamiento está dirigido a orientar las actuaciones de las Autoridades Administrativas y Autoridades Tradicionales Indígenas, de sus Equipos Técnicos Interdisciplinarios y de los profesionales que apoyan el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, a través del Enfoque Diferencial Étnico, entendido como un método de análisis para la acción que reconoce el contexto histórico de los pueblos indígenas y sus particularidades socioeconómicas, culturales y geográficas, las cuales permiten definir en conjunto, las medidas y acciones desde una perspectiva de equidad y diversidad.
De igual forma, este Lineamiento Interjurisdiccional contiene un capítulo con recomendaciones para el Abordaje de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes indígenas, reconociendo que los conceptos a partir de los cuales se configura el mundo para los pueblos indígenas son distintos […]
En todos los casos donde se evidencie amenaza o vulneración de los derechos, incluidos aquellos cuyo motivo de ingreso sea violencia sexual, la autoridad administrativa puede establecer que las víctimas sean atendidas en alguna de las modalidades de atención con las que cuenta el ICBF, de acuerdo con el Manual Operativo Modalidades y Servicio para la atención de niñas, niños y adolescentes con proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que describe tres tipos de modalidades y servicio: (1.) de ubicación inicial: Hogar de Paso y Centro de Emergencia; (2.) de apoyo y fortalecimiento a la familia: intervención de apoyo psicosocial, externado y hogar gestor; (3.) de acogimiento: Residencial: internado, casa hogar, casa universitaria y casa de protección. Familiar: hogar sustituto.
Asimismo, el PARD incluirá las acciones, competencias y procedimientos necesarios para que las Autoridades Administrativas facultadas por la ley restablezcan a los niños, las niñas y los adolescentes el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, de acuerdo con sus características y necesidades particulares de cada caso, deben tener en cuenta los siguientes aspectos: (i) Al momento de ubicar a las niñas, niños y adolescentes en medio familiar con el presunto agresor, si esto implicaría su puesta en peligro; o la posibilidad de su revictimización; (ii) La prohibición expresa de que en toda actuación se debe evitar restar importancia a lo manifestado por la víctima, normalizar la situación o darle connotación de carácter privado; (iii) La importancia de garantizar el derecho de la víctima a no enfrentar a su agresor; (iv) Garantizar la reserva del proceso, especialmente evitando dar información a los presuntos agresores, cuando ello pueda poner en peligro la vida e integridad de la víctima; (v) Articular con el sector salud para que las víctimas reciban atención integral, incluyendo atenciones médicas, psicológicas, psiquiátricas y forenses especializadas e integrales de emergencia y de forma continua (de ser necesario). Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 19 del Decreto Ley 4633 de 2011, las víctimas indígenas de violencia sexual deben recibir acompañamiento de personal cualificado y capacitado en la interculturalidad, que conozca y respete la cultura y el derecho propio de los Pueblos Indígenas. […] Asimismo, el numeral 4 del citado artículo dispone que las víctimas indígenas de violencia sexual que no se expresen de forma suficiente en el idioma español deben contar con traductores de confianza para rendir su declaración”. |
|
(iii) Respecto a casos de violencia sexual intrafamiliar en niños, niñas y adolescentes, al interior de comunidades indígenas, explique cómo se articulan las competencias entre el ICBF, las comisarías de familia y la jurisdicción indígena. Sírvase detallar su respuesta. |
“Respecto de la competencia para conocer de los casos de violencia sexual intrafamiliar cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes de pertenencia étnica, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acata las disposiciones consagradas en los numerales 3 y 4 del parágrafo 1 de la Ley 2126 de 2021[…]
[F]rente a la concurrencia de autoridades administrativas, el (la) defensor(a) de familia conoce sobre todos los casos de violencia sexual, excepto en aquellos eventos en los que, adicional a la violencia sexual en el contexto familiar en contra un (una) menor de edad, se hayan presentado hechos de violencia en contra de uno o varios adultos que integren el núcleo familiar. Adicionalmente, el parágrafo 3° ibidem, mantiene la competencia subsidiaria prevista en el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, lo que quiere decir, que en los municipios en donde el ICBF no hubiere designado un (una) defensor(a) de familia, le corresponderá al (a la) comisario(a) de familia conocer de todos los casos de violencia sexual cometidos en contra de menores de edad, con independencia de si la vulneración se cometió en el contexto familiar o no. […] en virtud de la competencia a prevención, cualquier autoridad administrativa que tenga conocimiento de una amenaza o vulneración de derechos está en la obligación de verificar el estado de cumplimiento de los derechos del menor de edad, ordenar las medidas de urgencia y remitir al competente dentro de los tres (3) días siguientes al conocimiento de la amenaza o vulneración. Adicionalmente, en casos de violencia sexual, deberá activar la ruta de atención a niños, las niñas y los(as) adolescente víctimas de violencia sexual y adelantar las acciones consagradas para el caso en el “Lineamiento Técnico para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos Amenazados o Vulnerados, Víctimas de Violencia Sexual”, modificado mediante Resolución 8376 del 4 de julio de 2018 y el “Anexo del Lineamiento Técnico Administrativo de Ruta de Actuaciones para el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual” aprobado mediante Resolución 8720 del 11 de julio de 2018. Ahora, si la violencia sexual se comete en contra de una niña, niño o adolescente indígena, adicional a lo antes señalado, corresponderá a la autoridad administrativa articularse con la autoridad indígena durante todo el proceso de atención (excepto en los casos en que la víctima o su familia manifiesten su deseo de no contactar a la Autoridad Tradicional Indígena), si se llegare a determinar que la competencia queda en cabeza de esta”. |
|
(iv) ¿Cómo se define la competencia de la jurisdicción indígena en los casos de violencia intrafamiliar que involucren a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas? Especifique los criterios, procedimientos o lineamientos aplicables para determinar dicha competencia. |
La definición de competencias […] PARD a favor de una niña, niño o adolescente indígena que sea aperturado por violencia sexual o cualquier otra vulneración de derechos, se adelanta a través de un estudio de caso en el cual la Autoridad Administrativa de la institución que recibió el caso, entabla una discusión informada en torno a factores de generatividad, fortaleza institucional y diferentes aportes, deberes y responsabilidades de la Autoridad Tradicional Indígena, de la familia indígena y la comunidad en el caso particular del menor de edad. Para la definición de competencias, el estudio de caso debe tener como soporte el acta de reunión en la que se evidencie el diálogo establecido entre las Autoridades que intervienen en el proceso, y argumentar de manera explícita las razones por las cuales una Autoridad Administrativa o una Autoridad Tradicional Indígena asume la competencia del proceso, así como la fijación de los compromisos de cada una de las partes para garantizar la atención integral del niño, la niña o el(la) adolescente indígena. Para llevar a cabo el estudio de caso a partir del cual se define la competencia de la Autoridad Administrativa o Tradicional Indígena, el “Lineamiento Técnico Administrativo Interjurisdiccional” señala la importancia de realizar un análisis conforme a los requisitos jurisprudenciales determinados por la Corte Constitucional (elemento subjetivo, elemento geográfico, elemento institucional, factor de congruencia). Ahora bien, frente al tema en estudio, el Lineamiento Técnico Interjurisdiccional señala que, en el marco de la interlegalidad durante el estudio de caso para la definición de competencia, las Autoridades Administrativas deberán contemplar especialmente los siguientes parámetros: (i) Que el derecho propio es protegido por el Estado y que la Constitución les garantiza a las poblaciones indígenas la posibilidad de utilizar sus propios principios y procedimientos con el fin de proteger estos derechos como manifestación de pluralismo jurídico legal; […] (ii) Que los principios y procedimientos que se sustentan en el derecho propio han de respetarse siempre y cuando no se violen los cuatro mínimos jurídicos: derecho a la vida, derecho a la integridad del cuerpo, derecho a no ser esclavizado, derecho al debido proceso; (iii) Que la autoridad administrativa deberá tomar medidas de restablecimiento de derechos siempre que se vulnere un mínimo jurídico; […] (iv) Que cuando el caso se traslade a la Jurisdicción Especial Indígena o a una comunidad afro, raizal o rom, se podrá concertar un proceso de acompañamiento por parte del Equipo Interdisciplinario de la Defensoría de Familia, Comisaría de Familia o Inspección de Policía para contribuir a garantizar el restablecimiento pleno de los derechos del niño, niña o adolescente indígena; (v) Que ninguna práctica “tradicional” enmarcada en el derecho a la diversidad prima sobre los mínimos jurídico; […] En la definición de competencias entre Autoridades Administrativas y Autoridades Tradicionales Indígenas, siempre será indispensable adelantar un estudio de caso que permita establecer de forma detallada cada uno de los aspectos culturales, sociales y de la justicia propia que determinen la garantía de derechos de la niña, niño o adolescente y defina los compromisos y obligaciones de cada una de las partes dentro del PARD. |
|
(v) En los casos en los que las autoridades indígenas asumen la competencia en el marco de un PARD, ¿qué funciones desarrolla el ICBF? En particular, precise si realiza algún tipo de seguimiento. |
|
|
(vi) En los PARD cuya competencia es asumida por la jurisdicción indígena, y ante la persistencia de una vulneración de derechos, ¿qué acciones podría adoptar el ICBF? |
“[…] si bien es cierto que como ya se indicó, por mandato del artículo 246 Constitucional “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República (...)”, también lo es, que en los eventos en que como resultado de la concertación entre la autoridad administrativa y la autoridad indígena se determine como competente a la autoridad indígena para conocer de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos que verse sobre una violencia sexual en contra de un(a) menor de edad, el ICBF deberá poner a disposición de ésta las modalidades de restablecimiento de derechos a las que puede acceder a fin de restablecer los derechos del menor de edad indígena. Ahora bien, si la autoridad indígena solicita cupo, le corresponderá a la Coordinación del Centro Zonal de su área de influencia adelantar las acciones para su asignación e informar a la autoridad indígena que el seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos le compete a la Coordinación del Centro Zonal del ICBF y a la autoridad indígena que solicita el cupo en la modalidad. Si como resultado de estos seguimientos, de las visitas adelantadas por el equipo técnico interdisciplinario del operador o del Centro Zonal y de los estudios de caso con la autoridad indígena, la Coordinación del Centro Zonal del ICBF determina que en el marco de las normas propias no se han agotado acciones para restablecer los derechos de la niña, niño o adolescente, deberá informar a la autoridad indígena que el proceso será remitido a la autoridad administrativa competente para que avoque conocimiento. Si debido a esta situación se presenta un conflicto de competencias, la autoridad administrativa deberá elevarlo a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y seguir conociendo del caso hasta tanto éste sea resuelto”. |
|
(vii) ¿Existen lineamientos que las autoridades indígenas deban considerar cuando asumen la competencia en un PARD de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual intrafamiliar? |
“el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha implementado el “Lineamiento Técnico Administrativo e Interjurisdiccional para el Restablecimiento de Derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados” aprobado mediante Resolución 4262 de 2021 actualmente vigente, cuyo objetivo es establecer los parámetros orientadores para el efectivo restablecimiento de derechos individuales y colectivos de los niños, las niñas, los (as) adolescentes y las mujeres embarazadas mayores de 18 años con sus derechos amenazados o vulnerados y que pertenezcan a pueblos indígenas, los cuales pueden darse en cualquier esfera de la sociedad, en el hogar, la comunidad y en cualquier otro escenario en el que el menor de edad se desarrolle. Este Lineamiento aborda todo lo relativo al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos consagrado en el Código de Infancia y Adolescencia, aplicando el enfoque étnico diferencial dentro del mismo, motivo por el cual, debe ser de conocimiento de las Autoridades Tradicionales Indígenas y aplicado por estas en cada uno de los casos en que se presenten situaciones que puedan afectar a menores de edad miembros de su comunidad. Así las cosas, desde las Direcciones Regionales y la Coordinación de Autoridades Administrativas, se implementan diferentes estrategias de capacitación, apoyo y fortalecimiento a las Autoridades Indígenas para que conozcan y apliquen el lineamiento. |
|
(viii) ¿El ICBF cuenta con programas específicos para orientar, atender y prevenir situaciones de violencia sexual intrafamiliar contra niñas pertenecientes a comunidades indígenas? |
“[aunque los puestos de poder] en la figura del cabildo gobernador han sido mayormente ocupados por hombres indígenas, las mujeres * han jugado un papel central en los procesos de participación política y resistencia indígena. A pesar de tener menos visibilidad y acceso a los espacios de liderazgo han logrado reivindicar los derechos y la cosmovisión de sus comunidades y agencian al mismo tiempo una crítica interna a las discriminaciones de género, partiendo de la cosmovisión ancestral *. Parte de estas reivindicaciones ha sido el trabajo desde una perspectiva de género que ha permitido reflexiones internas sobre las violencias a las que están sujetas las mujeres indígenas dentro de sus resguardos, familias y comunidades. Así́, los liderazgos indígenas de las mujeres * han trabajado en el reconocimiento y la atención de las violencias sexuales y basadas en género que afectan sobre todo a las mujeres y niñas indígenas, como también en la incidencia y participación dentro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI), organismo técnico que trabaja en la garantía de los derechos de las mujeres indígenas de Colombia, quienes actualmente están en la construcción de un lineamiento y recomendaciones para el acceso a la justicia de las mujeres indígenas en casos de violencias basadas en género. Dicho lo anterior, se precisa que, en el ámbito de protección, el ICBF cuenta con ciertas modalidades para garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes víctimas de amenaza o vulneración de derechos: - En primera instancia, se adoptan medidas de protección frente a los casos en los cuales se identifique amenaza o vulneración de derechos hacia los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con las necesidades específicas del niño, la niña o adolescente y la edad en la que se encuentre, se adoptarán por parte de la autoridad administrativa las medidas de restablecimiento de derechos las cuales son decisiones de naturaleza administrativa que decreta la autoridad administrativa competente (Defensor (a) de Familia, Comisario (a) de Familia o Inspector (a) de Policía) para garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, en el marco de su autonomía e independencia. Dichas medidas pueden ser provisionales, deben estar en concordancia con el derecho amenazado o vulnerado y garantizar, en primer término, el derecho de la niña, el niño o el adolescente a permanecer en el medio familiar (familia nuclear o extensa), siempre y cuando este entorno sea garante de sus derechos. Existen las medidas de ubicación inicial, a donde es remitida(o) la niña, niño o adolescente, que, como en el caso, no cuentan en el momento de la apertura del PARD con una familia de origen o extensa que pueda encargarse de su cuidado; donde tendrá una estancia provisional de máximo ocho (8) días hábiles, término en el cual la autoridad administrativa deberá adelantar las acciones para establecer en dónde será ubicada(o) posteriormente. Durante la permanencia de la niña, el niño o el adolescente, se debe realizar acogida, cuidado y la atención requerida, con el fin de que la autoridad administrativa desarrolle las acciones pertinentes que le permitan determinar la medida de restablecimiento de derechos más conveniente para ellos y ellas, en función del interés superior. La recepción de las niñas, los niños y los adolescentes debe ser durante las 24 horas del día, y debe prevalecer que los grupos de hermanas(os) se mantengan juntas(os). Las medidas son las siguientes: a. Hogar de paso […] b. Centro de emergencia […] c. Modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia o red vincular […] d. Modalidades de acogimiento residencial […] Sobre estas medidas, las autoridades administrativas, también definirán la periodicidad del seguimiento, acompañamiento y el término de duración, atendiendo a la naturaleza del caso […]”.
Adicionalmente, el ICBF hizo referencia a la estrategia BINAS para la atención especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género “la cual busca la inclusión del enfoque de género y diferencial en la atención que adelantan las autoridades administrativas y equipos técnicos interdisciplinarios ante casos de violencias contra niñas, niños, adolescentes y sus familias”.
Dentro de las acciones de la estrategia se encuentran: (i) “Atención psicosocial, orientación y acompañamiento niñas, niños, adolescentes y sus familias víctimas de violencias de género, con énfasis en violencia sexual”; (ii) “Participación espacios intersectoriales para mitigar posibles barreras de acceso para garantizar la atención integral en casos de VBG y sexuales contra niñas, niños y adolescentes a nivel municipal y departamental”; y (iii) “Fortalecer las acciones de promoción de derechos con enfoque diferencial y de género para la atención especializada e integral a niños, niñas, adolescentes y familias víctimas de VBG con énfasis en violencia sexual”. |
|
(ix) ¿Dispone el ICBF de proyectos o programas dirigidos a niñas indígenas madres, en edad escolar, que se encuentren en situación de vulnerabilidad? |
“En el marco del artículo 29 de la Ley 1098 de 2006, que contempla la educación inicial como un derecho impostergable de la primera infancia, el ICBF, ofrece servicios de educación inicial con enfoque de atención integral a través de tres (3) modalidades: 1. Modalidad Institucional 2. Modalidad Familiar y Comunitaria 3. Modalidad Propia e Intercultural […]
El ICBF cuenta con el Protocolo de actuaciones ante alertas de amenazas, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la Primera Infancia del ICBF, cuyo objeto es brindar herramientas conceptuales y procedimentales a los colaboradores y al talento humano vinculado a los servicios de educación inicial del ICBF, para la identificación de alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en niñas, niños y mujeres gestantes usuarias de las modalidades de atención a la primera infancia, y las actuaciones a seguir para la activación de la ruta integral de atenciones cuándo así corresponda.
[…] el ICBF cuenta con la modalidad propia e intercultural, que garantiza el derecho a la educación inicial con pertinencia, oportunidad y calidad, fortaleciendo la autonomía de las comunidades étnicas y campesinas, desde su identidad cultural, promover el buen vivir y potenciar el desarrollo movilizando el sentido de pertenencia a su comunidad con la participación de las autoridades tradicionales y las familias. […]
la Dirección de Familias y Comunidades cuenta con la "Guía Operativa del servicio Tejiendo Interculturalidad", servicio que tiene como objetivo “Fortalecer las capacidades de las familias y las comunidades étnicas y campesinas, para generar Sistemas de Cuidado Familiar, Comunitario y del Territorio que permitan el buen vivir de los Niñas, Niños y Adolescentes, la garantía de los derechos individuales y colectivos, la construcción de tejido social, cultural y la protección integral a partir del reconocimiento de sus saberes, tradiciones, intereses, usos y costumbres, contribuyendo a su pervivencia y salvaguarda”.
Este servicio se basa en un proceso de concertación con las autoridades y organizaciones propias de estos grupos étnicos y campesinos, quienes, de manera autónoma, identifican a las familias beneficiarias de la propuesta. A través de un diálogo intercultural, se construyen rutas de trabajo específicas para abordar problemáticas y vulnerabilidades, incorporando los saberes comunitarios.
Dentro de los enfoques de la Guía Operativa de servicio Tejiendo Interculturalidad, se encuentra el hilo de comprensión "Cuidado: Salud, Armonía y Equilibrio", el cual reconoce las distintas formas de protección, crianza y sanación propias de las comunidades. En este contexto, se identifican diversas afectaciones que inciden en la armonía y el bienestar de las poblaciones indígenas, incluyendo la violencia intrafamiliar y de género […]”
Adicionalmente, la guía “opera bajo un enfoque intercultural que reconoce y valora los saberes, tradiciones, intereses, usos y costumbres de las comunidades indígenas y campesinas. En este sentido, la atención a la violencia sexual intrafamiliar se aborda de manera culturalmente pertinente y respetuosa, evitando la imposición de soluciones externas y promoviendo la generación de respuestas construidas desde las propias comunidades. […]
Finalmente, la Guía Operativa de servicio Tejiendo Interculturalidad, fortalece la justicia propia y comunitaria de los pueblos indígenas, promoviendo la articulación de sus estructuras de gobierno y permitiendo que los procesos de armonización y restauración del daño se realicen en línea con sus propias tradiciones.
De esta manera, aunque esta guía no es un programa exclusivo para la violencia sexual intrafamiliar, ofrece un marco de acción que permite a las comunidades indígenas abordar esta problemática dentro de un contexto más amplio de fortalecimiento cultural y comunitario. Su enfoque intercultural, sus principios de acción sin daño y corresponsabilidad, y su estructura de acompañamiento permiten que las comunidades desarrollen sus propias estrategias de prevención y atención, evitando la imposición de soluciones externas y garantizando un abordaje respetuoso y contextualizado”. |
|
(x) ¿Qué medidas considera el ICBF que deben implementarse para apoyar y fortalecer la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en jurisdicciones indígenas, especialmente, en casos de violencia sexual intrafamiliar? |
“Fortalecer los diálogos entre los líderes de las comunidades indígenas y el ICBF como ente rector del SNBF y las demás entidades que lo componen, con el fin de cerrar las brechas de comunicación existentes con el fin de evitar que se presenten más vulneraciones de derechos. Igualmente, privilegiar e incentivar los diálogos con las niñas, niños y adolescentes toda vez que son fundamentales en la construcción de nuevas dinámicas en las que se garanticen sus derechos y se fomente un cambio de percepción de las violencias en las comunidades indígenas”. |
|
En relación con posibles casos de violencia en contra de niñas y adolescentes pertenecientes al resguardo indígena de *, sírvase informar: (i) ¿Conoce si el resguardo cuenta con lineamientos generales propios que las autoridades indígenas deban seguir cuando asumen la competencia en un PARD de niños, niñas y adolescentes? En caso afirmativo, detalle estos lineamientos y especifique si existe alguna diferenciación cuando se trata de niñas, víctimas de violencia sexual intrafamiliar. |
“El ICBF desconoce si las comunidades indígenas y, en especial si el Resguardo Indígena de * cuenta con un lineamiento propio o una ruta establecida para adelantar el proceso de restablecimiento de derechos”. |
|
(ii) ¿Ha identificado situaciones que dificulten o afecten la atención efectiva y la reparación de las víctimas? En caso afirmativo, sírvase explicar el tipo de situaciones que ha detectado. |
“Tratándose de casos en los que se ve inmerso un NNA víctima de violencia sexual, perteneciente a una Comunidad Indígena, una vez se pone en conocimiento el asunto a la autoridad indígena y esta decide asumir el caso, el rango de acción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF es limitado dado que, dichas comunidades son muy reservadas y celosas con sus procedimientos en el marco de sus usos y costumbres, lo cual no puede ser soslayado por la autoridad administrativa, pues se debe propender por garantizar el reconocimiento de la Jurisdicción especial, el enfoque diferencial indígena que les asiste con concordancia con el principio constitucional de diversidad étnica y cultural, conforme lo establece el lineamiento adoptado mediante resolución 4262 del 21 de julio de 2021, lo que dificulta que el Instituto pueda coadyuvar a brindar una atención efectiva e integral a las víctimas”. |
|
(iii) En su opinión, ¿Qué situaciones pueden implicar su revictimización? Sírvase detallar su respuesta. |
“Hay diversos escenarios que pueden conllevar a la revictimización, entre ellos, se encuentran las preguntas reiterativas sobre los antecedentes y hechos denunciados (AS) realizadas a los NNA por parte de las autoridades que intervienen en el curso de las respectivas actuaciones (penales, civiles, administrativas) y, respecto de las comunidades indígenas, en algunos casos, se da lugar a la revictimización cuando se permite que el agresor continue haciendo parte del resguardo y viviendo en el mismo territorio en donde se encuentra el menor de edad”. |
|
(iv) ¿Qué medidas ha adoptado el ICBF para garantizar medidas de no repetición frente a situaciones de violencia en contra de las niñas en el resguardo indígena de *? |
“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF cuenta con programas de promoción y prevención en la primera infancia en que se atiende población de 0 a 5 años, programas de infancia y adolescencia en los cuales se tratan temas a modo de prevención de violencias, entre las cuales se encuentra la violencia sexual, cursos de autocuidado, fortalecimiento familiar, mi familia adolescencia y juventudes, sin que para la fecha se haya adelantado de manera específica campañas o medidas de no repetición con el Resguardo Indígena de Jabalá. Es de anotar que, dichos programas de promoción y prevención los adelanta el ICBF como ente rector del sistema nacional de bienestar familiar, sin dejar de lado que la responsabilidad frente a la promoción y prevención hace parte de las competencias de las secretarías de salud distritales, departamentales y municipales quienes se encargan de contratar dichos servicios a través del plan de intervenciones colectivas con las empresas sociales de servicios ESE quienes directamente pueden establecer los resultados alcanzados con los programas y/o campañas de prevención de violencia sexual”. |
|
(iii) ¿El ICBF ha adelantado algún trabajo conjunto con la comunidad y autoridades del resguardo indígena de * para atender, proteger y prevenir situaciones de violencia sexual intrafamiliar? En caso afirmativo, detalle su respuesta y aporte la documentación que lo evidencie. |
No se ha adelantado trabajo conjunto con la comunidad y autoridades del resguardo indígena de *, toda vez que las comunidades en el territorio cuentan con el acompañamiento de la comisaría de familia autoridad administrativa, que asumió el conocimiento del caso y en consecuencia el trámite de proceso administrativo de restablecimiento de derechos a la adolescente”. |
|
Sobre el caso específico de la acción de tutela de la referencia, sírvase informar: (i) ¿El ICBF ha adoptado acciones específicas y concretas para garantizar la protección integral de los derechos de la menor de edad y su núcleo familiar? Detalle su respuesta. |
“Tratándose de procesos de restablecimiento de derechos – PARD en favor de NNA pertenecientes a grupos indígenas con derechos amenazados, inobservados o vulnerados por presunta violencia sexual, se debe propender por la garantía y armonización con su diversidad étnica y cultural, para ello el ICBF emitió procedimiento especial y único para adelantar el Trámite Administrativo para el Restablecimiento de los Derechos de los niños, las niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas, estipulado en el Lineamiento técnico administrativo e interjurisdiccional versión 1, adoptado mediante resolución No. 4262 del 21 de julio de 2021, siendo este el mapa a seguir durante el trámite del mismo, en concordancia con lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley 1098 de 2006. […] conforme lo establece el lineamiento adoptado mediante resolución 4262 del 21 de julio de 2021, previa verificación de vulneración de derechos y ante la apertura de investigación, se procedió a notificar el caso a la autoridad tradicional a efectos de realizar la respectiva articulación y definir la competencia (Fol. 54 a 58, 66 a 68 y 87 de la historia de atención adjunta), sin embargo, esta no permitió la materialización de la medida de protección en hogar sustituto, puesto que determinó y autorizó el egreso de la menor de edad del medio hospitalario, trasladándola a una Fundación en convenio con el CRIC EPS AIC, aduciendo que “dentro de ese espacio se garantizan los cuidados y apoyo profesional y salud, con familia solo se está aportando lo de aseo e higiene de resto todo lo garantizan allá. (...) desde la salida de la adolescente ya está trazada la ruta y nosotros continuaremos con las atenciones a las comuneras y somos nueve autoridades que ya nos hemos puesto de acuerdo en las acciones y tenemos a las comuneras atendidas y lo ideal es que las comuneras estén tranquilas frente al presunto agresor que les causó las desarmonías a ellas, al parecer está en la familia y la idea es protegerla que ellas permanezcan en el espacio y de ser hubiera alguna dificultad ya habríamos recurrido a otras instancias”, por lo que, el 18 de abril de 2023, se profiere auto mediante el cual se dispone el traslado por competencia a la autoridad indígena del Resguardo indígena (Fol. 94 y siguientes de la historia de atención adjunta en respuesta de 22 julio 2024), en el marco del cual, posterior al traslado del proceso, la Defensoría de Familia no está facultada para inmiscuirse ni tomar decisiones o acciones tendientes garantizar la protección integral de los derechos de la menor de edad y su núcleo familiar, en tanto que ello puede trasgredir la autonomía de las comunidades indígenas”. |
|
(ii) ¿El ICBF ha tomado alguna acción específica y concreta para garantizar el acceso a atención psicológica y social a la menor de edad? Detalle su respuesta. |
“Durante el tiempo en que la Defensora de Familia asumió el conocimiento del proceso, se dispuso a realizar las valoraciones de verificación de la garantía de derechos a la niña, lo cual condujo a que el equipo psicosocial rindiera los respectivos informes de carácter pericial, contenidos a folios 31 al 48 de la historia de atención. […]
“Sin embargo, tal como ya se ha informado al alto tribunal, el resguardo indígena al cual hace parte la NNA egresó a la menor de edad del medio hospitalario y éste a su vez permitió el egreso sin informar a la defensoría de familia, imposibilitándose el actuar del despacho, así como, luego de que el Resguardo Indígena asumió el conocimiento del proceso de restablecimiento de derechos, no se han dispuesto valoraciones ni seguimientos adicionales por el equipo interdisciplinario, pues de hacerlo constituiría un desconocimiento de los usos y costumbres, la autonomía y una intromisión en sus procedimientos y/o competencias”.
|
|
(iii) ¿Cómo ha sido la interacción del ICBF con la Comisaría de Familia de Cajibío y la autoridad indígena de * para garantizar la protección de los derechos de la menor de edad? Detalle su respuesta. |
“Según lo reportado desde la Regional Cauca, la Defensora de Familia ha tenido comunicación telefónica con la Comisaria de Familia de Cajibío, en calidad de autoridad competente para conocer del asunto, a efectos de conocer los avances del proceso, sin embargo, tan solo se conoce sobre las reuniones sostenidas con el Resguardo indígena, pues por la reserva legal que reviste el proceso no es posible que se brinde más información, resaltando que, en ningún caso la Defensoría de Familia puede desconocer ni solicitar se levante dicha reserva, pues no ostenta la calidad de superior de dicho ente estatal. Así mismo, ha informado la prenombrada comisaría de familia que, en atención a las pruebas ordenadas en el mes de julio de 2024, realizó verificación de la situación de presunto trabajo infantil reportada en relación con la adolescente y, el 2 de agosto de 2024, aperturó proceso administrativo de restablecimiento de derechos, el cual, aún se encuentra en trámite. Ahora bien, por parte de las defensoría de familia del centro zonal centro – Regional Cauca, se brinda asistencia técnica a las Comisarias de Familia de los municipios en los cuales tiene incidencia, siendo que se programan jornadas de gestión del conocimiento - Grupos de Estudio y Trabajo – GET Jurídico e interdisciplinario a razón de dos o tres veces al año, las cuales consisten en capacitación sobre los lineamientos técnico administrativos adoptados por ICBF en materia de restablecimiento de derechos, dando un espacio para que las autoridades administrativas en materia de restablecimiento de derechos en los municipios absuelvan sus inquietudes en la materia, realicen preguntas sobre los procesos a su cargo (estudio de caso), sin embargo, por la reserva legal que existe muchos servidores se limitan a hablar sobre los asuntos a su cargo”. |
|
(iv) ¿Qué medidas ha adoptado el ICBF para garantizar la adecuada articulación entre el sistema de protección nacional y la jurisdicción especial indígena en el caso del expediente de tutela T-10.040.092? |
“Según lo reportado por la Regional Cauca, la defensoría de familia realizó la articulación en cumplimiento preceptuado en el art 13 y 246 constitucional, la ley 89 de 1890, el Convenio 169 de la OIT y la Ley 21 de 1991, evitando un desconocimiento de los usos, costumbres, autonomía jurisdiccional, así como evitando una intromisión en sus procedimientos y/o competencias”. |
|
(v) ¿Existen dificultades en la interacción del ICBF con la jurisdicción indígena? Detalle su respuesta. |
“Sí, en tanto que el resguardo indígena de * egresó a la menor de edad del medio hospitalario, solicitó el egreso de la adolescente sin informar a la defensoría de familia, ubicó en centro de atención especializada dentro de la jurisdicción indígena, e imposibilitó el actuar del despacho asumiendo el conocimiento del proceso de restablecimiento de derechos”. |
|
(vi) ¿Ha realizado el ICBF algún seguimiento posterior a la asunción de competencia por parte del cabildo indígena de * en este caso? En caso afirmativo, describa las acciones realizadas, el momento en que se llevaron a cabo y los hallazgos obtenidos. En caso negativo, precise las razones por las cuales no se realizó dicho seguimiento. |
“Una vez, la autoridad indígena asume la competencia dentro de dicha jurisdicción, la defensoría de familia se abstiene de realizar seguimiento posterior, toda vez que, escapa a las funciones del defensor de familia realizar seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas por otras autoridades administrativas, so pena de incurrir en una extralimitación, más aún cuando se trata de una jurisdicción especial indígena que se encuentra regulada por sus usos y costumbres, fuera de la jurisdicción ordinaria. Adicionalmente, se escapa de competencia de la defensoría de familia realizar seguimiento a la niña en referencia, toda vez que, la comisaría de familia del municipio de Cajibío cuenta con la competencia para tal fin, en tanto que, ha informado el conocimiento y trámite de proceso administrativo de restablecimiento de derechos a la adolescente en el año 2024”. |
|
(vii) Desde el punto de vista técnico e interdisciplinario (incluyendo psicológico y social), ¿considera que las actuaciones del cabildo indígena de * han garantizado un adecuado restablecimiento de los derechos de la niña? Fundamente su respuesta. |
“Se desconocen las actuaciones que ha surtido el resguardo indígena de * en aras de garantizar la protección y restablecimiento de derechos de la menor de edad, motivo por el cual, no es posible brindar un concepto al respecto, resaltando que, se tiene conocimiento de que cuenta con autoridad administrativa competente, en tanto que, la Comisaria de Familia de Cajibío ha informado que se encuentra en conocimiento de proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de la menor de edad desde agosto de 2024, siendo oportuno que sea ella como autoridad administrativa de conocimiento quien pueda suministrar información actualizada y relacionada con la intervención realizada a la menor de edad”. |
|
(viii)En la actualidad ¿dispone el ICBF de programas y/o servicios a los que la niña accionante en la tutela de la referencia pueda acceder? En caso afirmativo, detalle los programas o servicios disponibles que podrían beneficiar a la niña y cuál es el procedimiento que debe surtirse para poder acceder a estos. |
“En atención a la consulta relacionada con los programas y servicios disponibles para atender a una menor de edad perteneciente a una comunidad indígena, víctima de violencia sexual y actualmente madre adolescente, es importante precisar que las medidas de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes son definidas por las autoridades administrativas competentes, en este caso, los comisarios de familia conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 1098 de 2006. Estas autoridades tienen la facultad exclusiva de valorar el caso concreto y ordenar la medida más idónea para garantizar el restablecimiento de sus derechos fundamentales. El ICBF, en su rol de ente encargado de la protección integral de la infancia y la adolescencia, puede sugerir opciones de atención que respondan a las características individuales de la menor. No obstante, es fundamental enfatizar que esta recomendación no sustituye la competencia de la autoridad administrativa, sino que se orienta a brindar información técnica basada en los lineamientos normativos y operativos aplicables. Teniendo en cuenta la condición de la menor, […] y según lo establecido en el “MANUAL OPERATIVO MODALIDADES Y SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES, CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS” se considera pertinente que, en caso de ser ordenado por la autoridad administrativa, pueda ser incluida en alguna de las siguientes modalidades de atención: Apoyo Psicológico Especializado: I. Dirigido a niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD). II. Se brinda atención a través de profesionales en psicología con especialización en áreas relacionadas con la atención a población en situación de vulnerabilidad. III. Incluye cuatro sesiones mensuales de 45 minutos cada una, que pueden ser individuales o familiares. IV. Se enfoca en la intervención de las afectaciones psicológicas y emocionales derivadas de hechos victimizantes, asegurando una atención que contribuya al proceso de resignificación y afrontamiento. Intervención de Apoyo Psicosocial: I. Aplica a niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años con PARD. II. Se orienta al desarrollo integral del menor y su familia, partiendo de sus potencialidades individuales y del fortalecimiento de su red de apoyo. III. Contempla seis atenciones interdisciplinarias mensuales con una duración de 45 minutos cada una, tanto para la niña como para su familia o red vincular de apoyo. IV. Busca fortalecer los lazos familiares y comunitarios, brindando herramientas para la superación de la vulneración de derechos. Procedimiento para acceder a estos servicios: Para que la menor pueda acceder a cualquiera de estas modalidades de atención, el procedimiento es el siguiente: 1. Apertura del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) por parte del Defensor de Familia del ICBF y/o Comisario de familia según las reglas de competencia que apliquen para el territorio. 2. Evaluación del caso y determinación de la medida más adecuada para el restablecimiento de los derechos de la menor. 3. Remisión a la modalidad de atención correspondiente, si se considera necesario, en articulación con los operadores contratados por el ICBF para la prestación del servicio. En caso de que la menor ya se encuentre vinculada a un PARD y la autoridad administrativa determine su ubicación en alguna de estas modalidades, se procederá con la asignación del cupo y la prestación del servicio de manera inmediata. Se reitera que el acceso a estos servicios depende de la decisión de la autoridad administrativa competente y que el ICBF Regional Cauca se encuentra disponible para brindar la orientación y apoyo necesario en este proceso”. |
|
(ix) Informe en qué consiste el programa “Hogar Gestor” y si el núcleo familiar de la niña accionante cumple con los requisitos para ser beneficiario de ese programa. |
“El programa “Hogar Gestor” fue una modalidad de restablecimiento de derechos que perteneció al grupo de modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia, que se desarrolla a través de acompañamiento psicosocial y nutricional, dirigido a la niña, niño o adolescente en su medio familiar, con el fin que la red familiar o vincular, asumiera de manera corresponsable la protección integral. La modalidad incluyó la entrega de un apoyo económico cuando fue necesario de acuerdo con el concepto técnico emitido por el equipo interdisciplinario de la autoridad administrativa, el cual consistió en un recurso en dinero que entrega el ICBF a las familias de las niñas, los niños y los adolescentes, que contribuyó, junto con la intervención psicosocial y nutricional, al restablecimiento de los derechos amenazados y/o vulnerados, en virtud de este, fueron beneficiarios niños, niñas y adolescentes de cero (0) a dieciocho (18) años, con discapacidad y situación de desplazamiento, el marco de lo contenido en el auto 006 de 2009 y mayores de dieciocho (18) años con discapacidad mental absoluta.
A la fecha y de conformidad con la Resolución No. 0320 de 31 de enero de 2025 […], a partir del 1 de enero de 2025, la modalidad de atención Hogar Gestor– discapacidad ya no hace parte de la oferta programática de las modalidades de restablecimiento de derechos de la Dirección de Protección del ICBF y por lo tanto no estará disponible en los nuevos documentos técnicos (manuales y guías) de la Dirección de Protección que se encuentran en construcción. Por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2025, no es posible ordenar el ingreso a la modalidad hogar gestor – discapacidad como una medida de restablecimiento de derechos a favor de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, por parte de las autoridades administrativas, siendo que los procesos beneficiados del programa, a la fecha se encuentran en tránsito al servicio de Presencia para la Convivencia y el Fortalecimiento de Vínculos Familiares y comunitarios de la Dirección de Familias y comunidades del ICBF”. |
|
Informe si existe alguna situación adicional y relevante para el presente caso que deba ser conocida por la Corte Constitucional. |
|
i. Anexos remitidos por el ICBF
1. “H.A. LINA._compressed.pdf”:
En el anexo remitido se allegan diferentes documentos, entre estos: (i) formato de solicitud de restablecimiento de derechos a favor de la niña, del 2 de febrero de 2023; (ii) comunicación de la Policía Nacional, investigador SIJIN MEPOY, mediante la cual solicita al defensor de familia del ICBF que se inicien los trámites correspondientes para el restablecimiento de los derechos; (iii) formato de noticia criminal del 20 de febrero de 2023; (iv) informe de valoración psicológica de verificación de derechos del 21 de febrero de 2023; (v) informe de valoración socio familiar de verificación de derechos, del 28 de febrero de 2023; (vi) auto No. 024 del 1 de marzo de 2023 por medio del cual se apertura el PARD a favor de Lina; (vi) citación al Cabildo Indígena de * del municipio de (Cauca), para adelantar la articulación en el proceso y definir la competencia; y (vii) acta de reunión del 18 de abril de 2023; (viii) auto 052 del 18 de abril de 2023, mediante el cual se trasladan las historias de atención de Lina al Cabildo Indígena de *.
(viii) IPS Cambio Semillero de Vida
Mediante correo electrónico del 17 de febrero de 2025, remitido al despacho sustanciador el 19 de febrero de 2025, la IPS Cambio Semillero de Vida, remitió respuesta al auto del 31 de enero de 2025. Para esto, remitió documento ZIP denominado “Respuesta Auto 31-01-24 Expediente T-10.040.092”.
A través de la comunicación del 17 de febrero de 2025, la representante legal de la IPS Cambio Semillero de Vida dio respuesta a las preguntas elevadas por la Corte Constitucional, mediante Auto del 31 de enero de 2025.
|
Auto del 30 de enero de 2025 |
Comunicación del 17 de febrero de 2025 |
|
En relación con la atención prestada a la niña en la IPS, sírvase detallar la siguiente información y adjunte los correspondientes soportes a sus respuestas:
(i) Los protocolos y rutas que se activaron y cómo fue su aplicación en el presente caso (si aplica). |
“La ruta de atención a víctimas de violencia sexual había sido activada anteriormente en Clínica la Estancia.
[…] Contamos con Protocolo de cuidado básico Casa de Paso Programa soy Vida, para personas que requieran cuidado temporal el cual se aplicó para el ingreso, proceso de cuidado y egreso al caso de la [menor de edad]”
Se verific[ó] cumplimiento de la ruta del protocolo de la IPS para la casa de paso […] la cual se cumplía en este caso y se procedió al proceso de ingreso para cuidado básico temporal. La ruta de atención por abuso sexual había sido activada y la madre de la usuaria […] present[ó] historia clínica de disentimiento de IVE en Clínica la Estancia […]. La usuaria […] llegó en ambulancia a Casa de paso programa soy vida el día 23/02/2023, proveniente de Clínica la Estancia. También llegaron su madre y sus dos hermanas. Previa solicitud de cupo por escrito parte de la autoridad tradicional del resguardo de *. |
|
(ii) La normativa nacional, regional y propia de la comunidad indígena que se aplicó en este caso. Adjuntar copia de esta normativa. |
“No se aplicó normativa nacional, regional, y propia, teniendo en cuenta que en casa de paso programa soy vida se brinda un proceso de cuidado del usuario de manera temporal y voluntaria, Y que de acuerdo a nuestro protocolo de cuidado básico en casa de paso programa Soy vida, respetamos los usos y costumbres de cada persona o comunero que requiera el servicio.
Por parte de IPS CAMBIO en casa de paso programa soy vida SOLO se realizó el proceso de cuidado básico a la usuaria y su familia mientras las autoridades realizaban las diligencias de investigación para esclarecer la situación dentro del proceso legal”. |
|
En relación con el programa “Casa de Paso Soy Vida”, ¿Cuál(es) fueron las razones por las cuales la niña egresó de ese programa? Al respecto, informe:
(i) En qué fecha se realizó el egreso de la niña del programa. |
“El egreso se realiza el 23 de septiembre de 2023”. |
|
(ii) Si se realizó alguna verificación sobre el lugar al que se trasladaría y las condiciones en las que estaría la niña. En caso afirmativo, detalle la actuación realizada y adjunte los soportes correspondientes; en caso negativo, explique por qué no se realizó ninguna verificación. |
“De acuerdo con el protocolo de cuidado básico en casa de paso programa soy vida, no tenemos establecidas visitas domiciliarias.
Informamos en este documento que “la tía materna de la niña […] y abuela materna […] siempre estuvieron presentes como red familiar primaria estando pendientes durante todo el tiempo que la usuaria permaneció en la casa de paso programa soy vida, se expresó por parte de ellas que la usuaria estaría en la casa de habitación.
El día 18 de agosto de 2023, la EPS AIC citó a reunión. Por parte de la familia estuvo presente la tía materna señora […], la autoridad tradicional de * y la coordinadora de la casa de paso programa soy vida de IPS CAMBIO, donde se estableció el compromiso del egreso de la usuaria y su familia para el día 23 de septiembre de 2023” |
|
(iii) Si notificó el egreso a alguna autoridad. En caso afirmativo, adjunte los soportes de tal notificación; en caso negativo, especifique las razones por las cuales no se realizó esa comunicación. |
“Existe acta del día 18 de agosto de 2023, fecha en la cual la EPS cit[ó] a reunión y asiste las autoridades de *, la delegada de la EPS AIC, quien es psicóloga delegada de IPS CAMBIO, la señora ****, también tía materna de la paciente […] y otros asistentes del área jurídica de la AIC EPS-I donde se genera un espacio de diálogo en relación al caso de la menor […] de la cual se levanta el acta No 02 […]
En la página primera de la presente acta se determinan los compromisos adquiridos en la reunión. El Primer compromiso dice lo siguiente: “Se da un mes de prórroga para la atención integral de la familia y la paciente con fecha de vencimiento el 23 de septiembre 2023 mientras la autoridad da solución al proceso penal que viene adelantando en el caso.” La misma acta refiere como responsables del cumplimiento de la fecha para el egreso a las autoridades del resguardo de * y a IPS CAMBIO, desde IPS Cambio se dio cumplimento al acuerdo establecido […]. |
|
Durante el tiempo que la niña estuvo en el programa “Casa de Paso Soy Vida”, describa cómo fue el acompañamiento del caso por parte del cabildo indígena de *. Sírvase detallar su respuesta y adjuntar los soportes correspondientes. |
“a. Fue la autoridad tradicional del resguardo de * quien directamente y por escrito solicitó el cupo para el cuidado de la usuaria y de su madre y hermanas.
b. Las autoridades tradicionales del resguardo de * aportaban los elementos básicos de aseo para la usuaria y su familia.
c. Las autoridades indígenas del resguardo de * estaban pendientes de las citas médicas de la usuaria y su familia.
d- Las autoridades indígenas del resguardo de * brindaban el acompañamiento en las diligencias legales de la usuaria. |
|
Durante su paso por el programa, ¿la niña tuvo algún acercamiento o contacto con su presunto agresor? En caso afirmativo, detalle las circunstancias de esa situación y las medidas que la IPS tomó al respecto (si aplica). |
“Desde nuestra institución nunca tuvimos conocimiento de los resultados de las investigaciones sobre el caso de Lina y ni del presunto agresor de manera oficial.
Sin embargo, es de mencionar que en una ocasión la pareja sentimental de la madre de Lina se presentó a la sede, sus hijas biológicas lo reconocieron y fueron a saludarlo por la malla, el equipo de turno dialog[ó] con el señor y le explicó que no podía ingresar. El periodo de tiempo fue limitado y el señor se retiró”. |
|
Explique si promovió algún tipo de coordinación con otras entidades de salud o autoridades indígenas para asegurar la protección y el bienestar de la niña. En caso afirmativo, detalle las entidades con las que tuvo contacto y las particularidades de interacción. Adjunte los soportes correspondientes. |
“Desde la autoridad tradicional se realizaba el acompañamiento en la asistencia en los controles prenatales. Desde IPS Cambio y su proceso de Casa de paso Programa Soy Vida se gestionó las órdenes de apoyo para el proceso de cuidado de la gestante igualmente desde nuestro equipo psicosocial se brindó las atenciones necesarias a la familia.
De acuerdo con los usos y costumbre la usuaria Lina, fue orientada en cuidado del embarazo por partera de la casa de paso del programa soy vida.
[…] orden de las atenciones:
a. Ingreso al programa por psiquiatra de IPS CAMBIO del 25 de febrero de 2023
b. Valoración médica de IPS CAMBIO del 28 de febrero de 2023
[…]
d. El 28 de junio de 2023, se informó a las autoridades vía telefónica, para que realicen el acompañamiento a la usuaria Lina que presentó dolor bajo, y es llevada hacia el Hospital San José ya que al parecer estaba iniciando trabajo de parto, sale en compañía de su madre y una funcionaria de IPS CAMBIO. Retorna el 30 de junio con su recién nacida y progenitora a la casa de paso del programa soy vida. |
|
Informe si existe alguna situación adicional y relevante para el presente caso que deba ser conocida por la Corte Constitucional. |
“No tenemos más que agregar” |
Además de las respuestas a las preguntas elevadas por la Corte Constitucional, la IPS Cambio Semillero de Vida indicó que respetan la autonomía de los usos y costumbres de la población atendida, según su autoridad tradicional. Asimismo, indicó que “el cuidado en la casa de paso programa soy vida el servicio de cuidado busca satisfacer las necesidades básicas del ser humano como vivienda, alimentación, educación y salud”.
Así, a todos los usuarios les brindan alojamiento individual o familiar, alimentación (desayuno almuerzo y comida y dos refrigerios), se busca que el proceso de educación no se suspenda y evitar la deserción escolar. En cuanto a la salud, indica que se gestionan las autorizaciones u órdenes de apoyo necesarias para las atenciones en la red de salud de los usuarios.
Finalmente, la IPS Cambio Semillero de Vida solicitó ser desvinculada del proceso, al considerar que no han vulnerado los derechos fundamentales de la niña. Así, indicó que “dentro del servicio casa de paso programa Soy Vida prestamos el proceso de cuidado básico de carácter voluntario y temporal a mujeres y niños víctimas de cualquier tipo de violencia durante los procesos de investigación y durante el tiempo que autoricen las EPS con quien tenemos contratación”.
i. Anexos remitidos por la IPS Cambio Semillero de Vida
1. “Anexo 1.1 Epicrisis Lina Clínica La Estancia, 8:14 am del 23 de febrero de 2023.pdf”.
Historia clínica de la niña en la Clínica La Estancia.
2. “Anexo 1.1ª MP.GC-PR-015 PROTOCOLO CUIDADO BÁSICO CASA DE PASO PROGRMA SOY VIDA.pdf”.
En el protocolo, se indica que las “autoridades indígenas de los territorios o autoridades locales externas quienes soliciten el servicio o cupo deben tener presente que el proceso de cuidado en casa de paso del programa Soy vida es de carácter voluntario”.
3. “Anexo 1.1b RUTA DE ATENCIÓN Casa de Paso Programa Soy Vida.pdf”.
Contiene la ruta de ingreso al proceso de cuidado en la Casa de Paso Programa Soy Vida.
4. “Anexo 1.1c Solicitud de cupo por autoridades de Resguardo indígena de * Para madre y hermanas de Lina 23 de febrero 2023.pdf”.
Comunicación del resguardo indígena de * dirigida a la IPS Cambio Semillero de Vida, mediante la cual solicitan la atención y protección a la accionante y sus hijas.
5. “Anexo 1.1d Solicitud de cupo por autoridades de Resguardo indígena de * para usuaria Lina 23 de febrero de 2023.pdf”:
Solicitud a la IPS Cambio Semillero de Vida y EPS AIC para la atención de la niña.
6. “Anexo 1.1e HC de Lina de DISENTIMIENTO Clínica La Estancia 23 de febrero de 2023 8y10 am.pdf”.
Historia clínica de la niña Lina de la Clínica La Estancia.
7. “Anexo 2.2 ACTA DE REUNIÓN AIC AUTORIDADES e IPS CAMBIO caso Lina.pdf”:
Acta de reunión del 18 de agosto de 2023, con los compromisos adquiridos de prestar a la accionante y su familia un mes más.
8. “Anexo 2.3 Informe de egreso Lina comunicaciones de egreso.pdf”:
Informe de culminación del proceso de cuidado básico de la niña, del 23 de septiembre de 2023. Se indica que la prestación del servicio se dio por seis meses a la niña, junto a su madre y sus dos hermanas. Lo anterior, tras la solicitud de la autoridad indígena. Asimismo, se indica que durante el mes de prórroga se establece comunicación con las autoridades indígenas para obtener información frente a los compromisos adquiridos y no se tiene respuesta. Agregan que, el 14 y 15 de septiembre, se envían mensajes vía WhatsApp recordando la fecha de egreso y retorno seguro, sin tener respuesta. Mencionan que, el 22 de septiembre, vuelven a escribir, sin obtener respuesta. En consecuencia, y teniendo en cuenta [que] en reiteradas ocasiones la paciente y su familia mencionaron su deseo de salir una vez culmine el tiempo de prórroga, se genera el egreso de la familia en compañía de la tía materna y la abuela, “quienes informan que estarán en su casa de habitación, generando así un retorno seguro”. Esto, pues dentro del protocolo de atención en la Casa de Paso Soy Vida, el proceso es voluntario lo cual los impedía retener a la usuaria.
9. “Anexo 3 acompañamiento por autoridades Resguardo de * a Lina.pdf”:
Solicitud de permiso para que la niña asista a una entrevista en la URI, suscrito por el “Gobernador del territorio * de *”, del 18 de mayo de 2023. También se adjunta permiso de salida para cita médica.
10. “Anexo 5a HC de ingreso psiquiatría usuaria Lina 25 de febrero 2023.pdf”.
Constancia firmada por psiquiatra de la IPS Cambio Semillero de Vida, como resultado de examen realizado. Fecha: 25 de febrero de 2023.
11. “Anexo 5b HC medicina general IPS CAMBIO para activar control prenatal usuaria Lina 28 de febrero 2023.pdf”.
Constancia de consulta médica mensual de la IPS Cambio Semillero de Vida.
12. “Anexo 5c orden de apoyo para atención en IPS MINGA usuaria Lina 10 de marzo de 2023.PDF”.
Autorización de atención IPS Indígena Minga.
13. “Anexo 5d orden de apoyo para atención en laboratorio Lorena Vejarano Usuaria Lina 10 de marzo 2023.PDF”:
Autorización de laboratorios.
14. “Anexo 5e HC IPS MINGA Lina abril 27 de 2023 Control ginecología y obstetricía.pdf”.
Solicitud de consulta – IPS Minga e historia clínica.
15. “Anexo 5f orden de apoyo para ecografía obstétrica en IPS MINGA usuaria Lina 9 de mayo de 2023.PDF”.
Autorización de servicios de salud.
16. “Anexo 5g Orden de apoyo para laboratorio usuaria Lina 9 de mayo de 2023.PDF”: autorización de servicio de salud”.
17. “Anexo 5h seguimiento psiquiatría usuaria Lina 29 de mayo 2023.pdf”.
Seguimiento psiquiatra.
18. “Anexo 5i HC Hospital susana Lina falso trabajo de parto 2 de junio 2023.pdf”: solicitud de exámenes, hospital Susana López.
19. “Anexo 5j orden de apoyo para atención en IPS MINGA usuaria Lina 5 de junio 2023.PDF”
Autorización de servicios de salud.
20. “Anexo 5k ORDEN DE APOYO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA.PDF”.
Autorización de servicios de salud.
21. “Anexo 5L- orden de apoyo para atencion en IPS MINGA usuaria Lina de 27 de junio 2023 para ginecologia.PDF”.
Autorización de servicios de salud.
(ix) Empresa Social del Estado Centro 1
Mediante correo electrónico del 6 de marzo de 2025, remitido al despacho sustanciador el 7 de marzo de 2025, la Empresa Social del Estado Centro 1 remitió respuesta a la Corte Constitucional. El representante legal de la Empresa Social del Estado Centro 1, dio respuesta a las preguntas elevadas por la Corte Constitucional mediante Auto del 31 de enero de 2025.
|
Auto del 31 de enero de 2025 |
Respuesta Empresa Social del Estado Centro 1 |
|
¿La Empresa Social del Estado Centro 1 (punto de atención Piendamó) solicitó alguna autorización a la Asociación Indígena del Cauca A.I.C. EPS-I y al cabildo indígena de * relacionada con la solicitud de la interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de la niña? En caso afirmativo, sírvase indicar las razones que justificaron esa actuación; especifique la fecha y contenido de la solicitud y la(s) respuesta(s) obtenidas (si hubo). Adjunte los documentos que soporten su respuesta.
|
“De conformidad con la historia clínica de la paciente menor de edad […], no se evidencia solicitud de autorización de cabildo para IVE en la Unidad de Atención Nivel I Piendam[ó] (Cauca), en razón a que la paciente es remitida desde la EPS TOTOGUAMPA, entidad que fue la que activ[ó] la ruta de atención a la paciente para que el procedimiento fuera realizado en la E.S.E. CENTRO UNO, no obstante lo anterior el mismo no se pudo realizar toda vez que de acuerdo a los protocolos solo se pueden realizar procedimientos de interrupción de embarazo hasta las diez (10) semanas de gestación […] habiendo ya superado estas semanas la paciente, por lo que la entidad remite a la paciente a un nivel de mayor complejidad, Clínica La Estancia de Popayán según historia clínica la remisión es el día 18/02/2023”. |
|
¿La Empresa Social del Estado Centro 1 (punto de atención Piendamó) informó a alguna autoridad sobre alguna situación relacionada con la niña? En caso afirmativo, especifique qué información transmitió, a qué autoridad y las fechas en que se realizaron esas comunicaciones.
|
“La paciente llega remitida de su E.P.S TOTOGUAMPA, la cual activa la ruta para (IVE), y es enviada la paciente para que en la E.S.E. CENTRO UNO se realice el procedimiento médico, no obstante no se hace por superar las semanas […] por lo que en la Unidad de Atención Nivel I de Piendamó (Cauca) no hay registro que se haya informado alguna autoridad”. |
|
¿La Empresa Social del Estado Centro 1 (punto de atención Piendamó) proporcionó a la niña y a su familia información clara y comprensible sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y los procedimientos disponibles? En caso afirmativo, sírvase indicar detalladamente cuál fue la información que brindó; en caso negativo, indique la razón por la que no brindó dicha información. |
“De conformidad con la historia clínica de la paciente no se evidencia que se haya proporcionado información en qué consiste el procedimiento, en razón a que la paciente manifestó que no quería hablar de ese tema y se notaba triste y callada rehusándose que el personal médico le informara sobre la (IVE)”. |
|
¿Se activaron medidas de protección para asegurar el bienestar físico y emocional de la niña, tras la identificación de posibles hechos de abuso sexual? En caso afirmativo, describa las acciones dirigidas a proteger a la niña durante su atención en la IPS-I y después de ser referida a otro centro de salud. |
“Según la historia clínica en la institución no se solicita valoración por psicología en razón a que previamente había sido valorada por este profesional en la E.P.S. TOTOGUAMPA, no se vuelve a interrogar sobre los hechos a solicitud de la paciente que se rehusó a narrar sobre s[u] situación”. |
|
En relación con la atencion prestada a la menor de edad en la E.S.E., sírvase detallar la siguiente información y adjunte los correspondientes soportes a sus respuestas: (i) Los protocolos y rutas que se activaron y cómo fue su aplicación en el presente caso (si aplica).
|
“La paciente ingresa al servicio de urgencias el día 18 de febrero de 2023 a las 2:51 p.m., es atendida a las 3:16 p.m, por parte del personal que estaba asignado al servicio de urgencias, en la primera valoración que se le hace a la paciente se solicitan paraclínicos que se solicitan a todas las mujeres gestantes y después de interrogar a la paciente se toma la decisión de remitir a la paciente a un nivel de mayor complejidad en el que le pueden brindar un[a] atención integral de conformidad a nuestro protocolo institucional dicho procedimiento “IVE” lo realizamos hasta la semana 10 de embarazo razón por la cual se remite a nivel superior. |
|
(ii) La normativa nacional, regional y propia de la comunidad indígena que se aplicó́ en este caso. Adjuntar copia de esta normativa.
|
“No aplica” |
|
(iii) Las razones por las cuales la menor de edad fue remitida a otro centro de salud.
|
“La [p]aciente fue remitida en la [s]emana trece (13) de embarazo […] en razón a que se encontraba por fuera de las semanas establecidas por la entidad que son 10 semanas de gestación, la paciente es remitida a las 5:47 p.m. hacia la Clínica La Estancia de Popayán”. |
|
Informe si existe alguna situación adicional y relevante para el presente caso que deba ser conocida por la Corte Constitucional
|
“Ninguna”. |
Por otro lado, la Empresa Social del Estado Centro 1 solicitó declarar improcedente la acción de tutela, respecto de dicha entidad, “toda vez que se trata de una paciente que requirió atención de un tercer nivel de atención médica para el manejo y tratamiento integral de la paciente. En consecuencia […] el manejo clínico de la paciente fue realizado por otra institución de salud”. Así, indicó que a la niña se le prestó la atención médica posible que desde el nivel uno se le podía prestar. Por tal razón, indicó que no vulneró ningún derecho fundamental.
Además, manifestó que en el presente caso “la situación de hecho ha sido superada” ya que la pretensión había sido satisfecha, “esto respecto a que el menor se encuentra actualmente hospitalizado y la institución [h]a garantizado la atención médica integral del paciente”. Así concluyó que no ha vulnerado ningún derecho fundamental a la accionante y que “carece de objeto la acción de tutela” por lo que solicita su desvinculación. Finalmente, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por existir carencia actual de objeto por hecho superado respecto a la Empresa Social del Estado Centro 1.
i. Anexos remitidos por la Empresa Social del Estado Centro 1
1. Resumen “4.PROTOCOLO IVE.pdf”:
Protocolo de IVE de la Empresa Social del Estado Centro 1. En el protocolo se indica que “[s]egún los lineamientos del MSPS los centros de atención primaria que cuenten con personal médico debidamente entrenado, están en la capacidad de ofrecer servicios de IVE por aspiración endouterina hasta las 15 semanas y con medicamentos hasta la semana 10 de embarazo, dado que ambos son procedimientos ambulatorios”[749].
Además, se indica que a “toda mujer que decide interrumpir voluntariamente su embarazo, se le debe ofrecer orientación y asesoría después de la valoración clínica, esta atención será́ brindada por el profesional de psicología disponible en la unidad de atención. […] En general, la orientación debe consistir en un acompañamiento emocional que cree un ambiente propicio para que la mujer hable sobre cómo se siente, cómo llegó a la situación actual e identifique sus condiciones personales, familiares y sociales particulares. Durante la misma se deben revisar los significados, ideas y temores involucrados en la vivencia y las herramientas disponibles para afrontar la situación, teniendo en cuenta el contexto en el que vive la mujer, lo mismo que sus valores, creencias y sentimientos”[750]. Asimismo, el protocolo enlista la información mínima que la mujer debe recibir sobre la IVE, entre esta, los riesgos.
2. “DOCUMENTOS GERENTE ESE CENTRO 1.pdf”:
Se remite (i) la cédula del gerente; (ii) el acta de posesión Nº 031 del 31 de marzo de 2020; (iii) el Decreto 0687 del 31 de marzo de 2020, mediante el cual se nombra en el cargo como gerente de la Empresa Social del Estado Centro I; (iv) Decreto 0273 de 2007 por medio del cual se crea la Empresa Social del Estado Centro I.
3. “HC LINA 2.pdf”:
Historia clínica de la niña, del 18 de febrero de 2023. Se evidencia que la paciente fue remitida por la IPS Totoguampa quien activa la ruta y hace valoración por psicología. También se observa que la paciente tenía embarazo de 13 semanas y que fue remitida y aceptada en la Clínica La Estancia.
(x) Defensoría del Pueblo
Mediante el documento denominado “Insumos para dar respuesta a la Corte Constitucional Defensoría Delegada para los Grupos Étnicos”, la Defensoría del Pueblo dio respuesta a las preguntas realizadas por la Corte Constitucional, en el auto del 31 de enero de 2025.
|
Auto del 31 de enero de 2025 |
Respuesta de la Defensoría del Pueblo |
|
¿Cuenta la Defensoría con algún diagnóstico sobre la situación de derechos humanos de mujeres y niñas indígenas víctimas de violencia, discriminación y desatención de sus derechos en el departamento del Cauca, en especial en los municipios de Totoró, Cajibío y Piendamó? En caso afirmativo, sírvase detallar su respuesta y remita los resultados de su investigación o diagnóstico.
|
“La Defensoría ha elaborado documentos sobre la situación de los derechos humanos de mujeres y de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a pueblos étnicos, encontrando registros altamente preocupantes y por los cuales hacen un llamado para que estos hallazgos se traten de manera urgente e interinstitucional en articulación con las autoridades y comunidades. Sin embargo, no se cuenta con un diagnóstico específico sobre mujeres y niñas indígenas víctimas del departamento del Cauca.
“[…] según el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia en el periodo de 2020 a 2023 se registra un total de 70.880 casos de presunta violencia sexual contra menores de edad entre menos de un año a 17 años, de los cuales 3.961 (5,6%) corresponden a NNA de pueblos étnicos. La mayor frecuencia se presenta en los pueblos negro y afrodescendientes con 2.114 casos (53%), indígenas con 1.734 (44%), raizal con 91 (2%), palenquero con 12 y gitano con 10.
Por su parte, las cifras de violencia intrafamiliar no son menos preocupantes, del total de 54.438 corresponden a pueblos étnicos 1.818 (3.3%), presentando el mayor número los pueblos negro y afrodescendiente con 1.116 (61%) seguido de indígenas con 638 (35%)”.
Para la Defensoría, “las cifras presentadas hacen necesaria la formulación de estrategias de prevención de las violencias hacia los menores de edad de los pueblos étnicos que se construya desde y para las comunidades entendiendo que los conocimientos ancestrales, la cultura y la autodeterminación no pueden estar por encima de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes quienes tienen especial protección y en este caso se refuerza al tener pertenencia étnica”.
[…]
“Según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud entre 2020 a 2024 se tiene un total de 656.837 casos notificados, de los cuales 35.975 corresponden a violencias contra mujeres de pueblos étnicos que representa el 5,4%. Las cifras corresponden a violencias en todo el curso de vida”.
[La Defensoría presentó un cuadro del Observatorio Nacional de Violencias de Género, indicando que] “del total de casos de VBG de mujeres étnicas, la mayor frecuencia está en los pueblos negros y afrocolombianos con 16.614 e indígenas con 16.589, que corresponde al 46,41% y 46,34% respectivamente, siendo el año 2023 cuando se da mayor ocurrencia”.
[Con respecto a los casos específico de violencia sexual, se indicó que] “estas conductas se dan con mayor frecuencia en mujeres indígenas con 4.492 casos seguido de negras y afrocolombianas con 4.293 casos.
Respecto a la violencia psicológica en los cinco años se registra un total de 67.656, siendo 2.339 de mujeres étnicas; se mantiene, como en los otros tipos de violencias, la mayor ocurrencia en mujeres negras y afrocolombianas con 994 casos e indígenas con 932 casos.
Por último, los casos de negligencia y abandono se presentan con mayor frecuencia en mujeres indígenas con 4.742 casos, situación que se observa en cada año de estudio.
Los anteriores hallazgos son altamente preocupantes respecto a la violación de derechos de las mujeres étnicas quienes son víctimas de diferentes tipos de violencias y que tienden a incrementarse en 2024, lo que refleja la falta de implementación de estrategias y programas de prevención de violencias contra las mujeres desde un enfoque interseccional de género, étnico y curso de vida, convirtiéndose en un problema de salud pública como lo refiere el Instituto Nacional de Salud.
[Adicionalmente, la Defensoría Presentó cifras de la violencia ejercida contra mujeres indígenas en el marco del conflicto armado.
|
|
¿Ha identificado algún tipo de dificultad y/o barrera en la atención efectiva y la reparación integral de niñas indígenas víctimas de violencia sexual e intrafamiliar en el departamento del Cauca, en especial en los municipios de *, * y *? En caso afirmativo, sírvase precisar el tipo de dificultades y/o barreras detectadas.
|
“Frente a las alternativas orientadas a la protección de menores de edad como el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos – PARD, y teniendo en cuenta que el objetivo de su activación es restaurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados, es fundamental que se diseñe e implemente un PARD con enfoque diferencial étnico para cada uno de los tres pueblos étnicos, elaboración que debe contar con la participación de las autoridades propias para incorporar los sistemas de conocimiento ancestrales y las culturas de los pueblos y comunidades indígenas, NARP y gitanos, previendo acciones con daño.
La institucionalización de menores de edad de los pueblos étnicos sin respeto a sus usos y costumbres se convierte en acción con daño, al excluirlos de la protección de sus comunidades. Las rutas de especial atencion a NNA no está en sintonía con el sentido de protección y por el contrario genera revictimización y desarmonías, los NNA no pueden ser pensados como sujetos aislados sino parte de una colectividad.
Según cifras del ICBF registradas en el portal de Datos Abiertos, entre el 2021 a agosto de 2024 se activó́ el PARD a 6.791 NNA pertenecientes a pueblos étnicos, de los cuales 3.942 eran mujeres (58%) y 2.49 hombres (42%); según el pueblo de pertenencia presentan mayor frecuencia indígenas con 4.409 casos (64,92%), seguidos de afrodescendientes con 2.201 casos (32,41%). Según las zonas de ocurrencia esta rural con 1.356 y urbana con 5.435 lo que representa el 20% y 80% respectivamente”.
[…]
Entre los motivos de ingreso los de mayor frecuencia están en su orden: omisión o negligencia con 2.017 casos (29,70%), violencia sexual con 1.858 (27,36%), falta absoluta o temporal de responsables y alta permanencia en calle con 644 registros (9,48%).
Por el momento la entidad no tiene información específica del departamento del Cauca sobre la dificultad y/o barrera en la atención efectiva y la reparación integral de menores de edad víctimas de violencia sexual e intrafamiliar”.
|
|
¿Ha identificado algún tipo de dificultad y/o barrera en la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones sobre la defensa y garantía de su derecho a una vida libre de violencias? En caso afirmativo, sírvase precisar el tipo de barreras detectadas.
|
“Teniendo en cuenta la información referida en los numerales 1 y 2, el análisis con perspectiva de género y étnico evidencia el grado de inequidad que persiste en estas comunidades, con relación a la participación efectiva de las mujeres indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y las Rom o gitanas, visibilizando brechas de carácter cultural y social que se convierten en barreras para el acceso y control de los bienes productivos y por supuesto, el de la participación real y efectiva en las instancias de decisión.
En ese sentido, es importante resaltar las limitaciones que tienen las mujeres étnicas con relación al trabajo de reproducción social de la familia, que dificulta su preparación y formación para asumir los retos que implica este rol comunitario y político para incidir en el etnodesarrollo de sus comunidades.
[…]
Se hace necesario hacer la exigibilidad a las entidades del poder ejecutivo que tienen competencias en garantizar a las mujeres étnicas el goce efectivo de sus derechos, a que se diseñen e implementen los programas desde y para los pueblos y comunidades étnicas con perspectiva de mujer, familia y generación.
Igualmente, se hace necesario fortalecer los mecanismos de protección, teniendo en cuenta que las mujeres líderes que pertenecen a los grupos étnicos siguen siendo víctimas de amenazas, desplazamiento forzado, enfrentamientos con interposición de la población civil, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, contaminación por MAP-MUSE, confinamiento, violencia basada en género, tomas, incursiones, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, masacres, entre otros, reflejando que sus condiciones de seguridad están en franco deterioro.
[Existe] urgencia de que se dé una respuesta articulada por parte de las entidades a cargo, y que se tenga en cuenta el contexto, las particularidades de las personas afectadas y las dinámicas que contribuyen a agudizar los factores de riesgo de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Por último, pero no menos importante, es perentorio la construcción de medidas afirmativas que promuevan y garanticen la participación de las mujeres étnicas en condiciones de seguridad suficientes”.
|
|
¿Dispone la Defensoría del Pueblo de programas, rutas de atención especializadas, estrategias, protocolos o lineamientos técnicos para la defensa y protección de los derechos humanos de niñas indígenas víctimas de violencia sexual? En caso afirmativo, sírvase detallar su respuesta.
|
“La Defensoría Delegada para los Grupos Étnicos ha identificado como problemática el limitado acceso a la administración pública y de justicia de los pueblos y comunidades indígenas que cuente con enfoque interseccional étnico, de mujer, familia y generación, orientado a la prevención de violaciones y a la protección de sus derechos individuales y colectivos de manera efectiva y oportuna.
Por lo anterior, ha diseñado una estrategia cuyo objetivo es formular e implementar el Modelo Institucional de Atencion y Representación Judicial con enfoque interseccional indígena, mujer, familia y generación orientado a garantizar el acceso a la administración pública y de justicia de los pueblos y comunidades indígenas, que respete el ejercicio de sus sistemas de conocimientos y funciones jurisdiccionales propias en cuarenta y dos (42) Defensorías del Pueblo Regionales y el nivel central.
Dicha estrategia está en etapa inicial de implementación y contempla el diseño y puesta en marcha de protocolos de gestión defensorial de atención y representación judicial de víctimas y victimarios orientada a funcionarios y a miembros de las comunidades indígenas, entre otras actividades, con el fin de promover la articulación interinstitucional que contribuya al ejercicio de la justicia propia a los pueblos y comunidades indígenas con enfoque interseccional de mujer, familia y generación”.
“[l]a Defensoría del Pueblo ha elaborado diferentes estrategias orientadas a la prevención y la atención de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa - OSIGD, vinculando a varias dependencias, así:
Programa de atención integral de mujer y género: […] dupla conformada por un profesional en el área psicosocial y un abogado quienes prestan atención a mujeres víctimas de violencia basada en género […].
Programa de Género del Sistema Nacional de Defensoría Pública: acompaña y representa a las […] víctimas de Violencia Basada en Género […].
Capacitación sobre rutas de atención y prevención de la violencia de género: realiza capacitación sobre las rutas de atención de violencia de género- Ley 1257 de 2008 […].
Curso para servidores públicos “Atención y abordaje de casos de violencia basada en género con enfoque interseccional”: […]Está orientado a funcionarios de las defensorías regionales, que en el desarrollo de sus funciones atienden casos de violencias contra mujeres […] en torno a género, violencia basada en género, enfoque interseccional, marcos normativos para mujeres pertenecientes a grupos étnicos […].
App Contigo - app para atender casos de violencia basada en género: herramienta que permitirá́ atender y registrar casos de violencia basada en género y por prejuicio en todo el territorio nacional […] un canal de atención directo, en tiempo real y con georreferencia.
Conmemoración día de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado interno: […]
Curso Violencias Basadas en Edad, Género y Diversidad: […] tiene como objetivo identificar las diferentes formas de violencia y conocer las rutas de protección de derechos”.
|
|
¿La Defensoría presta acompañamiento, asesoría o algún tipo de apoyo para fortalecer las capacidades de las autoridades indígenas respecto a la garantía de los derechos humanos de las mujeres, respetando su autonomía? En caso afirmativo, sírvase detallar su respuesta.
|
“Con la estrategia mencionada en el punto 3 se pretende establecer un Modelo Institucional de Atención y Representación Judicial con enfoque interseccional indígena, mujer, familia y generación que incluye actividades de promoción y divulgación de derechos humanos, rutas de acceso a los servicios de la Defensoría del Pueblo y de articulación interinstitucional”. |
|
¿La Defensoría presta acompañamiento, asesoría o algún tipo de apoyo a las mujeres y niñas indígenas para la exigibilidad y cumplimiento de sus derechos? En caso afirmativo, sírvase detallar su respuesta.
|
“Con la estrategia mencionada en el punto 3 se pretende establecer un Modelo Institucional de Atención y Representación Judicial con enfoque interseccional indígena, mujer, familia y generación que incluye actividades de promoción y divulgación de derechos humanos, rutas de acceso a los servicios de la Defensoría del Pueblo y de articulación interinstitucional”. |
|
¿La Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de programas y/o servicios, prestados por esa u otra entidad, a los que la menor de edad pueda acceder como beneficiaria en la actualidad? En caso afirmativo, detalle los programas o servicios disponibles que podrían beneficiar a la menor de edad y cuál es el procedimiento que debe surtirse para acceder a estos.
|
“La Defensoría, a través del Sistema de Defensoría Pública, puede brindar asesoría y representación judicial a la menor de edad y su familia de manera que se soliciten medidas de reparación integral y se activen las rutas definidas para ello.
[…]
Por otra parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene como objetivo la prevención y protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia, y brinda atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos.
Sin embargo, como se mencionó en el punto 2, el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos – PARD requiere la inclusión de enfoque diferencial étnico para cada uno de los tres pueblos étnicos, y cuya elaboración se realice de manera participativa con las autoridades propias para incorporar los sistemas de conocimiento ancestrales y las culturas de los pueblos y comunidades étnicas. Un proceso que no respete los usos y costumbres de los pueblos se convierte en acción con daño, al excluirlos de la protección de sus comunidades.
Por su parte, la Delegada para los Grupos Étnicos hace parte de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena – COCOIN, espacio en el cual se han dado a conocer avances en la elaboración de lineamientos por parte del ICBF para la atención a menores de edad indígenas”.
|
|
Informe si existe alguna situación adicional y relevante para el presente caso que deba ser conocida por la Corte Constitucional.
|
“Por parte de la Defensoría Delegada para los Grupos Étnicos por el momento no cuenta con información adicional o relevante para dar a conocer a la Corte”. |
299. Respuestas recibidas con posterioridad al traslado de pruebas del auto del 31 de enero de 2025
(i) Primera Respuesta del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Mediante comunicación del 6 de marzo de 2025, el Coordinar del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales del DPS dio respuesta al “traslado de las pruebas”. En ese sentido manifestó que una vez verificadas las respuestas e intervenciones considera que cada una de las entidades vinculadas al trámite “han efectuado el debido acompañamiento y cumplimiento de sus obligaciones en el marco de sus competencias funcionales en favor de la accionante”[751].
Agregó que “tanto la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Igualdad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, no han desamparado a la accionante, quien a su vez ha sido beneficiaria de los programas y subsidios ofrecidos por el Gobierno Nacional”.
De igual manera, indicó que “la accionante es titular de los PROGRAMAS COMPESACION DEL IVA y RENTA CIUDADANA, siendo beneficiarias en este escenario su respectivo hogar”. En consecuencia, considera que no hay una transgresión a los derechos de la accionante o a su menor hija de parte del DPS, por lo que “no cabr[í]a disponer cualquier tipo de orden judicial en su contra, en atención a que los programas ofertados por el Ente, se tiene en cuenta los hogares con condición de pobreza, sin importar el estrato, raza, condición y/o identidad”.
Finalmente, indicó que no existe ningún tipo de discriminación por parte de Prosperidad Social a la accionante y que dicha entidad “ha garantizado el acceso a los derechos de la población indígena incluyendo a la accionante, tal cual se observa en sus actuaciones administrativas”.
i. Anexos remitidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
1. “ANEXOS ACTUALIZADOS.pdf_S-2025-1407-027811.pdf”
El anexo remitido contiene: (i) cédula del Coordinar del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales del DPS, (ii) Resolución 03098 de 2028 mediante el cual se le nombra en periodo de prueba, como profesional especializado de la Oficina Asesora Jurídica (iii) acta de posesión del 4 de marzo de 2019 (iv) Resolución 00174 del 7 de febrero de 2025, mediante la cual se designa al interviniente, como coordinar del grupo interno de trabajo de Acciones Constitucionales de la Oficina Jurídica, a partir del 11 de febrero de 2025 y (v) resolución 00156 del 07 de febrero de 2025.
(ii) Segunda Respuesta del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Mediante correo electrónico del 2 de abril de 2025 el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), remitió respuesta a esta Corporación, con ocasión del traslado de las pruebas de la Defensoría del Pueblo y de la Empresa Social del Estado Centro 1.
En ese sentido, indicó que las entidades vinculadas al trámite de la referencia efectuaron el debido acompañamiento a favor de la accionante, reiterando lo argumentos esbozados en respuesta previamente remitida a la Corte. Así, señaló que la “Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Igualdad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, no han desamparado a la accionante, quien a su vez ha sido beneficiaria de los programas y subsidios ofrecidos por el Gobierno Nacional”[752]. En su caso particular, manifestó que la accionante es titular de los programas Compensación de IVA y Renta Ciudadana, a cargo del DPS.
Agregó que el DPS no ha generado vulneración y/o amenaza a los derechos fundamentales de la accionante, por lo que no cabría disponer orden judicial en su contra. Asimismo indicó que no existe ningún tipo de discriminación de su parte y que ha garantizado el acceso los derechos de la población indígena, incluyendo a la accionante.
(iii) Respuesta del Ministerio de Igualdad y Equidad
Mediante correo electrónico del 2 de abril de 2024, recibido en el despacho sustanciador el 4 de abril de 2025, el Ministerio de Igualdad y Equidad se pronunció sobre las respuestas emitidas por la Defensoría del Pueblo y la Empresa Social del Estado Centro 1 en el marco del proceso de la referencia.
En primer lugar, se refirió al marco jurídico y regulatorio del Ministerio de Igualdad y Equidad, así como a la implementación progresiva de sus programas. Indicó que el accionar de la entidad, se enfocará en dos objetivos principales: (i) fortalecer la “coordinación interinstitucional para que las entidades de los diversos sectores del Estado se articulen eficazmente y activen los mecanismos previstos para abordar casos de vulneración de derechos derivados de diversas problemáticas sociales”[753]; y (ii) ejecutar políticas públicas para el desarrollo del derecho a la igualdad y derechos conexos.
En segundo lugar, el ministerio indicó que tiene como objeto “diseñar, formular, adoptar, dirigir, coordinar, articular, ejecutar, fortalecer y evaluar, las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y medidas para contribuir en la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales; impulsar el goce del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad”[754]. Asimismo, manifestó que el ámbito de competencias del Ministerio de Igualdad y Equidad está compuesto por 14 sujetos de especial protección constitucional con énfasis en los territorios excluidos y marginados y que su objeto incorpora y adopta los enfoques de derechos, género, diferencial, étnico - racial e interseccional.
Aunado a lo anterior, hizo énfasis en los siguientes enfoques: (i) enfoque territorial, indicando que para su implementación, se tendrán en cuenta criterios como la priorización de inversión en los territorios marginados y excluidos; acción necesaria para cerrar brechas de inequidad territorial y; (ii) enfoque étnico-racial y antirracista, el cual implica que todas las acciones estén encaminadas a la garantía de derechos de las personas y los Pueblos Indígenas, Rrom (o Gitano), Negros, Afrocolombianos, Raizal y Palenquero mediante el respeto y la protección de la diversidad étnica y cultural. Agregó que, dentro de los criterios de implementación, se encuentra la priorización de inversión pertinente y concertada con las entidades étnico-territoriales.
En tercer lugar, el ministerio mencionó que si bien los pueblos indígenas cuentan con autonomía y autodeterminación, “el derecho fundamental a la diversidad étnica y cultural de los pueblos Indígenas no ostenta un carácter absoluto y encuentra límites Constitucionales en los derechos humanos, las garantías fundamentales y de manera relevante en el principio superior de los niños”[755].
Respecto al pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Igualdad y Equidad mencionó estar de acuerdo en que las cifras de violencia contra niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas, indican que están expuestos a situaciones de violencia; “razón por la cual, debe generarse mediante las Instituciones competentes, planes de sensibilización a las comunidades generando una concientización en el entendido que los conocimientos ancestrales, la cultura, y la autodeterminación no pueden estar por encima de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes” [756].
Adicionalmente, indicó que, tal como lo expuso la Defensoría del Pueblo la violación de derechos humanos de las mujeres pertenecientes a comunidades étnicas y comunidades indígenas “constituye una tasa elevada y que además devienen de las violencias armadas contra los pueblos indígenas, ya que las mujeres se convierten en el principal objetivo de la Guerra”[757]. Así, manifestó que “se debe generar por parte de las Instituciones Competentes un proceso Administrativo de Restablecimiento de derechos con enfoque étnico Diferencial, en el cual, para su construcción se tenga el consentimiento de las comunidades étnicas, teniendo en cuenta, que de no ser así, se generarían acciones con daño, ya que, todo debe realizarse en el marco del desarrollo del Gobierno Propio y el respeto a la autodeterminación y el derecho a la objeción cultural de las decisiones, proceso y/o procedimientos que incidan en sus comunidades” [758] (Énfasis añadido).
De igual manera, el ministerio indicó que es difícil tener una base de datos de violencia sexual contra niños y niñas, teniendo en cuenta que por el arraigo cultural, “los padres de familia no denuncian este tipo de hechos […]”[759].
Finalmente, respecto a los programas de la Defensoría del Pueblo, indicó que “en razón a sus funciones de promotora de los derechos Humanos y mediador entre el Estado y los Ciudadanos, debe generar acciones de sensibilización a las comunidades Étnicas, ya que, al ser un aliado estratégico de la ciudadanía, puede ser escuchado por las poblaciones étnicas”[760].
Frente a la respuesta de la Empresa Social del Estado Centro 1, indicó que debe tenerse en cuenta que se trata de una entidad de primer nivel de atención (baja complejidad) en los municipios de *, *, * y *, del departamento del Cauca. Además, señaló que según la historia clínica de la menor de edad, se inició trámite para remisión a nivel superior y resaltó ciertos puntos del procedimiento aplicado por parte de la Empresa Social del Estado. En esa línea, el ministerio manifestó que “no tiene reparo, toda vez, que el proceso se realizó conforme a los protocolos de la Institución, quien brindó la atención a la menor de edad, activó la ruta, pero no aplicó el procedimiento en cuanto a la autorización por parte de la Asociación Indígena” [761].
i. Anexos remitidos por el Ministerio de Igualdad y Equidad
El anexo remitido contiene, entre otras disposiciones, el Decreto 1075 de 2023 “por el cual se adopta la estructura del Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones”.
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Referencia: Sentencia SU-176 de 2025
Magistrado ponente: Vladimir Fernández Andrade
1. Con mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Plena, suscribo el presente salvamento parcial de voto en relación con la sentencia de la referencia. Esto, debido a que si bien comparto la decisión de amparar los derechos fundamentales a vivir una vida libre de violencia y a la dignidad humana, así como la declaratoria de la carencia actual de objeto por daño consumado respecto del derecho fundamental a una vida libre de violencia, no estoy de acuerdo con que en esta declaratoria se incluyera la falta de diligencia y el derecho de acceso a la salud. En mi criterio, el debate no versaba sobre la falta de diligencia y el derecho de acceso a la salud de la hija de la accionante. Por el contrario, a la luz de las pruebas recaudadas, este asunto tenía por objeto analizar la presunta vulneración de los derechos a vivir una vida libre de violencia y a la dignidad humana, en particular, el componente que protege el derecho de toda persona a «vivir sin humillaciones»[762].
2. Derechos presuntamente vulnerados y pretensiones concretas de la acción de tutela. A diferencia de lo que asumió la mayoría de la Sala Plena, considero que, a partir de una lectura conjunta del escrito de tutela y las pruebas recaudadas durante el proceso, no es cierto que la accionante alegara como vulnerado el derecho a la salud de su hija menor de edad, por la presunta imposibilidad de llevar a cabo el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esto es particularmente claro si se tiene en cuenta que su hija dio a luz el 29 de junio de 2023, y la tutela se presentó el 21 de octubre de 2023. La fecha de interposición de la tutela coincide con la época en la que la menor convivió con su agresor. Al respecto, la misma sentencia indica lo siguiente:
«La Sala observa que desde el 23 de febrero de 2023 hasta el 23 de septiembre del mismo año, la accionante estuvo junto a sus hijas y su nieta en la “Casa de Paso Soy Vida”, esto es, en un lugar apartado del resguardo, donde recibieron atención por aproximadamente 7 meses. En paralelo, el cabildo accionado adelantaba la investigación por la desarmonía cometida contra la niña Lina. Sin embargo, como se desprende del material probatorio recaudado, la accionante, sus hijas y su nieta, debieron retornar a su lugar de residencia el 23 de septiembre de 2023 en donde permanecía el agresor de la niña. Así, el 21 de octubre de 2023, mientras se encontraban conviviendo con el hombre (pues aún no se había procedido con la condena y captura del entonces presunto agresor), la accionante interpuso la acción de tutela, la cual, como mencionó, tenía por finalidad que “se hiciera justicia”, que la apoyaran y la respaldaran en “capturar a la persona que le hizo ese daño” a su hija». (énfasis propio).
3. Por lo tanto, considero que la sentencia no debió tener como sustento argumentativo central la presunta vulneración del derecho a la salud, ni la imposibilidad de llevar a cabo la IVE. En mi opinión, es claro que la solicitud concreta de la tutela se dirigió contra el Cabildo indígena, y tuvo por objeto que este adoptara medidas para que el agresor de la niña, quien entonces convivía con ellas, fuese sancionado.
4. Carencia actual de objeto por daño consumado. En el presente asunto, a partir del análisis conjunto del escrito de tutela y las pruebas recaudadas en sede de revisión, es posible concluir, como lo señalé, y lo reconoce la misma sentencia, que la pretensión de la accionante era que «“se hiciera justicia” y que la apoyaran y respaldaran en “capturar a la persona que le hizo ese daño” a su hija». En la actualidad, la Corte constató que el agresor de la niña se encuentra capturado, por la actuación conjunta del Cabildo y la Fiscalía. Por tanto, respecto de estas situaciones, coincido con la mayoría de la Sala Plena en que se configura la carencia actual de objeto por daño consumado, pues la investigación por parte de la Fiscalía ya se realizó, lo que implica que la violación de derechos ya ocurrió y no se puede remediar, y la convivencia junto a su agresor ya aconteció. Sin embargo, esta declaratoria no debió incluir, como lo hizo, lo referente a la vulneración del derecho a la salud. En particular, porque los reproches que en relación con este derecho expone la sentencia no muestran afectación alguna a las siguientes facetas adscritas al derecho a la salud, esto es, disponibilidad[763], aceptabilidad[764], accesibilidad[765] y calidad e idoneidad profesional[766].
5. Por lo demás, frente a las consideraciones expuestas por el proyecto respecto de la presunta vulneración del derecho a la salud, por haber supeditado el procedimiento IVE a la autorización del Cabildo, debo señalar que reconozco que las costumbres indígenas deben ser compatibles con los derechos fundamentales definidos en el sistema jurídico nacional[767]. Esto, como lo he manifestado en otras oportunidades[768], significa que la pertenencia a una comunidad indígena no puede generar un ámbito acotado de eficacia de los derechos fundamentales de las mujeres, ni menos la posibilidad de que las autoridades tradicionales establezcan, de manera unilateral, limitaciones a esos derechos y que no respondan a las necesidades propias de la permanencia de la identidad diferenciada de la comunidad[769]. Por tanto, lo procedente es llevar a cabo un análisis ponderado de tales circunstancias, con el fin de armonizar estas cuestiones. No obstante, la sentencia sostiene que «no es posible supeditar una determinación de esta naturaleza a una persona distinta a la que sufrió un acto de singular violencia para que, además, se discuta entre distintos individuos que no son los directos implicados con esa decisión». Este tipo de consideraciones, para mí, soslayan el juicio de ponderación que debe acompañar estas consideraciones.
6. Finalmente, como la decisión toma en consideración algunos razonamientos de la Sentencia C-055 de 2022, considero pertinente reiterar parte del disenso planteado en esa oportunidad, en dos aspectos. Primero, la Corte no ha reconocido un derecho fundamental autónomo a la IVE, por cuanto la jurisprudencia constitucional no ha considerado la obligatoriedad para el Estado de suministrar ese procedimiento en casos diferentes a las circunstancias excepcionales identificadas en la Sentencia C-355 de 2006, asunto que no fue variado por la decisión C-055 de 2022. Y, segundo, que en aquella ocasión, la Sala Plena debió declarar la configuración del fenómeno de la cosa juzgada respecto de la Sentencia C-355 de 2006, puesto que los cargos admitidos ya habían sido analizados. El contexto normativo vigente en 2006 y 2022 era idéntico, por lo que no era posible advertir un cambio de significado material de la Constitución. Además, tampoco era cierto que la expedición de las leyes 1257 de 2008 y 1751 de 2015 hubiera dado lugar a un cambio en el contexto normativo en el que se inserta el artículo 122 del Código Penal, norma acusada en esa oportunidad.
Fecha ut supra
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
A LA SENTENCIA SU.176/25
T-10.040.092 MP VLADIMIR FERNANDEZ ANDRADE
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala Pena, salvo parcialmente mi voto en el asunto de la referencia, por las razones que enseguida paso a explicar:
Mi discrepancia se limita al resolutivo séptimo de la Sentencia que insta al Cabildo accionado para que, en adelante, se abstenga de restringir las solicitudes de aborto y de supeditarlas a autorizaciones y barreras de acceso, que al parecer de la mayoría desconocen la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular, la Sentencia C-355 de 2006.
Los motivos de mi discrepancia son dos: Uno primero, que tiene que ver con mi desacuerdo con la Sentencia C-355 de 2006, en cuya adopción no participé, pero respecto de la cual comparto lo expresado en el salvamento de voto de los magistrados Marco Gerardo Monroy y Rodrigo Escobar. En particular, acompaño la consideración de este salvamento en cuanto afirmó que es “constitucionalmente inaceptable la distinción planteada en la Sentencia, según la cual la vida del ser humano no nacido es tan sólo un “bien jurídico”, al paso que la vida de las personas capaces de vida independiente sí constituye un derecho subjetivo fundamental… la vida humana que aparece en el momento mismo de la concepción constituye desde entonces y hasta la muerte un derecho subjetivo de rango fundamental en cabeza del ser humano que la porta y en ningún momento del proceso vital puede ser tenida solamente como un “bien jurídico”, al cual pueda oponerse el mejor derecho a la vida o a la libertad de otro ser humano.
Esta misma razón fundamentalmente motivó también mi salvamento de voto a la Sentencia C-055 de 2022.
En segundo lugar, discrepo también de la orden dada en el resolutivo séptimo, por cuanto estimo que desconoce el derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas; el artículo 5 del Convenio 069 de la OIT, que integra el bloque de constitucionalidad, indica que al aplicar dicho Convenio, los Estados parte deberán reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios los pueblos indígenas y así mismo respetar la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos.
En la cosmovisión de las comunidades indígenas americanas, el ser humano es un componente del equilibrio que debe existir en la madre naturaleza.[770] Dentro de esa cosmovisión, la vida humana se concibe como parte de un ciclo de la naturaleza. La propia Corte Constitucional ha explicado, por ejemplo, que “la religión del pueblo Ika, al igual que la de las restantes comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, se basa en el culto a la “Madre Universal”. Es una religión cuya base metafísica reside, fundamentalmente, en el culto a la fertilidad,[771] en un ciclo constante que comienza con la concepción y termina en el renacimiento después de la muerte... En efecto, el ciclo constante de sembrar (concebir), nacer, madurar, morir y renacer constituye para los Ika la "Ley de la Madre" o "Ley de Origen", la cual se erige en su principio ético fundamental que guía no sólo la conducta de cada individuo, sino que es la base misma de su sistema político y jurídico y de sus patrones de organización social.[772] Para los Ika, la Madre no sólo es el principio fundante de la existencia humana, individual y colectiva, sino, también, es el origen de todo aquello que rodea al hombre: la tierra, los animales, las plantas y los ríos, todos los cuales se encuentran sometidos, de igual manera y con la misma intensidad, a las normas de la "Ley de Origen".[773]
Así pues, pretender imponer la cultura occidental sobre la vida humana, de carácter antropocentrista, frente a una cosmovisión en la cual la naturaleza es el centro de la vida y debe ser respetada en todos sus ciclos, a juicio de la suscrita resulta inadecuado desde el punto de vista de la protección de la cultura de los pueblos indígenas en aquello que puede considerarse como su fundamento esencial. Expresiones como la madre tierra, la pacha mama, son comunes en el léxico de estas comunidades y expresan esta cosmovisión.
Por todo lo anterior estimo que el resolutivo séptimo de la sentencia, respecto del cual salvo mi voto, desconoce el carácter pluriétnico y pluricultural de la nación colombiana, así como los deberes que emanan para Colombia del Convenio 069 de la OIT.
En los anteriores términos dejo expresadas las razones de mi discrepancia parcial,
Fecha ut supra,
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
[1] Para ello, abordó las siguientes consideraciones y fundamentos: En primera medida, advirtió que el respeto de la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas no implica ignorar que el derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencias y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes constituyen un límite y, a su vez, fundamento de la jurisdicción especial indígena. En segunda medida, se indicó que frente a la violencia sexual en contra de las niñas y las mujeres, el Estado debe asumir múltiples obligaciones que, entre otras, comprenden: (i) el deber constitucional de aplicar el principio de prevalencia de los derechos de las niñas; (ii) valorar que, en estos casos, la mayoría de agresores son personas cercanas a la víctima (lo que dificulta la investigación de los hechos);(iii) la necesidad de garantizar la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, así como la dignidad y no revictimización de la víctima con posterioridad al acto violento; (iv) la relevancia de la prueba indiciaria en los delitos sexuales que, de manera usual, ocurren en espacios íntimos, en donde la declaración de la víctima es trascendental; (v) la garantía del derecho a la intimidad y a la reserva de la historia clínica; (vi) el recaudo del testimonio de la niña a cargo de profesionales interdisciplinarios y capacitados, quienes deben orientar su actuación a no revictimizarla; (vii) considerar la interseccionalidad de la discriminación que se puede evidenciar en cada caso y (viii) el derecho a una atención prioritaria en salud, que incluye el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin juicios ni cuestionamientos (en los casos señalados por la jurisprudencia de la Corte).
[2] La niña contaba con 13 años de edad al momento de presentación de la acción de tutela. Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo “DEMANDA.pdf”, consecutivo 3. P. 4 (tarjeta de identidad).
[3] Como se evidencia con certificado expedido por el Ministerio del interior el 21 de febrero de 2023, aportado como archivo adjunto a la respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, a través del Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca, denominado “H.A. Lina F.pdf”. P. 30. Igualmente, en consulta realizada por el despacho sustanciador el 22 de agosto de 2024 se constató que Lina y Ana hacen parte del Resguardo Indígena ⁎ conforme a certificación expedida por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior tras consulta del sistema de información indígena de Colombia ﴾SIIC﴿.
[4] Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo DEMANDA.pdf, consecutivo 3. Hechos 1 y 4 del escrito de tutela. Pp. 1 y 2.
[5]Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo DEMANDA.pdf, consecutivo 3. Hechos 1 y 4 del escrito de tutela. Hecho 1. P. 1.
[6] Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo DEMANDA.pdf, consecutivo 3. Hechos 1 y 4 del escrito de tutela. Hecho 2. P. 1.
[7] Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo DEMANDA.pdf, consecutivo 3. Hechos 1 y 4 del escrito de tutela. Hecho 4. P. 2.
[8]Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo DEMANDA.pdf, consecutivo 3. Hechos 1, 3 y 4 del escrito de tutela. Acápite de pruebas. Pp. 1 y 2.
[9] Si bien en la acción de tutela no se profundiza en las pretensiones, en sede de revisión, la madre de la niña precisó que interpuso la acción de tutela, para solicitar que “se hiciera justicia” y que ello implicaba que se capturara al responsable. En la diligencia efectuada por el Juzgado Segundo Promiscuo de Cajibío, el 12 de noviembre de 2024, sobre la manera en que se esperaba que se protegieran los derechos de su hija, la accionante expresó lo siguiente: “en ese momento, pues yo quería, pues que se, que se hiciera justicia en ese momento (…)” “Y como este respaldarme, pues en (…) capturar a la persona que le hizo ese daño mi hija, pues era, eso era lo que yo quería” (pág. 68 del anexo).
[10] Como se constató con certificado expedido por el Ministerio del interior el 30 de marzo de 2023, aportado como archivo adjunto a la respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, a través del Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca, denominado “H.A. Lina.pdf”. P. 88.
[11] Se pone de presente que dentro del escrito de tutela se presentaron los hechos referidos sin invocar de manera expresa derechos fundamentales determinados o pretensión distinta a la señalada.
[12]Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo DEMANDA.pdf, consecutivo 3. Hechos 1 y 4 del escrito de tutela. Hechos 3, 4 y acápite de petición. Pp. 1 y 2.
[13] Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo DEMANDA.pdf, consecutivo 3. Hechos 1 y 4 del escrito de tutela. Acápite de pruebas. P. 2.
[14] Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo AUTO ADMISORIO.pdf, consecutivo 1. Disposición 1. Pp. 1 y 2. No obstante, en la parte motiva del auto admisorio se indica que el despacho contactó por vía “telefónica a [la] accionante [que] manifestó que el derecho que invoca es la vulneración al derecho al acceso a la administración, por parte de la autoridad indígena porque no ve ningún adelanto en los derechos vulnerados a su menor hija”.
[15] Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo AUTO ADMISORIO.pdf, consecutivo 1. Disposiciones 4 y 6. P. 2. Se notificó al resguardo indígena de ⁎ por medio del oficio No. 212 del 23 de octubre de 2023 y por medio del oficio No. 213 de la misma fecha se notificó a la accionante.
[16]Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo AUTO ADMISORIO.pdf, consecutivo 1. Disposición 2. P. 2.
[17]Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo AUTO ADMISORIO.pdf, consecutivo 1. Disposición 3. P. 2.
[18]Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo AUTO ADMISORIO.pdf, consecutivo 1. Disposición 5. P. 2.
[19] Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo CONTESTACION.pdf, consecutivo 2. P. 2.
[20] Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo CONTESTACION.pdf, consecutivo 2. P. 2.
[21] Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo CONTESTACION.pdf, consecutivo 2. P. 2.
[22] Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo CONTESTACION.pdf, consecutivo 2. P. 1.
[23]Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo CONTESTACION.pdf, consecutivo 2. P. 1.
[24] Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo CONTESTACION.pdf, consecutivo 2. P. 1.
[25] Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo SENTENCIA.pdf, consecutivo 4. P. 1.
[26] Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo SENTENCIA.pdf, consecutivo 4. P. 3.
[27] Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo SENTENCIA.pdf, consecutivo 4. P. 3.
[28] Mediante auto notificado el 15 de abril de 2024.
[29]Auto Sala de Selección de Tutelas Número Tres del 22 de marzo de 2024. Magistrados Diana Fajardo Rivera y Jorge Enrique Ibáñez Najar. p. 43.
[30] Mediante auto del 26 de abril de 2024 la Sala de Selección de Tutelas número tres de 2024 corrigió este auto de selección en el sentido de que “la Sala que preside el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar es la Sala Quinta de Revisión, mientras que la que preside el magistrado Vladimir Fernández Andrade es la Sala Cuarta de Revisión. Esta corrección aplica únicamente respecto a la denominación de las salas y no modifica en modo alguno el reparto asignado a cada despacho”.
[31] Mediante oficio No. C-2167 del 14 de junio de 2024.
[32] Esto es a las siguientes personas: (i) a la accionante, Ana, como representante legal de su hija Lina; (ii) al gobernador del Cabildo Indígena de ⁎; y (iii) al Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías.
[33] Esta metodología ya ha sido usada por la Corte Constitucional. Por ejemplo, en la Sentencia SU-545 de 2023.
[34] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.9 y 16).
[35] Según lo manifestado en la respuesta del cabildo indígena de ⁎ el 29 de julio de 2024, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó una prueba de ADN comprobó la paternidad de Emiliano, respecto a la hija de Lina. Adicionalmente, ver prueba de ADN: expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf” (p. 1-3).
[36] Lo anterior conforme a lo relatado por Lina en la interconsulta por trabajo social en la Clínica la Estancia (Popayán) el 20 de febrero de 2024 a las 16:01:01“05 HISTORIA CLINICA.pdf” (p.6-7) y la prueba pericial de afectación psicológica forense practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 4 de octubre de 2023 “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf”; y lo relatado por Ana, madre de la niña, en el formato único de noticia criminal -FPJ 2- de consecutivo 00486 del 20 de febrero de 2023, diligenciado en Popayán – Cauca “02 NOTICIA CRIMINAL (1).pdf” (p.2), en la entrevista realizada en la valoración psicológica de verificación de derechos del 21 de febrero de 2023 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF en la Clínica La Estancia y en la prueba pericial de afectación psicológica forense practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 4 de octubre de 2023, documentos anexados a la segunda respuesta de, *****, fiscal coordinadora de la Unidad CAIVAS de Popayán (Cauca), mediante el oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024). También lo dicho por la accionante en la diligencia del 12 de noviembre de 2024. La transcripción de dicha diligencia se encuentra en el Anexo I de la sentencia.
[37] Expediente digital, archivos “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.2-3). La historia clínica también fue aportada por la Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano Totoguampa.
[38] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.2).
[39] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.2).
[40] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.3).
[41] Expediente digital, archivos “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.3) y “Notificación IVE 1060802784 (1) Trabajo Social AIC.pdf”.
[42] Expediente digital, archivos “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.3), “Notificación 1060802784 Comisaria de familia Cajibio.pdf” y Respuesta Interrogantes- Corte Constitucional.pdf”.
[43] Expediente digital, archivo “Notificación IVE 1060802784 (1) Trabajo Social AIC.pdf”.
[44] Expediente digital, archivos “Notificación IVE 1060802784 (1) Trabajo Social AIC.pdf” y “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC-Lina.pdf” (p.8).
[45] Expediente digital, archivo “HC Lina 2.pdf”.
[46] Expediente digital, archivo “HC Lina 2.pdf”.
[47] Expediente digital, archivo “RESPUESTA Ana.pdf” (p.2).
[48] Expediente digital, archivo “05 HISTORIA CLINICA.pdf” (p.2-7).
[49] Expediente digital, archivo “05 HISTORIA CLINICA.pdf” (p.2-3).
[50] Debe precisarse que, como así quedó probado con la información recaudada en el anexo, para el momento en el que sucedieron los hechos de la acción de tutela, los cabildos indígenas afiliados a la AIC se regían por el direccionamiento de la Resolución 050 del 2 de julio de 2020, “por medio de la cual se define el procedimiento para la interrupción voluntaria del embarazo IVE, a las afiliadas de las asociación indígena del cauca en el marco del artículo 246 de la Constitución Nacional, el derecho mayor y el derecho propio”. En concreto, en tal documento se establecía, como así lo precisó la Secretaría Departamental de Salud del Cauca, que la coordinación jurídica de la AIC EPSI debía notificar a la autoridad indígena a la que pertenecía la solicitante de la IVE, para que esta autoridad autorizara o negara la petición, previo análisis del equipo interdisciplinario de AIC. Así esta solicitud fue requerida en el caso concreto pues, en los términos del correo electrónico que informó de la solicitud de IVE de la niña, en tanto “se realiza con base en la resolución 050 del 2 de julio del 2020 emitida por AIC-EPSI”. Este último archivo está disponible en el consecutivo 178 del expediente digital “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC- Lina.pdf”.
[51] Expediente digital, archivo “05 HISTORIA CLINICA.pdf” (p.28).
[52] Expediente digital, archivo “02 NOTICIA CRIMINAL (1).pdf”
[53] Expediente digital, archivo “05 HISTORIA CLINICA.pdf” (p.7).
[54] Expediente digital, archivo “05 HISTORIA CLINICA.pdf” (p.7).
[55] Expediente digital, archivo “05 HISTORIA CLINICA.pdf” (p.28).
[56] Expediente digital, archivos “05 HISTORIA CLINICA.pdf” (p.7) y “202440002000053881.pdf” (p.1).
[57] Expediente digital, archivo “05 HISTORIA CLINICA.pdf” (p.7).
[58] Expediente digital, archivos “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf (p.27 -35) y 3.Informes del Equipo Interdisciplinario Comisaria de Familia.pdf (p.3)
[59] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.28).
[60] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.31).
[61] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.31).
[62] Expediente digital, acrhivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.31).
[63] Expediente digital, acrhivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.31).
[64] Expediente digital, archivos “HC 1060802784 CLINICA ESTANCIA.pdf” (p.63-65) y “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf (p.40). V.gr. el cónyuge de su prima.
[65] Expediente digital, archivos “HC 1060802784 CLINICA ESTANCIA.pdf” (p.63 - 65) y “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf (p.40)
[66] Expediente digital, archivos “HC 1060802784 CLINICA ESTANCIA.pdf” (p.63) y “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf (p.40)
[67] Expediente digital, archivos “2.Auto de tramite y solicitud de Verificacion.pdf” y “Respuesta Interrogantes- Corte Constitucional.pdf”.
[68] Expediente digital, archivos “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC- Lina.pdf” (p.15 -18) y “CONTESTACIÒN AUTO - Expediente T-10.040.092.pdf” (p.8).
[69] Expediente digital, archivos “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC- Lina.pdf” (p.15 -18) y “CONTESTACIÒN AUTO - Expediente T-10.040.092.pdf” (p.8).
[70] Expediente digital, archivos “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC- Lina.pdf” (p.15 -18) y “CONTESTACIÒN AUTO - Expediente T-10.040.092.pdf” (p.8).
[71] Expediente digital, archivos “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf” (p. 59) y “H.A. Lina..pdf” (p.95). Expediente digital, archivo “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC- Lina.pdf” (p.15-18).
[72] Esta información fue remitida por la Clínica la Estancia (p. 3).
[73] Al respecto, se tiene que, el documento denominado “H.A. Lina. (1).pdf" (p.95) indica que, según el gobernador del cabildo “al otro día en reunión con la AIC con el equipo de salud del CRIC la Coordinador **** donde estuvimos reunidos con la mamá de la niña, doña Ana en donde se definió la salida de la niña de la clínica y definir la ruta (...) ya el programa de salud nos refirió de los convenios y había unas casas en que ellas podían ir allá, entonces son la mamá y las 3 niñas, viendo el riesgo de protección se definió que toda la familia (...). En este contexto, el ICBF cuestionó que “se requirió al personal de la entidad de salud informar a la Defensoría de Familia sobre el egreso de la paciente, sin embargo, ello no ocurrió, pues en comunicación posterior con la Trabajadora Social de la Clínica en cita, se tuvo conocimiento que los galenos le dieron de alta y, por solicitud del Gobernador Indígena del Resguardo [de ⁎], la adolescente fue trasladada a su comunidad, sin que se informara al respecto a la autoridad administrativa, pese a que desde el inicio del PARD se citó a la autoridad tradicional a efectos de realizar la respectiva notificación, articulación y definición de la competencia”. Esta información puede ser consultada en el documento "202440002000053881 .pdf" (p.2).
[74] Expediente digital, archivos “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf” (p.57 – 59) y “H.A. Lina.pdf” (p.95).
[75] Expediente digital, archivo “1-Respuesta expediente T-10.040.092.pdf” (p.2)
[76] Expediente digital, archivos “4. Auto cierre- .pdf” y “Respuesta Interrogantes- Corte Constitucional.pdf” (p.2).
[77] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p. 23-26)
[78] ⁎.
[79] Samuel.
[80] Expediente digital, archivos “H.A. Lina.pdf” (p.94-101) y “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.112-116).
[81] Expediente digital, archivos “H.A. Lina.pdf” (p.95) y “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.113).
[82] Expediente digital, archivos “H.A. Lina.pdf” (p.94-101) y “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.112-116).
[83] Expediente digital, archivos “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.115-116) y “202440002000053881.pdf” (p.2).
[84] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.5-11).
[85] Expediente digital, archivos “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.59) y “HC 1060802784 HUSJ (1).pdf” – documento remitido por la Secretaría Departamental de Salud del Cauca.
[86] Expediente digital, archivo “1-Respuesta expediente T-10.040.092.pdf” (p.4) y “Anexo 2.2 ACTA DE REUNION AIC AUTORIDADES e IPS CAMBIO caso Lina.pdf”.
[87] Expediente digital, archivo “1-Respuesta expediente T-10.040.092.pdf” (p.4) y “Anexo 2.2 ACTA DE REUNION AIC AUTORIDADES e IPS CAMBIO caso Lina.pdf”.
[88] Expediente digital, archivos “1-Respuesta expediente T-10.040.092.pdf” (p.3) y “Anexo 2.3 Informe de egreso Lina comunicaciones de egreso.pdf”.
[89] Expediente digital, archivo “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - Lina.pdf”. Pp. 4 y 5.
[90] Expediente digital, archivos “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - Lina (5).pdf” (p.4y5) y “Anexo 2.3 Informe de egreso Lina comunicaciones de egreso.pdf”, documento remitido por la IPS Cambio Semillero de Vida.
[91] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf (p.1-4).
[92] Expediente digital, archivos (i) “OFICIOS CORREO (24) RESGUARDO […].docx” correspondiente al oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024. Pp. 3 y 4 de la Fiscalía General de la Nación, (ii) “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf” (p 4 y 5), (iii) OFICIOS CORREO (24) RESGUARDO AMARUCO - documento remitido por la FGN (iv) lo dicho por el gobernador del Cabildo Indígena de ⁎ en audiencia del 29 de octubre de 2024 y (v) lo señalado por la accionante durante la diligencia del 12 de noviembre de 2024.
[93] Expediente digital, archivo “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL Lina (5).pdf” (p.3).
[94] Expediente digital, archivo “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL – Lina (5).pdf” (p.3), lo dicho por la accionante en la diligencia del 12 de noviembre de 2024 y por el gobernador del Cabildo Indígena de ⁎, en audiencia del 29 de octubre de 2024.
[95] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.45-74).
[96] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.57).
[97] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.59).
[98] Expediente digital, archivo “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. (p.4).
[99] Expediente digital, archivo “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. (p. 4 y 5).
[100] Archivo adjunto denominado “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. P. 5.
[101] Expediente digital, archivo “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”.(p.5).
[102] Expediente digital, archivo “6 LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. (p.5).
[103] “Apreciada Lina, queremos que sepas que la Corte Constitucional está formada por un grupo de personas llamadas magistrados, que tiene entre sus tareas proteger los derechos de todas las niñas, incluyéndote. La Corte Constitucional ha recibido información sobre diversas situaciones que has vivido durante este último año, y los magistrados a cargo de tu caso estamos revisándolas con mucho cuidado para comprender cómo podemos apoyarte de la mejor manera. Debes saber que escucharte y conocer cómo estás es muy importante para nosotros, y por eso queremos pedirte, si estás de acuerdo, que nos cuentes cómo te sientes y si hay algo que quisieras expresar y compartir para garantizar de la mejor manera tu bienestar y la protección de todos tus derechos”.
[104] Ver transcripción de la diligencia del 12 de noviembre de 2024 (Anexo I).
[105] Expediente digital, archivo “OFICIO RESPUESTA.pdf” (p.2).
[106] Expediente digital, archivo “ANEXO 1- AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION- HISTORIA 137 A- 2024.pdf” (p.7-8).
[107] Expediente digital, archivo “ANEXO 1- AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION- HISTORIA 137 A- 2024.pdf” (p.8).
[108] Expediente digital, archivo “ANEXO 1- AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION- HISTORIA 137 A- 2024.pdf” (p.8).
[109] Expediente digital, archivo “RESPUESTA OFICIO OPTB- 31-2025 EXPEDIENTE T-10-040-092.pdf” (p.2).
[110] Expediente digital, archivos “RESPUESTA OFICIO OPTB- 31-2025 EXPEDIENTE T-10-040-092.pdf” (p.2) y “ANEXO 6- CONSTANCIA ENTREGA PROYECTO PRODUCTIVO.pdf”.
[111] Expediente digital, archivo “RESPUESTA A AUTO DE TUTELA T-10.040.092.pdf” (p.3).
[112] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p. 41)
[113] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p. 43)
[114] Expediente digital, arcihvo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p. 43).
[115]Expediente digital, archivo “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. (p.38).
[116]Expediente digital, archivo “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. (p.38).
[117] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.45-74).
[118] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p. 45 y 74).
[119] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p. 57 y 59).
[120] Expediente digital, archivo “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p. 59).
[121] Expediente digital, archivo “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - Lina (5).pdf”.
[122] Expediente digital, archivo “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - Lina (5).pdf”.
[123] Expediente digital, archivo “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - Lina (5).pdf”. (p. 5-6)
[124] Expediente digital, archivo “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - Lina (5).pdf” (p.6).
[125]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL – Lina .pdf”. P. 6.
[126] Expediente digital, archivo “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS (2).pdf” (p.4).
[127] Expediente digital, archivo “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS (2).pdf” (p.5).
[128] Expediente digital, archivo “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS (2).pdf” (p.5).
[129] Expediente digital, archivo “6 LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS (2).pdf” (p.7).
[130] Expediente digital, archivo “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS (2).pdf” (p.8).
[131] Expediente digital, archivo “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA (5).pdf” (p.6).
[132] Expediente digital, archivo “3- DECLARACION PROGENITORA.pdf”.
[133] Expediente digital, archivo “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC- Lina.pdf” (p.28).
[134] Expediente digital, archivo “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC- Lina.pdf” (p.29).
[135] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.18).
[136] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.18-19).
[137] Expediente digital, archivo “OFICIO RESPUESTA.pdf”.
[138] Expediente digital, archivo “OFICIO RESPUESTA.pdf” (p.2).
[139] Expediente digital, archivo “OFICIO RESPUESTA.pdf” (p.2).
[140] Expediente digital, archivo “OFICIO RESPUESTA.pdf” (p.2).
[141] Expediente digital, archivo “OFICIO RESPUESTA.pdf” (p.2).
[142] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.15).
[143] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.12).
[144] En ese sentido, debe recordarse que, si bien es claro que en la acción de tutela la madre de la niña denunció que Lina había sufrido violencia sexual y, por ello, interponía la acción de tutela para proteger a su nombre sus derechos, requirió que se ordenara al cabildo indígena que realice lo pertinente y tenga en cuenta que se trata de una niña. Es decir que, desde este marco propuesto y con sustento en las pruebas recaudadas en Sede de Revisión, es clara la existencia de violencia sexual en contra de una niña que, producto de ello, quedó en embarazo y está cobijada por el interés superior contemplado en el artículo 44 de la Constitución.
[145] Corte Constitucional. Sentencia SU-091 de 2023.
[146] Al respecto, la Sentencia SU-150 de 2021 explicó que el juez que conoce una acción de tutela no está limitado por el principio de congruencia, “como quiera que, dada la naturaleza del amparo constitucional y sobre la base de los principios procesales que rigen esta actuación, a aquél le corresponde determinar con certeza cuál o cuáles son los derechos fundamentales que pueden ser objeto de vulneración o de amenaza, con la finalidad de garantizar su efectiva protección”. Sin embargo, una decisión en ese sentido sólo es válida y respeta el debido proceso de las partes cuando el juez que adopte una decisión de carácter extra y ultra petita sustenta su decisión “en los hechos efectivamente narrados, en las pruebas aportadas, recaudadas y valoradas, y en las demás las circunstancias relevantes que se hayan invocado en la solicitud de tutela”. En esa misma vía, la Sentencia T-434 de 2018 explicó que “La Sala Plena de esta Corporación ha justificado el uso de las facultades extra y ultra petita del juez constitucional en su función de control concreto en el deber que le fue impuesto en el artículo 241 Superior de preservar la integridad de la Constitución Política y el alcance del artículo 86 de la misma Carta. De esta forma, en procura de la protección de las garantías fundamentales de la persona que acude a la acción de tutela, la Sala puede realizar un estudio del caso que no solamente se circunscriba a las pretensiones esbozadas en la demanda, sino que, además, contemple todas aquellas posibilidades a que tenga derecho legalmente y que aseguren el cuidado de las prerrogativas del peticionario (…)”. En consecuencia, es posible concluir que la posibilidad de proferir fallos de esta naturaleza está limitada a que los hechos probados demuestren la violación de un derecho fundamental, así determinada faceta no hubiere sido alegada por el peticionario de la acción de tutela.
[147] Al respecto, se pueden consultar, entre otras, las Sentencias T-594 de 1999, T-360 de 2011, SU-195 de 2012, T-160 de 2013, T-620 de 2013, SU-515 de 2013, T-730 de 2015, T-156 de 2017 y T-093 de 2019”.
[148] Corte Constitucional. Sentencia T-311 de 2017.
[149] Ver, por ejemplo, Sentencia SU-347 de 2023.
[150] Corte Constitucional. Sentencias T-060 de 2019 y T-085 de 2018.
[151] Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019.
[152] Corte Constitucional. Sentencia T-213 de 2018, reiterada por la Sentencia SU-522 de 2019.
[153] Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019.
[154] Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019.
[155] Esta información fue publicada por un diario de circulación nacional y fue consultada el 25 de marzo de 2025. Artículo de El Tiempo, actualizado el 15 de marzo de 2025, que se puede consultar en el siguiente enlace: <https://www.eltiempo.com/amp/salud/al-ritmo-actual-colombia-tardaria-78-anos-en-erradicar-los-embarazos-infantiles-unfpa-3435655>
[156] Sobre esto último, el Auto 009 de 2015 precisó, en el marco del seguimiento a la población desplazada, que se debía considerar que la violencia sexual sigue siendo un riesgo de género para la población femenina y que, en muchas ocasiones, ello está vinculado al conflicto armado interno. Aclaró esta providencia que en ciertos lugares del país es más probable que una mujer sufra violencia sexual. De hecho, la Sentencia C-085 de 2016 reconoció que la grave situación de violencia de esta naturaleza y de embarazo infantil, es más común frente a “las niñas y adolescentes de las zonas rurales son quienes se ven mayormente afectadas por esta grave situación, y ello coincide con las deficiencias en acceso a la educación y calidad de la misma”. Por ello, señaló el referido Auto 009 de 2015, la situación de violencia sexual no puede desvincularse de otros factores de discriminación como las diferencias estructurales en acceso a derechos que están determinados por el lugar geográfico (Auto 009 de 2015), incluso, reconoció esta providencia que corren mayor riesgo “algunas mujeres, niñas y adolescentes, especialmente las mujeres indígenas, alrededor de proyectos mineros extractivos en algunas zonas del país” y que este tipo de violencia puede estar acompañada de tortura y de otras consecuencias como enfermedades de transmisión sexual, abortos forzados o no, embarazos no deseados y el desarrollo de cáncer, como el de cuello uterino, que en el caso de las mujeres indígenas “conlleva consecuencias socio-culturales, dadas al rol femenino ligado a la procreación y a la maternidad en algunas de sus comunidades indígenas”.
[157] Sistema integrado de información de violencias de género-SIVIGE, disponible en el siguiente enlace: << https://www.sispro.gov.co/observatorios/onviolenciasgenero/Paginas/home.aspx>>
[158] A continuación, se adujo que “La mujer pierde la confianza en las personas incluso las más cercanas. De hecho, las cifras remitidas a la Sala demuestran que los agresores de mujeres están en sus círculos más próximos y que de forma preocupante no se trata de un hecho aislado, sino que también es la historia de otras mujeres. En estos casos, la expresión máxima de discriminación se traduce en la anulación de la vida de la mujer. Ante esta crítica realidad, los casos de agresiones físicas, psicológicas e intentos de feminicidio son una constante”.
[159] Conforme a la intervención recibida por el ICBF, en su oportunidad, se reseñó en la Sentencia T-529 de 2023 que esta entidad precisó que la violencia de género reproduce jerarquías de poder entre hombres y mujeres y, a partir de ella, el victimario busca afectar la dignidad de la mujer agredida, respecto de quien se niega la titularidad de derechos, mediante actos coordinados que tienen un carácter complejo y que responden “a la operación de múltiples factores de discriminación que pueden ser simultáneos y permanentes, respecto de lo cual se exige al Estado colombiano que estudien el contexto de la agresión (…)”
[160] En esa misma vía, la jurisprudencia constitucional ha reconocido “la obligación de las autoridades de escuchar, reconocer, y valorar adecuadamente los testimonios de los NNA en Colombia. Esto obedece a la necesidad de proteger al menor de edad y salvaguardar su desarrollo armonioso, por lo que el operador judicial y administrativo debe tomar decisiones siempre escuchando al menor involucrado y así tener en cuenta su propia experiencia dentro del proceso”. Corte Constitucional. Sentencia T-219 de 2023.
[161] Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. Artículo 10 “Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
[162] Corte Constitucional, Sentencia SU-322 de 2024.
[163] Corte Constitucional, Sentencia T-714 de 2016 y Sentencia C-145 de 2010.
[164] Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. Artículo 5 “Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo lll de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.
[165] “Artículo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: 1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16,18,19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución. // 2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la Igualdad y a la autonomía. //3. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios. // 4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización.// 5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución. // 6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución. // 7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. // 8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas. // 9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela”.
[166] Presidencia de la República, Decreto 1071 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”. “Artículo 2.14.7.1.2. Definiciones […] 5. Cabildo Indígena. Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una organización socio política tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad”.
[167] Corte Constitucional, Sentencia T-221 de 2021.
[168] Corte Constitucional, Sentencia T-221 de 2021.
[169] Corte Constitucional, Sentencia T-221 de 2021.
[170]Véase archivo digital del expediente T10040092, archivo DEMANDA.pdf, consecutivo 3. Hechos 1 y 4 del escrito de tutela. Hechos 3, 4 y acápite de petición. Pp. 1 y 2.
[171] Mediante auto del 31 de enero de 2025, proferido por el magistrado sustanciador.
[172] Expediente digital, archivo “V.F._Auto_de_pruebas_y_vinculacion_T-10.040.092_2_2_1_2.pdf”.
[173] Expediente digital, archivo “Historia clínica - 1060802784-5 - Medical Cloud S.A.S. - IPS-I TOTOGUAMPA.pdf”.
[174] Expediente digital, archivo “PODER Y DOC. PARA ACCIONES DE TUTELA.pdf” (p.1 y 6).
[175] Expediente digital, archivos “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC- Lina.pdf” (p.15 -18) y “CONTESTACIÒN AUTO - Expediente T-10.040.092.pdf” (p.8).
[176] Expediente digital, archivos “RESPUESTA Ana.pdf” (p.1) y “DOCUMENTOS GERENTE ESE CENTRO 1.pdf” (p. 8).
[177] IPS Cambio Semillero de Vida https://ipscambio.com/
[178] Registro Único Empresarial y Social – RUES: https://ruesfront.rues.org.co/detalle/28/0000056233
[179] Según declaración de la niña el 4 de octubre de 2023 “(…) de ahí me mandaron para acá Popayán a la clínica La estancia y ahí me dijeron que por pertenecer a un resguardo y que el gobernador día (sic) dar la autorización, el gobernador dijo que no, no daba la autorización y cuando el gobernador dijo que no el 23 de febrero de este año [2023] me mandaron a una casa de paso, (…)”.
[180] Al respecto, este Tribunal se ha encargado de diferenciar lo que se ha entendido por partes y terceros con interés. Se ha dicho que el “concepto de parte tiene una doble acepción según se la examine desde el punto de vista puramente procesal o teniendo en cuenta el derecho material en discusión. En el primer caso, son partes quienes intervienen en el proceso como demandantes o demandados, en procura de que se les satisfaga una pretensión procesal, independientemente de que les asista razón o no; de manera que desde este punto de vista la noción de parte es puramente formal. En sentido material tienen la condición de partes los sujetos de la relación jurídica sustancial objeto de la controversia o motivo del reconocimiento, así no intervengan en el proceso”. Por el contrario, de los terceros se dijo que son aquellos que “no tienen la condición de partes. Sin embargo, puede ocurrir que dichos terceros se encuentren vinculados a la situación jurídica de una de las partes o a la pretensión que se discute, al punto de que a la postre puedan resultar afectados por el fallo que se pronuncie. (…) En este evento, el interés del cual son titulares los legitima para participar en el proceso, con el fin de que se les asegure la protección de sus derechos”. Ver, Sentencia SU-116 de 2018.
[181] Corte Constitucional, Sentencia SU322 de 2024.
[182] Corte Constitucional, Sentencia SU091 de 2023.
[183] Expediente digital, archivo “1-Respuesta expediente T-10.040.092.pdf” (p.2).
[184] Expediente digital, archivos “1-Respuesta expediente T-10.040.092.pdf” (p.3) y “Anexo 2.3 Informe de egreso Lina comunicaciones de egreso.pdf”.
[185] Expediente digital, archivo “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - Lina.pdf” (p.4 y 5).
[186] Corte Constitucional, sentencia T-529 de 2023.
[187] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf (p.1-4).
[188] Corte Constitucional, sentencias SU-091 de 2023 y SU-322 de 2024.
[189] Corte Constitucional, sentencia T-487 de 1994 y T-529 de 2023.
[190] Corte Constitucional, sentencias T-523 de 2012 y SU-091 de 2023.
[191] Corte Constitucional, sentencias T-523 de 2012 y SU-091 de 2023.
[192] Corte Constitucional, sentencias T-523 de 2012 y SU-091 de 2023.
[193] Corte Constitucional, sentencias T-973 de 2009, T-523 de 2012 y SU-091 de 2023.
[194] Artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer los Estados.
[195] Artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer los Estados.
[196] Corte Constitucional. Sentencia T-973 de 2009.
[197] Corte Constitucional. Sentencia SU-091 de 2023.
[198] “Sobre Pueblos indígenas y Tribales”, el cual fue aprobado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991. Al respecto, la sentencia T-973 de 2009 adujo que dicho instrumento “hace parte del bloque de constitucionalidad, reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, a la participación, a la educación, a la cultura, al desarrollo y a la protección de su identidad, con el propósito de que las comunidades indígenas puedan gozar de los derechos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados miembros”. De manera reciente, también se pueden consultar la sentencia SU-121 de 2022.
[199] Corte Constitucional. Sentencia SU-349 de 2022 y SU-091 de 2023.
[200] En concreto, esta disposición alude a “la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”.
[201] Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991.
[202] Con una aproximación muy similar, el inciso tercero del artículo 67 de la Constitución dispone con estructura de regla que “[e]l Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”.
[203] Comité de los Derechos del Niño. (2009). Observación General N.º 11: Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención. Naciones Unidas, CRC/C/GC/11.
[204]En relación con la Observación General Nº 11 sobre la Convención de los Derechos del Niño, la Corte Constitucional ha destacado su relevancia, considerándola un “documento útil como parámetro de interpretación sobre el contenido y alcance de las garantías contenidas en el artículo 44 de la Constitución” (Sentencia T-443 de 2018).
[205] Artículos 17, 29 y 30.
[206] Comité de los Derechos del Niño, 2009, Observación General N.º 11, párr. 5.
[207] Comité de los Derechos del Niño, 2009, Observación General N.º 11, párr. 5.
[208] Comité de los Derechos del Niño, 2009, Observación General N.º 11, párr. 25.
[209] Comité de los Derechos del Niño, 2009, Observación General N.º 11, párr. 29.
[210] Comité de los Derechos del Niño, 2009, Observación General N.º 11, párr. 30.
[211] Comité de los Derechos del Niño, 2009, Observación General N.º 11, párr. 30.
[212] Comité de los Derechos del Niño, 2009, Observación General N.º 11, párr. 30.
[213] En ese sentido, es posible consultar las sentencias T-878 de 2014; T-735 de 2017; T-093 de 2019, SU-080 de 2020; T-426 de 2021; T-064 de 2023 y T-539 de 2023, entre otras.
[214] Al respecto, explicó la sentencia C-371 de 2000 que “[p]oco a poco la lucha de las mujeres por lograr el reconocimiento de una igualdad jurídica se fue concretando en diversas normas que ayudaron a transformar ese estado de cosas. Así, por ejemplo, en materia política, en 1954 se les reconoció el derecho al sufragio, que pudo ser ejercido por primera vez en 1957. En materia de educación, mediante el Decreto 1972 de 1933 se permitió a la población femenina acceder a la Universidad. En el ámbito civil, la ley 28 de 1932 reconoció a la mujer casada la libre administración y disposición de sus bienes y abolió la potestad marital, de manera que el hombre dejó de ser su representante legal. El decreto 2820 de 1974 concedió la patria potestad tanto al hombre como a la mujer, eliminó la obligación de obediencia al marido, y la de vivir con él y seguirle a donde quiera que se trasladase su residencia; el artículo 94 decreto ley 999 de 1988 abolió la obligación de llevar el apellido del esposo, y las leyes 1ª. de 1976 y 75 de 1968 introdujeron reformas de señalada importancia en el camino hacia la igualdad de los sexos ante la ley. En materia laboral, la ley 83 de 1931 permitió a la mujer trabajadora recibir directamente su salario. En 1938, se pusieron en vigor normas sobre protección a la maternidad, recomendadas por la OIT desde 1919, entre otras, las que reconocían una licencia remunerada de ocho semanas tras el parto, ampliada a doce semanas mediante la ley 50 de 1990. Por su parte, mediante el Decreto 2351 de 1965, se prohibió despedir a la mujer en estado de embarazo”.
[215] Al respecto, es posible considerar la Ley 248 de 1995 “Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994”.
[216] Al respecto, es posible consultar el expediente T-9.455.557, que culminó con la Sentencia T-529 de 2023.
[217] Corte Constitucional. Sentencia T-529 de 2023.
[218] Corte Constitucional. Sentencia T-878 de 2014.
[219] Como parte de los deberes positivos de las autoridades judiciales en la investigación y juzgamiento de delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes se estableció lo siguiente: (a) deben ser particularmente diligentes y responsables la investigación y sanción efectiva de los culpables y restablecer plena e integralmente los derechos de niños víctimas de delitos de carácter sexual y (b) el funcionario investigador está además ante la obligación de informar al Instituto Colombiano de Bienestar familiar sobre la existencia de un menor de 18 años que se halla en situación de peligro; con el fin de (c) brindarle una protección estatal integral al niño o la niña en el curso del proceso penal y por supuesto al término del mismo. Así, en estos casos “los deberes positivos de garantía que tiene que cumplir el funcionario judicial no se limitan a investigar la ocurrencia de los hechos y al establecimiento de responsabilidades sino a buscar la forma de proteger integralmente al menor que ha sido abusado sexualmente, desde la noticia criminis”.
[220] En un sentido similar, la sentencia T-730 de 2015 indicó que, además del artículo 44 de la Constitución, “en concordancia con los artículos 19.1, 34, 35 y 36 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se tiene que en el ordenamiento jurídico interno los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener una vida libre de violencia, incluida la violencia sexual, la cual por su gravedad merece de toda la actuación del Estado y de la sociedad con el fin de prevenirla, investigarla y sancionarla”.
[221] La sentencia T-730 de 2015 explicó que “cuando la violencia sexual es ejercida por un pariente se quiebra el símbolo de la familia protectora, que genera que el niño experimente sentimientos de traición por parte del familiar que comete un abuso hacía él, así como sentimientos de abandono por parte de los padres o los cuidadores que no reaccionaron en forma protectora, bien sea porque desconocen el abuso cometido o porque deliberadamente deciden ignorarlo”.
[222] No obstante, en este caso, se concluyó que el tercer dictamen no desconoció los derechos fundamentales de la niña, ante la duda que surgió por los dos dictámenes previos que eran contradictorios. Además, indicó que esta providencia que esta era una determinación razonable que se ajustó a la Constitución y no se trató de un simple capricho o de un acto arbitrario del funcionario judicial, sino de una medida que se encausa en el mandato constitucional que debe cumplir la Fiscalía General de la Nación en el sentido de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes.
[223] Según se precisó, “estos deberes positivos implican, que cada prueba en la que el menor intervenga debe ser realizada de forma tal que respete la dignidad humana del niño”.
[224] Para justificar esto se citó el caso de Estados Unidos, en donde “se ha restringido el uso de pruebas que se refieran al pasado sexual de la víctima o a aspectos de su vida íntima de los cuales se pudiera presumir una mayor predisposición sexual, por considerar que de tales pruebas no es posible inferir el consentimiento de la víctima para sostener relaciones sexuales con su agresor. Este tipo de leyes —denominado “Rape Shield Laws”.
[225] En consecuencia, como parámetros y derechos por aplicar en casos de violencia sexual estableció que se debía tener en cuenta la protección de la dignidad e intimidad de las víctimas en un proceso penal: “1) El derecho a que se garantice su acceso a un recurso legal efectivo, de tal manera que se asegure la efectividad de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación; // “2) El derecho a expresar sus opiniones y preocupaciones y a ser escuchadas, y a que se les comuniquen todas las decisiones que puedan afectar sus derechos; // “3) El derecho a ser tratadas con respeto y consideración durante todo el proceso judicial y a que se adopten medidas para evitar que el proceso penal conduzca a una segunda victimización, por ejemplo, reduciendo las molestias que puedan causarle las diligencias que se adelanten en el proceso, tales como contactos directos con el agresor, repetición innecesaria de exámenes o pruebas, etc.; // “4) El derecho a ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia o intimidación;” // “5) El derecho a que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos objeto de investigación sin prejuicios contra la víctima; // “6) El derecho a que se adopten medidas para evitar injerencias innecesarias en la vida íntima de la víctima;”//“7) El derecho a solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan de ordenar la práctica de pruebas o excluyan las ya practicadas que conlleven una intromisión innecesaria, o desproporcionada de su derecho a la intimidad; // “8) El derecho a que se entienda que no existe consentimiento real y libre de presiones, por la simple ausencia de rechazo físico o de expresiones que lo exterioricen;” // “9) El derecho a que la investigación penal se adelante con seriedad y objetividad y esté orientada al esclarecimiento de la verdad y al logro de la justicia”.
[226] En efecto, cuestionó este tribunal lo siguiente: “Llama la atención de la Corte las expresiones de la juez que conduce el proceso penal contra el joven XXX al enjuiciar tanto la conducta de la menor en relación con la bebida, como el proceder de su madre de quien dice que el exceso de libertad prodigado por ella a su hija deviene en situaciones como la vivida por la menor XXX”. Así, se consideró que estas expresiones desconocían la situación de indefensión de la niña abusada sexualmente y que no se puede juzgar la conducta de un menor de edad con el parámetro del de un adulto. Por ello, explicó que “El interés superior del niño conduce necesariamente a que los funcionarios judiciales modifiquen su actitud frente las víctimas de delitos sexuales especialmente en el caso de menores, absteniéndose de cualquier comentario suyo o de sus descendientes ajeno a lo sustancial en el debate”.
[227] Afirmó en ese sentido que “Exigir huellas de violencia en el cuerpo de la menor XXX para derivar de allí la ausencia del supuesto penal enjuiciado es un yerro del fallo que igualmente repercute en la valoración probatoria”.
[228] Corte Constitucional. Sentencia T-078 de 2010.
[229] En un sentido similar, ya la Sentencia T-520A de 2009 había explicado que “cuando hay expertos de un lado sosteniendo la presunta existencia de una conducta punible y expertos del otro, señalando lo contrario, la duda debe ser resuelta constitucionalmente, en favor de los derechos del menor, de su interés superior y de su protección reforzada. La respuesta inversa, es la impunidad. Por lo tanto no se deben escatimar esfuerzos en obtener la verdad, buscando nuevas pruebas o valoraciones de expertos de mayor jerarquía que expliquen esas diferencias sobre la existencia o no de la conducta típica”.
[230] La Sentencia C-285 de 1995 explicó, al analizar la constitucionalidad de una disposición que penalizaba con una mayor punibilidad la conducta cuando acceso o acto sexual entre cónyuges, que ella desconocía el derecho a la igualdad pues no es cierto que esa conducta esté atenuada debido al vínculo o que se menos lesivo. Además, adujo que “La violación, cualquiera sean los sujetos que intervienen en el hecho, supone privar a la víctima de una de las dimensiones más significativas de su personalidad, que involucran su amor propio y el sentido de sí mismo, y que lo degradan al ser considerado por el otro como un mero objeto físico. La sanción de las conductas de violación parte del reconocimiento del derecho a disponer del propio cuerpo, y constituyen un mecanismo tendente a garantizar la efectividad del mismo” (énfasis fuera del texto original).
[231] Incluso, precisó con sustento en lo indicado el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General 13, que la violencia contra los niños también tiene un componente de género ya que “las niñas suelen estar más expuestas a violencia sexual en el hogar, mientras los niños es más probable que sufran agresiones en el sistema de justicia penal”.
[232] En concreto, sobre los deberes del Estado en estos casos, precisó que la Convención Belem Do Pará exige que: (a) el Estado se abstenga de ejercer violencia a través de uno de sus agentes (artículos 4.b de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y 7.a de la Convención de Belem do Pará); (b) en el marco de las obligaciones de protección y garantía de los derechos, el Estado debe actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas, y reparar a las víctimas. En particular, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos se viola el deber de debida diligencia cuando la respectiva investigación no se lleva a cabo de manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial; esta obligación comprende, por tanto, el deber de ordenar, practicar y valorar pruebas fundamentales para el desarrollo de la investigación. Por su parte, respecto a la sanción explicó está providencia que los Estados “deben adoptar medidas legales que prevean sanciones penales y recursos judiciales para que las víctimas puedan realizar sus derechos y sean oídas por las instancias judiciales”. Por último, se adujo que “Varios instrumentos internacionales se refieren además a medidas específicas de rehabilitación para las niñas y mujeres víctimas de cualquier forma de violencia. Por ejemplo, el artículo 4.g de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer indica que los estados deben “[e]sforzarse por garantizar, en la mayor medida posible (…) que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y sicológica”.
[233] Asimismo, fijó unos estándares concretos en aquellos eventos en los que la víctima es un niño, niña o adolescente: “cuando la víctima es un menor de 18 años, los funcionarios judiciales deben (i) armonizar los derechos de los presuntos agresores con los derechos de los niños, por ejemplo, aplicando el principio de in dubio pro reo en última instancia después de una investigación seria y exhaustiva; (ii) minimizar los efectos adversos sobre los niños que se derivan de su participación en el proceso, por ejemplo, a través de apoyo interdisciplinario; (iii) dar prioridad a los casos y resolverlos con celeridad; (iv) tratar a los niños con consideración teniendo en cuenta su nivel de madurez y su situación de indefensión como víctimas; (v) permitir que los niños en todas las etapas sean acompañados y asistidos por personas de su confianza; (vi) informar a los niños y a sus representantes sobre las finalidades, desarrollo y resultados del proceso, resolver todas sus inquietudes al respecto y orientarlos sobre la forma como pueden ejercer sus derechos al interior del proceso; (vii) informar al Ministerio Público para que pueda velar por los intereses de los niños; y (viii) acudir el principio pro infans como criterio hermenéutico”.
[234] Asamblea General de las Naciones Unidas, “Estrategias y medidas prácticas modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en el campo de la prevención del delito y la justicia penal”, documento aprobado por medio de la Resolución A/RES/52/86 del 2 de febrero de 1998.
[235] En consecuencia, en el caso concreto, se cuestionó que en el recaudo probatorio no se cumplieron los estándares exigidos por el derecho internacional para la violencia sexual, ente otras razones, porque se planteó repetir la entrevista por violencia sexual, dos años después del suceso; y, de otro lado, se cuestionó la dilación injustificada en la adopción de medidas de protección y en adoptar una decisión de fondo, para lo cual el interés superior de la niña siempre debe ser el eje. En esta providencia, se indicó que estos casos deben tener prioridad.
[236] En su momento, la madre de la accionante cuestionó que en el proceso penal se hubiere ordenado la preclusión de las conductas investigadas, tras argumentar que no había sido posible oír el testimonio de la víctima directa y que, no obstante, la evidente vulnerabilidad de la familia, no se le había presentado ninguna asesoría al respecto. En este marco, la Corte Constitucional concluyó que la Fiscalía Seccional vulneró los derechos al debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la igualdad y la dignidad humana, así como la necesidad de proteger a la accionante, quien se encontraba en situación de debilidad manifiesta, ante la ausencia de diligencia en la práctica y el recaudo de pruebas y con ello afectó su derecho a la verdad y a la reparación. También se cuestionó la ausencia de notificación sobre la decisión que precluyó el proceso, lo que impidió interponer recursos judiciales en contra de ella y, además, ignoró la asesoría que se le debía prestar a una mujer en quien concurren múltiples circunstancias de vulnerabilidad.
[237] Un caso similar, en donde una niña en situación de discapacidad y que había sufrido de desplazamiento fue víctima de violencia sexual por un vecino, quien también era menor de edad, fue conocido en la Sentencia T-595 de 2013. En este caso, se cuestionó el miedo que ella sentía ya que su agresor continuaba libre y, por ello, se cuestionaba que podía existir un riesgo de repetición de estos hechos. En esa dirección, indicó la Corte que “la Sala reitera en esta nueva oportunidad la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia sexual, a la verdad, a la justicia y a la reparación, los cuales constituyen una trilogía de derechos inseparables. En este sentido, resalta que cuando se trata de esta clase de delitos contra mujeres, acaecidos en el contexto del conflicto armado interno, mujeres que son víctimas de desplazamiento forzado, y adicionalmente ostentan otros factores de discriminación o de exclusión, tales como la pertenencia a un grupo étnico como la población afrodescendiente, o ser personas que se encuentran en estado de discapacidad, o encontrarse en una situación extrema de vulnerabilidad y debilidad manifiesta; estos derechos adquieren una especial relevancia y prevalencia, por el impacto grave y desproporcionado que causa la revictimización a través del delito sexual, otorgando a estas mujeres una calidad especial de sujetos de especial protección constitucional reforzada, al confluir diversos factores de victimización y de discriminación”.
[238] Según se explicó, “Bajo esa orientación, tanto las autoridades públicas como los particulares, en el ejercicio de sus competencias y en el cumplimiento de las acciones relacionadas con asuntos de menores, deben proceder conforme a dicho postulado, haciendo prevalecer en todo caso el deber de asistencia y protección a la población infantil, en procura de garantizar su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, así como sus condiciones de libertad y dignidad”.
[239] Corte Constitucional. Sentencia T-410 de 2021.
[240] Ibidem. De manera más reciente, la Sentencia T-448 de 2018 indicó, en el caso de una niña víctima de violencia sexual, que “[l]as víctimas de violencia sexual resultan expuestas a un mayor grado de vulnerabilidad y de afectación de sus garantías constitucionales y legales cuando se enfrentan a múltiples factores de discriminación simultáneamente. Ante la colisión de diversos componentes de desigualdad se ha implementado el concepto de interseccionalidad, el cual permite, por un lado, comprender la complejidad de la situación y, por otro, adoptar las medidas, adecuadas y necesarias para lograr el respeto, protección y garantía de sus derechos”. En consecuencia, es necesario que en la solución de los casos se considere el contexto de cada uno de los casos.
[241] Ibidem. La Sentencia T-124 de 2015 indicó que la violencia sexual en el marco del conflicto armado “es el reflejo de la desigualdad entre hombres y mujeres y de la existencia de patrones y estereotipos de dominación que generan, a su vez, formas claras de discriminación, instrumentalización y violencia (…)”. De hecho, adujo que “la violencia sexual en contra de las mujeres continúa siendo una práctica habitual, extendida, recurrente, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado en la que incurren todos los grupos combatientes. También puede ser vista como una forma de dominación, arma de guerra y estrategia socioeconómica, política y espacial para atemorizar, controlar y desplazar, incluso, eliminar, grupos específicos”.
[242] Al respecto, precisó el Auto 009 de 2015 que “la Sala observa que las niñas y adolescentes que pertenecen a minorías étnicas siguen padeciendo con alta frecuencia y rigor crímenes sexuales de distinta índole en razón de la confluencia de patrones de discriminación derivadas de la pertenencia étnica y el género”. Por ello, más adelante adujo que entre los factores que potencian el riesgo de sufrir esta violencia están, además de la presencia de grupos armados, la inexistencia o precariedad del Estado frente a la prevención de la violencia sexual contra las mujeres perpetrada por actores armados, por lo que entre mayores sean las dificultades y barreras para el ejercicio de las libertades básicas y el goce efectivo de derechos, económicos, sociales y culturales, mayor será la propensión de la población civil femenina a ser víctima de violencia sexual por parte de los actores armados. Para el caso de las mujeres indígenas, se reconoció la dificultad de que esta violencia sea denunciada “por motivos asociados al temor a ser estigmatizadas en su familia o comunidad, o por considerar que sacar a la luz estos actos vulnera el “honor” personal o el de sus parientes” y porque, al no estar satisfechos otros derechos como los DESC, es difícil acercarse a la administración de justicia y acceder a la oferta institucional, lo que implicaría costos que no siempre pueden satisfacer, además de que persisten problemas sobre la capacitación de los funcionarios para atender este tipo de procesos vinculados a violencia sexual.
[243] También enfatizó en que: “La Sala ha observado que el riesgo de violencia sexual sigue impactando de manera agravada a las mujeres y niñas que pertenecen a pueblos indígenas. Al respecto, la Consejería Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- ha señalado: “[…] la mayor, más dolorosa y silenciada situación que viven las mujeres indígenas está ligada a violencia sexual. Realidad poco documentada, no cuantificada, no existen datos que hablen fielmente de esta realidad”.
[244] Respuesta de la Defensoría del Pueblo al auto del 31 de enero de 2025. Esta información puede consultarse en la pág. 132 del anexo.
[245] En ese sentido, el Auto 009 de 2015 aludió a los siguientes parámetros: “(i) el deber de oficiosidad en el impulso de las investigaciones; (ii) el deber de recaudar las evidencias probatorias de acuerdo con los estándares internacionales; (iii) el deber de valorar las evidencias probatorias de acuerdo con estándares constitucionales; (iv) el deber de diseñar e implementar metodologías de investigación adecuadas; (v) el deber de calificar los hechos de manera adecuada, (vi) el deber de adelantar las investigaciones en tiempos razonables y sin dilaciones injustificadas; (vii) el deber de dar estricto cumplimiento a los derechos de los que los que son titulares las víctimas en los procesos penales; (viii) el deber de garantizar la protección y atención de las víctimas y de su núcleo familiar por riesgos contra su vida, seguridad e integridad personal; (ix) la prohibición de tratos discriminatorios o lesivos de la dignidad de la víctimas de actos de violencia sexual; y finalmente, (x) el deber de observar los requisitos constitucionales en las decisiones de archivo de las investigaciones”.
[246] De forma más reciente, la Corte se pronunció en la Sentencia T-271 de 2016 en un caso de violencia sexual en el Cauca, en el que la mujer afectada, quien estaba prestando el servicio social obligatorio de medicina, presentó signos de estrés postraumático después de un intento de agresión cuando se dirigía al puesto de salud donde trabajaba. Explicó esta providencia que la violencia sexual y sus consecuencias psicológicas pueden afectar el desarrollo de actividades cotidianas, en tanto una de las consecuencias es la baja autoestima de la persona que sobrevive a ella, pero supone una violencia una realidad invisibilizada y en ocasiones sus consecuencias son menos evidentes que la huella que deja la violencia física. A su vez, esta providencia reiteró que las investigaciones judiciales por actos de violencia sexual imponen un mandato de “debida diligencia”, consagrada en CEDAW y en la Convención de “Belem do Pará”. También, adujo que para garantizar su cumplimiento es trascendental “el papel de los funcionarios judiciales en la transformación de las representaciones discriminatorias que perpetúan los escenarios de violencia contra la mujer”. Por su parte, la Sentencia T-718 de 2017, al estudiar la violencia sexual en contra de mujeres en El Salado, se refirió al hecho de que todavía se desconoce el impacto de esta violencia, porque muchas veces el daño causado es muy silencioso y tiene un componente simbólico fuerte, en tanto no sólo se trata a la mujer en como un campo de guerra, sino que también el daño psicológico en tanto “Las experiencias traumáticas permanecen vívidas a pesar del paso de los años, y las víctimas pueden revivir sus emociones de pánico y desamparo ante cualquier imagen, olor o sonido que evoque las situaciones experimentadas.”.
[247] Corte Constitucional. Sentencia T-418 de 2015.
[248] Se destaca que esta ley recogió algunas de las garantías en favor de las víctimas de violencia sexual. Así, por ejemplo, el artículo 13 estipula los siguientes derechos: “1. Que se preserve en todo momento la intimidad y privacidad manteniendo la confidencialidad de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas allegadas. Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años”. // “2. Que se les extienda copia de la denuncia, del reconocimiento médico legal y de cualquier otro documento de interés para la víctima”. //“3. No ser discriminadas en razón de su pasado ni de su comportamiento u orientación sexual, ni por ninguna otra causa respetando el principio de igualdad y no discriminación, en cualquier ámbito o momento de la atención, especialmente por los operadores de justicia y los intervinientes en el proceso judicial”. // “4. Ser atendida por personas formadas en Derechos Humanos, y enfoque diferencial. Todas las instituciones involucradas en la atención a víctimas de violencia sexual harán esfuerzos presupuestales, pedagógicos y administrativos para el cumplimiento de esta obligación”. // “5. El derecho a no ser confrontadas con el agresor, a no ser sometidas a pruebas repetitivas y a solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan de ordenar la práctica de pruebas o excluyan las ya practicadas que conlleven una intromisión innecesaria o desproporcionada de su derecho a la intimidad”. // “6. Ser atendidas en lugares accesibles, que garanticen la privacidad, salubridad, seguridad y comodidad”. // “7. Ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia o intimidación, directa o sobre sus familias o personas bajo su custodia”. // “8. A que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos objeto de investigación sin prejuicios contra la víctima”. // “9. A contar con asesoría, acompañamiento y asistencia técnica legal en todas las etapas procesales y desde el momento en que el hecho sea conocido por las autoridades. Las entrevistas y diligencias que se surtan antes de la formulación de imputación deberán realizarse en un lugar seguro y que le genere confianza a la víctima, y ningún funcionario podrá impedirle estar acompañada por un abogado o abogada, o psicóloga o psicólogo. Se deberán garantizar lugares de espera para las víctimas aislados de las áreas en las que se desarrollan las diligencias judiciales, que eviten el contacto con el agresor o su defensa, y con el acompañamiento de personal idóneo”. // “10. A que se les brinde iguales oportunidades desde un enfoque diferencial, para rendir declaración como a los demás testigos, y se adopten medidas para facilitar dicho testimonio en el proceso penal”. // “11. A que se considere su condición de especial vulnerabilidad, atendiendo a su condición etaria, de discapacidad, pertenencia a un grupo étnico, pertenencia a poblaciones discriminadas o a organizaciones sociales o colectivos que son objeto de violencia sociopolítica, en la adopción de medidas de prevención, protección, en garantías para su participación en el proceso judicial y para determinar su reparación”. // “12. La mujer embarazada víctima de acceso carnal violento con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, deberá ser informada, asesorada y atendida sobre la posibilidad de continuar o interrumpir el embarazo”.
[249] En efecto, explicó que “la Convención de Belém do Pará, en sus artículos 7, 8 y 9 determina la obligación para los Estados de adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, con particular atención a las mujeres que hacen parte de grupos discriminados o vulnerables, lo que incluye el deber de suministrar todos los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia. Bajo este marco, la Corte Constitucional ha circunscrito la garantía de atención integral al deber de debida diligencia en la prevención, atención, protección y acceso a la justicia a favor de las mujeres sobrevivientes de la violencia sexual perpetrada por actores armados”.
[250] Para este momento, no se había proferido la sentencia C-055 de 2022, en la que, además de las causales, resolvió que no estaba penalizada en ningún caso el aborto siempre que se realice hasta la semana 24 de gestación y que, en todo caso, explicó que “este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos en los que la Sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto, esto es, “(i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto”.
[251] Para sustentar esto, indicó que “las cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican que de los 20.739 exámenes médicos legales que realizaron en el año 2013, el 84,44% correspondía a víctimas mujeres. En el mismo sentido, el Registro Único de Víctimas reporta un total de 12,092 casos denunciados de violencia o abuso sexual desde el 1985 hasta el 2015, de los cuales 10,850 son mujeres, 919 hombres y 323 pertenecen a la población diversa”.
[252] Así se aclaró en la Sentencia T-697 de 2016.
[253] Al respecto, se tiene que la Sentencia C-355 de 2006 explicó que “[e]l Estatuto de Roma determina, entre otros asuntos, que la violencia y otros delitos reproductivos y sexuales están a la par con los crímenes internacionales más atroces, constitutivos en muchos casos de tortura y genocidio”. A su vez, adujo que la dignidad humana asegura una esfera de autonomía e integridad moral, que debe ser respetada por los poderes públicos y los particulares y que incluye la autonomía reproductiva y la posibilidad o no de acceder a determinados tratamientos médicos. Así, como parte del derecho a la salud existe “distintos derechos de profunda relevancia para el caso objeto de estudio, entre los que cabe destacar el derecho a planear la propia familia, el derecho a estar libre de interferencias en la toma de decisiones reproductivas y el derecho a estar libre de todas las formas de violencia y coerción que afecten la salud sexual y reproductiva”. En esa línea, se adujo que cuando una mujer ha sufrido violencia sexual y, producto de ello, ha quedo en embarazo, la conducta de practicarse la interrupción voluntaria no podía estar cobijada por una sanción penal.
[254] En ese sentido, la Sentencia T-697 de 2016 precisó lo siguiente: “la autonomía reproductiva debe entenderse dentro de la protección reforzada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes contemplada en el artículo 44 de la Carta. Así, solo se necesita de la voluntad de la niña para practicarse la interrupción voluntaria del embarazo, lo que requiere, como lo ha explicado la jurisprudencia, que la menor de edad reciba información de manera clara, transparente y atendiendo sus capacidades sobre los riesgos que podrían presentarse en la salud si accede al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, los procedimientos más apropiados para llevarla a cabo y las obligaciones de acceso y servicio en cabeza del Estado, entre otros elementos”.
[255] Corte Constitucional. Sentencia T-697 de 2016.
[256] La Sentencia T-209 de 2008 se pronunció en el caso de una niña, quien producto de la violencia sexual, además del embarazo, adquirió una enfermedad de transmisión sexual y solicitó la IVE, tras incluso, intentos de acabar con su vida. Sobre esto, explicó la Corte que “la imposición de barreras legales, como la penalización del aborto en todas las circunstancias, o aquellas de tipo administrativo, asociadas al estigma del aborto y a la desaprobación que a menudo expresan los prestadores de servicios de salud en hospitales o clínicas, cuando las mujeres se ven enfrentadas a embarazos no deseados, las inducen a la práctica de abortos clandestinos que pueden ser realizados por personas no calificadas y en condiciones insalubres, y en muchas ocasiones las disuade de buscar atención especializada para las complicaciones que puedan derivarse del aborto, con los graves riesgos que tales circunstancias trae para sus vidas”.
[257] Corte Constitucional. Sentencia T-841 de 2011. A su vez, la sentencia C-055 de 2022 aclaró que la decisión de asumir la maternidad es: “(i) personalísima, porque impacta el proyecto de vida de la mujer, niña, adolescente o persona gestante que decide continuar y llevar a término un embarazo, no solo durante el periodo de gestación, sino más allá de él; (ii) individual, por el impacto físico y emocional que supone el desarrollo de la gestación en su experiencia vital y su propia existencia, e (iii) intransferible, porque la autonomía de la decisión de asumir la maternidad no puede ser trasladada a un tercero, salvo casos excepcionales en los que se haya previsto un previo consentimiento o existan razones sólidas para inferirlo”.
[258] Ibidem.
[259] Así lo explicó la Sentencia T-841 de 2011 al precisar que “necesario reiterar que este derecho tiene rango fundamental al inscribirse en una categoría–los derechos reproductivos- que ha sido considerada de naturaleza fundamental por la jurisprudencia constitucional. Lo anterior por ser especificaciones, en el ámbito de la reproducción, de varios derechos reconocidos como fundamentales en la Constitución de 1991 tales como la vida, la salud, la igualdad, la libertad y la integridad personal”.
[260] Sobre este asunto, se explicó que “la historia clínica es un documento sometido a reserva que admite ser conocido por terceros de forma excepcional, cuando: (i) lo autoriza expresamente el titular, (ii) existe orden de autoridad judicial competente en ejercicio de sus funciones, (iii) los familiares del titular del dato acrediten ciertos requisitos, o (iv) las personas que acceden a ella por razón del rol que cumplen en el sistema de seguridad social en salud. Por consiguiente, la circulación de datos contenidos en la historia clínica para fines distintos a los descritos viola la reserva de la información y el derecho a la intimidad del paciente”.
[261] En efecto, la Sentencia SU-096 de 2018 explicó que “[e]l derecho a la IVE pertenece a la categoría de derechos reproductivos y, por tanto, comparte su orientación, fundamento y contenido obligacional. Al mismo tiempo, al tratarse de una garantía ius fundamental, compromete en su respeto y realización a todos los servidores y órganos del Estado, a los prestadores públicos y privados de seguridad social y a los particulares”.
[262] A su vez, indicó esta providencia que la protección de la autonomía de la mujer en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo “se vincula la prohibición de dilaciones; el deber de suministrar información oportuna, suficiente y adecuada en materia reproductiva a las mujeres; la garantía de accesibilidad a los servicios médicos, psicológicos y de trabajo social necesarios para su materialización, y el derecho a disponer de los medios necesarios para la práctica del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo”. En consecuencia, concluyó esta providencia que el acceso a esta prestación no podía obstaculizarse en el caso de una niña indígena y que, además, se había consumado un daño como consecuencia de los obstáculos que tuvo que enfrentar para la práctica de la IVE, lo que exigía considerar medidas de reparación.
[263] Pese a que esta circular es posterior a los hechos del caso, refleja el avance actual en la comprensión normativa de este derecho, de acuerdo con la que se prohíben exigencias adicionales para obstaculizar la práctica de la IVE y como instrucción general se indica que deben: “Abstenerse de imponer barreras administrativas y/o de atención y/o de ejercer violencia obstétrica y/o prácticas discriminatorias que busquen disuadir a las mujeres y personas gestantes de solicitar y acceder a la prestación integral de la IVE (…)”.
[264] La Sentencia T-419 de 2019 se refirió al miedo a denunciar de quienes experimentan este tipo de violencia: “ha reconocido que existen problemas para que las mujeres denuncien y pongan en conocimiento los delitos que atentan contra la libertad e integridad sexual, lo que ocurre, entre otras cosas, por desconfianza de las víctimas y sus familiares ante el sistema de justicia, el miedo, porque son objeto de amenazas, el sentimiento de vergüenza, la estigmatización, la inexistencia de sistemas oficiales de atención a las víctimas, la falta de acercamiento y acompañamiento institucional y la deficiencia en la formación de funcionarios públicos para que entiendan el manejo y el acompañamiento necesario en la atención de las víctimas de violencia sexual”. A su vez, la Sentencia T-140 de 2019 se refirió a los cuestionables estereotipos empleados por las autoridades del sistema penal cuando una mujer denuncia violencia de género, entre los cuales se indaga primero en la honestidad de la mujer y su pasado; se cuestiona que estos asuntos no se queden en la órbita privada o en la exageración de lo experimentado.
[265] Conforme fue explicado en esta providencia, “La aplicación de ese estándar en casos de violencia cometida contra niños, niñas y adolescentes (NNA) se deriva de la Convención sobre los Derechos del Niño, y de la interpretación que de la misma ha realizado el Comité de los Derechos del Niño. En particular, en su Observación General N° 13 señaló que son obligaciones de los Estados partes “actuar con la debida diligencia, prevenir la violencia o las violaciones de los derechos humanos, proteger a los niños que han sido víctimas o testigos de violaciones de los derechos humanos, investigar y castigar a los culpables, y ofrecer vías de reparación de las violaciones de los derechos humanos” (la Corte Constitucional ha entendido que lo anterior también es aplicable en procesos sobre violencia sexual de niños, niñas y adolescentes)”.
[266] En este sentido, es particularmente paradigmático el caso estudiado en la Sentencia T-459 de 2024.
[267] El artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica que “[l]os Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
[268] En efecto, es pertinente referir la obligación secundaria del Estado, que consiste en que, dado el incumplimiento de su deber primario de hacer cumplir los derechos humanos, puede tener la obligación de reparar a las víctimas de tal incumplimiento y asumir otra serie de conductas. Así, es posible citar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Rodríguez Vs. Honduras, que se refirió a este deber. En efecto, el párrafo 175 de esta providencia consideró lo siguiente: “175. El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales (…)”.
[269] Así lo reconoció la Sentencia T-341 de 2023 al retomar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso V.R.P., V.P.C y otros vs Nicaragua (8 de marzo de 2018), en la que se indicó que “[...] En el caso de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, este impacto podría verse severamente agravado, por lo que podrían sufrir un trauma emocional diferenciado de los adultos, y un impacto sumamente profundo, en particular cuando el agresor mantiene un vínculo de confianza y autoridad con la víctima, como un progenitor. En palabras del perito Stola, en casos en donde el padre es el que concreta la agresión sexual, se produce una afectación terriblemente grave en la psiquis de la víctima, “porque aquella persona que debería cuidar ha producido una profunda destrucción, no solo a la niña, sino además a todo el grupo, porque es una agresión que todo el grupo la vive como una agresión familiar” (párrafo 163). En consecuencia, se destacó que no sólo era necesario garantizar la participación de las niñas y los niños en el proceso, sino que también se debía evitar la revictimización y garantizar “asistencia inmediata y profesional, tanto médica como psicológica y/o psiquiátrica, a cargo de un profesional específicamente capacitado en la atención de víctimas de este tipo de delitos y con perspectiva de género y niñez” (párrafo 165).
[270] Respuesta de la Secretaría Local de Salud de Cajibío, Cauca (pág. 25).
[271] Ver, documento Anexo.
[272] Expediente digital, archivos “EMP. ANEXOS TUTELA.pdf” (p.2-3). La historia clínica también fue aportada por la Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano Totoguampa.
[273] Anexos proporcionados por la Fiscalía General de la Nación: Historia clínica de la niña en Medical Cloud S.A.S. - IPS-I TOTOGUAMPA sede Silvia (Cauca) del 18 de febrero de 2023, disponible en la pág. 7 del anexo.
[274] La sentencia T-730 de 2015 explicó que “cuando la violencia sexual es ejercida por un pariente se quiebra el símbolo de la familia protectora, que genera que el niño experimente sentimientos de traición por parte del familiar que comete un abuso hacía él, así como sentimientos de abandono por parte de los padres o los cuidadores que no reaccionaron en forma protectora, bien sea porque desconocen el abuso cometido o porque deliberadamente deciden ignorarlo”.
[275] Así, si bien es cierto que por la edad que la niña tenía al momento en la que esta entrevista ocurrió, podría ser necesario para ella contar con el soporte emocional de la madre, también es cierto que los protocolos de atención psicológica han reconocido que las personas más cercanas y los acompañantes también pueden ser una fuente de presiones psicológicas y familiares. Con mayor razón si, como sucedió en este caso, hablar implicaba denunciar los actos sufridos por el actuar del compañero sentimental de su madre y, por ello, es comprensible que le costara hacerlo, incluso, en su presencia. Por ejemplo, la Guía para la Realización de Pericias Psiquiátricas o Psicológicas Forenses en Niños, Niñas y Adolescentes presuntas víctimas de delitos sexuales, del instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, recomiende que la entrevista psicológica forense se realice a solas. En particular, se estableció que “Lo ideal es entrevistar al niño, niña o adolescente a solas. Para facilitar un clima de confianza se podrá iniciar la valoración tomando los datos que puedan aportar los acompañantes en forma individual o en entrevista conjunta y luego quedarse a solas con el menor examinado. Si este no acepta ser separado del acompañante, entonces el entrevistador debe ubicar al acompañante en un lugar del consultorio donde no haya contacto visual con el examinado y, si es posible, a una distancia donde pueda hablar sin ser escuchado” (fundamento 6.3.3). Este documento se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/40473/Gu%C3%ADa+para+la+realizaci%C3%B3n+de+pericias+psiqui%C3%A1tricas+o+psicol%C3%B3gicas+forenses+en+ni%C3%B1os%2C+ni%C3%B1as+y+adolescentes+presuntas+v%C3%ADctimas+de+delitos+sexuales..pdf/92f2a895-a717-fde9-f65c-12484302749f.
[276] Anexos proporcionados por la Fiscalía General de la Nación: Historia clínica de la niña en la Clínica La Estancia S.A. de Popayán (Cauca) del 19 y 20 de febrero de 2023, disponible en la pág. 8 y siguientes del anexo.
[277] Así lo reconoció la accionante en la diligencia judicial, del 12 de noviembre de 2024, en donde informó que cuando ella y su hija se encontraban en la Clínica La Estancia el cabildo fue “y nos sentamos con el CRIC y el cabildo, decidió que no podía tomar esa decisión de abortar, eso es lo que nos dijeron”. Pág. 70 del anexo.
[278] Al respecto, debe tenerse en consideración que, según consta en la diligencia del 12 de noviembre de 2024 (pág. 68 y ss de los anexos), la accionante y madre de la niña indicó que ““Pues a nosotros nos mandaron pa la [estancia], En la estancia [la clínica] se abrieron todas las rutas y por lo que pertenecemos al cabildo entonces pues yo creo que llegó a los oídos del cabildo y el cabildo, vino y nos sentamos con el CRIC y el cabildo, decidió que no podía tomar esa decisión de abortar, eso es lo que nos dijeron”. También se indicó más adelante que, incluso, el padrastro de la niña habría podido influir en esta determinación, pues se explicó que “Ella no quería, no quería continuar, y pues ya yo le hablé a ella, también le habló la tía, también le habló mi compañero (…)” (pág. 71).
[279] En efecto, entre los anexos remitidos por la Asociación Indígena del Cauca AIC – EPS-I se encuentra remisión del 18 de febrero de 2023, en la que se pone de presente lo siguiente: “La paciente, de 12 años, se presenta a consulta con aprox. 13 semanas de embarazo, es un embarazo de alto riesgo debido a que es una gestación a muy temprana edad, se encuentra en crisis, por lo que se realiza intervención y acompañamiento con ella y con sus padres. La paciente no desea tener un hijo, sus padres están de acuerdo con su decisión”. Esta información puede consultarse en la pág. 80 de los anexos.
[280] Así, en la diligencia efectuada el 29 de octubre de 2024, por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajibío, el gobernador indígena del cabildo accionado indicó, frente a una respuesta sobre los procedimientos para autorizar la IVE a mujeres que pertenecen a esta comunidad, que “Esa solicitud ya también depende, de cómo esté el embarazo, entonces, si la madre está en riesgo, pero si no está en riesgo, pues nosotros como autoridades indígenas, pues siempre hemos venido hablando de que primero es la vida. Hecha la vida, pues eso es por eso como territorios indígenas es casi no compartimos el aborto”. Esta información y el detalle de esta diligencia puede consultarse en la pág. 64 del anexo.
[281] Pág. 91 del anexo.
[282] Pág. 75 del anexo.
[283] En efecto, el artículo 4 de este tratado dispone que “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros”: (…) “f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley”.
[284] Así consta en la diligencia, surtida el 12 de noviembre de 2024, en donde se escuchó a la accionante y ella indicó sobre la IVE de Lina que “Ella no quería, no quería continuar, y pues ya yo le hablé a ella, también le habló la tía, también le habló mi compañero (…)”. Esta información se puede consultar en la pág. 71 del anexo.
[285] En ese sentido, se puede consultar el Auto 009 de 2015 y la Sentencia C-085 de 2016.
[286] Para este momento, no se había proferido la sentencia C-055 de 2022, en la que, además de las causales, resolvió que no estaba penalizada en ningún caso el aborto siempre que se realice hasta la semana 24 de gestación y que, en todo caso, explicó que “este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos en los que la Sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto, esto es, “(i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto”.
[287] Para sustentar esto, indicó que “las cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican que de los 20.739 exámenes médicos legales que realizaron en el año 2013, el 84,44% correspondía a víctimas mujeres. En el mismo sentido, el Registro Único de Víctimas reporta un total de 12,092 casos denunciados de violencia o abuso sexual desde el 1985 hasta el 2015, de los cuales 10,850 son mujeres, 919 hombres y 323 pertenecen a la población diversa”.
[288] Al respecto se indicó que “la paciente [informó] a la ginecóloga [que quería] desistir de la IVE, por lo cual se [solicitó] interconsulta nuevamente con trabajo social y psicología”. Información disponible en la pág. 38 de los anexos.
[289] En efecto, en el expediente existen varios elementos de juicio que dan cuenta de dichos obstáculos: (i) la manifestación realizada por la niña en la valoración psicológica del 20 de julio de 2024, según la cual el cabildo le negó el permiso; (ii) la anotación en la historia clínica (20/02/23) en el sentido de que estaban a la espera de la autorización del cabildo; (iii) las declaraciones de la madre de niña en la diligencia de 12 de noviembre de 2024, según las cuales las autoridades del cabildo, la CRIC y la misma familia, le indicaron que no podía tomar esa decisión; y (iv) en la misma declaración, la madre sostuvo que ella misma y otros miembros de la familia (incluso el agresor) le indicaron a la niña que “era un delito matar un bebé”.
[290] Corte Constitucional. Sentencia SU-360 de 2024.
[291] Al respecto, la Sentencia SU-349 de 2022 indicó que se debe considerar que las mujeres pueden sufrir violencia de género cuando acuden al servicio de salud y, por ello, se deben valorar los riesgos diferenciales de sufrirla. Con mayor razón, ante un caso en donde la niña sufrió violencia sexual y el acceso a cualquier tratamiento o narración puede ser traumático. De allí que, no obstante los esfuerzos de algunas entidades de salud por prestar una atención en salud con calidad que atendiera los protocolos de estos casos, la forma en que llevaron a cabo algunos procedimientos y consultas no atendió adecuadamente el enfoque de género exigido, lo que resultó en una revictimización de la niña.
[292] Por último, si bien no hace parte de los cuestionamientos, de acuerdo con la información probatoria, el parto se llevó a cabo sin complicaciones, la niña recibió controles prenatales después de haber tomado la decisión de ser madre y, por último, se le prestó asesoría sobre métodos de planificación, lo cual se destaca por la Corte Constitucional. A su vez, recibió atención psicológica, con posterioridad al parto, como consta en la historia clínica de la niña en el Hospital Universitario San José E.S.E. de Popayán (del 28 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023. Esta información puede consultarse en la pág. 43 y siguientes del anexo).
[293] Respuesta cabildo indígena de ⁎, oficio del 29 de julio de 2024. P. 1. Esta información también puede consultarse en la pág. 51 del anexo.
[294] Respuesta cabildo indígena de ⁎, oficio del 29 de julio de 2024. P. 1. Esta información también puede consultarse en la pág. 51 del anexo.
[295] Así, se explicó que “el acceso carnal contra una menor de edad perteneciente a nuestra comunidad es gravísimo y de total urgencia e importancia atender judicialmente el hecho, es desestabilizar la familia, la comunidad y por supuesto los derechos inherentes de la menor, cuando se presentan diferentes hechos [y] la violencia sexual. Los bienes, valores y derechos que se afecta cuando existe violencia sexual son la dignidad, la vida, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de escoger libremente la persona con quien sostener el encuentro sexual, la educación sexual, la familia, la armonía individual y colectiva, la autonomía individual, afecta igualmente, la honra y honor del afectado” (págs. 50 y 51 del anexo).
[296] Entre los anexos aportados por el ICBF, se indicó que “Frente a la investigación penal, la continuaría la Fiscalía, pues hay dos versiones ya que en la historia [clínica] el presunto agresor la visitó y la [amenazó] pero después [Lina cambió] la versión” (pág. 49 del anexo).
[297] Conforme a lo indicado por el gobernador del cabildo accionado informó que las “sanciones que impone la JEI, representado por el resguardo indígena de ⁎ en las desarmonías sexuales es el denominado por el derecho propio, patio prestado, es decir, imposición de la privación de la libertad en establecimiento penitenciario a cargo del estado colombiano. No existe posibilidad cuando se presentan estas desarmonías que el responsable pague su sanción al interior del territorio” (pág- 53 del anexo).
[298] Pág. 55 del anexo.
[299] Oficio No. C-2167 del 14 de junio de 2024. (p. 1). Los detalles de este hecho pueden consultarse en el folio 5 del anexo, como parte de la información remitida por la Fiscalía.
[300] Según precisó la accionante, el señor Emiliano fue “capturado por la [Policía] Nacional y privado de la libertad el día cinco de abril [de 2024] del presente año, por el delito de presunta violencia sexual, ejercida en contra de la hija mayor de la entrevistada en referencia. Págs. 29 y 30 del anexo”.
[301] En concreto, el 12 de noviembre de 2024, en diligencia efectuada por el Juzgado Segundo Promiscuo de Cajibío, ante un interrogante de la Corte para que precisará cómo esperaba que se protegieran los derechos de su hija, Lina, la accionante indicó que “Pues en ese momento, pues yo quería, pues que se, que se hiciera justicia en ese momento”(…) “Y como este respaldarme, pues en (…) capturar a la persona que le hizo ese daño mi hija, pues era, eso era lo que yo quería” (pág. 68 del anexo).
[302] Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 9 y 10. A partir de allí, se terminó la entrevista forense y se concluyó que “como comportamientos observados que el relato de la niña fue “fugaz, y presenta cierta dificultad al momento de verbalizar algunos contenidos (…) sobre el presunto abuso (…) no muestra mayor interés por aportar datos de lo que presuntamente le pasó. Su relato es poco claro, se toma sus manos, llora y guarda silencio en la mayoría del tiempo que duró la diligencia de entrevista”[302]. Págs. 17 y 18 del anexo.
[303] A su vez, la Sentencia T-843 de 2011 indicó que todo niño tiene derecho a recibir un trato digno y comprensivo, que implica procurar que las entrevistas y demás aproximaciones al niño esté presente “promover equipos multidisciplinarios para brindar atención integral desde todas las perspectivas”.
[304] Ibidem.
[305] En ese sentido, es posible consultar la Sentencia T-211 de 2019.
[306] En esa dirección, el artículo 206A de la Ley 906 de 2004 dispone -entre otras cuestiones- que, en estos casos, a) la entrevista forense de niños, niñas o adolescentes víctimas de violencia sexual será realizada por personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entrenado en entrevista forense en niños, niñas y adolescentes, previa revisión del cuestionario por parte del Defensor de Familia, sin perjuicio de su presencia en la diligencia. En caso de no contar con los profesionales aquí referenciados, a la autoridad competente le corresponde adelantar las gestiones pertinentes para asegurar la intervención de un entrevistador especializado. (…) En la práctica de la diligencia el niño, niña o adolescente podrá estar acompañado, por su representante legal o por un pariente mayor de edad. b) La entrevista forense se llevará a cabo en una Cámara de Gesell o en un espacio físico acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva de la víctima y será grabado o fijado en medio audiovisual o en su defecto en medio técnico o escrito. c) El personal entrenado en entrevista forense, presentará un informe detallado de la entrevista realizada. Este primer informe deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 209 de este código y concordantes, en lo que le sea aplicable. El profesional podrá ser citado a rendir testimonio sobre la entrevista y el informe realizado. d) En atención a la protección de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, la entrevista forense será un elemento material probatorio al cual se acceda siempre y cuando sea estrictamente necesario y no afecte los derechos de la víctima menor de 18 años, lo anterior en aplicación de los criterios del artículo 27 del Código de Procedimiento Penal (primer parágrafo) y e) Durante la etapa de indagación e investigación, el niño, niña o adolescente víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, del mismo Código, será entrevistado preferiblemente por una sola vez. De manera excepcional podrá realizarse una segunda entrevista, teniendo en cuenta en todo caso el interés superior del niño, niña o adolescente (segundo parágrafo).
[307] A su vez, el artículo 150 de la Ley 1098 de 2006 se refiere a la práctica de testimonios en los siguientes términos: “Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el Defensor de Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior. Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para conseguir que este responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del Defensor de Familia, siempre respetando sus derechos prevalentes. El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las etapas de indagación o investigación. A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de comunicación de audio video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del niño, la niña o el adolescente”.
[308] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.18).
[309] Por ende, se destaca en este caso el enfoque étnico, al haber sido asumido el proceso directamente por el cabildo indígena al que pertenece la accionante y su hija. Así, en virtud del reconocimiento de su pertenencia étnica es que en la parte resolutiva de la sentencia se optará por formular órdenes que incluyan al Cabildo Indígena de ⁎, con el fin de respetar el derecho a la diversidad étnica. En ese sentido, precisó la Sentencia SU-091 de 2023 que “la pertenencia a una comunidad étnica implica una comprensión diferente sobre los derechos involucrados, lo cual, incluso, se refleja en el hecho de que las pretensiones, en el asunto sometido a revisión, cuentan con un contenido que es primordialmente comunitario y está dirigido a la búsqueda de que estas circunstancias no se repitan (…). Esto es una evidencia del enfoque étnico y del lazo comunitario que une a los miembros con su comunidad, lo cual supone establecer diferencias con las medidas que se adoptarían, en un caso como estos, en el marco del derecho mayoritario”. Por ello, debe buscarse, en la medida de lo posible, medidas que supongan el diálogo en tanto “Los cambios se dan a través de procesos lentos, pero de largo aliento, los cuales son apropiados de mejor manera cuando se proponen desde adentro de la comunidad, reconociendo sus particularidades y no cuando, en una dirección contraria, tienen origen en una imposición que puede borrar los matices de cada situación”. Sin embargo, también reconoció esta providencia que “la violencia contra la mujer es un límite a la actuación de la jurisdicción especial indígena y que, con el fin de mitigar esta realidad, es necesario aplicar un enfoque diferencial en cada caso. Por lo cual, sería inadmisible concluir que, en el marco de la Constitución, ciertas mujeres tengan un acceso restringido a este derecho o que esta obligación, por su estructura, pueda ser ponderada con el principio de diversidad étnica. En efecto, la proscripción de la violencia contra la mujer se trata de una regla y no de un principio constitucional. Esta conclusión también es un producto de armonizar las demás fuentes de derecho relevantes en el estudio de esta problemática. Sin embargo, ello exige analizar la situación presentada con extremado cuidado en aras de no trasladar automáticamente la concepción occidental de esa violencia. En efecto, la forma de conciliar estas tensiones debe estudiar la diversidad étnica como valor cultural y, a su vez, el respeto de los derechos a la mujer para no trasgredir o afectar, de manera desproporcionada, a la mujer”.
[310] Expediente digital, archivo “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC- Lina.pdf” (p.29).
[311] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.18).
[312] Así lo precisó el ICBF en la Sentencia T-529 de 2023, al indicar que “presenciar situaciones de violencia de género por parte de una niña puede comprenderse como violencia psicológica y puede generar miedo, inestabilidad y ansiedad”. Así, “cuando una mujer que es madre es sometida a este tipo de violencia por parte del progenitor de su hija o hijo, y la responsabilidad del cuidado está a su cargo, cualquier acción violenta en su contra permea la esfera de protección emocional de las hijas o hijos poniéndoles en un escenario de daño directo por la vía de la violencia psicológica”. A su vez, precisó esta providencia que “A la accionante y su hija, el acto violento les cambió la vida, no sólo por el impacto que este tipo de situaciones genera, sino porque las sumió en una situación de la que constantemente deben escapar. Lo anterior, evidencia el problema de abordar la violencia de género a partir de situaciones concretas y no como una práctica sistemática que constituye una grave violación a los derechos humanos que, al mismo tiempo, pone en riesgo la vida de las víctimas, tiene implicaciones en su salud y seguridad personal, y que puede afectar de múltiples formas a las niñas, los niños y los adolescentes que son obligados a presenciar la violencia padecida por sus madres en el ámbito familiar”. En el marco de la violencia ejercida en contra de mujeres indígenas se consideró en la Sentencia SU-091 de 2023 que, además de valorar el ligamen comunitario que las une, se debe considerar que las mujeres hacen parte de un grupo históricamente discriminado, por lo que una actuación violenta puede afectar a la mujer que la presencia.
[313] Expediente digital, archivo “Anexo 1.1c Solicitud de cupo por autoridades de Resguardo indígena de ⁎ para madre y hermanas de Lina 23 de febrero 2023.pdf”
[314] Expediente digital, archivo “1-Respuesta expediente T-10.040.092.pdf” (p.2).
[315] Expediente digital, archivos “1-Respuesta expediente T-10.040.092.pdf” (p.3) y “Anexo 2.3 Informe de egreso Lina comunicaciones de egreso.pdf”.
[316] Al respecto, es posible consultar la pág. 19 y siguientes del anexo.
[317] Expediente digital, archivo “Anexo 5b HC medicina general IPS CAMBIO para activar control prenatal usuaria Lina 28 de febrero 2023.pdf”.
[318]Archivo adjunto denominado “3. Informes del Equipo Interdisciplinario Comisaria de Familia.pdf”. P. 6. Esta información también puede consultarse en la págs. 18 y 29 del anexo.
[319] Expediente digital, archivos “H.A. Lina..pdf” (p.94-101) y “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.112-116).
[320] Expediente digital, archivo “Anexo 2.2 ACTA DE REUNION AIC AUTORIDADES e IPS CAMBIO caso Lina.pdf” (p.2) Además, en la reunión del 18 de agosto de 2023, la tía materna de la niña resaltó que “pese a que [el] agresor tiene denuncias abiertas en todas las instituciones hasta el momento no hay acciones al respecto” y ello, incluso, hizo parte de una recriminación de la niña a la autoridad indígena tras afirmar que: “nosotros ya llevamos 8 años sufriendo el maltrato del señor Emiliano [hacia] mi madre”.
[321] Del material probatorio recaudado en sede de revisión, la Sala Plena constató que el 18 de abril de 2023, el Cabildo Indígena de ⁎ asumió la competencia del PARD a favor de Lina, el cual, había sido iniciado por el ICBF.
[322] Expediente digital, archivo “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - Lina (5).pdf” (p.3).
[323] Expediente digital, archivo “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - Lina (5).pdf” (p.3), lo dicho por la accionante en la diligencia del 12 de noviembre de 2024 y por el gobernador del Cabildo Indígena de ⁎, en audiencia del 29 de octubre de 2024.
[324] Señala que se empleó un análisis “clínico-forense Hipotético Deductivo, con enfoque diferencial de género y de derechos”. Además, se implementó el “Protocolo de Evaluación Básica y Guías complementarias en Psiquiatría y Psicología Forenses, Compilado, noviembre de 2012, del INML y CF”. Se inició explicándole a la examinada que la entrevista era forense y que el informe pericial sería enviado solo a la autoridad solicitante, a lo que la evaluada y su madre comprendieron y dieron su consentimiento.
[325] Este documento se puede consultar en la pág. 18 y siguientes del anexo.
[326] Pág. 21 del anexo.
[327] Informe de verificación de garantía de derechos de la visita domiciliaria, realizada el 20 de julio de 2024, por la trabajadora social de la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca) de la Comisaría de Familia de Cajibío. El resumen de este documento puede consultarse a partir de la pág. 29 del anexo.
[328]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - Lina.pdf”. P. 5. Este documento puede consultarse en la pág. 31 del anexo.
[329] Corte Constitucional. Sentencia T-341 de 2023.
[330]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - Lina.pdf”. Pp. 4 y 5. Esta información puede consultarse en la pág. 30 del anexo.
[331] De hecho, según la información remitida por la IPS Cambio Semillero de Vida, el 14, 15 y 22 de septiembre de 2023, desde la IPS, recordaron a la autoridad indígena vía WhatsApp, que la fecha de egreso de la accionante y las niñas sería el 23 de septiembre de 2023. Sin embargo, la autoridad no se hizo presente.
[332] Frente a este tema debe aclararse que el reproche recae en el cabildo accionado al haber asumido el proceso de restablecimientos de derechos, aun en contra de la coordinación que solicitó el ICBF. De hecho, esta entidad indicó en respuesta a un requerimiento de pruebas de este tribunal, del 18 de febrero de 2025, que “atendiendo a que la menor de edad y su progenitora la señora, conforme se evidenció en certificado censal expedido por el Ministerio del Interior (Fol. 30 de la historia de atención adjunta), hacen parte del Resguardo Indígena de ⁎ y que, los pueblos indígenas tienen derecho a determinar sus necesidades y la manera como pueden ser resueltas sus problemáticas, en aras de garantizar el reconocimiento de la Jurisdicción especial indígena, el enfoque diferencial indígena que les asiste y el principio constitucional de diversidad étnica y cultural, conforme lo establece el lineamiento adoptado mediante resolución 4262 del 21 de julio de 2021, previa verificación de vulneración de derechos y ante la apertura de investigación, se procedió a notificar el caso a la autoridad tradicional a efectos de realizar la respectiva articulación y definir la competencia (Fol. 54 a 58, 66 a 68 y 87 de la historia de atención adjunta), sin embargo, esta no permitió la materialización de la medida de protección en hogar sustituto, puesto que determinó y autorizó el egreso de la menor de edad del medio hospitalario, trasladándola a una Fundación en convenio con el CRIC EPS AIC, aduciendo que “dentro de ese espacio se garantizan los cuidados y apoyo profesional y salud, con familia solo se está aportando lo de aseo e higiene de resto todo lo garantizan allá (…) desde la salida de la adolescente ya está trazada la ruta y nosotros continuaremos con las atenciones a las comuneras y somos nueve autoridades que ya nos hemos puesto de acuerdo en las acciones y tenemos a las comuneras atendidas y lo ideal es que las comuneras estén tranquilas frente al presunto agresor que les causo las desarmonías a ellas, al parecer está en la familia y la idea es protegerla que ellas permanezcan en el espacio y de ser hubiera alguna dificultad ya habríamos recurrido a otras instancias”. En consecuencia, explicó el ICBF que, ante esta información, el 18 de abril de 2023, profirieron un auto mediante el cual se dispuso el traslado por competencia a la autoridad indígena del Resguardo indígena. Incluso, cuestionó esta entidad que “el resguardo indígena al cual hace parte la NNA egresó a la menor de edad del medio hospitalario y éste a su vez permitió el egreso sin informar a la defensoría de familia, imposibilitándose el actuar del despacho, así como, luego de que el Resguardo Indígena asumió el conocimiento del proceso de restablecimiento de derechos, no se han dispuesto valoraciones ni seguimientos adicionales por el equipo interdisciplinario, pues de hacerlo constituiría un desconocimiento de los usos y costumbres, la autonomía y una intromisión en sus procedimientos y/o competencias”. Esta información puede ser verificada en el archivo disponible en el consecutivo 173 del expediente digital. En este contexto, se tiene que la asignación de esta IPS se dio, conforme respondió Cambio Semillero Vida en Sede de Revisión, en virtud de que esta solicitud la realizó el Cabildo de ⁎ . Además, según se indicó “El día 18 de agosto de 2023 la EPS AIC cito a reunión, Por parte de la familia estuvo presente la tía materna señora ⁎, la autoridad tradicional de ⁎ y la Dra **** coordinadora de la casa de paso programa soy vida de IPS CAMBIO, donde se estableció el compromiso del egreso de la usuaria y su familia para el día 23 de septiembre”. Incluso, existe un acta en la que se “refiere como responsables del cumplimiento de la fecha para el egreso a las autoridades del resguardo de ⁎ ”. Además, en comunicación remitida a esta Sala de Revisión la referida IPS precisó que las autoridades indígenas no contestaron llamadas o mensajes para coordinar la salida del núcleo familiar e, incluso, aportaron los soportes de esta actuación, frente a lo que no hubo una respuesta concreta. Esta información puede ser verificada en la respuesta suministrada del 17 de febrero de 2025 al auto del 31 de enero de 2025 y está disponible en la carpeta comprimida disponible en el consecutivo 168 del expediente digital.
[333] Al respecto, adujo el cabildo accionado que ellos “despliegan todos los mecanismos de protección hacia la víctima, tales como acompañamiento de la guardia indígena de manera permanente, durante el proceso, siempre la imposición de medida preventiva de privación de la libertad al presunto responsable para garantizar su seguridad y de la comunidad y la reparación para la víctima es la obtención justicia o imposición de la sanción en patio prestado para el responsable y como no, acompañamiento de los profesionales de la salud y priorización en proyectos comunitarios”.
[334] Págs. 26 y 27 del anexo.
[335] Pág. 46 del anexo.
[336] Expediente digital, archivo “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS (2).pdf” (p.7).
[337] Para ello deberá indagarse en la cosmovisión particular de la niña y de su familia y de considerarlo por ellas pertinentes podrá incluir, además del acceso al tratamiento psicológico necesario, medidas complementarias como el acceso a medidas ancestrales de salud mental al pertenecer a un pueblo étnico. En esa dirección, la Sentencia T-082 de 2025 precisó que “las prácticas de medicina indígena al superar la visión individual patológica del concepto de enfermedad occidental están atravesadas por expresiones culturales las cuales tienen sus bases epistemológicas en sus propias cosmogonías, cosmologías y, en general, sus relacionamientos con la naturaleza y la colectividad. Como resultado, el reconocimiento de las causas, los sistemas de tratamientos, los procedimientos y las curaciones de las enfermedades espirituales en el marco de lo que se ha denominado “salud mental” de los pueblos étnicos se deriva de los principios constitucionales del pluralismo, la autonomía de los pueblos étnicos, la diversidad cultural y el derecho al respeto por los sistemas y procedimientos de salud de los pueblos étnicos, los cuales están garantizados en la Constitución”.
[338] Al respecto, es necesario indicar que el ligamen comunitario que une a las mujeres indígenas fue una de las razones por las que la Sentencia SU-091 de 2023 encontró probada la legitimación por activa. Esto se presentó en el marco de la acción de tutela presentada por una mujer indígena para defender el derecho de varias mujeres que presenciaron violencia y quienes consideraron que se había afectado el derecho a una vida libre de violencia. En efecto, se adujo que “en el contexto en el que ocurrieron los hechos al interior de la comunidad accionante, no puede desconocer la Sala Plena que se debe valorar el nexo existente entre la comunidad y, en este caso, entre las mujeres que consideran que la expresión de defensa de sus derechos y discurso ha sido silenciada”. En ese orden de ideas, se advirtió que, a la luz del artículo 1° de la Convención Belem do Pará, el acto violento no puede estudiarse sólo desde sus consecuencias físicas, sino también desde sus psicológicas. Por lo que, concluyó esta providencia que presenciar violencia en contra de una mujer por supuesto que impacta en la vida de la mujer que la presencia.
[339] Expediente digital, archivo “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC- Lina.pdf” (p.29).
[340] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.18).
[341] Así lo precisó el ICBF en la Sentencia T-529 de 2023, al indicar que “presenciar situaciones de violencia de género por parte de una niña puede comprenderse como violencia psicológica y puede generar miedo, inestabilidad y ansiedad”. Así, “cuando una mujer que es madre es sometida a este tipo de violencia por parte del progenitor de su hija o hijo, y la responsabilidad del cuidado está a su cargo, cualquier acción violenta en su contra permea la esfera de protección emocional de las hijas o hijos poniéndoles en un escenario de daño directo por la vía de la violencia psicológica”. A su vez, precisó esta providencia que “A la accionante y su hija, el acto violento les cambió la vida, no sólo por el impacto que este tipo de situaciones genera, sino porque las sumió en una situación de la que constantemente deben escapar. Lo anterior, evidencia el problema de abordar la violencia de género a partir de situaciones concretas y no como una práctica sistemática que constituye una grave violación a los derechos humanos que, al mismo tiempo, pone en riesgo la vida de las víctimas, tiene implicaciones en su salud y seguridad personal, y que puede afectar de múltiples formas a las niñas, los niños y los adolescentes que son obligados a presenciar la violencia padecida por sus madres en el ámbito familiar”. En el marco de la violencia ejercida en contra de mujeres indígenas se consideró en la Sentencia SU-091 de 2023 que, además de valorar el ligamen comunitario que las une, se debe considerar que las mujeres hacen parte de un grupo históricamente discriminado, por lo que una actuación violenta puede afectar a la mujer que la presencia.
[342] Corte Constitucional. SU-018 de 2025. En esa misma línea, Sisma Mujer explicó en una intervención en el marco de la Sentencia T-012 de 2016 que la violencia económica tiene como objetivo: “reforzar las decisiones de dominio y control del agresor sobre la víctima, donde la mujer se encuentra en situación de dependencia económica”. Por tanto, impacta en la autonomía de las mujeres ya que se restringe “la posibilidad de tomar decisiones propias, administrar su patrimonio y sostener relaciones patrimoniales” y “limita las posibilidades materiales de acudir a las autoridades, pues ello implica, en muchos casos, erogaciones económicas que son difíciles de solventar”.
[343] Ver, sentencia T-448 de 2018 y “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer”, informe del Secretario General de 2006.
[344]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - Lina.pdf”. P. 6. Esto se puede consultar en la pág. 32 del anexo.
[345]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - Lina.pdf”. Pp. 5 y 6.
[346] Frente a la responsabilidad del Municipio de Cajibío no puede olvidarse que la Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios” determina en su artículo 6° que corresponde a los municipios “7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial protección constitucional”. Además, señaló que “16. En concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política, los municipios y distritos podrán celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes de desarrollo”.
[347] Conforme fue explicado por el Ministerio de la Igualdad y Equidad, en respuesta a la vinculación de la Corte Constitucional, "El Ministerio de Igualdad y Equidad fue creado mediante la Ley 2281 del 4 de enero de 2023, como el organismo principal del sector central de la Rama Ejecutiva a nivel nacional. Este ministerio es el encargado de coordinar y articular las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y medidas para contribuir a la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales, así como la defensa de grupos históricamente discriminados o marginados. Además, se incorporan y adoptan los enfoques de derechos, género, diferencial, étnico-racial e interseccional en todas sus acciones”. Además, precisó que “el Viceministerio de las Mujeres, en el marco de las competencias otorgadas por la ley mencionada y en concordancia con el Decreto 1075 de 2023, “Por el cual se adopta la estructura del Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones”, está constituido por cinco direcciones” entre la que se encuentra la “Dirección para la Prevención y Atención de las Violencias contra la Mujer”.
[348] En efecto, para la comprensión de esta orden debe considerarse que la Sentencia C-161 de 2024, si bien declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 “[p]or medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones”, por vicios de procedimiento en su formación”, en el resolutivo segundo difirió “los efectos de la presente decisión, por el término de dos (2) legislaturas, contadas a partir del 20 de julio 2024. Una vez culmine la legislatura 2025-2026, la Ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico”.
[349] En esa dirección, se destaca que conforme al Decreto 17 del 2024 se modificó la estructura y funciones del Departamento de Prosperidad Social y entre ellas en el artículo 5 se estipularon que debe dirigir, coordinar y ejecutar planes programas, estrategias y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos de superación de condiciones de vulnerabilidad y de la atención de grupos vulnerables, entre otros, así como que debe coordinar el Sistema de Transferencias y las políticas sobre el Sector de Inclusión Social y focalizar la oferta social a nivel Nacional. A su vez, el numeral 5° de esta disposición se aclara que debe “Adoptar y ejecutar planes, programas, estrategias y proyectos que promuevan la autosostenibilidad económica de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, vulnerable y víctima de la violencia, a través del acompañamiento familiar y comunitario y el fortalecimiento de la economía popular que contribuyan a la inclusión social y reconciliación”.
[350] Expediente digital, archivo “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - Lina.pdf”. También es posible consultar las págs. 31 y 32 del anexo.
[351] En efecto, indicó que las actividades de agricultura “se podrían catalogar como una [problemática de trabajo infantil], situación que se percibe por la suscrita, como un factor de alto riesgo para el sano crecimiento y desarrollo de la precitada adolescente, puesto que dichas actividades son incentivadas por la responsabilidad de crianza y manutención de una niña de un año de edad de parentesco hija”.
[352] Informe de verificación de garantía de derechos de la visita domiciliaria, realizada el 20 de julio de 2024, por la trabajadora social de la Comisaría de Familia de Cajibío (Cauca) de la Comisaría de Familia de Cajibío. Esta información puede consultarse en la pág. 33.
[353] Pág. 97 del anexo.
[354]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 5.
[355]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 5. Esta información puede consultarse en la pág. 31 del anexo.
[356] Archivo adjunto denominado “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. P. 5. Esta información puede consultarse en la pág. 30 del anexo.
[357] La Sentencia T-278 de 1994 indicó que “El poder dignificante de la familia es anterior a toda influencia que pueda ejercerse sobre la sociedad. Es de la familia misma de donde surgen los comportamientos que van a determinar la sociedad, puesto que estos comportamientos se dan en personas concretas y estas se reconocen, se identifican y se estructuran en una familia: su familia. La familia como poder dignificante, tiene la capacidad de formar la conciencia de los individuos en los verdaderos alcances de los que constituye la inmensa fuerza de su naturaleza humana. Es pues, en el ámbito familiar en el que se reciben las bases de la realización y por ende la futura felicidad del ser humano”.
[358] Corte Constitucional. Sentencia T-525 de 2024.
[359] Corte Constitucional. Sentencia SU-349 de 2022. En esta oportunidad, también se indicó que “En esa dirección, al tratar de revertir la tendencia que ignora el valor de ciertas actividades se instituyó la “economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales”, mediante la Ley 1413 de 2010. En consecuencia, dispone esta normatividad que su objeto busca incluir la economía del cuidado conformada por el trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales, con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas (…)”.
[360] Sin embargo, debe precisar la Corte Constitucional que esta orden no implica una imposición sobre los conocimientos de la comunidad étnica. De hecho, esta es la razón por la que el cabildo está incluido en ella, pues se resalta el interés que tuvo el accionado en procesar al responsable de este hecho y garantizar su reclusión en un establecimiento penitenciario para que cumpliera una pena proporcional al hecho causado. Pese a ello, su actuación respecto al acceso a la IVE en casos de violencia sexual, el reporte que recibieron sobre la historia clínica de la niña por la aplicación de la Circular 050, la falta de acompañamiento de la niña y el núcleo familiar en el egreso del lugar de paso, entre otros, también demuestra que deben avanzar en la comprensión de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias y las consecuencias que una infracción a este derecho tiene. De otro lado, destaca este tribunal que esta orden debe articularse con experiencias previas de mujeres dentro de la comunidad. De hecho, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) -pueblo indígena involucrado en este caso- ya tiene un programa específico de mujeres creado desde el año 1993, orientado “a propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres indígenas del departamento del Cauca de una manera integral para que desde su especificidad como mujeres aporten a los procesos comunitarios y a su plan de vida de una manera consciente, propositiva y activa, además sean visibles y respetados sus procesos en todos los espacios como una forma de reivindicar los derechos de los pueblos en resistencia y lograr así una comunidad equilibrada, armónica y soberana”. Esta información puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/programa-familia/programa-mujer/
[361] Oficio No. C-2167 del 14 de junio de 2024, la fiscal coordinadora de la Unidad CAIVAS de Popayán (Cauca). P. 1.
[362] Oficio No. C-2167 del 14 de junio de 2024. (p. 1).
[363] Oficio No. C-2167 del 14 de junio de 2024. (p. 1).
[364] Oficio No. C-2167 del 14 de junio de 2024. (p. 1).
[365] Oficio No. C-2167 del 14 de junio de 2024. (p. 1).
[366] Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024, suscrito por la fiscal coordinadora de la Unidad CAIVAS de Popayán. (p. 1).
[367] Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024. (p. 2).
[368] Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024. (p. 1 y 2).
[369] Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024. (p. 3).
[370] Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024. (p. 3).
[371] Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024. (p. 3).
[372] Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024. (p. 2).
[373] Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024. (p. 2).
[374] Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024. (p. 2).
[375] Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024. P. 3.
[376] Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024. P. 2.
[377] Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024. Pp. 3 y 4.
[378]Archivo adjunto a la segunda contestación de la Fiscalía, Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024, denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 3.
[379]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 3.
[380]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 3.
[381]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 3.
[382]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 3.
[383]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 3.
[384]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 3.
[385]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 3.
[386]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 3.
[387]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 3.
[388]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 3.
[389]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 3.
[390]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 2.
[391]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 2.
[392]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 2.
[393]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 2.
[394]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 2.
[395]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 2.
[396]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 2.
[397]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 2.
[398]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 2.
[399]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 2.
[400]Archivo adjunto a la segunda contestación de la Fiscalía, Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024, denominado “05 Historia Clínica” correspondiente a la historia clínica de la menor de edad en la Clínica La Estancia S.A. de Popayán (Cauca) del 19 y 20 de febrero de 2023. P. 3.
[401] Archivo adjunto denominado “05 Historia Clínica”. P. 15.
[402] Archivo adjunto denominado “05 Historia Clínica”. P. 26.
[403] Asimismo, en folio 99 nota de enfermería del 20 a las 14:20:50 se consignó “SE REVISA HISTORIA CLÍNICA, PACIENTE PENDIENTE VALORACION POR TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGÍA Y PENDIENTE AUTORIZACION DE GOBERNADOR DE CABILDO”. La nota de autorización pendiente por parte del gobernador del cabildo se repite también en el folio 104, 114 y 118.
[404] Archivo adjunto denominado “05 Historia Clínica”. Pp. 6 y 7.
[405] Archivo adjunto denominado “05 Historia Clínica”. Pp. 6 y 7.
[406] Archivo adjunto denominado “05 Historia Clínica”. Pp. 6 y 7.
[407] Archivo adjunto denominado “05 Historia Clínica”. Pp. 6 y 7.
[408] Archivo adjunto denominado “05 Historia Clínica”. Pp. 6 y 7.
[409] Archivo adjunto denominado “05 Historia Clínica”. Pp. 6 y 7.
[410] Archivo adjunto denominado “05 Historia Clínica”. Pp. 6 y 7.
[411] Archivo adjunto denominado “05 Historia Clínica”. Pp. 6 y 7.
[412] Archivo adjunto denominado “05 Historia Clínica”. Pp. 6 y 7.
[413] Archivo adjunto denominado “05 Historia Clínica”. P. 28.
[414] Archivo adjunto denominado “05 Historia Clínica”. Pp. 7 y 8.
[415]Archivo adjunto a la segunda contestación de la Fiscalía, Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024, denominado “02 NOTICIA CRIMINAL” correspondiente al formato único de noticia criminal -FPJ 2- de consecutivo 00486 del 20 de febrero de 2023, diligenciado en Popayán (Cauca). P. 1.
[416]Archivo adjunto denominado “02 NOTICIA CRIMINAL” correspondiente al formato único de noticia criminal -FPJ 2- de consecutivo 00486 del 20 de febrero de 2023, diligenciado en Popayán (Cauca). P. 1.
[417]Archivo adjunto denominado “02 NOTICIA CRIMINAL” correspondiente al formato único de noticia criminal -FPJ 2- de consecutivo 00486 del 20 de febrero de 2023, diligenciado en Popayán (Cauca). P. 2.
[418]Archivo adjunto denominado “02 NOTICIA CRIMINAL” correspondiente al formato único de noticia criminal -FPJ 2- de consecutivo 00486 del 20 de febrero de 2023, diligenciado en Popayán (Cauca). P. 2.
[419]Archivo adjunto denominado “02 NOTICIA CRIMINAL” correspondiente al formato único de noticia criminal -FPJ 2- de consecutivo 00486 del 20 de febrero de 2023, diligenciado en Popayán (Cauca). P. 2.
[420]Archivo adjunto denominado “02 NOTICIA CRIMINAL” correspondiente al formato único de noticia criminal -FPJ 2- de consecutivo 00486 del 20 de febrero de 2023, diligenciado en Popayán (Cauca). P. 2.
[421]Archivo adjunto denominado “02 NOTICIA CRIMINAL” correspondiente al formato único de noticia criminal -FPJ 2- de consecutivo 00486 del 20 de febrero de 2023, diligenciado en Popayán (Cauca). P. 2.
[422]Archivo adjunto denominado “02 NOTICIA CRIMINAL” correspondiente al formato único de noticia criminal -FPJ 2- de consecutivo 00486 del 20 de febrero de 2023, diligenciado en Popayán (Cauca). P. 2.
[423]Archivo adjunto denominado “02 NOTICIA CRIMINAL” correspondiente al formato único de noticia criminal -FPJ 2- de consecutivo 00486 del 20 de febrero de 2023, diligenciado en Popayán (Cauca). P. 2.
[424]Archivo adjunto denominado “02 NOTICIA CRIMINAL” correspondiente al formato único de noticia criminal -FPJ 2- de consecutivo 00486 del 20 de febrero de 2023, diligenciado en Popayán (Cauca). P. 2.
[425]Archivo adjunto denominado “02 NOTICIA CRIMINAL” correspondiente al formato único de noticia criminal -FPJ 2- de consecutivo 00486 del 20 de febrero de 2023, diligenciado en Popayán (Cauca). P. 2.
[426]Archivo adjunto denominado “02 NOTICIA CRIMINAL” correspondiente al formato único de noticia criminal -FPJ 2- de consecutivo 00486 del 20 de febrero de 2023, diligenciado en Popayán (Cauca). P. 2.
[427]Archivo adjunto denominado “02 NOTICIA CRIMINAL” correspondiente al formato único de noticia criminal -FPJ 2- de consecutivo 00486 del 20 de febrero de 2023, diligenciado en Popayán (Cauca). P. 2.
[428]Archivo adjunto a la segunda contestación de la Fiscalía, Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024, denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 28.
[429]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 27.
[430] Lo cual se reiteró en el “formato informe valoración socio familiar de verificación de derechos” del 28 de febrero de 2023.
[431]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 28.
[432]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 29.
[433]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 33.
[434]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 30.
[435]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 30.
[436]Archivo denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. Pp. 30 y 31.
[437]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 31.
[438]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 31.
[439]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 31.
[440]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 34.
[441]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 34.
[442]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 34.
[443]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 34.
[444]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 38.
[445]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 38.
[446]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 38.
[447]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. Pp. 38 y 39.
[448]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 41.
[449]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 39.
[450]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 40.
[451]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 40.
[452]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. Pp. 42 y 43.
[453]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 43.
[454]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 43.
[455]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 43.
[456]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 23.
[457]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 23.
[458]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 25.
[459]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 25.
[460]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 25.
[461]Archivo adjunto a la segunda contestación de la Fiscalía, Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024, denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 21.
[462] “Conforme a lo ordenado por el Fiscal 01 Local CAIVAS del Municipio de Santander de Quilichao Cauca, mediante Orden a Policía Judicial No. *** de fecha 13-03-2023, en su único numeral, se ordenar realizar entrevista forense, a la niña Lina.”
[463]Archivo adjunto a la segunda contestación de la Fiscalía, Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024, denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 5.
[464]Archivo adjunto a la segunda contestación de la Fiscalía, Oficio No. C- 2167 del 15 de julio de 2024, denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 6.
[465] “El protocolo SATAC es una Entrevista Forense Desarrollada por Cornerhouse (Centro De Capacitación y Evaluación del Abuso Infantil sin Ánimo de Lucro con Sede en Minneapolis), la cual se constituye como un procedimiento semi-estructurado, cuyo objetivo principal es la obtención de información objetiva relacionada con un hecho, fundamentando su desarrollo en los principios de: un enfoque apropiado para el desarrollo, el uso de preguntas indicadas para la edad, la claridad en el proceso de indagación e instrucciones para la entrevista y discusión de la verdad - mentira. Así mismo, al tener especial atención sobre los aspectos particulares del desarrollo del niño, se entiende que tanto a la memoria como el lenguaje empleado durante la entrevista pueden llegar a afectar no solo el proceso de la recuperación, sino también la calidad de lo evocado, correlacionando esto con las características del entrevistador. En concordancia con lo anterior, el principio técnico-científico de la memoria; al cual corresponde a un proceso complejo de codificación, retención y recuperación que deben ser abordados de manera correcta a fin de extraer elementos verídicos y correspondientes a situaciones vividas, sustenta a la aplicación de este protocolo como mecanismo de acceso al recuerdo infantil”
[466]Archivo denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 9.
[467]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 9.
[468]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 9.
[469]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 9 y 10.
[470]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 11.
[471]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 11.
[472]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 11.
[473]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 11.
[474] Señala que se empleó un análisis “clínico-forense Hipotético Deductivo, con enfoque diferencial de género y de derechos”. Además, se implementó el “Protocolo de Evaluación Básica y Guías complementarias en Psiquiatría y Psicología Forenses, Compilado, noviembre de 2012, del INML y CF”. Se inició explicándole a la examinada que la entrevista era forense y que el informe pericial sería enviado solo a la autoridad solicitante, a lo que la evaluada y su madre comprendieron y dieron su consentimiento.
[475]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. Pp. 57 - 59.
[476]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. Pp. 59 - 61.
[477]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 61.
[478]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. Pp. 61 - 63.
[479]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 63.
[480]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 65.
[481]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 65.
[482]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. Pp. 65 - 67.
[483]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. Pp. 67 - 71.
[484]Archivo adjunto denominado “EMP.ANEXOS TUTELA.pdf”. P. 71.
[485] De radicado interno 2024-2-002104-033845 Id: 368328.
[486]Oficio del 17 de julio de 2024 del director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior. P.1
[487]Oficio del 17 de julio de 2024 del director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior. P.1
[488] Oficio de la Secretaría Local de Salud de Cajibío del 21 de julio de 2024. P. 1.
[489] Oficio de la Secretaría Local de Salud de Cajibío del 21 de julio de 2024. P. 2.
[490] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 1.
[491] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 1.
[492] Se ordenó “[v]aloración inicial por profesional de psicología del NNA”; “[v]aloración inicial del entorno familiar, redes vinculares e identificación de elementos protectores y de riesgos para la garantía de los derechos del NNA”; “[v]erificación de la inscripción en el registro civil de nacimiento del NNA”; “[v]erificación de la vinculación al sistema de salud y seguridad social del NNA; [Verificación de la vinculación al sistema educativo del NNA”; “[v)erificación de la vinculación al sistema educativo del NNA”; “[v]aloración de nutrición y revisión del esquema de vacunas”.
[493] o. P. 2.
[494] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 2.
[495] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 2.
[496] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 2.
[497] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 2.
[498] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 2.
[499] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 2.
[500] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 2.
[501] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 2.
[502] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 2.
[503] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 4.
[504] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 4.
[505] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 4.
[506] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 4.
[507] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 4.
[508] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 4.
[509] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 4.
[510] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 4.
[511] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 5.
[512] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 7.
[513] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 7.
[514] Oficio de la Comisaría de Familia de Cajibío del 22 de julio de 2024. P. 7.
[515]Archivo adjunto al oficio de la Secretaría Local de Salud de Cajibío del 21 de julio de 2024 denominado “Reporte Caso TOTOGUAMPA.pdf”. P. 3.
[516]Archivo adjunto a la contestación de la Comisaría de Familia de Cajibío, oficio del 22 de julio de 2024, denominado “3.Informes del Equipo Interdisciplinario Comisaria de Familia.pdf”. P. 2.
[517]Archivo adjunto denominado “3.Informes del Equipo Interdisciplinario Comisaria de Familia.pdf”. P. 2.
[518]Archivo adjunto denominado “3.Informes del Equipo Interdisciplinario Comisaria de Familia.pdf”. P. 3.
[519]Archivo adjunto denominado “3.Informes del Equipo Interdisciplinario Comisaria de Familia.pdf”. P. 3.
[520]Archivo adjunto denominado “3.Informes del Equipo Interdisciplinario Comisaria de Familia.pdf”. P. 3.
[521]Archivo adjunto denominado “3.Informes del Equipo Interdisciplinario Comisaria de Familia.pdf”. P. 6.
[522]Archivo adjunto denominado “3.Informes del Equipo Interdisciplinario Comisaria de Familia.pdf”. P. 6.
[523]Archivo adjunto denominado “3.Informes del Equipo Interdisciplinario Comisaria de Familia.pdf”. P. 6.
[524]Archivo adjunto denominado “3.Informes del Equipo Interdisciplinario Comisaria de Familia.pdf”. P. 6.
[525]Archivo adjunto a la contestación de la Comisaría de Familia de Cajibío, oficio del 22 de julio de 2024, denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 2.
[526]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 2.
[527]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 3.
[528]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 3.
[529]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 3.
[530]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 4.
[531]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 4.
[532]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 4.
[533]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. Pp. 4 y 5.
[534]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 5.
[535]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 5.
[536]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 5.
[537]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 5.
[538]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 5.
[539]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 5.
[540]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 5.
[541]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 5.
[542]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 5.
[543]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 5.
[544]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. Pp. 5 y 6.
[545]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 6.
[546]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 6.
[547]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 6.
[548]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 6.
[549]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. Pp. 6 y 7.
[550]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 7.
[551]Archivo adjunto denominado “5--INFORME VERIFICACIÓN TRABAJO SOCIAL - LINA.pdf”. P. 7.
[552] Archivo adjunto a la contestación de la Comisaría de Familia de Cajibío, oficio del 22 de julio de 2024, denominado “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. P. 4.
[553] Archivo denominado “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. P. 4.
[554] Archivo adjunto denominado “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. P. 4.
[555] Archivo adjunto denominado “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. P. 4.
[556] Archivo adjunto denominado “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. P. 4.
[557] Archivo adjunto denominado “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. P.4.
[558] Archivo adjunto denominado “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. Pp. 4 y 5.
[559] Archivo adjunto denominado “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. P. 5.
[560] Archivo adjunto denominado “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. P. 5.
[561] Archivo adjunto denominado “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. P. 5.
[562] Archivo adjunto denominado “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. P. 5.
[563] Archivo adjunto denominado “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. P. 5.
[564] Archivo adjunto denominado “6. LINA INFORME DE VALORACIÓN PSICOLOGICA DE VERIFICACION DE DERECHOS.pdf”. Pp. 7 y 8.
[565] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 5.
[566] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 5.
[567] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 5.
[568] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. Pp. 5 y 6.
[569] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 6.
[570] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 6.
[571] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 6.
[572] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 6.
[573] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 6.
[574] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 6.
[575] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 6.
[576] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 6.
[577] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 6.
[578] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 6.
[579] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 6.
[580] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. Pp. 6 y 7.
[581] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 7.
[582] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 7.
[583] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 7.
[584] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 7.
[585] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 7.
[586] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 7.
[587] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 7.
[588] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 7.
[589] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 7.
[590] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 7.
[591] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. Pp. 7 y 8.
[592] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 8.
[593] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 8.
[594] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 8.
[595] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 8.
[596] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. Pp. 8 y 9.
[597] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 9.
[598] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 9.
[599] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 9.
[600] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 9.
[601] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 9.
[602] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 10.
[603] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 10.
[604] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 10.
[605] Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca. P. 10.
[606] Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC Urgencias Ingreso ESE CENTRO 1.pdf” P. 1.
[607] Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC Urgencias Ingreso ESE CENTRO 1.pdf” P. 1.
[608] Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC Urgencias Ingreso ESE CENTRO 1.pdf” P. 1.
[609] Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC Urgencias Ingreso ESE CENTRO 1.pdf” P. 3.
[610]La historia clínica da cuenta en las primeras páginas de un accidente en la mano de la menor de edad a sus 8 años por la manipulación de un machete (pp. 1 a 27, correspondiente a folios 1 a 57). Posteriormente se encuentran la información ya sintetizada respecto las páginas de la historia clínica aportada por la Fiscalía (pp. 28 a 55, correspondiente a folios 58 a 102 -los folios 60, 76, 77, 80, 83, 84, 88, 89 y 97 no están registrados en la historia clínica-)
[611]Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC 1060802784 CLÍNICA ESTANCIA.pdf”. P. 61.
[612]Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC 1060802784 CLÍNICA ESTANCIA.pdf”. P. 61 y 62.
[613]Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC 1060802784 CLÍNICA ESTANCIA.pdf”. P. 63.
[614]Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC 1060802784 CLÍNICA ESTANCIA.pdf”. P. 63.
[615]Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC 1060802784 CLÍNICA ESTANCIA.pdf”. Pp. 63 y 64.
[616]Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC 1060802784 CLÍNICA ESTANCIA.pdf”. P. 77.
[617]Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC 1060802784 HUSJ.pdf”. P. 5.
[618]Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC 1060802784 HUSJ.pdf”. P. 5.
[619]Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC 1060802784 HUSJ.pdf”. P. 7.
[620]Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC 1060802784 HUSJ.pdf”. P. 7.
[621]Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC 1060802784 HUSJ.pdf”. P. 12.
[622]Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC 1060802784 HUSJ.pdf”. P. 14.
[623]Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC 1060802784 HUSJ.pdf”. P. 29.
[624]Archivo adjunto a la respuesta de la Secretaría departamental de Salud del Cauca, Oficio remitido el 24 de julio de 2024 suscrito por la líder del proceso de gestión jurídica, denominado “HC 1060802784 HUSJ.pdf”. P. 29.
[625] Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 1.
[626] Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 1.
[627] Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 2.
[628] Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 2.
[629] Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 2.
[630]Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 2.
[631]Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 2.
[632]Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 3.
[633]Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 3.
[634]Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 3.
[635]Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 3.
[636]Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 3.
[637]Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 3.
[638]Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 3.
[639]Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 3.
[640]Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 3.
[641]Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 3.
[642]Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 3.
[643]Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 3.
[644]Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. Pp. 3 y 4.
[645]Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. P. 4.
[646] Archivo adjunto a la respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca, denominado “H.A. LINA.pdf”. P. 95.
[647] Archivo adjunto a la respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca, denominado “H.A. LINA.pdf”. Pp. 95 y 96.
[648] Archivo adjunto a la respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca, denominado “H.A. LINA.pdf”. P. 95.
[649] Archivo adjunto a la respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca, denominado “H.A. LINA.pdf”. P. 96.
[650] Archivo adjunto a la respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Oficio del 24 de julio de 2024 suscrito por la defensora de familia del Centro Zonal Centro de la Regional Cauca, denominado “H.A. LINA.pdf”. P. 100.
[651] Oficio No. 1621-024 del 24 de julio de 2024, suscrito por la secretaria de Desarrollo y Protección Social de *. P. 1.
[652] Oficio No. 1621-024 del 24 de julio de 2024, suscrito por la secretaria de Desarrollo y Protección Social de *. P. 2.
[653] Oficio No. 1621-024 del 24 de julio de 2024, suscrito por la secretaria de Desarrollo y Protección Social de *. P. 2.
[654] Oficio No. 1621-024 del 24 de julio de 2024, suscrito por la secretaria de Desarrollo y Protección Social de *. P. 2.
[655] Oficio No. 1621-024 del 24 de julio de 2024, suscrito por la secretaria de Desarrollo y Protección Social de *. P. 2.
[656] Oficio No. 1621-024 del 24 de julio de 2024, suscrito por la secretaria de Desarrollo y Protección Social de *. P. 2.
[657] Archivo adjunto a la respuesta de la secretaria de Desarrollo y Protección Social de *, oficio No. 1621-024 del 24 de julio de 2024, denominado “Radicado N 2062 2024 RESPUESTA IPS TOTOGUAMPA.pdf”. P.1
[658] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 1.
[659] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 1.
[660] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. Pp. 1 y 2.
[661] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 2.
[662] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 2.
[663] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 2.
[664] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. Pp. 2 y 3.
[665] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 3.
[666] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 3.
[667] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 3.
[668] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 4.
[669] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 4.
[670] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 4.
[671] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 4.
[672] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 5.
[673] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 5.
[674] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. Pp. 5 y 6.
[675] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 6.
[676] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 6.
[677] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. Pp. 6 y 7.
[678] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 7.
[679] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 7.
[680] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 7.
[681] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 8.
[682] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 7.
[683] Respuesta cabildo indígena de *, oficio del 29 de julio de 2024. P. 7.
[684] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf
[685] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf (p 1-4).
[686] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf (p 5-6).
[687] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf (p 9-11).
[688] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf (p 10).
[689] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf (p 9).
[690] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf (p 11).
[691] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.16-22).
[692] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.16-22).
[693] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.16-22).
[694] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.17).
[695] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.18).
[696] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.18).
[697] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.18-19).
[698] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf” (p.19).
[699] Expediente digital, archivo “014ExpedienteResguardo.pdf (p 8).
[700] Expediente digital, archivo “OFICIO RESPUESTA.pdf”.
[701] Expediente digital, archivo “OFICIO RESPUESTA.pdf” (p.2).
[702] Expediente digital, archivo “OFICIO RESPUESTA.pdf” (p.2).
[703] Expediente digital, archivo “OFICIO RESPUESTA.pdf” (p.2).
[704] Expediente digital, archivo “OFICIO RESPUESTA.pdf” (p.2).
[705] Expediente digital, archivo “OFICIO RESPUESTA.pdf” (p.2).
[706] Expediente digital, archivo “CONTESTACIÒN AUTO - Expediente T-10.040.092.pdf” (p.2).
[707] Expediente digital, archivo “CONTESTACIÒN AUTO - Expediente T-10.040.092.pdf” (p.2-3).
[708] Expediente digital, archivo “CONTESTACIÒN AUTO - Expediente T-10.040.092.pdf” (p.3).
[709] Expediente digital, archivo “CONTESTACIÒN AUTO - Expediente T-10.040.092.pdf” (p.6).
[710] Expediente digital, archivo “CONTESTACIÒN AUTO - Expediente T-10.040.092.pdf” (p.7).
[711] Expediente digital, archivo “CONTESTACIÒN AUTO - Expediente T-10.040.092.pdf” (p.9).
[712] Expediente digital, archivo “CONTESTACIÒN AUTO - Expediente T-10.040.092.pdf” (p.9).
[713] Expediente digital, archivo “CONTESTACIÒN AUTO - Expediente T-10.040.092.pdf” (p.9).
[714] Expediente digital, archivo “CONTESTACIÒN AUTO - Expediente T-10.040.092.pdf” (p.9).
[715] Expediente digital, archivo “CONTESTACIÒN AUTO - Expediente T-10.040.092.pdf” (p.9).
[716] Expediente digital, archivo “CONTESTACIÒN AUTO - Expediente T-10.040.092.pdf” (p.9).
[717] Expediente digital, archivo “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC- Lina.pdf” (p.21-22).
[718] Expediente digital, archivo “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC- Lina.pdf” (p.28).
[719] Expediente digital, archivo “TRAZABILIDAD DE RUTA AIC- Lina.pdf” (p.29).
[720] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.3).
[721] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.5).
[722] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.6).
[723] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.10).
[724] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.11).
[725] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.12).
[726] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.12).
[727] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.12).
[728] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.12).
[729] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.13).
[730] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.13).
[731] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.13).
[732] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.13).
[733] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.15).
[734] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.15).
[735] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.15).
[736] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-018369-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13033914.pdf” (p.16).
[737] Expediente digital, archivo “RESPUESTA A AUTO DE TUTELA T-10.040.092.pdf” (p.1)
[738] Expediente digital, archivo “RESPUESTA A AUTO DE TUTELA T-10.040.092.pdf” (p.1)
[739] Expediente digital, archivo “RESOLUCION 536 AIC_0001.pdf”(p.5).
[740] Expediente digital, archivo “SE-2025-00002512.pdf” (p.2).
[741] Expediente digital, archivo “SE-2025-00002512.pdf” (p.2).
[742] Expediente digital, archivo “SE-2025-00002512.pdf” (p.2).
[743] Expediente digital, archivo “SE-2025-00002512.pdf” (p.2).
[744] Expediente digital, archivo “RESPUESTA OFICIO OPTB- 31-2025 EXPEDIENTE T-10-040-092.pdf”.
[745] Expediente digital, archivo “RESPUESTA OFICIO OPTB- 31-2025 EXPEDIENTE T-10-040-092.pdf”.
[746] Expediente digital, archivo “RESPUESTA OFICIO OPTB- 31-2025 EXPEDIENTE T-10-040-092.pdf”.
[747] Expediente digital, archivo “ANEXO 2 - SOLICITUD PARA PRIORIZACION DE UN PROYECTO Y RESPUESTA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO.pdf”.
[748] Expediente digital, archivo “ANEXO 2 - SOLICITUD PARA PRIORIZACION DE UN PROYECTO Y RESPUESTA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO.pdf”.
[749] Expediente digital, archivo “4.PROTOCOLO IVE.pdf” (p.7)
[750] Expediente digital, archivo “4.PROTOCOLO IVE.pdf” (p.7)
[751] Expediente digital, archivo “S-2025-1407-027811-DPS - Petición Respuesta Firma Mecánica-13091972.pdf_S-2025-1407-027811.pdf”
[752] Expediente digital, archivo “traslado prueba.pdf”.
[753] Expediente digital, archivo “SE-2025-00006505.pdf”.
[754] Expediente digital, archivo “SE-2025-00006505.pdf”.
[755] Expediente digital, archivo “SE-2025-00006505.pdf”.
[756] Expediente digital, archivo “SE-2025-00006505.pdf”.
[757] Expediente digital, archivo “SE-2025-00006505.pdf”.
[758] Expediente digital, archivo “SE-2025-00006505.pdf”.
[759] Expediente digital, archivo “SE-2025-00006505.pdf”.
[760] Expediente digital, archivo “SE-2025-00006505.pdf”.
[761] Expediente digital, archivo “SE-2025-00006505.pdf”.
[762] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-881 de 2002.
[763] La disponibilidad es la obligación del Estado de «garantizar la existencia de servicios y tecnologías e instituciones en salud, así como de programas de salud personal médico y profesional competente». Cfr. LES, art. 6.a.
[764] La aceptabilidad implica el respeto «de la ética médica así como de las diversas culturas de las personas, minorías étnicas, pueblos y comunidades [respecto de sus] particularidades socioculturales y cosmovisión de la salud». Cfr. LES, art. 6.b.
[765] La accesibilidad se divide en las facetas de no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información. Cfr. LES, art. 6.c. Sentencia C-313 de 2014. Ver, Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
[766] La calidad e idoneidad profesional requiere que los establecimientos, servicios y tecnologías de salud estén «centrados en el usuario, ser apropiados desde el punto de vista médico y técnico y responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas». Cfr. LES, art. 6.d.
[767] El artículo 8.2 del Convenio 169 de la OIT establece que: «2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio».
[768] Ver mi salvamento de voto al Auto 2396 de 2023 y a la Sentencia SU-297 de 2025..
[769] Ibid.
[770] https://www.ritimo.org/Cosmovision-Dominante-Cosmovision-Indigena-y-Territorio#:~:text=Es%20as%C3%AD%20como%2C%20desde%20esta,producci%C3%B3n%2C%20sino%20la%20Madre%20que
[771] Reichel-Dolmatoff, 1985, II: 85; Reichel-Dolmatoff, 1991: 159 Reichel-Dolmatoff, 1985, II: 85; Reichel-Dolmatoff, 1991: 159.
[772] Reichel-Dolmatoff, 1985, II: 87.
[773] Reichel-Dolmatoff, 1985, II: 86.
 SU176-25
SU176-25