TEMAS-SUBTEMAS
Sentencia T-014/25
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Deber del Estado de prevenir el desplazamiento forzado
(..) el análisis de cumplimiento o incumplimiento del deber de prevención de las autoridades públicas respecto del desplazamiento, aunque este sea atribuible a un tercero, debe necesariamente partir del contexto en el cual ocurre. Ello implica valorar la coyuntura de orden público, violencia sistemática y la condición socioeconómica e incluso geográfica del lugar donde tiene lugar el desplazamiento. Esto conlleva, en el marco de un proceso judicial en el que se persiga el resarcimiento de un desplazamiento, emplear estándares flexibles en materia probatoria, para comprender el grado de responsabilidad que, por acción u omisión pudo tener el Estado, inclusive la Fuerza Pública. Todo lo anterior debe realizarse con respeto del debido proceso y el derecho de defensa que les asiste a todas las partes en un proceso judicial.
PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA POR GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS-Flexibilización de reglas probatorias a sujetos de especial protección constitucional
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto fáctico por falta e indebida valoración probatoria en proceso de reparación directa
(El Tribunal Administrativo accionado) incurrió en defecto fáctico, en sus dimensiones positiva y negativa. La primera, pues omitió valorar las pruebas e indicios que obraban en el expediente contencioso administrativo, bajo la óptica de la flexibilidad probatoria que debe aplicar a los procesos en los que se discute la responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos (lo cual incluye al desplazamiento forzado)... En cuanto a la dimensión negativa (segundo elemento), el aludido Tribunal omitió su deber de practicar pruebas de oficio y/o invertir la carga de la prueba con el fin de dilucidar las inquietudes que tenía respecto de las pruebas que apuntaban a demostrar que, como se afirmó, las autoridades demandadas tenían o debían tener conocimiento de la situación de riesgo que enfrentaban los habitantes del corregimiento de las Palmas en San Jacinto (Bolívar).
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto sustantivo
(El Tribunal Administrativo accionado) incurrió en un defecto sustantivo, por inaplicar el último inciso del artículo 167 del Código General del Proceso, el cual establece que los hechos notorios no requieren prueba y el juez debe tomarlos como ciertos... las autoridades demandadas en el proceso contencioso administrativo conocían o debieron conocer los hechos (las masacres) que motivaron el desplazamiento de los accionantes de la zona de Las Palmas del Municipio de San Jacinto, Bolívar.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
(En la sentencia del Tribunal Administrativo accionado) se configuró un defecto procedimental en su dimensión de exceso ritual manifiesto por cuanto aplicó, de manera irreflexiva, la regla procesal según la cual le incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que se persigue. También porque impuso una carga imposible de cumplir a los demandantes, al tiempo que ignoró la búsqueda de la verdad material, el cual es un derecho de la población desplazada, consagrado tanto en la ley como en la jurisprudencia.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA-Desconocimiento del precedente judicial
(El Tribunal Administrativo accionado) incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente pues: (i) ignoró el contexto de violencia severa que padecía la región de los Montes de María, a la cual pertenece el corregimiento de las Palmas del Municipio de San Jacinto...; (ii) omitió su deber de decretar y practicar pruebas de oficio, dirigidas a esclarecer la verdad material de lo ocurrido en el corregimiento de las Palmas, o para dilucidar las incongruencias o falencias que advirtió respecto de los medios probatorios aportados por los demandantes (sujetos de especial protección constitucional) dirigidos a demostrar que si habían dado aviso a las autoridades públicas respecto del riesgo en el que se encontraban, a partir de los actos intimidatorios y violentos que padecían, así como de las masacres que ocurrieron en el corregimiento de las Palmas; (iii) no invirtió la carga de la prueba... y (iv) no privilegió los medios de prueba indirectos o indiciarios que, leídos en conjunto, demostraban que los demandantes si habían dado aviso a las autoridades de las violaciones a sus derechos de las que eran víctimas, al tiempo que, como se indicó en precedencia, ignoró el contexto de violencia que ocurría en los Montes de María y que denotaba la urgencia de una intervención de la Fuerza Pública para evitar nuevas violaciones de derechos humanos e inclusive el desplazamiento de los demandantes, lo cual terminó ocurriendo.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Contenido y alcance
DEBIDO PROCESO-Valoración completa del acervo probatorio
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Reiteración de jurisprudencia
VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO-Sujetos de especial protección constitucional
POBLACION DESPLAZADA-Condición de vulnerabilidad extrema
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS-Incluye medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición
PERSONA DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA-Condición que se adquiere con ocasión de la violencia generalizada
JUEZ-Determinación de verdad material
HECHO NOTORIO-Concepto
INVERSION DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Aplicación en proceso de reparación directa
(...) la flexibilización probatoria comporta la inversión en la carga de la prueba o el decreto y práctica de pruebas de oficio, dirigidas a dilucidar la verdad material, como derecho de la población desplazada.
PRUEBA INDICIARIA-Elementos que la configuran
(...) la prueba indiciaria surge como un elemento probatorio prevalente para establecer la responsabilidad del Estado, en un ejercicio de flexibilización de los estándares probatorios generales. Esa flexibilización probatoria responde a la necesidad de lograr justicia material y el esclarecimiento de los hechos involucrados en una grave violación de derechos humanos (lo cual incluye al desplazamiento forzado), así como atiende la vulnerabilidad o debilidad manifiesta en la que se encuentran las víctimas de esas violaciones.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Posibilidad de establecer parámetros para que la autoridad judicial profiera la decisión de reemplazo
REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Quinta de Revisión
SENTENCIA T-014 DE 2025
Expediente: T-10.058.279
Acción de tutela instaurada por Jennifer Mirella Ochoa y otros, a través de apoderada judicial, en contra de la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
Magistrado Ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar
Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo, Paola Andrea Meneses Mosquera y Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política,[1] y 33 y siguientes del Decreto Ley 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de tutela proferido el 18 de enero de 2024 por la Subsección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la cual confirmó la decisión del 27 de octubre de 2023 adoptada por la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante la cual se negaron las pretensiones de la acción de tutela presentada por Jennifer Mirella Mercado y otros, por medio de apoderada judicial, contra las decisiones adoptadas por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar en el medio de control de reparación directa.
Síntesis de la decisión
En esta oportunidad, la Sala Quinta de Revisión estudió una tutela presentada por un grupo de víctimas de desplazamiento forzado contra una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en sede de segunda instancia, en el marco de un proceso de reparación directa iniciado por los accionantes en contra de la Nación –Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional–, y el Municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar. Los actores señalaron que la aludida providencia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de los demandantes, al haber negado la pretensión de declarar patrimonialmente responsables a las autoridades públicas mencionadas por los daños derivados del desplazamiento forzado ocurrido en el corregimiento de Las Palmas, ubicado en el Municipio de San Jacinto, en el año 1999.
En su momento, la primera y segunda instancia del proceso contencioso administrativo de reparación directa negaron las pretensiones de la demanda al considerar, de un lado, que los hechos alegados no estaban probados, y de otro, que no se demostró el daño consistente en el desplazamiento forzado. Ante ello, se interpuso una primera acción de tutela. La sentencia proferida en el marco de la acción constitucional tuteló los derechos de las víctimas y le ordenó al Tribunal Administrativo de Bolívar proferir una sentencia de reemplazo que tuviera en cuenta criterios de flexibilización probatoria. Posteriormente, la autoridad judicial mencionada negó nuevamente las pretensiones de la demanda. A raíz de lo ocurrido, los demandantes promovieron una segunda acción de tutela contra la sentencia de reemplazo. Esa tutela fue revisada por esta Corte y fue resuelta a favor de los actores por medio de la Sentencia T-117 de 2022 en la que ordenó que se profiriera un fallo de reemplazo que tuviera en cuenta criterios de flexibilización probatoria. De nuevo, el Tribunal Administrativo de Bolívar emitió una decisión que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa.
Ante lo ocurrido, un grupo de demandantes formularon una tercera acción de tutela contra la última decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar. En su tutela, indicaron que esa decisión estaba incursa en los defectos sustantivo, fáctico, procedimental, de desconocimiento del precedente judicial y falsa motivación.
En esta sentencia, la Sala Quinta de Revisión tutela los derechos fundamentales de los accionantes y ordena dejar sin efectos la providencia controvertida en la acción de tutela. Esto pues concluye que esa providencia está incursa en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental y de desconocimiento del precedente. Así, le ordena al Tribunal Administrativo de Bolívar proferir una nueva decisión de reemplazo, en un término perentorio, que se base en unos parámetros específicos desarrollados en la parte considerativa y resolutiva de esta providencia.
I. ANTECEDENTES
Hechos probados
1. El 21 de julio de 2015, a través de apoderado judicial, Jennifer Mirella Ochoa y otras personas, quienes afirmaron ser víctimas del conflicto armado interno, presentaron una demanda de reparación directa en contra de la Nación –Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional–, y el Municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar. Esto, con el propósito de que se les declarara responsables por los daños derivados del desplazamiento forzado masivo que afirmaron padecer en el corregimiento Las Palmas, que hace parte del Municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar.[2]
2. En relación con los hechos que motivaron a los demandantes a presentar el medio de control alegaron que, en el año 1999, varios miembros de la comunidad que habitaba el corregimiento Las Palmas fueron víctimas de una serie de masacres cuya responsabilidad se le atribuye a las Autodefensas Unidas de Colombia. Afirmaron que, por las amenazas de ese grupo armado ilegal y el contexto de masacres, se vieron forzados a evacuar sus viviendas y a abandonar el Municipio de San Jacinto.[3]
3. La demanda de reparación directa fue conocida en primera instancia por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena. Mediante Sentencia del 1º de noviembre de 2017, dicha autoridad negó las pretensiones. Arguyó que la calidad de desplazado es una situación fáctica y no jurídica y que, en sede judicial, los demandantes debieron demostrar su arraigo en el Municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar.[4] Asimismo, esa autoridad judicial precisó que estudiar unos hechos que no estaban probados implicaba realizar un examen de la responsabilidad del Estado con base en valoraciones hipotéticas y sin sustento. La apoderada judicial apeló esa decisión en la debida oportunidad.[5]
4. En segunda instancia, conoció del proceso la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar. Mediante Sentencia del 14 de junio de 2019, esta autoridad confirmó la decisión proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena. Señaló que, si bien los testimonios obtenidos en el proceso acreditaron que los hechos en los que se soportaban las pretensiones ocurrieron en el Municipio San Jacinto, no se probó el daño consistente en el desplazamiento forzado de los demandantes. Al respecto, precisó que no se allegaron las pruebas que demostraban que los demandantes habitaban en ese municipio entre julio y septiembre de 1999, como tampoco que fueron coaccionados para abandonar el territorio.[6]
Sobre la primera acción de tutela presentada
5. Contra la decisión precedente, a través de apoderado judicial, los demandantes interpusieron acción de tutela, la cual fue resuelta mediante Sentencia del 14 de noviembre de 2019 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Esa providencia le ordenó a la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar revocar su decisión del 14 de junio 2019 y, en su lugar, proferir una nueva sentencia que se soportara en una flexibilización de los estándares probatorios.
6. En cumplimiento de la orden de tutela, el 30 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió una nueva sentencia que confirmó el fallo de primera instancia del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena. Consideró que los demandantes no acreditaron estar incluidos en el Registro Único Nacional de Víctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, circunstancia que debía establecerse, a juicio del Tribunal, con la correspondiente certificación por parte de la autoridad competente para ello. Sobre este asunto, precisó que un CD aportado al proceso y cuya pretensión era demostrar la calidad de desplazados por la violencia de los demandantes, no era un medio que probara el hecho lesivo, pues, en su criterio, el CD no gozaba de la seguridad suficiente para prevenir la alteración de su contenido.[7] En ese sentido, para la autoridad judicial no se contaba con elementos suficientes para acreditar la existencia del daño consistente en el desplazamiento sufrido por los demandantes, pues aseveró que no hubo prueba que permitiera tener certeza de que fueron coaccionados a abandonar la zona.
Sobre la segunda acción de tutela presentada
7. Los demandantes presentaron una nueva acción de tutela, esta vez en contra de la providencia del 30 de enero de 2020 del Tribunal Administrativo de Bolívar. Por reparto su conocimiento le correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. El 29 de enero de 2021, esa Subsección revocó la aludida decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar y tuteló el derecho fundamental al debido proceso invocado. Al respecto, consideró que la autoridad judicial accionada determinó la falta de integridad y autenticidad de un CD que demostraba que los demandantes habían sido víctimas de desplazamiento forzado, sin fundamento alguno. Para el juez constitucional, dado que la prueba remitida por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas fue enviada directamente al Tribunal Administrativo de Bolívar, no había mérito para pensar que el contenido del medio probatorio había sido alterado. En ese mismo sentido, la Subsección B arguyó que, al tratarse de graves violaciones a los derechos humanos, como ocurre con el desplazamiento forzado, la valoración de las pruebas debe ser más flexible. En hilo con lo expuesto, determinó que el Tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico al no haber realizado una valoración integral de las pruebas contenidas en el expediente. Por ello, dejó sin efectos la sentencia de reemplazo contra la cual se presentó la acción de tutela, y ordenó a la autoridad judicial accionada que profiriera una nueva providencia que tuviera en cuenta una valoración probatoria íntegra de los datos consignados en el CD que le fue remitido al Tribunal por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
8. La Policía Nacional impugnó la decisión proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Indicó que el juez constitucional no tuvo en cuenta los argumentos presentados en la contestación de la acción de tutela y que el Tribunal Administrativo de Bolívar llegó a la conclusión relativa a que los demandantes no acreditaron la calidad de víctimas de desplazamiento forzado, no solo por la información contenida en el CD, sino también por otras pruebas, como las testimoniales. Igualmente, resaltó que los demandantes no pusieron en conocimiento del recurrente la solicitud de protección ni informaron sobre las amenazas recibidas. Por lo expuesto, la Policía Nacional solicitó que se revocara la sentencia de tutela de primera instancia.
9. El 14 de mayo de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado revocó la decisión de tutela de primera instancia. En su lugar, declaró improcedente el amparo solicitado, pues consideró que los accionantes no ejercieron primero el incidente de desacato respecto de la sentencia de la primera acción de tutela.
10. El mencionado expediente de tutela fue escogido para su estudio por la Sala de Selección de Tutelas Número Diez de 2021 de la Corte Constitucional, mediante Auto del 29 de octubre de ese año. Posteriormente, a través de la Sentencia T-117 de 2022, esta Corporación revocó el fallo proferido por la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. En su lugar, confirmó la sentencia proferida por el juez de tutela de primera instancia, la cual protegió el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes. Así, la Sentencia T-117 de 2022 ordenó dejar sin efectos la Sentencia del 30 de enero de 2020 del Tribunal Administrativo de Bolívar, proferida en el proceso de reparación directa, y dispuso que ese Tribunal emitiera una nueva decisión de reemplazo.
11. Mediante Sentencia del 23 de noviembre de 2022, la Sala No. 2 de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, negó nuevamente las pretensiones de la demanda de reparación directa. Para fundamentar su decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos. En primer lugar, señaló que los demandantes no aportaron al proceso los medios de prueba que demostraran que hubiesen denunciado ante el Ejército Nacional o la Policía Nacional alguna amenaza o actos de intimidación concretos contra sus vidas o la integridad de sus familias. Agregó que las denuncias por amenazas debían ser específicas en lugar de genéricas. Precisó que “se requiere denuncia sobre amenazas recibidas directamente hacia la familia que resultó desplazada, no una denuncia genérica como se presenta en el caso bajo análisis.”[8] Adicionalmente, consideró que no se acreditó que las autoridades demandadas hubiesen conocido de la situación de vulnerabilidad de los demandantes respecto de los actores armados involucrados en su desplazamiento.
12. Aunado a lo anterior, el mencionado Tribunal señaló que las certificaciones expedidas por el alcalde del municipio demandado no tienen la entidad suficiente para imputarle responsabilidad por lo ocurrido. Ello, pues, según expuso el Departamento Nacional de Planeación, el Municipio de San Jacinto es de categoría seis, por lo cual no tiene presupuesto ni capacidad defensiva para repeler un ataque con armas por parte de terceros, ni cuenta con la infraestructura para ello.[9] Además, señaló que no hubo denuncias reportadas por hechos de violencia ocurridos en julio de 1999, pues ninguno de los demandantes solicitó ayuda o protección a las autoridades demandadas. De otro lado, consideró que el fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 2 de agosto de 2013, el cual abordó hechos semejantes y por los cuales declaró la responsabilidad del Estado, no es una providencia que pueda tomarse como un medio probatorio. Además, en virtud de la independencia y autonomía judicial, ese Tribunal no está obligado a adoptar una decisión idéntica a la providencia dictada en 2013.[10]
13. Ahora bien, con relación a la certificación aportada por parte de los demandantes respecto de la supuesta denuncia que realizaron frente a las amenazas de las que eran víctimas, el Tribunal indicó que en ese documento no figura quiénes fueron las personas que asistieron a la oficina del alcalde de San Jacinto para denunciar el hecho violento ocurrido en septiembre de 1999. Aunado a lo anterior, el Tribunal destacó que, en la aludida certificación, se omitió indicar que, efectivamente, se había dado aviso a la Fuerza Pública respecto de los hechos aludidos por los demandantes en su visita al mencionado alcalde. Respecto de lo anterior, el Tribunal añadió que se desconoce si Jaime Arango Viana era, para el momento de ocurrencia de los hechos, el alcalde del Municipio de San Jacinto. Igualmente, indicó que el certificado tampoco expone en qué fecha el alcalde de ese municipio dio aviso a las autoridades demandadas, respecto de lo relatado por los demandantes.
14. Por otra parte, el Tribunal Administrativo de Bolívar señaló que, al revisar la plataforma SIGEP, no encontró que Jaime Arango Viana hubiese fungido como alcalde del Municipio de San Jacinto para la época en que ocurrieron los hechos.
15. El aludido Tribunal también resaltó que no se demostró cómo se manifestaron las amenazas propiciadas por los actores armados contra la población civil, ni en qué se fundaron sus temores para que, luego de las masacres relatadas, los demandantes se hubieran visto obligados a abandonar su hogar y su trabajo en el corregimiento de Las Palmas del Municipio de San Jacinto. Afirmó que tampoco se probó la relación entre la decisión de abandonar el corregimiento y la supuesta omisión de protección de parte de las entidades demandadas. Igualmente, desestimó el informe presentado en su momento por la Fiscalía General de la Nación, pues consideró que este no tenía la entidad suficiente para probar que los hechos que ocasionaron el desplazamiento fueron causados por una omisión en el actuar de la Fuerza Pública.
16. Sumado a lo anterior, el Tribunal indicó que no era posible imponer una obligación de resultado a la Fuerza Pública frente a las acciones ilegales de terceros, de un modo tal que se le exigiera un control y neutralización absolutos de cada ataque contra la población civil. En contraste, lo que sí es exigible, es la obligación de emprender las acciones posibles dentro del marco de la ley, consistentes en optimizar los recursos institucionales dirigidos a brindar una protección idónea y eficaz.[11]
17. Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda, al concluir que:
“[N]o desconoce que la situación de desplazamiento es de muy difícil prueba y que por ello el estándar probatorio en estos casos debe flexibilizarse en consideración a la especial condición de debilidad o vulnerabilidad que enfrentan las víctimas de este delito. Sin embargo, la propia Corte Constitucional ha señalado que quien alega ante una autoridad judicial o administrativa que ha sido desplazado a efectos de obtener la protección del Estado y el restablecimiento de sus derechos, debe cumplir con una mínima carga probatoria.”[12]
Sobre la actual solicitud de tutela objeto de revisión por parte de la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional
18. El 28 de junio de 2023, la apoderada judicial de algunos de los demandantes presentó otra acción de tutela contra la decisión del 23 de noviembre de 2022. Sostuvo que el fallo proferido por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de los demandantes. A su juicio, la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar no ha tenido en cuenta otros medios probatorios diferentes a los de la UARIV para llegar a la conclusión de negar las pretensiones del proceso de reparación directa. Según su criterio, las circunstancias victimizantes que sus representados padecieron son hechos notorios, en los términos del artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, pues fueron relatados en medios de comunicación nacional y gozaron de alto conocimiento público.
19. La apoderada de la parte accionante agregó que, en el expediente del proceso contencioso administrativo, se encuentran las declaraciones de testigos presenciales, quienes afirman que el alcalde del Municipio de San Jacinto se comunicó con los comandantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional y Policía Nacional para advertir del riesgo que enfrentaban los demandantes. Además, se incorporó a ese proceso un oficio de fecha 27 de septiembre de 1999, en el cual, el comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina manifestó que había dos comandos que realizaban registro y control militar en la zona de San Jacinto. A partir de esto, la apoderada judicial destacó que la Fuerza Pública tenía pleno conocimiento de los hechos que ocurrían en el corregimiento de Las Palmas. Agregó también que obran en el expediente múltiples pruebas que demuestran que la Fuerza Pública sabía de la situación que enfrentaban los habitantes del aludido corregimiento, tales como informes técnicos del Cuerpo Técnico de Investigaciones –CTI de la Fiscalía General de la Nación, actas de levantamiento de cadáveres, la vigilancia y el control que la Fuerza Pública ejercía sobre la zona y otros medios probatorios que, a su juicio, debieron ser considerados por parte del Tribunal accionado, para efectos de proferir un fallo congruente con lo alegado por la parte demandante.
20. En concreto, la apoderada judicial planteó los siguientes defectos en los que, a su parecer, incurrió la Sentencia del 23 de noviembre de 2022, proferida por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar:
a. Defecto fáctico: en el escrito de tutela se asevera que la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar omitió evaluar en debida forma los elementos probatorios que constan en el expediente contencioso administrativo, pues no fueron tenidos en cuenta para fundamentar la providencia atacada. En particular, la tutela aseveró que los siguientes medios probatorios que obraban en el expediente, no fueron valorados[13] adecuadamente por parte del Tribunal accionado: (i) los recortes de prensa autenticados del periódico El Universal de Cartagena de fecha 27 de julio de 1999, que dan cuenta de lo que ocurría en el Municipio de San Jacinto, Bolívar; (ii) la certificación expedida por el alcalde de ese municipio, de fechas 6, 26 y 27 de julio de 1999, en las cuales manifiesta que dio aviso a la Policía Nacional, Ejército Nacional y a la Armada Nacional de lo que ocurría, luego de que un grupo de habitantes del corregimiento de Las Palmas asistieran a su despacho para solicitar protección ante las masacres presenciadas; (iii) la declaración de testigos presenciales y directos que dan cuenta de los hechos victimizantes; (iv) los informes técnicos de investigación de la Fiscalía y el CTI sobre lo ocurrido; (v) las actas de levantamiento de cadáveres respectivas; (vi) los registros de defunción de las personas ultimadas en la plaza pública del corregimiento de Las Palmas; (vii) la certificación expedida por las Fuerzas Militares de Colombia, Primera Brigada de Infantería de Marina, dirigida al Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual indica que, para el día 27 de septiembre de 1999, contaban con dos comandos de tropas de infantería de Marina las cuales hacían registro y control militar en la zona de San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Mahates (Bolívar); (viii) certificación de desplazados expedida por la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Justicia y Paz de la ciudad de Cartagena, de fecha 28 de septiembre de 1999, a favor de los demandantes, sobre los hechos ocurridos, y (ix) la certificación de vecindad expedida por los inspectores de policía de la comuna donde residían los accionantes, la cual demuestra el domicilio y arraigo que tenían con el corregimiento de Las Palmas del Municipio de San Jacinto, Bolívar.[14] A su turno, los accionantes alegaron que los hechos públicos no requieren ser probados en los términos de los artículos 177 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 167 del Código General del Proceso.
b. Defecto sustantivo: el escrito de tutela señala que la decisión proferida por la Sala No. 2 de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar es contraria a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Indicó que, según la Sentencia SU-035 de 2018, los indicios son considerados medios probatorios que, por excelencia, conducen al juez a determinar la responsabilidad del Estado. Agregó que, conforme a la Sentencia T-117 de 2022, las víctimas del conflicto armado no pueden presentar un material probatorio robusto que indique las afectaciones específicas que sufrieron en un determinado contexto de violencia, debido a la situación de especial de vulnerabilidad en la que se encuentran.[15] En consecuencia, el juez de lo contencioso administrativo tiene el deber legal de proteger los principios de índole constitucional y los derechos de las víctimas, por lo cual puede decretar pruebas de oficio con la finalidad de arribar a la verdad histórica y adoptar decisiones que apunten a garantizar justicia material.[16] Agregó que, según providencia del 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, las situaciones victimizantes propias del conflicto armado interno hacen que sus víctimas estén en situación de debilidad manifiesta, por lo cual enfrentan circunstancias en las cuales les es imposible demostrar fácticamente la violencia padecen.[17] Finalmente, destacó que la providencia del 14 de julio de 2016, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, ordena la flexibilidad de la apreciación y valoración de los medios probatorios dirigidos a demostrar graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
En segundo lugar, se configuró un defecto sustantivo ante la inaplicación del artículo 167 del Código General del Proceso, el cual dispone que los hechos notorios no requieren de prueba. Esto, ante la indebida valoración que efectuó el Tribunal Administrativo de Bolívar respecto de dos notas de prensa del periódico ‘El Universal’ que narran a las masacres ocurridas en el área de Las Palmas del Municipio de San Jacinto, en el año 1999.
c. Defecto procedimental: la tutela indicó que se configuró un exceso ritual manifiesto por: (i) “no valorar y flexibilizar los medios probatorios obrantes dentro del expediente frente a graves violaciones a derechos humanos y que el Consejo de Estado ha dejado muy claro a través de la sentencia No. 32988 de fecha 28 de agosto de 2014, C.P Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero”;[18] y (ii) porque, a su juicio, el juez contencioso administrativo renunció a la verdad jurídica objetiva, por lo cual su actuación se tradujo en la negación de la justicia para los demandantes.[19] La tutela recordó que, según la Sentencia T-234 de 2017, el exceso ritual manifiesto se presenta cuando el operador judicial, por un apego extremo y una aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, lo cual conlleva a una inaplicación de la justicia material y del principio de prevalencia del derecho sustancial.
d. Desconocimiento del precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional: la tutela señaló que el Tribunal accionado incurrió en una violación del precedente. En primer lugar, toda vez que no aplicó el criterio de flexibilización y valoración probatoria frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, el cual fue desarrollado por la providencia del 14 de julio de 2016 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.[20] Agregó que, según la Sentencia T-360 de 2014, “[e]l desconocimiento sin debida justificación del precedente judicial, configura un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales, sea precedente horizontal o vertical, en virtud de los principios al debido proceso, igualdad y buena fe”[21] (énfasis original). A juicio de la apoderada judicial, el Tribunal accionado desconoció el precedente del Consejo de Estado, al inaplicar criterios de flexibilización y valoración probatoria frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; criterio desarrollado en la providencia del 14 de julio de 2016 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.[22] Finalmente, añadió que la autoridad accionada vulneró el precedente fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-035 de 2018, en la cual se estableció que “los indicios son los medios probatorios que por excelencia permiten llevar al juez a determinar la responsabilidad de la nación”[23] (énfasis original).
e. Falsa motivación: respecto de este defecto, la tutela argumentó que “[s]e configura por cuanto las razones invocadas en la decisión del acto administrativo son falsas y contrarias a la realidad y van en contra de la evidencia probatoria.”[24] Agregó que “el juez de lo contencioso administrativo en el marco del control de legalidad, no actuó como garante al exponer la evidencia probatoria debidamente incorporada dentro de proceso.”[25] En su criterio, la Corte Constitucional ha manifestado que la motivación de los actos administrativos “proviene del cumplimiento de preceptos constitucionales que garantizan que los particulares tengan la posibilidad de contradecir las decisiones de los entes públicos ante las vías gubernativas y judiciales, evitando de esta forma la configuración de actos de abuso de poder, de esta forma le corresponde a la administración motivar sus actos y a los entes judiciales decidir si tal argumentación se ajusta o no al ordenamiento jurídico.”[26]
21. Con fundamento en los argumentos expuestos, en la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones:[27]
“1. Que se garanticen, protejan y amparen los derechos fundamentales y constitucionales de los accionantes a la tutela judicial y efectiva, al debido proceso, al de igualdad, buena fe, defensa y acceso a la administración de justicia, con motivo de la denegación de las pretensiones de la demanda por parte del Tribunal Administrativo de (Bolívar), Sala de Decisión No 2, el día 23 de noviembre de 2022, en el cual se confirma la decisión inicial de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del circuito judicial de Cartagena de fecha 21 de junio de 2017. Con sustento en que no existen pruebas que demostraran que los accionantes habían solicitado protección a las autoridades previo al desplazamiento sufrido.
“2. Dejar sin valor y efecto la sentencia de remplazo de segunda instancia proferida por Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 2, de fecha 23 de noviembre del 2022, notificada en estado el día 21 de marzo de 2023, y ejecutoriada el día 28 de marzo de 2023, dentro de los procesos acumulados de reparación directa No.13-001-33-33-008-2015-00418-01 acumulado con el expediente con radicado No. 13-001-33-33-012-201500418102-00.
“3. En consecuencia se ordene expedir una nueva sentencia de reemplazo en un término de (30) días en la que se valoren de forma integral y conjunta los recortes de prensa debidamente incorporados dentro del proceso del periódico el Universal de Cartagena, de fecha julio 27 y posteriormente de fecha septiembre 29 del mismo año 1999, donde se demuestra que los hechos aludidos fueron relevantes, notorios y de conocimiento público, previo al desplazamiento sufrido. (Artículo 177 del C.P.C.), las actas de levantamiento de cuerpo de cadáveres por las mismas autoridades públicas, los informes técnicos de investigación de la Fiscalía General de la Nación y CTI sobre los hechos, la certificación expedida por el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Primera Brigada de Infantería de Marina dirigida al Tribunal Administrativo de Bolívar, donde manifiesta que, para la época de los hechos tenían presencia militar en la zona de San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Mahates Bolívar, las declaraciones de los testigos presenciales y directos de estos hechos que señalan que el alcalde se comunicó telefónicamente con la Fuerza Pública en presencia de ellos y las certificaciones expedidas por el señor alcalde municipal de San Jacinto, Bolívar, para la época Dr. Jaime Arango Viana de fechas julio 06, 26 y 27 de 1999 donde manifiesta que un grupo de habitantes del corregimiento de Las Palmas fue a su oficina a solicitarle ayuda y protección por los hechos de violencia que venían siendo sometidos. Subsidiariamente, solicitamos que se valoren las certificaciones que acreditan la condición de víctimas desplazadas de los accionantes, expedidas por la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Justicia y Paz de la ciudad de Cartagena, las certificaciones de vecindad expedidas por los inspectores de policía de la comuna donde residen los accionantes y donde se demuestra el domicilio y arraigo que tenían en el corregimiento de las palmas del municipio de San Jacinto Bolívar, los testimonios recaudados y las declaraciones juramentadas de los accionantes ante notario público.
“4. La aplicación del precedente jurisprudencial existente de este mismo Honorable Consejo de Estado, relativo al criterio de flexibilización y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, criterio ampliamente desarrollado a través del expediente No. 35.029 bajo el radicado No. 730012331000200502702- 01, de fecha julio 14 del año 2016, de la Sección Tercera.
“5. La construcción de un monumento a las víctimas en la plaza pública del corregimiento de Las Palmas del Municipio de San Jacinto (Bolívar), por los hechos de violencia y barbarie que sucedieron en contra de la población, los días 25 de julio y posteriormente el día 27 de septiembre de 1999.”
Trámite procesal de la acción de tutela
22. Mediante Auto del 28 de julio de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ordenó: (i) admitir la presente acción de tutela; (ii) vincular al proceso a los terceros interesados;[28] (iii) requerir al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena para que remitiera copia del expediente principal y el expediente acumulado del proceso de reparación directa; (iv) notificar el asunto al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, al Tribunal Administrativo de Bolívar, a la Nación –Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Armada Nacional, Policía Nacional– y al Municipio de San Jacinto, y (v) comunicar esa decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.[29]
23. Respuesta del Tribunal Administrativo de Bolívar. A través de informe del 9 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó al juez de tutela de primera instancia que negara las pretensiones planteadas. Para fundamentar su postura, retomó el análisis desarrollado en la Sentencia proferida el 23 de noviembre de 2022 para señalar que sí se valoraron las pruebas que, a juicio de los accionantes, se omitieron en el proceso de reparación directa. Indicó que sí se examinaron los testimonios incluidos en el proceso y precisó que “no es cierto lo afirmado por la accionante, respecto a que la Sala de Decisión 02 del Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en defecto fáctico al omitir la valoración de las pruebas obrantes en el expediente, como quiera que las pruebas que ahora extraña sí fueron tenidas en cuenta.” Adujo que sí valoró las pruebas aportadas y que realizó el análisis de la configuración del daño, conforme a todo el acervo probatorio. Concluyó que la acción de tutela no podía convertirse en una tercera instancia a la cual acuda la parte accionante cada vez que “no salgan avante en sus pretensiones, en tanto, ello va en detrimento del principio de seguridad jurídica, así como de la autonomía del juez y también en el normal funcionamiento de la administración de justicia.”
24. Respuesta del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena. Por medio de oficio del 10 de agosto de 2023, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena rindió su informe ante la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, pues consideró que no hubo arbitrariedad en lo actuado, como que tampoco se incurrió en defecto sustancial o procesal alguno por parte de esa autoridad judicial. Tras de reiterar la Sentencia SU-103 de 2022 que hace referencia a los requisitos generales de procedibilidad para la acción de tutela contra providencia judicial, la autoridad judicial arguyó que no se configuró vía de hecho alguna en el asunto. En concreto, pues dentro del proceso de reparación directa se decretaron pruebas, se realizó la audiencia de pruebas y, una vez cerrado el debate, se corrió traslado a las partes para que presentaran su alegato de conclusión. Posteriormente, profirió Sentencia el 21 de junio de 2017 en la cual negó las pretensiones de los demandantes. Así, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela.
25. Respuesta del Ministerio de Defensa. En su misiva, la apoderada judicial de la Nación – Ministerio de Defensa solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no existió una vulneración de los derechos fundamentales de los actores. Para fundamentar su postura, señaló que los accionantes no cumplieron con la carga argumentativa consistente en exponer las razones fácticas y constitucionales que puedan llevar al juez de tutela a concluir que el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en una decisión en la que se configuró una vía de hecho, un “defecto fáctico absoluto por motivación ilegal, insuficiencia y falsa, o ilegalidad sustancial.”
26. Sobre el caso concreto, observó que “[l]a sentencia motivo de estudio, en la presente acción de tutela no adolece de defecto fáctico alguno ya que se puede evidenciar que el Tribunal Administrativo de Bolívar realizó un análisis de todas las pruebas aportadas en el plenario, las cuales fueron suficientes para determinar que no existen elementos que permitan siquiera inferir la responsabilidad extracontractual del estado.” Por lo expuesto, advirtió que las sentencias de primera y segunda instancia en el proceso de reparación directa determinaron con claridad las razones y motivos en los que las autoridades judiciales accionadas soportaron su decisión de negar las pretensiones del medio de control. Así, al considerar que las decisiones judiciales gozan de fundamento, estimó que estas no podían cuestionarse en sede de tutela. Por lo expuesto, solicitó que se negaran las pretensiones formuladas por los accionantes.
27. Respuesta de la Policía Nacional. Por medio de oficio del 14 de agosto de 2023, la Policía Nacional le solicitó al juez de tutela de primera instancia que negara las pretensiones de la parte accionante, al considerar que no se observaron vulneraciones a los derechos fundamentales invocados. Con el fin de soportar su solicitud, recordó la fundamentación jurídica del Tribunal accionado y señaló que:
“[E]s pertinente aclarar como bajo ningún contexto se evidencia una trasgresión de los derechos fundamentales alegados por los accionantes desde un punto de vista probatorio, tal como lo manifestó el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión Nro. 2 (…) se logra vislumbrar que en efecto las pruebas obrantes en el cartulario, fueron sustento para nutrir la tesis finalmente planteada, donde se analizó cualitativamente el contenido de las mismas y en ninguna se encontró dato alguno en el que los accionantes solicitaran a la fuerza pública ‘FF.MM y Policía Nacional’ su protección en lo ateniente a la seguridad de los residentes del municipio; por lo tanto la corporación de cierre fue incisiva en expresar los pormenores para librar su tesis, de la cual por la carencia probatoria se derivó su conclusión en la cual se tuvo sustento jurisprudencial de acuerdo a lo vertido por el ‘Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno (2021). C.P. MARÍA ADRIANA MARÍN.’”
28. Asimismo, la Policía Nacional se refirió a algunas de las providencias citadas por los accionantes en su tutela, para señalar que se trata de casos diferentes que parten de supuestos de hecho disímiles al que se estudia en el presente asunto. También, advirtió que las decisiones adoptadas en las sentencias citadas por los actores tienen efectos inter partes y no son aplicables a su caso.
29. Finalmente, con relación a la procedencia de la tutela, consideró que los accionantes no demostraron la configuración de un perjuicio irremediable derivado de la decisión proferida en su contra. Por lo expuesto, la Policía Nacional concluyó que el juez de tutela de primera instancia debía negar las pretensiones incoadas.
30. Respuesta de Ana Matilde Fernández Rivera. Mediante oficio dirigido a la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Ana Matilda Fernández Rivera manifestó que no era su deseo ser parte del trámite de esta tutela, ni coadyuvarlo. Indicó que hacía parte de los 86 demandantes que corresponden al proceso de reparación directa con radicado No. 13001333300820150010200 que fue acumulado a la demanda encabezada por Jennifer Mirella Ochoa Mercado y otros. Sin embargo, advirtió que no comparte la decisión de controvertir el fallo proferido por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar. A su juicio, ese fallo no cobija a Jennifer Mirella Ochoa Mercado ni a los demás actores, puesto que las sentencias de reemplazo han hecho referencia al grupo de demandantes de Rudy David Cabeza Reyes y otros, quienes fueron parte en las sentencias proferidas el 21 de junio de 2017 y el 14 de junio de 2019 y quienes alegaron defectos fácticos contra dichas decisiones por la valoración de las pruebas contenidas en un CD remitido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV y que probaron esa calidad respecto de Ana Matilde Fernández Rivera. Ella señaló que “el grupo de demandantes (86), que hace parte de la demanda de radicado 13001333300820150010200, somo los únicos beneficiarios o amparados, de la sentencia de la CORTE CONSTITUCIONAL, T-117/22, que ordenó revocar las sentencias del Consejo de Estado de fecha 14 de mayo de 2021, acción de tutela de Radicado: 11001031500020200476300 y la sentencia del 30 de enero de 2020, expedida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.”
31. Ana Matilde Fernández Rivera agregó que, a su parecer, el Tribunal accionado prevaricó en la decisión adoptada el 23 de noviembre de 2022, al haber incluido en ella a los demandantes del proceso acumulado, respecto de quienes, en su concepto, operó la cosa juzgada constitucional. Lo anterior, puesto que a ellos no les debía cobijar la Sentencia del 14 de noviembre de 2019 proferida por el Consejo de Estado. Por lo expuesto, solicitó su desvinculación del trámite de tutela.
32. Respuesta de Néstor Ramón Sierra Hamburguer. A través de oficio indicó que no era su deseo ser parte de este proceso de tutela, al considerar que él pertenece al mismo grupo de demandantes del que hace parte Ana Matilde Fernández Rivera. Por ende, advierte que, al igual que ella, reprocha que los actores se consideren legitimados para presentar acción de tutela, comoquiera que los únicos legitimados para controvertir la providencia proferida por el Tribunal accionado, respecto del proceso de radicado 13001333300820150010200, son los allí involucrados, entre los cuales se encuentra Néstor Ramón Sierra Hamburguer. Por ende, manifestó que no era de su interés participar en este trámite de tutela.
33. Sentencia de primera instancia.[30] Mediante Sentencia del 27 de octubre de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado negó la acción de tutela. Primero, esa autoridad judicial estimó que la acción de tutela acreditó los criterios de procedencia de tutela contra providencia judicial. Esto, aun cuando previamente se habían presentado dos tutelas por hechos que, en principio¸ son semejantes. El juez de tutela de primera instancia señaló que en el presente asunto se debaten cuestiones de indiscutible relevancia constitucional, pues se persigue la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y de acceso a la administración de justicia de sujetos de especial protección constitucional. En relación con el requisito de subsidiariedad, esa autoridad judicial destacó que contra la sentencia atacada en la solicitud de tutela no procedía recurso alguno, por lo cual consideró superado ese presupuesto.
34. Por otro lado, para superar el análisis de la cosa juzgada, agregó que no existe identidad de pretensiones entre la acción de tutela formulada previamente contra la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y la presente. Esto, al reconocer que en la tutela anterior se discutió el presunto defecto fáctico en el que había incurrido ese Tribunal dentro del proceso de reparación directa, al desconocer la calidad de desplazados de los accionantes. En cambio, en el presente asunto, se discute el análisis efectuado por el Tribunal accionado sobre la imputación del daño a las entidades demandadas, ante la presunta falta de aviso o reporte de los hechos violentos cometidos por las Autodefensas en 1999. Así, el asunto actual versa sobre la variación del análisis probatorio del ad quem en el proceso de reparación directa sobre los elementos fundamentales para condenar al Estado; es decir, la acreditación del daño y la calidad de desplazado, y el nexo causal o imputación de los hechos de desplazamiento a la Fuerza Pública, por haber incurrido en una presunta falla en el servicio e incumplimiento de su deber de seguridad.[31]
35. Al descender al caso concreto, la aludida Subsección A consideró que el Tribunal Administrativo de Bolívar no incurrió en el defecto fáctico alegado pues en el proceso de reparación directa no se acreditó que las autoridades demandadas hubieran tenido conocimiento de la situación de vulnerabilidad de los demandantes, derivada de los actos cometidos por grupos paramilitares.[32] Puntualmente, estimó que los mencionados demandantes debieron orientar su argumentación a demostrar –y no solo enunciar– cuáles pruebas no fueron valoradas y en qué medida tenían la entidad de variar la decisión adoptada por el Tribunal accionado. A juicio de esa Subsección, los actores únicamente enlistaron algunas pruebas presuntamente no valoradas, sin referirse a su contenido y a cómo estas podían demostrar que el grupo demandante ciertamente había presentado oportunamente las denuncias correspondientes, ante las autoridades demandadas. Consideró que, ni de las pruebas enlistadas por los actores (ni a partir de una valoración indiciaria) se puede concluir que estos sí dieron aviso oportuno a las entidades demandadas y que éstas omitieron su deber de vigilancia y seguridad, con lo cual habrían incurrido en una falla en el servicio.[33] En suma, la Subsección A preció que la parte actora no acreditó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que dieron aviso a la Fuerza Pública de los hechos violentos referidos en la demanda, por ende, concluyó que el Tribunal accionado no incurrió en una indebida valoración probatoria.
36. De otro lado, respecto al defecto sustantivo, al defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y al de desconocimiento del precedente, la Subsección A concluyó que, si bien es cierto que el criterio de flexibilización probatoria ha sido avalado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en los casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, esa postura no puede emplearse de manera tal que se asemeje a una presunción de responsabilidad patrimonial de la Fuerza Pública.[34] En ese sentido, consideró que el Tribunal no incurrió en los defectos alegados por los accionantes.
37. Impugnación.[35] La sentencia de tutela de primera instancia fue recurrida por la parte actora. En el escrito de impugnación se manifestó que, con la acción de tutela, se aportaron múltiples medios de prueba que contribuían a demostrar las solicitudes de ayuda presentadas por parte de la población desplazada del corregimiento Las Palmas, dirigidas a la Fuerza Pública por medio del alcalde del Municipio de San Jacinto.[36] Se reiteró que:[37]
“[E]l juez ordinario y constitucional no hicieron una valoración probatoria garantista consagrada en el artículo 29 de la C.N. al omitir y desechar sin ninguna justificación elementos probatorios debidamente incorporados al proceso y que permiten demostrar claramente la responsabilidad administrativa del Estado, al no brindar la PROTECCIÓN solicitada por los habitantes del corregimientos (sic) de Las Palmas, jurisdicción del municipio de San Jacinto, Bolívar, los días 06, 26 y 27 de julio de 1999, por intermedio del señor alcalde como primera autoridad policiva, previo al desplazamiento sufrido el día 27 de septiembre de 1999.” Énfasis original.
38. El escrito de impugnación enunció, nuevamente, que el juez contencioso administrativo y el juez constitucional ignoraron el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, dado que los hechos que supusieron un daño son notorios, por lo cual, en principio, no se debía requerir ningún tipo de pruebas adicionales para demostrar lo alegado en la demanda. En ese sentido, los actores señalaron que las autoridades accionadas incurrieron en un defecto sustantivo, al inaplicar los artículos 164 y 167 de la Ley 1564 de 2012, según los cuales los hechos notorios no requieren prueba. Añadieron que se desconocieron las reglas establecidas en la Sentencia SU-035 de 2018 que se refiere a los criterios necesarios para analizar indicios como medios probatorios que le permitan al juez llegar a declarar la responsabilidad del Estado. Expusieron que, en otra ocasión, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la Sentencia del 14 de julio de 2016, revocó una decisión del Tribunal Administrativo del Tolima dentro de un proceso de reparación directa que guarda igual identidad fáctica y jurídica con estos hechos y le ordenó a la autoridad judicial flexibilizar “la apreciación y valorar todos los medios probatorios frente a graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno”.[38] De igual forma, indicó que “esta alta corporación del Consejo de Estado, Sección Primera a través de acción de tutela expediente N°. 00836 – 2017, consejero ponente Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés revocó sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima y le ordenó valorar la certificación expedida por el Sr alcalde del municipio, como primera autoridad policiva y que esta prueba daba total validez a las solicitudes hechas por los accionantes”[39] (énfasis original). A partir de lo señalado, el escrito de impugnación agregó que se desconoció el principio de legalidad de la prueba y del debido proceso. Igualmente, solicitó que se accediera a las siguientes pretensiones:[40]
“1. Que se garanticen, protejan y amparen en forma real y efectiva, los derechos fundamentales y constitucionales de los accionantes al debido proceso, al derecho de igualdad y de acceso a la administración de justicia, con motivo de la denegación de las pretensiones de la demanda por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar y de la Sección Tercera Subsección A de esta alta corporación.
“2. Dejar sin valor y efecto, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, sala de decisión N.º 2, de fecha noviembre 23 de 2022, en la que se confirma la decisión de primera instancia. Y la proferida por esta alta corporación del Consejo de Estado de fecha 27 de octubre de la presente anualidad 2023.
“3. En consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo de Bolívar, expedir una nueva sentencia de reemplazo en la que se valoren de forma integral y conjunta los recortes de prensa autenticados del periódico el UNIVERSAL DE CARTAGENA de fecha Julio 27 de 1999, anunciando la primera masacre en el corregimiento de las Palmas, previo al desplazamiento sufrido por los accionantes y dos meses posterior, anunciando la segunda masacre de fecha septiembre 29 de 1999, lo que generó el consecuente desplazamiento, la certificaciones expedidas por el señor alcalde de San Jacinto como primera autoridad policiva del municipio, conforme al artículo 315 numeral 2 de la Constitución, los testimonios recaudados dentro del proceso, los informes técnicos de investigación del CTI y la certificación expedida por el comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, dirigida al Tribunal Administrativo de Bolívar, que señala que, para la época de los hechos sucedidos el día 27 de septiembre de 1999, tenían presencia militar en los municipios de San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Mahates Bolívar, adicionalmente solicitamos que se tengan como medio probatorios, las certificaciones que acreditan la condición de víctimas desplazadas de los accionantes expedidas por la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Justicia y Paz de la ciudad de Cartagena, la certificación de vecindad expedida por los inspectores de policía de la comuna donde residen los accionantes y que demuestra el domicilio y arraigo que tenían en el corregimiento de las Palmas, y finalmente las certificaciones expedidas por el personero municipal de San Jacinto Bolívar, quien hace las veces del ministerio público.
“4. Que se ordene como derecho de igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Nacional, la flexibilización de los estándares probatorios en materia de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, criterio ampliamente desarrollado a través del expediente número 35.029 de fecha 14 de Julio de 2016, de la Sección Tercera.” (énfasis original).
39. Finalmente, el escrito de impugnación insistió en que la decisión del Tribunal accionado estaba incursa en los defectos: fáctico, sustantivo, procedimental absoluto, de desconocimiento del precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, al tiempo que su fallo era una decisión carente de motivación.[41]
40. Sentencia de segunda instancia.[42] A través de la Sentencia del 18 de enero de 2024, la Subsección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó el fallo de tutela del 27 de octubre de 2023. En primer lugar, la aludida Subsección A compartió el análisis de procedibilidad que realizó el juez de tutela de primera instancia, en tanto estimó que: (i) el asunto reviste de una marcada relevancia constitucional; (ii) los accionantes no cuentan con otro medio judicial para recurrir la decisión atacada del Tribunal Administrativo de Bolívar; (iii) la tutela fue presentada oportunamente, y (iv) no se trata de una tutela contra una providencia que haya resuelto una acción de tutela.
41. Con relación al fondo del asunto, la mencionada Subsección A consideró que los actores no lograron acreditar con las pruebas documentales ni con los testimonios obrantes en el expediente que las autoridades demandadas hubiesen omitido sus deberes misionales de protección y seguridad, y mucho menos que hubiesen participado de manera activa en los actos ilícitos que dieron lugar a su desplazamiento forzado. Agregó que, si bien el estándar probatorio en los casos que involucran víctimas del conflicto armado debe flexibilizarse, ello no obsta para que se deba cumplir con una mínima carga probatoria que permita demostrar los daños antijurídicos alegados. Por lo expuesto, sostuvo que “la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto fáctico, pues sustentó la decisión en un análisis probatorio integral, por lo que lo planteado en esta sede radica en la divergencia de criterios frente al análisis que se realizó en la decisión objeto de censura, hecho que no puede ser calificado como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los principios de autonomía e independencia judicial.” Además, no encontró acreditado el desconocimiento del precedente judicial invocado por los accionantes pues, a su parecer, el Tribunal accionado sí aplicó el criterio de flexibilización de la carga probatoria exigido para las víctimas de desplazamiento forzado; pero a pesar de ello, estos no lograron acreditar los elementos necesarios para atribuir responsabilidad estatal. Finalmente, tampoco consideró que el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en el desconocimiento del precedente horizontal. Por todo lo anterior, confirmó el fallo de tutela de primera instancia.
42. Selección del expediente para su revisión. Mediante Auto del 26 de junio de 2024, notificado el 11 de julio de 2024, la Sala de Selección de Tutelas Número Seis del mismo año escogió para su revisión el Expediente T-10.058.279 y, por sorteo, lo repartió a la Sala Quinta de Revisión.
Actuaciones en sede de revisión
43. Decreto y práctica de pruebas. Mediante Auto del 9 de agosto de 2024, el Magistrado sustanciador solicitó a la Subsección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que remitiera el expediente completo del proceso de tutela iniciado por Jennifer Mirella Ochoa y otros, en contra de la Sentencia del 23 de noviembre de 2022, proferida por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar. Mediante esa misma providencia se requirió a la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar que remitiera a la Corte Constitucional el expediente completo del proceso de reparación directa iniciado por Jennifer Mirella Ochoa y otros, en contra de la Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional- y el Municipio de San Jacinto, en el marco del cual se profirió la providencia cuestionada mediante la acción de tutela.
44. Tanto el Tribunal Administrativo de Bolívar como el Consejo de Estado remitieron los expedientes completos solicitados.
45. Solicitud de intervención del Magistrado José Rafael Guerrero Leal. El 14 de agosto de 2024, José Rafael Guerrero Leal, quien fue el Magistrado Ponente de la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2022 por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar en el proceso contencioso de reparación directa en segunda instancia, allegó a la Secretaría General de esta Corporación un correo electrónico[43] en el que presentó las siguientes solicitudes: (i) se le vinculara como tercero con interés en el proceso; (ii) se le diera la oportunidad de presentar y solicitar pruebas; (iii) acceder al expediente, “incluido el proceso de escogencia para revisión”, y (iv) ser escuchado presencialmente para explicar la providencia cuestionada y responder a las inquietudes suscitadas en el marco del proceso. Dentro de los documentos que aportó con su solicitud, se observó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación disciplinaria en su contra, con ocasión de una queja recibida de parte de varias personas que acusaron al solicitante de incurrir en faltas disciplinarias, al haber proferido una sentencia en el marco del proceso contencioso de reparación directa que, a juicio de los quejosos, es contraria a la jurisprudencia constitucional.[44]
46. Aunado a lo anterior, el Magistrado Guerrero Leal anexó a su solicitud una petición que envió el 16 de julio de 2024 al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, entre otras entidades, cuya pretensión era que se estudiara a su favor la posibilidad de implementar medidas de seguridad para evitar agresiones o violencia contra su integridad personal. En esa petición, advirtió que los quejosos del proceso disciplinario lo señalaron de haber proferido una sentencia que favorece a los “paramilitares y a los militares que fueron cómplices de las masacres y tortura en los Montes de María”. Ante esas acusaciones, el solicitante considera que su integridad está en peligro.
47. Posteriormente, a través de correo del 23 de agosto de 2024, José Rafael Guerrero Leal remitió a esta Corte un oficio,[45] por medio del cual solicitó al Magistrado ponente que decretara una serie de pruebas, a saber, que se oficiara a las facultades de derecho de las Universidades Externado de Colombia, Sergio Arboleda y Santo Tomás, y al doctrinante Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas, para que brindaran concepto sobre: (i) el tratamiento que se le ha dado al elemento denominado imputación, exigido para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado con ocasión de graves violaciones de derechos humanos; (ii) qué régimen de responsabilidad del Estado se aplicaría en casos donde la grave violación de derechos humanos fue cometida materialmente por particulares; (iii) pronunciarse sobre si, desde el punto de vista del derecho probatorio interno, existe un tratamiento especial para demostrar el elemento de imputación al Estado en casos de graves violaciones a derechos humanos, y (iv) exponer si, desde el derecho interno, es plausible que el juez de la reparación directa, a manera de investigación, pueda ampliar los hechos expuestos en la demanda, o incluso indague por las causas o el origen de los hechos constitutivos de las presuntas violaciones a los derechos humanos que se alegan, diferentes a los planteados en la demanda, en los casos en que se persigue la declaración de responsabilidad del Estado.
48. Por otra parte, el Magistrado Guerrero Leal solicitó que se oficiara al Instituto Colombiano de Derecho Procesal u otra institución especializada en temas de derecho, para que brindara concepto sobre lo siguiente:
“¿Para el año de 1999 existían algunos requisitos dispuesto (sic) en la ley para crear o elaborar un certificado o constancia por parte de un servidor público, tales como fecha de su elaboración, circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos que certifica, acreditación de la calidad de servidor público o por el contrario no se exige ninguna formalidad o requisitos?
“¿El juez al momento de la elaboración de una sentencia se encuentra autorizado para consultar algunas bases de datos públicas tales como el ADRES, SIGEP, SECOP, SISBEN a fin de confirmar datos que interesen al proceso e informar en la providencia que consultó esa base de datos?
“¿Es una práctica usual por el juez de tutela consultar bases de datos como SISBEN y/o ADRES a fin de constatar afirmaciones relacionadas con carencia de recursos económicos realizadas por el demandante, esa práctica es permisible o no desde las reglas de nuestro derecho interno?, por favor, explicar la respuesta.”
49. Adicionalmente, solicitó que se oficiara al Departamento Administrativo de la Función Pública, a fin de que explicara al despacho ponente de la Sala Quinta de Revisión de esta Corporación en qué consiste el aplicativo SIGEP, cuál es el procedimiento que se adelanta para el ingreso de la información que allí reposa y cuál es su objetivo y fundamento legal. Finalmente, solicitó que se tuviera como prueba su declaración de impedimento para conocer el fondo del proceso contencioso de reparación directa.
50. De otro lado, el Magistrado Guerrero Leal aportó una denuncia del 23 de julio de 2024 mediante la cual se le acusó del delito de prevaricato por acción, consagrado en el artículo 413 del Código Penal (Ley 599 del 2000). La noticia criminal se originó en una denuncia presentada en su contra, por haber sido el ponente de la Sentencia del 23 de noviembre de 2022, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa.
51. El Magistrado Guerrero Leal también aportó una manifestación de impedimento presentada el 15 de agosto de 2023. En el documento destacó que en el presente asunto se configuraron las causales de impedimento consagradas en los numerales 6º, 7º y 14 del artículo 141 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Esto, en atención a que actualmente cursa un proceso disciplinario en su contra ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por los hechos que se debatieron en el proceso contencioso de reparación directa. Igualmente, manifestó que existía una desconfianza y una percepción de parcialidad de parte del usuario de la justicia respecto de su persona, sobre el desplazamiento cuya reparación se pretende en la demanda de reparación directa que precedió a la presente acción de tutela. Según su decir, la manifestación de impedimento busca generar mayor confiabilidad y transparencia en ese proceso.
52. Por medio de Auto del 28 de agosto de 2024,[46] el Magistrado ponente accedió a: (i) la solicitud de vinculación del Magistrado Guerrero Leal como tercero interesado en el trámite de tutela; (ii) el requerimiento formulado por Guerrero Leal de tener acceso al expediente del proceso para que, de estimarlo necesario, se pronunciara al respecto; (iii) la petición de solicitar y aportar pruebas dentro del proceso, y (iv) la solicitud de ser escuchado por parte de la Sala Quinta de Revisión de esta Corporación.
53. Pruebas allegadas por el Ministerio de Defensa. Mediante correo electrónico del 21 de agosto de 2024,[47] el Ministerio de Defensa envió a esta Corporación un enlace digital que contenía una serie de documentos que consideró relevantes para la decisión que proferiría la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional.
54. Intervención de Néstor Raúl Sierra Hamburguer y otros demandantes. A través de correo electrónico del 26 de agosto de 2024,[48] Néstor Raúl Sierra Hamburguer remitió un memorial[49] mediante el cual indicó que él, junto con Rudy David Cabeza Reyes, Hansel Cabeza Reyes, Harold Cabeza Reyes, Maryuris Rosa Yepes Reyes, Miguel Ángel Yepes Caro, Neris María Reyes Melendrez, Daniel Eduardo Ortega Anillo, Carmen Elisa Anillo Rivera, Augusta Isabel Rivera Díaz, Darlis Antonia Anillo Rivera, Neida del Socorro Anillo Rivera, Sandra Marcela Caro Anillo, Roger Rafael Anillo Rivera, Ana Matilde Fernández Rivera, Alfonso Rafael Álvarez Meléndez, Néstor Alfonso Álvarez Meléndez, Calixto Antonio Jiménez Tapia y Joaquín Rodrigo Sierra Estrada, solicitaban que todas las pruebas que obran en el proceso contencioso administrativo, incluidos los fallos y las sentencias que allí reposan, sean tenidos en cuenta por parte de la Corte Constitucional al momento de proferir una decisión, en sede de revisión. Manifestaron que todos ellos tienen un interés directo sobre la decisión que profiera la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional. Lo expuesto, al considerar que, a su juicio, fueron cobijados por la Sentencia T-117 de 2022 que ordenó al Tribunal Administrativo de Bolívar, proferir un fallo de reemplazo en el proceso contencioso de reparación directa. Indicaron que, en su criterio, los Magistrados Guerrero Leal y Castañeda Daza han desatendido los fallos de tutela del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
55. Posteriormente, mediante de correo del 28 de agosto de 2024,[50] Néstor Ramón Sierra Hamburguer solicitó que se le permitiera la visualización del expediente T-10.058.279, correspondiente al presente trámite de revisión.
56. A través de Auto del 11 de septiembre de 2024, el Magistrado ponente accedió a la solicitud de acceso al expediente presentada por Néstor Ramón Sierra Hamburguer. Asimismo, ordenó remitir a su correo copia digital del expediente y de la decisión adoptada en el mencionado auto.
57. Tribunal Administrativo de Bolívar. A través de correo electrónico del 27 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar le remitió al Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena, con copia al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional, una insistencia de impedimento presentada por el Magistrado Guerrero Leal[51] respecto del proceso contencioso de reparación directa, así como el acto por medio del cual se resolvió el impedimento de ese magistrado.[52] También aportó unas peticiones presentadas por los ciudadanos Alex José Charris Lora, Alersi del Milagro Lora Herrera y Alberto Rafael Vásquez Meléndez, dirigidas a los Magistrados Óscar Iván Castañeda Daza y José Rafael Guerrero Leal, en las cuales se les solicita informar si habían participado en el programa ‘Justo Bolívar’ de la Gobernación de ese departamento, así como que manifestaran por qué desconocieron la memoria histórica de un hecho notorio (el desplazamiento discutido) que fue célebre en la época en la que ocurrió, entre otras preguntas.[53]
58. Auto de pruebas y suspensión de términos del 8 de octubre de 2024. Por medio de Auto del 8 de octubre de 2024,[54] se ordenó a la Alcaldía Municipal de San Jacinto, Departamento de Bolívar, que en el término de tres (3) días contados a partir del recibo de esa providencia, informara y acreditara el nombre del funcionario que ocupó el cargo de alcalde del municipio referido en lo corrido del año 1999. Mediante el mismo Auto, la Sala Quinta de Revisión ordenó la suspensión de términos del asunto durante un (1) mes, contado a partir de la fecha de comunicación de la providencia.
59. En respuesta al Auto precedente, la Alcaldía Municipal de San Jacinto allegó un oficio de fecha 25 de octubre de 2024, dirigido a la Sala Quinta de Revisión, mediante el cual indicó que: “[d]e acuerdo con la información recopilada, da cuenta este funcionario que quien ejercía el cargo de alcalde municipal de San Jacinto, Bolívar para el año 1999, era el señor JAIME ARANGO VIANA.”[55] El oficio aludido fue debidamente suscrito por un funcionario de la Alcaldía de San Jacinto, Bolívar. Adicionalmente, al documento se anexaron artículos y memorias históricas que evidencian que, en efecto, el señor Arango Viana fue elegido alcalde del municipio anotado y gobernó ese ente territorial durante el año 1999.
II. CONSIDERACIONES
A. Competencia
60. Con fundamento en lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Corte es competente para revisar las acciones de tutela de la referencia. También lo es en virtud de lo dispuesto en la Sala de Selección Número Seis de 2024, la cual escogió para su revisión el Expediente T-10.058.279.
B. Planteamiento del asunto objeto de análisis
61. El 28 de junio de 2023, los accionantes del Expediente T-10.058.279 presentaron acción de tutela en contra de la Sentencia del 23 de noviembre de 2022, proferida por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar. Esta se formuló también en contra del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena. Los actores señalaron que la aludida providencia del 23 de noviembre de 2022 vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
62. La providencia del 23 de noviembre de 2022 –contra la cual se formuló la presente acción de tutela– se profirió en sede de segunda instancia en un proceso de reparación directa iniciado en contra de la Nación –Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional–, y el Municipio de San Jacinto, Bolívar. Ese proceso se promovió con el propósito de que se les declarara patrimonialmente responsables a las autoridades públicas mencionadas, por los daños derivados del desplazamiento forzado masivo que afirmaron padecer los demandantes, en el corregimiento de Las Palmas, que hace parte del municipio anotado.
63. La acción de tutela formulada en esta oportunidad está precedida por dos tutelas presentadas en contra del mismo Tribunal Administrativo de Bolívar, en las cuales se cuestionaron otras dos sentencias de ese Tribunal, proferidas en el marco del mismo proceso de reparación directa, en las cuales esa autoridad judicial negó las pretensiones indemnizatorias planteadas. En ambas ocasiones se emitieron pronunciamientos favorables a las solicitudes de amparo y se le ordenó al Tribunal Administrativo de Bolívar proferir nuevos fallos que tuvieran en cuenta las consideraciones de los jueces constitucionales para decidir las acciones de tutela a favor de los actores. Una de estas providencias corresponde a una decisión de la Corte Constitucional.
64. La decisión atacada en esta tutela, del 23 de noviembre de 2022 del Tribunal Administrativo de Bolívar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa. En general, esa autoridad judicial soportó su determinación al afirmar que no obraban pruebas que demostraran que los accionantes habían solicitado protección a las autoridades del Estado contra las que se presentó la demanda de reparación directa, previamente al desplazamiento sufrido el 27 de septiembre de 1999.
65. La acción de tutela que se formuló en contra de la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 indicó que esa providencia estaba incursa en los siguientes defectos específicos de tutela contra providencia judicial: sustantivo, fáctico, procedimental, de desconocimiento del precedente y falsa motivación.
66. Planteado el asunto objeto de análisis, la Sala Quinta de Revisión advierte que, antes de formular el problema jurídico respecto del fondo del litigio y la metodología de la decisión, es necesario: (i) determinar si, sobre este asunto, operó el fenómeno de cosa juzgada, y (ii) estudiar si la solicitud de amparo de derechos fundamentales cumple con los requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Si se superan esos requisitos generales, la Sala estudiará si para este caso se configuró alguno de los criterios específicos de procedibilidad, a partir de los defectos planteados.
C. Cuestión previa: la cosa juzgada constitucional
67. Sobre la cosa juzgada, esta Corporación ha señalado que se trata de una institución jurídico procesal que otorga un carácter inmutable, vinculante y definitivo a las decisiones resueltas por las autoridades judiciales en sus sentencias.[56] La cosa juzgada garantiza el predominio del principio de seguridad jurídica, a través del respeto por la finalización de las causas litigiosas y, por tanto, su no perpetuación.
68. En línea con lo anterior, esta Corte ha precisado la consecuencia jurídica que se deriva del acaecimiento de la cosa juzgada. Al respecto, ha indicado que, en ese evento, el juez constitucional se encuentra llamado a declarar la improcedencia de la acción de tutela, pues ya se ha resuelto –previamente y de fondo– la controversia planteada, ya fuere por el mismo o por otro operador judicial. Esto, siempre y cuando que la decisión previa haya cobrado ejecutoria.
69. Ahora, para determinar si se ha configurado la cosa juzgada constitucional, debe realizarse un ejercicio múltiple, sucesivo o simultáneo, respecto de la controversia sobre la cual puede haber operado ese fenómeno jurídico. Se trata en la práctica de estudiar la denominada concurrencia de la triple identidad, es decir, identificar si se presentan: (i) identidad de partes; (ii) similitud de objeto y (iii) de causa.[57]
70. La identidad de partes requiere que las acciones de tutela se hayan dirigido contra la misma parte accionada y, también, que se hayan presentado por los mismos sujetos, ya sea en condición de persona natural o jurídica, de manera directa o por medio de apoderado. La identidad en el objeto consiste en determinar si las acciones de tutela persiguen la satisfacción de una misma pretensión de protección o el amparo de un mismo derecho fundamental. Por último, la identidad de causa hace referencia a establecer si el ejercicio de las acciones se fundamenta en unos mismos hechos que motivaron su presentación.
71. Si se determina que los tres elementos anteriormente explicados están presentes, por regla general, el juez constitucional debe declarar la improcedencia de la acción de tutela. Esto pues ella no debe ejercerse para reabrir debates judiciales que ya han sido resueltos anteriormente, mediante fallos de tutela que han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional.[58]
72. De manera general, la Sala Quinta de Revisión precisa que la eventual cosa juzgada que se evalúa en este acápite consiste en evaluar los elementos anteriormente descritos, entre la tutela que ocupa a la Sala en esta ocasión (correspondiente al Expediente T-10.058.279) frente a la tutela que se abordó en la Sentencia T-117 de 2022.
73. Sin perjuicio de lo anterior, esta Corporación estima necesario precisar brevemente por qué tampoco se puede considerar que hay cosa juzgada entre la presente acción de tutela y la primera tutela que se formuló en el marco del proceso contencioso administrativo que subyace a este trámite. Al respecto, esta Sala de Revisión señala que comparte los argumentos esbozados en la Sentencia T-117 de 2022, la cual consideró que no había operado la cosa juzgada respecto de la tutela que se había presentado, anteriormente, en el marco del proceso contencioso administrativo que abarca las tres solicitudes de amparo constitucional. Para esta Sala, el hecho de que la Sentencia T-117 de 2022 haya considerado que no operó la cosa juzgada, en ese caso, respecto de la tutela anterior, implica que tampoco hay cosa juzgada entre la presente tutela y la primera que se formuló. Al respecto, basta con mencionar que la primera tutela buscaba que se profiriera una nueva sentencia que valorara una prueba contenida en un CD, lo cual fue cumplido. En contraste, en la tutela que se estudia en esta oportunidad los accionantes no incluyeron dentro de sus pretensiones una solicitud igual y, por ende, no ha operado la cosa juzgada, respecto de lo decidido en la primera acción de tutela.
74. En palabras de la Sentencia T-117 de 2022, “…no existe cosa juzgada constitucional pues se está atacando una providencia judicial sobre la cual no se ha efectuado estudio alguno en el escenario de la acción de tutela. Por lo tanto, el incidente de desacato no es el mecanismo judicial idóneo pues la orden de la primera acción de tutela fue acatada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, al proferir una nueva sentencia en la que valorara la prueba contenida en un CD, es decir, se cumplió con la orden dada. No obstante, para la parte accionante dicha providencia, aun cuando valoró el CD, no lo hizo en debida forma, razón que motivó la nueva solicitud de amparo.”
75. De vuelta al estudio de la cosa juzgada de este caso, respecto de la Sentencia T-117 de 2022, en cuanto a la identidad de partes, esta Sala de Revisión considera que no se cumple con este criterio. Al respecto, los accionantes de la tutela que culminó con la expedición de la Sentencia T-117 de 2022[59] no son los mismos que quienes fungen como parte accionante bajo radicado T-10.058.279.[60]
76. En relación con la identidad de objeto, la Sala Quinta de Revisión estima que no se configura. En efecto, al comparar las pretensiones que se formularon en la tutela que devino en la Sentencia T-117 de 2022 (Expediente T-8.328.617) con las que se plantearon en la presente acción de tutela, se tiene que hay claras distinciones, a saber:
|
Pretensiones |
|
|
Expediente T-8.328.617 (Sentencia T-117 de 2022) |
Expediente T-10.058.279 |
|
“PRIMERO: QUE SE NOS AMPAREN los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa, derecho al acceso a la administración de justicia, al precedente jurisprudencial, al derecho de la reparación integral (…) los cuales nos fueron vulnerados en la sentencia que se tutela, por cuanto esta desconoció el fallo de la acción de tutela del consejo de estado, que ordenó dejar sin efecto la sentencia del 14 de junio de 2019, por haber dejado de valorar la prueba documental, que se encuentra en cd (…)
“SEGUNDO: QUE SE ORDENE REVOCAR LA SENTENCIA del 30 de enero de 2020, notificada el 14 de febrero de 2020, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, sala de Decisión N° 1, proferida en segunda instancia, dentro del proceso de medio de control de Reparación Directa, bajo radicado bajo número 13-001-33-33-008-2015-00102-00, demandantes RUDY DAVID CABEZA REYES Y OTROS.
“TERCERO: En consecuencia, se ORDENE a la Sala Primera de decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar (…) emitir un fallo con el contenido del CD en referencia, y de los demás documentos remitidos por la unidad de víctimas que obran dentro del expediente, solicitados, ordenados e incorporados al proceso. (…)”[61]
|
“1. Que se garanticen, protejan y amparen los derechos fundamentales y constitucionales de los accionantes a la tutela judicial y efectiva, al debido proceso, al de igualdad, buena fe, defensa y acceso a la administración de justicia, con motivo de la denegación de las pretensiones de la demanda por parte del tribunal administrativo de (Bolívar), sala de decisión No 2, el día 23 de noviembre de 2022, en el cual se confirma la decisión inicial de primera instancia proferida por el juzgado octavo administrativo del circuito judicial de Cartagena de fecha 21 de junio de 2017. Con sustento en que no existen pruebas que demostraran que los accionantes habían solicitados protección a las autoridades previo al desplazamiento sufrido.
“2. Dejar sin valor y efecto la sentencia de remplazo de segunda instancia proferida por tribunal administrativo de (Bolívar), sala de decisión No 2, de fecha 23 de noviembre del 2022, notificada en estado el día 21 de marzo de 2023, y ejecutoriada el día 28 de marzo de 2023, dentro de los procesos acumulados de reparación directa No.13-001-33-33-008-2015-00418-01 acumulado con el expediente con radicado No. 13-001-33-33-012-201500418102-00.
“3. En consecuencia se ordene expedir una nueva sentencia de reemplazo en un término de (30) días en las que se valoren de forma integral y conjunta los recortes de prensa debidamente incorporados dentro del proceso del periódico el universal de Cartagena, de fecha julio 27 y posteriormente de fecha septiembre 29 del mismo año 1999, donde se demuestra que los hechos aludidos fueron relevantes, notorios y de conocimiento público, previo al desplazamiento sufrido. (Artículo 177 del C.P.C.), las actas de levantamiento de cuerpo de cadáveres por las mismas autoridades públicas, los informes técnicos de investigación de la fiscalía general de la nación y CTI sobre los hechos, la certificación expedida por el comandante de las fuerzas militares de Colombia, primera brigada de infantería de marina dirigida al tribunal administrativo de (Bolívar), donde manifiesta que, para la época de los hechos tenían presencia militar en la zona de San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Mahates Bolívar, las declaraciones de los testigos presenciales y directos de estos hechos que señalan; que el alcalde se comunicó telefónicamente con la fuerza pública en presencia de ellos y las certificaciones expedidas por el señor alcalde municipal de San Jacinto Bolívar, para la época Dr. Jaime Arango Viana de fecha julio 06, 26 y 27 de 1999 donde manifiesta que un grupo de habitantes del corregimiento de las palmas fue a su oficina a solicitarle ayuda y protección por los hechos de violencia que venían siendo sometidos. Subsidiariamente, solicitamos que se valoren las certificaciones que acreditan la condición de víctimas desplazadas de los accionantes, expedidas por la fiscalía especializada de derechos humanos y justicia y paz de la ciudad de Cartagena, las certificaciones de vecindad expedidas por los inspectores de policía de la comuna donde residen los accionantes y donde se demuestra el domicilio y arraigo que tenían en el corregimiento de las palmas del municipio de San Jacinto Bolívar, los testimonios recaudados y las declaraciones juramentadas de los accionantes ante notario público.
“4. La aplicación del precedente jurisprudencial existente de este mismo Honorable Consejo de Estado, relativo al criterio de flexibilización y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, criterio ampliamente desarrollado a través del expediente No. 35.029 bajo el radicado No. 730012331000200502702- 01, de fecha julio 14 del año 2016, de la sección tercera.
“5. La construcción de un monumento a las víctimas en la plaza pública del corregimiento de las palmas del municipio de San Jacinto (Bolívar), por los hechos de violencia y barbarie que sucedieron en contra de la población, los días 25 de julio y posteriormente el día 27 de septiembre de 1999.”
|
77. De la comparación anterior resulta evidente que la acción de tutela que fue revisada en la Sentencia T-117 de 2022 difiere en sus pretensiones frente a la acción de tutela que ocupa en esta ocasión a la Sala Quinta de Revisión.
78. Por último, esta Sala considera que tampoco hay identidad de causa entre los dos casos mencionados. Aunque ambas tutelas buscan que se revoque la decisión que profirió el Tribunal Administrativo de Bolívar, en segunda instancia, respecto de un mismo proceso de reparación directa, el motivo de disenso de los accionantes en uno y otro caso es diferente.
79. Sobre este punto, la Sala Quinta de Revisión comparte las consideraciones que sobre este tema hizo la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en su fallo de tutela de primera instancia del 27 de octubre de 2023. En primer lugar, porque una y otra tutela se promovieron en contra de providencias judiciales diferentes. Aquella correspondiente al Expediente T-8.328.617 se formuló en contra de la Sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar del 30 de enero de 2020. En contraste, la tutela correspondiente al Expediente T-10.058.279 se presentó contra la Sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar del 23 de noviembre de 2022. En el segundo caso, la providencia enjuiciada corresponde justamente a la decisión de reemplazo que profirió el referido Tribunal, como consecuencia de la orden que impartió la Sentencia T-117 de 2022.
80. En segundo lugar, en la tutela a la que se refirió la Sentencia T-117 de 2022 se discutió la configuración de los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente en los que incurrió el mencionado Tribunal, al desconocer la calidad de desplazados de los demandantes del proceso contencioso administrativo. En contraste, en la tutela que ocupa en esta ocasión a la Sala, lo que se controvierte en ella (a partir de los defectos planteados) es lo concluido por el Tribunal Administrativo de Bolívar respecto de que los demandantes no aportaron pruebas que demostraran que era posible imputar el daño alegado a las autoridades demandadas, a partir de las pruebas obrantes en el expediente que sugiere que esas autoridades sí conocían el riesgo en el que se encontraban quienes buscaban una reparación en sede judicial por su desplazamiento.
81. Conclusión del estudio de cosa juzgada. La Sala Quinta de Revisión estimó que no se cumplen los tres criterios definidos por la jurisprudencia para concluir que, sobre este caso, operó el fenómeno de la cosa juzgada. Esto pues no hay identidad de partes, causa petendi y objeto entre la tutela correspondiente al Expediente T-8.328.617 que devino en la Sentencia T-117 de 2022 y el Expediente T-10.058.279 cuya revisión se efectúa en esta providencia. Por ende, procede constatar si la segunda acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial.
D. Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial
82. Por regla general, la acción de tutela es improcedente cuando mediante ella se pretenden cuestionar providencias judiciales. Esto, debido a la preeminencia de los principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial y a la garantía procesal de la cosa juzgada.[62] Sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido que, “de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales (…)”.[63]
83. Por ende, aun cuando todas las autoridades jurisdiccionales de la República tienen autonomía e independencia para estudiar y decidir las controversias que se someten a su competencia, ello no implica que estas puedan proferir providencias o adelantar procesos que desconozcan, vulneren o amenacen derechos fundamentales. En otras palabras, la autonomía e independencia judiciales encuentran un límite en las garantías fundamentales de las personas.
84. Por lo anterior, excepcionalmente, la acción de tutela puede proceder cuando se superen las exigencias que para tal efecto han sido establecidas en la jurisprudencia constitucional, inicialmente, en la Sentencia C-590 de 2005. Como se indicó, existen requisitos generales y específicos de procedibilidad. En lo que respecta a los requisitos generales, esta Corte ha identificado siete condiciones:
|
Exigencia |
Definición |
|
Legitimación en la causa por activa y pasiva |
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un instrumento de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades y, excepcionalmente, de los particulares, en aquellos casos previstos en la ley.[64] Así, la acción de tutela debe formularse por quien ha visto transgredidos o amenazados sus derechos fundamentales, y se presenta en contra del sujeto (público o privado) responsable de ello y que está en la capacidad de enmendar esa circunstancia. |
|
Relevancia constitucional |
El juez de tutela solo puede resolver asuntos de orden constitucional que se refieran al alcance, protección y materialización de derechos fundamentales pues, por lo general, no puede inmiscuirse en controversias eminentemente económicas o carácter legal.[65] |
|
Subsidiariedad |
Quien busque la protección de sus derechos fundamentales deberá agotar –antes de acudir a la tutela– todos los medios judiciales establecidos en la ley y que se encuentren a su disposición. Esto, salvo cuando la tutela se presente como un mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.[66] Además, la acción de la tutela será procedente cuando no exista un mecanismo judicial o cuando, aun existiendo, este no sea idóneo y/o eficaz para la protección de los derechos conculcados. |
|
Inmediatez |
El artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela es un mecanismo a través del cual se busca la protección inmediata del derecho fundamental presuntamente conculcado. Por tal razón, se le exige al actor haber ejercido la acción de tutela en un término razonable, proporcionado, prudencial y adecuado, contado a partir del hecho que generó la presunta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.[67] El análisis de estas circunstancias se realiza caso a caso. |
|
Irregularidad procesal |
Si la acción de tutela refiere la ocurrencia de una irregularidad procesal, esta debe ser determinante en la decisión que es revisada por el juez constitucional.[68] |
|
Identificación razonable de los hechos |
Es necesario enunciar –en el texto de la acción de tutela– los hechos que se estima causaron la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, así como los derechos que se estiman transgredidos. En lo posible ello debe haberse alegado en el proceso judicial que antecedió a la acción de tutela.[69] |
|
Que no se cuestione un fallo de tutela |
En principio, no es viable formular una acción de tutela en contra de un fallo que haya resuelto una tutela, pues las controversias sobre derechos fundamentales no pueden extenderse en el tiempo. Sobre esto último, deben tenerse en cuenta las precisiones hechas en la Sentencia SU-627 de 2015.[70] |
85. Legitimación en la causa por activa y pasiva. Tanto el artículo 86 de la Constitución Política, como el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 determinan que “[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales (…)”. El artículo 10º del precitado decreto dispone la posibilidad de que el accionante actúe a través de apoderado judicial.[71] De igual forma, la acción podrá formularse en contra de cualquier autoridad, y excepcionalmente respecto de particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991), siempre que se demuestre que tienen aptitud legal, es decir, que sus actuaciones o funciones se relacionan con la supuesta afectación de los derechos fundamentales. Aunado a lo anterior, esta Corte ha establecido que la acción de tutela debe presentarse en contra del sujeto o la autoridad responsable de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados o de aquel llamado a resarcir o solventar esa vulneración o amenaza.[72] Específicamente, esta Corporación ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.[73]
86. La Sala Quinta de Revisión considera que este caso supera el requisito de legitimación en la causa por activa, por cuanto la acción de tutela fue presentada por sujetos que tuvieron la calidad de demandantes en el proceso contencioso administrativo que antecedió a la solicitud de amparo de derechos fundamentales. En esa medida, están legitimados para controvertir la Sentencia del 23 de noviembre de 2022, proferida por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar. En efecto, todos los accionantes a los que se hizo referencia en la parte introductoria de esta providencia, fungieron como demandantes en el anotado proceso de reparación directa. Concurrieron al trámite de tutela tal y como consta en el poder especial allegado a este expediente.[74]
87. En lo que respecta a la legitimación por pasiva, la Sala Quinta de Revisión estima que esta se encuentra acreditada respecto del Tribunal Administrativo de Bolívar. Esto por cuanto fue esa corporación, a través de su Sala de Decisión No. 2, la que profirió la Sentencia del 23 de noviembre de 2022, contra la cual se instauró la presente acción de tutela. Por otro lado, esta Sala estima que no ocurre lo mismo con el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena. Lo anterior, en razón a que, a pesar de que esa autoridad judicial profirió la sentencia de primera instancia del mismo proceso de reparación directa, los reproches y defectos alegados en la tutela se predican de la ya mencionada Sentencia del 23 de noviembre de 2022.
88. La Sala Quinta de Revisión se detiene en este último punto. Es cierto que la tutela menciona como parte accionada al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y a la sentencia que esa autoridad judicial emitió el 21 de junio de 2017. No obstante lo anterior, la tutela dirigió sus argumentos, esencialmente, en contra de la Sentencia del 23 de noviembre de 2022. Aunado a lo anterior, es esa providencia, la del Tribunal Administrativo de Bolívar, la que se expidió en cumplimiento de la orden contenida en la Sentencia T-117 de 2022. La Sentencia del 21 de junio de 2017 no fue objeto de decisión en la mencionada Sentencia T-117 de 2022. Por ende, para esta Sala de Revisión, la autoridad jurisdiccional que está llamada a resarcir la violación de los derechos fundamentales que anota la presente acción de tutela es el Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual tiene la competencia para, si es del caso, revocar la providencia del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena.
89. A partir de lo anterior, esta Sala estima que no se cumple el requisito de legitimación en la causa por pasiva, respecto del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y, en consecuencia, ordenará su desvinculación.
90. Relevancia constitucional. De acuerdo con lo establecido por esta Corte, a partir de la Sentencia SU-590 de 2005, reiterada en múltiples oportunidades y de manera reciente en la Sentencia SU-020 de 2020, el requisito de relevancia constitucional tiene principalmente tres finalidades, a saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”.[75]
91. A partir de consideraciones semejantes, esta Corte, en su Sentencia SU-573 de 2019 estableció tres criterios para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional. Sumado a ello, desde la Sentencia SU-128 de 2021, reiterada por las Sentencias SU-103 de 2022, SU-134 de 2022 y SU-215 de 2022, se precisó otro supuesto que debe acreditarse.
92. El primero prevé que el debate debe versar sobre asuntos constitucionales y no meramente legales y/o económicos, pues tales controversias deben resolverse a través de los mecanismos ordinarios previstos por el legislador. Sobre ello, esta Corporación ha señalado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes”.[76] Así, un asunto de tutela carece de relevancia constitucional cuando:
“(i) la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, ´que no representen un interés general.”[77]
93. En segundo término, esta Corte ha determinado que el debate debe involucrar el contenido, alcance y goce de un derecho fundamental. En ese sentido, la cuestión debe revestir de una clara, marcada e indiscutible relevancia constitucional y, en tanto la vocación la acción de tutela es la protección de derechos fundamentales, resulta necesario que la inconformidad con una providencia judicial esté relacionada con la aplicación y desarrollo de la Constitución.[78]
94. En tercer lugar, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la acción de tutela contra providencia judicial no es un mecanismo equiparable a una tercera instancia en la que se pretenda reabrir debates que ya fueron objeto de pronunciamiento por los jueces naturales del asunto. En ese sentido, el problema que se pretende ventilar en esta sede debe exponer que la providencia atacada constituye “una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido proceso”.[79]
95. Por último, la Corte Constitucional estableció que la acción de tutela que tenga “origen en hechos adversos ocasionados por el mismo accionante, carece de relevancia constitucional”.[80]
96. En el caso concreto, esta Corporación encuentra que la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, dado que reúne todos los criterios fijados por la jurisprudencia sobre este asunto. Primero, porque el debate versa, en efecto, sobre un tema constitucional y no un asunto meramente económico. Tal y como se refirió en precedencia, la presente acción de tutela parte de la premisa según la cual la providencia enjuiciada incurrió en unos defectos que, a la postre, suponen la vulneración de derechos fundamentales tales como el debido proceso, la igualdad y el acceso a la administración de justicia. La discusión planteada gira en torno a la aplicación de un régimen probatorio flexible para aquellos procesos que versen sobre el desplazamiento forzado. Ahora, si bien hay una pretensión económica en el proceso de reparación directa que precedió a la tutela, la aplicación del anotado régimen probatorio flexible supera una mera discusión legal y económica, pues involucra los anotados derechos fundamentales, cuyos titulares son sujetos de especial protección constitucional. Tal calidad ha sido reconocida por esta Corporación a partir de la vulnerabilidad manifiesta que padecen las personas que son víctimas de este flagelo.
97. Segundo, el debate planteado en la acción de tutela involucra el contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales de los accionantes quienes, se insiste, son víctimas de desplazamiento forzado. En efecto, le corresponde a esta Sala constatar si los defectos descritos en el escrito de solicitud de amparo vulneran el debido proceso, el derecho a la igualdad y el acceso a la administración de justicia de los accionantes. Específicamente, se trata de determinar si el desconocimiento del precedente anotado en la tutela vulnera el derecho a la igualdad de los actores, al establecer si la sentencia atacada aplicó un régimen probatorio diferente al que debe regir para casos que ventilen situaciones semejantes. El estudio anterior supone constatar si la supuesta aplicación indebida del régimen de flexibilidad probatoria que se predica de casos que versan sobre desplazamiento forzado y la consecuente negativa de las pretensiones de la demanda de reparación directa, implicó una vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora.
98. Tercero, la Sala Quinta de Revisión no advierte que la tutela presentada por los accionantes haya sido tomada como una tercera instancia, que pretenda reabrir debates que ya fueron objeto de pronunciamiento por el juez de la causa. Como se anotó en precedencia, la Sala advierte que los argumentos y defectos planteados en la tutela ponen de presente una eventual aplicación indebida del régimen probatorio flexible que debe imperar en los procesos en los que se discute el desplazamiento forzado. En esa medida, esta Corte debe evaluar si tal circunstancia en efecto ocurrió.
99. Por último, la Sala no estima que la tutela se haya fundado en hechos adversos ocasionados por la misma parte accionante. Para la Sala, las eventuales falencias probatorias en las que supuestamente incurrieron los demandantes en el proceso contencioso administrativo es un asunto que debe evaluarse de fondo, a la luz de los preceptos aplicables que fueron mencionados por la parte accionante en su solicitud de protección de derechos fundamentales.
100. Subsidiariedad. De forma reiterada, esta Corporación ha señalado que la acción de tutela sólo procede si quien acude a ella no cuenta con otro mecanismo judicial en el ordenamiento jurídico que permita la resolución de sus pretensiones. Por supuesto, el carácter residual tiene como objeto preservar el reparto de competencias atribuido a las autoridades judiciales por la Constitución y la ley, con fundamento en los principios de autonomía e independencia judicial.[81] En tal sentido, en caso de existir un medio judicial principal, el actor tiene la carga de acudir a él,[82] salvo que se demuestre que ese medio carece de idoneidad o eficacia, o que se evidencie la posible configuración de un perjuicio irremediable en cuya virtud sea necesaria una protección transitoria.[83]
101. Existen dos consideraciones relevantes respecto del cumplimiento del requisito de subsidiariedad. En primer lugar, es necesario evaluar si la providencia contra la cual se formuló la acción de tutela es susceptible de ser recurrida mediante el recurso extraordinario de revisión consagrado en los artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, contentiva del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Específicamente, el artículo 250 refiere las causales de revisión que hacen procedente este recurso, así:
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797[84] de 2003, son causales de revisión:
“1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
“2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.
“3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
“4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
“5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
“6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
“7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
“8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.”
102. La Sala Quinta de Revisión advierte que la sentencia contra la cual se planteó la presente acción de tutela no encuadra en alguno de los ochos supuestos anteriormente citados. En esa medida, como la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 del Tribunal Administrativo de Bolívar fue proferida en sede contencioso administrativa de segunda instancia, contra esta no cabe un recurso adicional. Por ende, se han surtido todas las instancias establecidas en la ley para este proceso.
103. En segundo lugar, durante el trámite de tutela se debatió si los accionantes debieron haber acudido al incidente de desacato, respecto de la Sentencia T-117 de 2022. Sobre ello, la Sala se remite a las consideraciones que expuso en la cuestión previa referentes a la no configuración de la cosa juzgada sobre este asunto, en la medida en la que, en este caso, no se reúnen los criterios establecidos para constatar su acaecimiento.
104. En esa medida, esta Sala comparte las consideraciones que sobre este tema planteó la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su fallo de tutela de primera instancia del 27 de octubre de 2023. Como lo advirtió la aludida Subsección, en este caso, no existe identidad de pretensiones con la acción de tutela formulada en contra de la Sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar del 30 de enero de 2020.
105. Esto pues, en esa tutela, se discutió la configuración de los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente en los que incurrió el mencionado tribunal, al ignorar la calidad de desplazados de los demandantes del proceso contencioso administrativo. En contraste, en la tutela que ocupa en esta ocasión a la Sala, lo que se discute en la acción de tutela (a partir de los defectos allí planteados) es el análisis realizado por el Tribunal Administrativo de Bolívar respecto de la ausencia de prueba de los demandantes sobre la imputación del daño a las autoridades demandadas, sobre los hechos cometidos por grupos al margen de la ley en contra de la parte demandante, que derivaron en su desplazamiento.
106. Conforme a lo planteado en el fallo de tutela de primera instancia del 27 de octubre de 2023, lo que se discute en esta ocasión no es la acreditación del daño o la calidad de desplazados de los demandantes del proceso contencioso administrativo, sino la imputación de ese daño a la parte demandada, por haber incurrido en una presunta falla del servicio en el cumplimiento de su deber de seguridad y protección de los demandantes. En conclusión, como los planteamientos de la tutela que derivó en la Sentencia T-117 de 2022 difieren de la presente solicitud de amparo, la Sala considera que se cumple con el criterio de subsidiariedad, pues no había lugar a iniciar el trámite de desacato, en contra del tribunal accionado, a partir de los dispuesto en la Sentencia T-117 de 2022. Más aún, cuando el Tribunal Administrativo de Bolívar cumplió con la orden de la aludida Sentencia T-117 de proferir una nueva decisión. Se trata de otro tema considerar que, en la nueva decisión de reemplazo, ese mismo tribunal incurrió en otros defectos, a partir de unas consideraciones diferentes, que derivaron en una nueva vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
107. A su turno, tampoco es posible iniciar el trámite de cumplimiento al que se refiere el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, respecto de la Sentencia T-117 de 2022. Ello, en tanto que el Tribunal Administrativo de Bolívar sí profirió una sentencia de reemplazo, como consecuencia de las órdenes impartidas por en la anotada Sentencia T-117 de 2022. Es importante destacar que el cumplimiento de la orden contenida en la aludida providencia no implicaba, en estricto sentido, que el Tribunal Administrativo de Bolívar profiriera una sentencia de reemplazo que concediera las pretensiones de los demandantes. En consecuencia, no es posible iniciar una solicitud de trámite de cumplimiento respecto de una orden que, en sentido estricto, sí se cumplió, pues ese tribunal sí profirió un fallo de reemplazo como lo ordenó la Sentencia T-117 de 2022.
108. Inmediatez. El artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela es un mecanismo a través del cual se busca la protección inmediata del derecho fundamental presuntamente conculcado. Por tal razón, se le exige al tutelante haber ejercido la acción en un término razonable, proporcionado, prudencial y adecuado, contado a partir del hecho que generó la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales.[85] El análisis de estas circunstancias, deberá realizarse caso a caso.
109. La Sala Quinta de Revisión considera que la presente acción de tutela cumple con el criterio de inmediatez. Como se anotó en los antecedentes de esta providencia, la aludida tutela se presentó el 28 de junio de 2023. Por otra parte, la providencia contra la cual se formuló esa acción de tutela se profirió el 23 de noviembre de 2022. Esta Corte estima que el plazo aproximado de siete meses que transcurrió entre la fecha en la que el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 y el momento en el cual se radicó la solicitud de protección de derechos fundamentales es un término razonable. Más aún cuando, según la tutela, esa sentencia fue notificada en estado del día 21 de marzo de 2023 y quedó ejecutoriada el día 28 del mismo mes y año. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha advertido en Sentencias como la T-137 de 2007, T-647 de 2008, T-867 de 2009 y T-033 de 2010 que el plazo razonable para presentar este mecanismo constitucional suele ser de seis meses. Sin perjuicio de lo anterior, el juez constitucional debe evaluar, caso a caso, las particularidades de las controversias que son puestas en su conocimiento, con independencia de si la acción de tutela se formuló dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia del hecho que supone una vulneración o amenaza de derechos fundamentales. Ello, toda vez que pueden advertirse circunstancias objetivas que hayan impedido presentar la tutela dentro del tiempo anotado, lo cual debe verificarse en cada caso.
110. Irregularidad procesal decisiva. En situaciones en las que se alega una irregularidad procesal, esta debe tener un impacto sustancial y determinante en la decisión impugnada, afectando los derechos fundamentales invocados. Cabe anotar que en el caso objeto de revisión, no se debate la ocurrencia de una irregularidad procesal en el trámite judicial. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela no planteó que la providencia que se cuestiona, o el trámite judicial que la precedió, estuviera incurso en una irregularidad procesal de tal entidad. Aunado a lo anterior, los defectos alegados en la acción de tutela versan, específicamente, sobre las consideraciones y supuestos en los que se basó el Tribunal Administrativo de Bolívar para denegar, en la Sentencia del 23 de noviembre de 2022, las pretensiones de la demanda de reparación directa.
111. La identificación razonable de los hechos vulneradores de los derechos fundamentales. Esta Sala considera que la acción de tutela refiere de manera razonable los hechos que estiman vulneradores de los derechos fundamentales invocados. Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, los actores indicaron en su escrito que la Sentencia del 23 de noviembre de 2022, proferida por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de los demandantes. En resumen, la aludida providencia incurrió en cuatro defectos, a saber, el fáctico, sustantivo, procedimental, de desconocimiento del precedente y falsa motivación.
112. La Sala Quinta de Revisión se detiene sobre el defecto que la tutela denominó como ‘falsa motivación’. En su texto, los accionantes plantearon que la sentencia enjuiciada había incurrido en falsa motivación, a partir del siguiente presupuesto: “[s]e configura por cuanto las razones invocadas en la decisión del acto administrativo son falsas y contrarías a la realidad y van en contra de la evidencia probatoria. De igual forma, el juez de lo contencioso administrativo en el marco de control de legalidad no actuó como garante al exponer la evidencia probatoria incorporada debidamente dentro del proceso”.[86] A continuación, los actores hacen una exposición de lo que afirman ha señalado esta Corte respecto de la motivación de los actos administrativos.
113. La Sala considera que el denominado defecto de ‘falsa motivación’ no cumple con el requisito general de procedencia consistente en la identificación razonable de los hechos, por las siguientes razones. Primero, porque la acción de tutela se formuló en contra de unas providencias judiciales, que no unos actos administrativos. En efecto, tal y como lo indica el mismo texto de la solicitud de amparo, esta cuestionó las sentencias del 23 de noviembre de 2022 del Tribunal Administrativo de Bolívar y del 21 de junio de 2017, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena. En consecuencia, como lo que la tutela controvierte son sentencias judiciales y no actos administrativos, la identificación de los hechos que ella hace no corresponde con las providencias que, en efecto, se atacan con la aludida tutela. Esto pues toda la argumentación que se resumió anteriormente se refiere a los presupuestos de falsa motivación de actos administrativos.
114. Segundo, la Sentencia C-590 de 2005 que sistematizó los distintos defectos especiales de tutela contra providencia judicial no determinó que podía haber un defecto por ‘falsa motivación’. La Sentencia C-590 de 2005 si precisó que una categoría de defecto es la ‘decisión sin motivación’. Esta categoría se presenta cuando la decisión judicial que se ataca carece de motivación, pues el servidor judicial que la profirió incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan. A partir de esa definición, la Sala considera que la argumentación que plantean los accionantes sobre este punto no da cuenta de una ausencia de fundamentación fáctica y jurídica. En realidad, la tutela apunta a controvertir las razones que llevaron a negar las pretensiones de la demanda de reparación directa –no las comparte– más no se propone que las autoridades judiciales enjuiciadas no hayan dado razón alguna para arribar a la conclusión a la que llegaron, al negar las pretensiones de la demanda contencioso administrativa. Por ende, los hechos planteados no denotan la existencia de un defecto de ‘decisión sin motivación’.
115. Así, esta Sala estima que la exposición que hace la tutela sobre la configuración de los defectos fáctico, procedimental y de desconocimiento del precedente está soportada en argumentos que tienen la entidad suficiente para ser evaluados de fondo por esta Corporación. Lo propio no puede concluirse respecto del defecto denominado ‘falsa motivación’, por las razones expuestas en precedencia. En consecuencia, la Sala considera que el requisito de identificación razonable de los hechos no se cumple, respecto del denominado defecto de ‘falsa motivación’.
116. Con todo, la acción de tutela identifica las razones y hechos por los que, a su juicio, la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en una valoración probatoria indebida que, a la postre, supone la configuración de los demás defectos alegados. Esto, a partir de la premisa según la cual, para casos en los que se discute el desplazamiento forzado, es necesario aplicar un estándar probatorio flexible. Es esa premisa la cual, de acuerdo con la tutela, fue ignorada por el mencionado Tribunal a la hora de despachar negativamente las pretensiones de la demanda de reparación directa. Por ende, la Sala Quinta de Revisión considera que en este caso se cumple con el criterio de identificación razonable de los hechos que generaron una vulneración de derechos fundamentales.
117. Que no se ataquen sentencias de tutela ni aquellas proferidas con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado. En esta acción de tutela los actores no cuestionan una orden impartida en una sentencia de tutela o de constitucionalidad proferida por la Corte Constitucional. Tampoco controvierten alguna sentencia del Consejo de Estado que hubiese resuelto una demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. Cabe anotar que, si bien la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 se profirió con ocasión de lo decidido por esta Corporación en la Sentencia T-117 de 2022, lo que en realidad se controvierte es la primera providencia, que no lo decidido por esta Corte en su fallo aludido.
118. Conclusión del análisis de procedibilidad. La Sala Quinta de Revisión de esta Corte advierte que la presente acción de tutela reúne los criterios generales de procedencia y, en consecuencia, es susceptible de un pronunciamiento de fondo.
E. Planteamiento del problema jurídico y esquema de solución
119. A partir de las circunstancias que dieron origen a la acción de tutela, lo planteado en ella, los fallos de instancia y el material probatorio que obra en el expediente contencioso administrativo y el que fue aportado durante el trámite de revisión, la Sala Quinta absolverá el siguiente problema jurídico: ¿La Sentencia del 23 de noviembre de 2022 proferida por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar (que corresponde al segundo fallo de reemplazo, emitido en cumplimiento de la orden contenida en la Sentencia T-117 de 2022), vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia de los accionantes, pues incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental y de desconocimiento del precedente?
120. La Sala Quinta de Revisión advierte que, si bien la tutela se formuló también en contra de la Sentencia del 21 de junio de 2017, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, como se indicó en el análisis de legitimación en la causa por pasiva, los argumentos planteados en la tutela se enfilan particularmente en contra de la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 del Tribunal Administrativo de Bolívar. Aunado a lo anterior, como ese Tribunal es el que tiene la competencia para revocar la decisión del mencionado juzgado, el problema jurídico que se planteó se refiere exclusivamente a la mencionada Sentencia del 23 de noviembre de 2022.
121. Para absolver el problema jurídico enunciado, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional seguirá el siguiente esquema. En primer lugar, reiterará al alcance del derecho fundamental al debido proceso. En segundo lugar, abordará la flexibilización de las reglas probatorias en procesos judiciales de reparación directa en los cuales son parte víctimas del conflicto armado. En tercer lugar, estudiará los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado y su calidad de sujetos de especial protección constitucional. En cuarto lugar, mencionará el contexto de violencia generalizada y desplazamiento forzado que padecieron ciertas regiones de Colombia en los años 90 del Siglo XX. En quinto lugar, expondrá sobre las obligaciones del Estado relacionadas con salvaguardar a la población en un contexto de conflicto armado. Por último, a partir de las consideraciones enumeradas anteriormente, la Sala determinará si, en este caso, se configuró alguno de los defectos anotados en la acción de tutela.
F. El alcance del derecho fundamental al debido proceso. Reiteración de jurisprudencia
122. El derecho fundamental al debido proceso está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. En los incisos primero y segundo de ese artículo, el constituyente dispuso que “[e]l debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.”
123. El numeral 1º del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos también hace referencia al derecho al debido proceso, en los siguientes términos: “[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” En hilo con lo expuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido el debido proceso como “el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial.”[87]
124. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha establecido que el derecho al debido proceso comprende un conjunto de garantías “destinadas a la protección del ciudadano vinculado o eventualmente sujeto a una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio.”[88] Así, la garantía del debido proceso conlleva la materialización de otros derechos,[89] tales como:[90] (i) la jurisdicción, en la medida en que los jueces adoptan decisiones motivadas que pueden ser, posteriormente, impugnadas. Esta dimensión del debido proceso también conlleva garantizar el cumplimiento de los fallos jurisdiccionales; (ii) al juez natural; (iii) a la defensa; (iv) a la presentación, controversia y valoración probatoria, y (v) a la imparcialidad e independencia del juez.[91]
125. En el caso específico del cuarto criterio anotado, esta Corporación reconoció en su Sentencia T-204 de 2018 la importancia de la actividad probatoria en todo procedimiento o proceso, así como su relación con la garantía del derecho al debido proceso. Precisamente, esta Corte advirtió que el debido proceso comprende “(i) en cuanto a las partes, quienes están llamadas a seguir las formas propias de cada trámite y por tanto, solicitar y controvertir las pruebas en las oportunidades previstas para ello; y (ii) respecto del juez de conocimiento, quien debe asegurar que la prueba cumpla con el principio de publicidad, determinando desde que momento fue conocida por las partes, a efectos de no suprimir el derecho de defensa y de contradicción de las mismas.”[92]
126. Las autoridades jurisdiccionales de lo contencioso administrativo también han abordado el alcance del derecho fundamental al debido proceso. El Consejo de Estado, en providencia del 4 de febrero de 2016, se pronunció sobre ese derecho e indicó que este se compone de tres ejes fundamentales, a saber: (i) el derecho de defensa y de contradicción; (ii) el impulso y trámite de los procesos conforme a las normas establecidas para su conducción, y (iii) que la controversia o litigio sea resuelto por el juez o funcionario competente.[93] Esa corporación también precisó que el debido proceso se garantiza en la medida en que la ley “en sentido amplio, regule (i) los medios de prueba que se pueden utilizar para demostrar determinados hechos, y, (ii) las oportunidades que se deben ofrecer para controvertir los hechos que permiten inferir cierta responsabilidad de determinados sujetos, ora mediante la oportunidad para expresar los motivos o razones de la defensa ora mediante la oportunidad para presentar las pruebas que respalden esos motivos y razones.”[94]
127. Así, el derecho al debido proceso comporta la oportunidad de solicitar pruebas, su decreto y práctica oportuna y una valoración que acoja los postulados legales, constitucionales y jurisprudenciales aplicables.[95] Ante el desconocimiento de ese derecho fundamental “existe una transgresión que puede alegarse a través de la acción de tutela, bien sea por omisión del examen probatorio, por ignorancia de alguna de las pruebas allegadas, o por la negación a alguna parte del derecho a la prueba.”[96] En línea con lo expuesto, la Corte Constitucional ha determinado que la etapa de valoración probatoria en un proceso judicial es fundamental para garantizar el debido proceso. Esto pues el examen probatorio debe obedecer a las reglas de la lógica,[97] con el fin de que el juez natural arribe a conclusiones en derecho, que no partan de arbitrariedades o conclusiones meramente potestativas.
128. Con todo, es importante resaltar que la obligación de valorar de manera integral el acervo probatorio es una característica fundamental del debido proceso. Esa valoración culmina las distintas etapas en las que se divide el trámite probatorio de un proceso judicial, el cual incluye la posibilidad de solicitar, aportar, participar de la práctica de pruebas, así como exigir su publicidad, inmediación y apreciación racional por parte del juez. Todo lo anterior, como atributos del debido proceso.[98]
129. Finalmente, la valoración probatoria tiene un efecto trascendental en la decisión que una autoridad jurisdiccional debe proferir en un litigio. En efecto, el trámite probatorio –llevado a cabo con apego al debido proceso– constituye “un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia, a lo cual contribuyen ‘el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal’. En este sentido, dichos actos ‘sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho’ y son ‘condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”[99] Con base en lo expuesto, se tiene que el derecho al debido proceso tiene una especial relevancia para el ordenamiento jurídico constitucional en lo relativo a toda actuación de naturaleza administrativa o judicial.
G. La flexibilización de las reglas probatorias en procesos de reparación directa en los cuales son parte víctimas del conflicto armado
130. La ley y la jurisprudencia han establecido ciertos criteritos de flexibilización probatoria en aquellos procesos en los que son parte víctimas del conflicto armado interno. También lo han hecho, de manera específica, para aquellos litigios en los que la parte demandante persigue una reparación o indemnización, derivada de una grave violación de derechos humanos como es el caso del desplazamiento forzado. En efecto, la jurisprudencia ha empleado de manera consistente el término flexibilización[100] como el supuesto a partir del cual la autoridad judicial competente debe aproximarse al ejercicio probatorio de casos que corresponden con las características descritas. La flexibilización comporta o se refiere al deber del juez competente de realizar un ejercicio probatorio razonable, que se compadezca de las condiciones propias de las víctimas del conflicto y de la vulnerabilidad que implica padecer un desplazamiento forzado. Esto, dentro del marco de la sana crítica, la autonomía e independencia judicial y con apego a las reglas legales y jurisprudenciales aplicables a la materia.
131. Al respecto, cabe referir en primera medida a la Ley 1448 de 2011.[101] Concretamente, el Capítulo II del Título I estableció unos principios generales aplicables a los trámites relacionados con iniciativas de reparación de tipo administrativo y en los procesos judiciales de restitución de tierras.[102] Entre los principios expuestos para la garantía efectiva de los derechos de las víctimas, la Ley 1448 aludió los siguientes: la buena fe,[103] igualdad[104] y garantía del debido proceso,[105] entre otros.[106] A su turno, el Capítulo III del Título III de la misma Ley 1448 desarrolló la normatividad aplicable a la atención a las víctimas de desplazamiento forzado y, posteriormente, en sus artículos 77 y 78 reglamentó lo relativo a la faceta probatoria de los procesos judiciales de restitución de tierras y de reparación administrativa.
132. La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la aplicabilidad de los principios y contenido general de la Ley 1448 de 2011 en los procesos contenciosos de reparación directa.[107] Concretamente, en la Sentencia SU-636 de 2015 el apoderado de los allí accionantes propuso que las reglas en materia probatoria establecidas en la Ley de Víctimas, en especial los artículos 5º y 78, eran aplicables a los procesos de reparación directa promovidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en atención al principio pro persona (pro homine). Sobre ese planteamiento, esta Corporación indicó que, para aplicar el principio pro persona, en los litigios con propósito indemnizatorio, debía existir una ambigüedad en torno al alcance de las disposiciones contenidas en los aludidos artículos 5º y 78 de la Ley 1448, de tal suerte que no fuese claro si los principios consagrados en ese estatuto eran o no aplicables a procesos judiciales de reparación directa. Así, al analizar las normas referidas desde un criterio de interpretación literal, la Corte Constitucional concluyó que la Ley 1448 de 2011 no extiende su regulación a los procesos judiciales de reparación directa que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.[108] Para fundamentar su postura, la Corte señaló que:
“[C]onforme a la letra de las disposiciones invocadas por los demandantes, los estándares de prueba sumaria, buena fe y traslado de carga de prueba rigen los trámites que adelanten las víctimas ante las autoridades administrativas, en particular los tendientes a obtener reparación por vía administrativa. La única vía judicial de reparación para la que se establece una inversión de la carga de prueba corresponde al proceso especial de restitución de tierras a población víctima de desplazamiento o despojo, regulado en los artículos 72 y siguientes de la Ley 1448 de 2011. A partir de un criterio literal de interpretación, no habría lugar a entender que aquellas regulaciones también apliquen para los procesos judiciales de reparación directa.”
133. Sin perjuicio de lo anterior, esta Corte ha acogido otro camino para discernir las reglas aplicables a los procesos contenciosos de reparación directa promovidos por víctimas del conflicto armado. De manera general, la Sentencia T-117 de 2022, estableció que en los procesos que se surten ante la jurisdicción contencioso administrativa, en los cuales se discuten graves violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, el juez de la causa puede distribuir la carga de la prueba. Esto, teniendo en cuenta la posición más favorable en la que pueda encontrarse alguna de las partes, para aportar evidencias de un hecho o esclarecerlo. Por ende, a partir del estado de vulnerabilidad y de la especial protección constitucional de la que son titulares las víctimas del conflicto armado, no puede exigírseles a las mismas víctimas allegar un material probatorio rígido que no deje en duda los hechos en los cuales soportan sus pretensiones y que dieron lugar a la vulneración que alegan. Entonces, la autoridad jurisdiccional correspondiente debe acudir a criterios flexibles en cuanto al recaudo y la valoración probatoria con el fin de reconstruir la verdad, lo cual comporta, por ejemplo, la solicitud y el decreto de pruebas oficiosas.
134. Por otra parte, en relación con el medio de reparación directa, el Consejo de Estado lo ha caracterizado en su jurisprudencia como “una acción de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, orientada a indemnizar integralmente el perjuicio ocasionando a las personas en razón de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.”[109]
135. El medio de control de reparación directa permite la concreción normativa del derecho a la reparación de daños, siempre que el Estado hubiera incurrido en alguna de las conductas descritas en el artículo 140 en la Ley 1437 de 2011. Así, de la lectura armónica del artículo 90 de la Constitución y del artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, se desprende la cláusula general de responsabilidad del Estado por la comisión de un daño antijurídico, lo cual lleva a pensar que la responsabilidad está fundamentada en el concepto de víctima y no en la actividad del Estado, pues, en tales escenarios, el medio de control de reparación directa impone cargas concretas sustanciales y procesales a las personas que pretenden reclamar la responsabilidad del Estado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.[110]
136. Ahora bien, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regló en sus artículos 211, 212 y 213 lo relativo al trámite probatorio de los procesos que se surten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esos artículos se refieren a las oportunidades procesales para presentar o allegar pruebas, su práctica e incorporación al proceso, así como el decreto de elementos probatorios de manera oficiosa. A partir de esas disposiciones, se entiende que, en principio, son las partes las encargadas de demostrar al juez de la causa los fundamentos fácticos que soportan sus pretensiones.
137. Al respecto, y en línea con lo referido en la Sentencia T-117 de 2022, la Sala Quinta de Revisión recuerda que hay escenarios en los cuales, con base en la calidad de la víctima del conflicto armado del demandante, y su condición de sujeto de especial protección constitucional, el principio de que ‘quien alega prueba’ debe adaptarse o morigerarse en atención, justamente, a la vulnerabilidad que se predica de las víctimas. Así, compadecerse de la condición de víctima del conflicto armado y la calidad de desplazado forzoso comporta lo siguiente, para las autoridades judiciales:[111]
“(i) el deber de aplicar las reglas de la carga de la prueba; (ii) la obligación de los jueces contencioso administrativos para decretar de oficio las pruebas que considere pertinentes; y, (iii) la obligación de flexibilizar el estándar probatorio a partir de la situación fáctica que rodea a las víctimas del conflicto armado como sujetos de especial protección constitucional en el marco de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.”
138. Ahora, con relación a la carga dinámica de la prueba,[112] el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no consagra en sus disposiciones esa figura, como sí lo hace el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Los artículos 1º y 211 del primer estatuto procesal mencionado, permiten la aplicación de las disposiciones consagradas en el Código General del Proceso a los procesos contenciosos administrativos. Puntualmente, el artículo 167 la Ley 1564 de 2012 establece lo siguiente, respecto de la carga de la prueba:
“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
“No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá,
de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas,
durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar,
exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación
más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos
controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud
de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de
indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre
otras circunstancias similares.”
139. Así, de acuerdo con el citado artículo, en principio, les corresponde a las partes probar los supuestos de hecho a partir de los cuales buscan la aplicación de una norma jurídica. Sin embargo, con base en las características particulares de cada caso, la autoridad judicial respectiva puede, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga de la prueba en cualquier momento del proceso, antes de que se profiera una sentencia. Esto, para exigir a la parte que se encuentra en una situación más favorable para aportar evidencias o lograr la verdad, que pruebe determinado hecho. Ello, de acuerdo con distintos criterios como la mejor posición en la que se encuentre cierta parte para demostrar una situación fáctica, o porque esa parte sea la que haya intervenido directamente en los hechos que dieron lugar a un litigio. Para aplicar la anotada carga dinámica de la prueba, el juez de la causa también debe considerar el estado de indefensión, vulnerabilidad o de incapacidad en el que pueda estar alguna de las partes.
140. Cabe anotar que esta Corporación se ha referido a la figura de la carga dinámica de la prueba. Así lo hizo en la Sentencia C-086 de 2016 en la cual indicó que:
“[L]a teoría de la carga dinámica de la prueba no solo es plenamente compatible con la base axiológica de la Carta Política de 1991 y la función constitucional atribuida a los jueces como garantes de la tutela judicial efectiva, de la prevalencia del derecho sustancial y de su misión activa en la búsqueda y realización de un orden justo. Es también compatible con los principios de equidad, solidaridad y buena fe procesal, así como con los deberes de las partes de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia.”
141. A su turno, el Consejo de Estado ha definido el alcance de la flexibilización probatoria, así como en qué circunstancias debe aplicarse. Esto, al referirse de manera específica a la aplicación de la anotada flexibilización, en casos donde son parte personas víctimas de graves violaciones de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario o víctimas del conflicto armado. Sobre este asunto, la corte de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha afirmado que:[113]
“En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia. Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas. Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios.” Negrilla añadida.
142. En hilo con lo expuesto, mediante Sentencia del 14 de septiembre de 2016, el Consejo de Estado desarrolló el alcance de la prueba indiciaria en los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Allí, señaló que “[l]os jueces pueden encontrar acreditados los supuestos de hecho de una demanda por vía de medios probatorios indirectos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que dicho análisis exige.”[114] Igualmente, precisó a partir de su propia jurisprudencia[115] que “la prueba indiciaria resulta idónea y única para determinar la responsabilidad, pues aquélla compagina elementos debidamente comprobados para arribar con ellos a la certeza de otros y así mismo endilgar responsabilidad a los inculpados.”[116]
143. La Sala Quinta de Revisión enfatiza en que las consideraciones respecto de la flexibilización probatorio son extensibles también a las víctimas de desplazamiento forzado. Esto, a partir de su situación de vulnerabilidad y debilidad manifiestas.[117] Se entiende que un sujeto forzosamente desplazado se refiere a “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, [y violaciones masivas a los derechos humanos, entre otras]”.[118]
144. La flexibilización probatoria en casos de desplazamiento forzado ha sido abordada por la jurisprudencia interamericana. Mediante la Sentencia del 15 de septiembre de 2005, en el caso de la ‘Masacre de Mapiripán’ en el que fue parte el Estado colombiano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que los múltiples hechos de violencia sistemática padecidos por hombres, mujeres, niñas y niños dieron lugar a un desplazamiento forzado que, igualmente, configuró una “masiva, prolongada y sistemática” vulneración a los derechos fundamentales de las personas victimizadas. En esa misma decisión, la Corte IDH se refirió a la aplicación de un criterio de flexibilización probatoria e indicó que “[e]ste criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos, los cuales disponen en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia.”[119]
145. Así, la jurisprudencia referida ha determinado que, cuando se trate de controversias que aludan graves violaciones de derechos humanos y en las que una de las partes sea, por ejemplo, una víctima del conflicto armado, en atención a su situación de vulnerabilidad, el juez de la causa debe aplicar una actuación probatoria que flexibilice el estándar de que quien alega un hecho se encarga de probarlo. Ello implica también una valoración de las pruebas con base en criterios flexibles y razonables que le permitan formar su criterio respecto de, si es ese el motivo del litigio, la responsabilidad del Estado.
146. Aplicar lo anterior supone que, cuando se trate de casos en los que haya graves violaciones a los derechos humanos, a infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el juez de la causa debe partir de la premisa de que las víctimas de esas violaciones pueden enfrentar dificultades para allegar un material probatorio robusto y suficiente que pruebe con contundencia las afectaciones que sufrieron y en las que soportan sus pretensiones. Esto obedece, por ejemplo, a que las anotadas violaciones pueden ocurrir en zonas rurales o periféricas, al tiempo que las víctimas pueden enfrentar una multiplicidad de condiciones –si se quiere obstáculos– que les impiden tener las pruebas idóneas para formular una demanda con vocación de prosperar.
147. La Corte se detiene sobre este último punto. Las personas que son víctimas del conflicto armado, por el hecho de serlo, enfrentan, en el contexto de violación de sus derechos, situaciones de riesgo que en la mayoría de las ocasiones les impiden considerar o tener presente la necesidad de recaudar elementos probatorios, con miras a lograr una indemnización por el agravio enfrentado. Por ejemplo, una persona que se ve forzada a desplazarse por una situación de violencia extrema tiene como norte proteger su vida y la de sus allegados, por lo que está lejos de considerar o tener presente que, al tiempo que huye de manera forzosa, debe recaudar elementos probatorios que le permitan buscar el resarcimiento del daño padecido.
148. Así, siempre que una determinada autoridad jurisdiccional se encuentre ante una circunstancia como la anotada, este, en aras de proteger los derechos de las víctimas, aplicará una postura flexible en el trámite probatorio de un litigio. Ello con el fin de que cuente con elementos que le permitan arribar a una verdad histórica de lo ocurrido, para así tomar las decisiones en un plano de justicia material.
149. Todo lo analizado anteriormente también encuentra soporte jurídico en la jurisprudencia internacional. En particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha sostenido que en casos de violaciones a derechos humanos es el Estado quien tiene el control de los medios para desvirtuar una situación fáctica: ‘a diferencia del derecho penal interno en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio.”[120] Negrilla añadida.
150. En suma, a partir de la vulnerabilidad en la cual se encuentra una víctima del conflicto armado, lo cual se traduce en una dificultad para demostrar el daño antijurídico presuntamente ocasionado por la acción u omisión del Estado, el juez de la causa no puede exigirle a las víctimas allegar un material probatorio rígido, a partir de la premisa clásica del derecho procesal de quien alega prueba.[121] Lo anterior, pues las víctimas se encuentran en una condición de desigualdad o asimetría procesal, en el ejercicio de su derecho de postulación y de acceso a la administración de justicia. Esa desigualdad se predica, tanto de sus contrapartes en un litigio, como de aquel otro universo de eventuales demandantes, quienes no han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
151. Así, a partir de lo definido por el legislador y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la anotada flexibilización probatoria en casos en los que funge como parte una víctima de graves violaciones de derechos humanos, de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, o del conflicto armado, implica para el juez de la causa: (i) el decreto y práctica de pruebas de oficio; (ii) la inversión de la carga probatoria; (iii) privilegiar medios de prueba indirectos o indiciarios e inferencias lógicas guiadas por la máxima de la experiencia, y (iv) una valoración conjunta y flexible de los medios probatorios que obran en el proceso, que respete el derecho de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a la verdad material y que atienda la condición de debilidad manifiesta en la que se encuentran, por ejemplo, las personas forzosamente desplazadas.
152. Todo lo anterior, se reitera, con el propósito de reconstruir la verdad histórica de los hechos en los que se soporta la controversia, para así garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Esta aproximación parte de la vulnerabilidad manifiesta de esas víctimas quienes, se insiste, se encuentran en una posición procesal asimétrica o desigual, lo cual se traduce en una incapacidad o posibilidad débil de probar el daño que alegan. Es de lo anterior que surge el mandato para las autoridades judiciales de flexibilizar sus estándares probatorios.
H. La calidad de sujetos de especial protección constitucional de las personas desplazadas forzosamente, su vulnerabilidad y su derecho a la reparación integral
153. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha referido en varias ocasiones que el desplazamiento forzado conlleva una situación de intensa vulnerabilidad para quienes lo padecen. Puntualmente, ha mencionado que la vulnerabilidad comporta dos elementos: (i) la coacción que obliga a la persona a abandonar su lugar de residencia y (ii) la permanencia dentro de las fronteras de la propia nación.[122] En una primera etapa, la jurisprudencia de esta Corte determinó que la condición de desplazado interno en Colombia hacía referencia a aquellas personas que se vieron forzadas a abandonar repentinamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, lo cual las obligó a migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional,[123] esto, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 387 de 1997.
154. Esta Corte estimó que el desplazamiento forzado se asocia a diversas causas, entre las cuales está el conflicto armado interno, la violencia generalizada, la violación de los derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario, así como otros factores que generan alteraciones en el orden público y económico del país.[124] Sumado a ello, determinó que el daño material que causa el desplazamiento forzado está directamente relacionado con la vulneración de derechos fundamentales y de bienes jurídicos y materiales, lo cual expone a las víctimas a condiciones adversas tales como la pérdida de sus hogares, medios de vida y redes de apoyo. Así, consideró que el desplazamiento forzado genera un escenario de riesgo y obstáculos, lo cual ubica a las víctimas en una condición de desigualdad que da lugar a la discriminación.[125]
155. En Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional afirmó que las víctimas de desplazamiento forzado son personas que “quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades.” Calificó esta situación como un problema de humanidad que debe abordarse solidariamente, en especial, por parte de los funcionarios del Estado. Asimismo, la caracterizó como una tragedia nacional y un estado de emergencia social que representa un serio peligro para la sociedad política colombiana en su conjunto. Con base en lo anterior, esta Corporación declaró el estado de cosas inconstitucional, al entender que el desplazamiento excluía a un número importante de colombianos de los valores, principios y derechos establecidos en la Constitución.[126]
156. En cuanto al concepto de vulnerabilidad de la población desplazada, esta Corporación explicó en la Sentencia T-585 de 2006 (reiterada en las Sentencias T-239 de 2013 y T-347 de 2014) que esta se entiende como una situación que no es elegida por el individuo que la padece, pero que le impide acceder a garantías mínimas para la realización de sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales. Por su parte, la exclusión que conlleva el desplazamiento hace referencia a la ruptura de los vínculos que conectan a esa persona con su comunidad de origen. Asimismo, la marginalidad se describe como la situación en la que se encuentra un individuo que forma parte de un nuevo entorno en el que no hace parte del grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social propio de una comunidad particular. Conforme a ello, concluyó que “las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad, pues fueron sometidos a la pérdida de la tierra, de su vivienda, al desempleo, a la pérdida del hogar, entre otros, lo cual se agrava cuando la situación se vuelve permanente como consecuencia de la omisión del Estado en realizar acciones encaminadas a la superación.”[127]
157. La postura descrita fue reiterada por la Sentencia SU-254 de 2013, en la que la Corte Constitucional conoció de varios asuntos de tutela que tenían como pretensión, entre otras, ordenar la indemnización por los presuntos perjuicios causados a víctimas de desplazamiento forzado. En pronunciamientos recientes, como los Autos 331 de 2019 y 326 de 2020, esta Corporación ha sostenido que las personas víctimas de desplazamiento forzado afrontan tres factores asociados a la vulnerabilidad: (i) los riesgos desproporcionados e impactos diferenciados que experimentan esas personas, como sujetos de especial protección constitucional en el contexto de la violencia y el conflicto armado; (ii) la afectación de múltiples derechos fundamentales que entraña el desplazamiento forzado y la emergencia que sobreviene luego de la ocurrencia de este hecho, y (iii) el daño que ocasiona el desarraigo y cómo éste genera la pérdida de bienes jurídicos y materiales a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.[128]
158. Asimismo, esta Corte ha señalado que los procesos de retorno o reubicación tienen como finalidad la superación de la situación de vulnerabilidad. La superación de esa vulnerabilidad comporta la estabilización socioeconómica de la población desplazada. De ese modo, las autoridades públicas deben asegurar: (i) de manera prioritaria, los derechos a la identificación, salud, educación, alimentación, reunificación familiar, vivienda, orientación ocupacional y atención psicosocial, y (ii) de forma progresiva, el acceso o restitución de tierras, servicios públicos básicos, vías y comunicaciones, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo.[129]
159. En conclusión, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que las víctimas de desplazamiento forzado se encuentran en una situación material de extrema vulnerabilidad producto de ese hecho. Ese hecho conlleva una afectación de los derechos fundamentales de esos sujetos. La gravedad de esa circunstancia también deviene en que las personas desplazadas sean sujetos de especial protección constitucional. Efecto de lo anterior, esta Corte ha considerado que los esfuerzos de las autoridades públicas deben encaminarse a superar los escenarios de riesgo y los obstáculos económicos, sociales y culturales que afectan la supervivencia de las personas víctimas de desplazamiento forzado. Situación que puede tornarse permanente ante la omisión del Estado en realizar las acciones encaminadas a la superación de vulnerabilidad de estas personas. Finalmente, esta Corporación ha determinado que la anotada vulnerabilidad sólo se ve superada cuando se consolida la estabilización socioeconómica de la población afectada al retornar a su lugar de origen o se reubican en un lugar en donde pueden habitar en unas condiciones de dignas que garantizan su subsistencia.
160. Por su parte, el Consejo de Estado ha interpretado que la condición de desplazado forzoso, según el artículo 1º de la Ley 387 de 1997,[130] se configura cuando una persona se ve forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su lugar de residencia o actividades económicas habituales debido a amenazas contra su vida, integridad física, seguridad y libertad personal. Esa alta Corte ha referido que tal condición se adquiere por circunstancias como el conflicto armado interno, los disturbios, la violencia generalizada, las violaciones masivas de los derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario u otras situaciones asociadas a estas que alteran drásticamente el orden público.[131]
161. Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado ha determinado que la condición de desplazado es una circunstancia anómala, ajena a la voluntad de la persona y que genera una situación fáctica de calamidad sobre la víctima. En este contexto, el individuo se ve despojado de sus propiedades, arraigo y otros aspectos fundamentales para el desarrollo de su vida y subsistencia, a partir de una situación de riesgo.[132] Según la propia interpretación del Consejo de Estado, la condición de desplazado, más allá de los elementos establecidos por la Ley 387 de 1997, así como el reconocimiento de las ayudas que esta norma otorga a las personas en situación de desplazamiento, es un hecho relacionado con la migración interna y forzada en el país. En este sentido, estima que ser desplazado en Colombia no es una calidad jurídica, sino una situación de hecho, una realidad fáctica impuesta por circunstancias ajenas a la voluntad de la persona.[133]
162. Esa Corporación ha determinado que la adquisición de la condición de persona desplazada se da una cuando existe: (i) una coacción que haga necesario el traslado y (ii) la permanencia dentro de las fronteras del propio país, sin necesidad de que las personas víctimas de desplazamiento forzado requieran un documento o certificación expedida por una entidad estatal para soportar esta condición. En otras palabras, es una situación de hecho o material que se genera cuando las personas se ven obligadas a desplazarse en contra de su voluntad y sin salir del territorio nacional.[134]
163. Con base en lo anterior, el máximo órgano jurisdiccional de lo contencioso administrativo ha señalado que la población desplazada se encuentra en extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, por lo que requiere de un trato preferencial y de acciones afirmativas por parte del Estado. Para ese órgano de cierre, el conflicto interno y la condición anómala y excepcional del desplazamiento ponen en situación de indefensión a esa población, lo cual justifica la adopción de medidas especiales para la protección de sus derechos.[135]
164. Esa alta Corte también ha identificado que, sumado a la extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, hay un desconocimiento sistemático y reiterado de los derechos fundamentales de la población víctima de desplazamiento forzado. Consecuencia de lo anterior, ha reiterado que el Estado tiene una mayor responsabilidad sobre este sector de la sociedad. También ha sostenido que esa mayor acción pública está fundamentada en la necesidad y urgencia de establecer un tratamiento especial que facilite la protección de los derechos de la población desplazada, en concordancia con los fines esenciales del Estado.[136]
165. El Consejo de Estado también ha hecho referencia a las disposiciones de derecho internacional que prohíben el desplazamiento forzado y establecen medidas para la atención y protección de las personas desplazadas. Entre los instrumentos internacionales referidos se encuentran, por ejemplo, el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, ratificado por la Ley 171 de 1994, y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU. Esas referencias han sido fundamento normativo importante para determinar la condición de desplazado e identificar el rol que debe jugar el Estado en la atención y priorización de los derechos de esta población vulnerada y vulnerable.[137]
166. Con todo, la aludida autoridad judicial ha reconocido que el Estado tiene la carga de atender de manera pronta y oportuna a las personas desplazadas, así como de protegerlas y ofrecerles apoyo para satisfacer esas necesidades asociadas a su condición. Por consiguiente, ha destacado la importancia del Derecho Internacional Humanitario, los tratados e instrumentos internacionales, así como los fallos de otras jurisdicciones, en el avance jurisprudencial de lo contencioso-administrativo referente a la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada en Colombia.[138]
167. Por último, esta Sala de Revisión considera relevante referirse brevemente al derecho a la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado. El derecho a la reparación integral supone una obligación para el Estado y para los responsables de la comisión de ese hecho, cuyo objetivo es resarcir a las víctimas de ese flagelo. Con todo, el hecho que causó el desplazamiento conlleva una obligación de indemnización para quien se le atribuye la responsabilidad de ese hecho.
168. En línea con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011, las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Así, la reparación comprende medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, tanto de forma individual como colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de esas medidas se adopta a favor de la víctima en consideración a la vulneración de sus derechos y a las características propias del hecho victimizante.
169. Al respecto, existe copiosa legislación y disposiciones reglamentarias dirigidas a brindar asistencia, atención y reparación a las personas desplazadas, como víctimas del conflicto armado. Cabe aludir, por ejemplo, a las Leyes 418 de 1997, 975 de 2005 y 1448 de 2011 y a los Decretos 4800 de 2011 y 1081 de 2015, entre muchas otras. Esta Corporación recalca que existen distintos escenarios en los que las víctimas del conflicto armado que, a la vez, sufrieron de desplazamiento forzado, pueden lograr una reparación por ese hecho. Se encuentran entonces la reparación administrativa consagrada en la Ley 1448 de 2011 y la reparación en sede judicial.
170. Finalmente, esta Corte resalta los derechos que la población desplazada tiene, en un marco de justicia transicional, los cuales corresponden, a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Así lo ha hecho explícito en los siguientes términos:[139]
“[S]e debe concluir que la jurisprudencia de esta Corporación, tanto en asuntos de constitucionalidad como de tutela, ha reconocido y protegido de manera categórica, pacífica, reiterada, clara y expresa, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición, especialmente frente a graves violaciones de derechos humanos, con particular énfasis, para el caso de las víctimas de desplazamiento forzado. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los derechos de las víctimas implican la exigencia de conocer la verdad de lo ocurrido y a que se esclarezcan delitos que afectan de manera masiva y sistemática los derechos humanos de la población, como el desplazamiento forzado, el derecho a que se investigue y sancione a los responsables de estos delitos, y el derecho a ser reparado de manera integral. Estos derechos han sido reconocidos por la Corte como derechos constitucionales de orden superior.” Negrilla añadida
171. En conclusión, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han reconocido la calidad de sujetos de especial protección constitucional que tienen las víctimas del desplazamiento forzado. Esto, a partir de la manifiesta vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que padecen este flagelo. Como consecuencia de la severa afectación que conlleva el desplazamiento, la misma jurisprudencia ha reconocido una serie de derechos en cabeza de esa población desplazada, dirigidos a solventar la violación de sus garantías fundamentales y a superar esa condición de extrema vulnerabilidad. Entre esos derechos, y en un marco de conflicto armado, se encuentran también las garantías a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
I. El contexto de violencia generalizada y desplazamiento forzado que vivieron determinados departamentos de Colombia en los años noventa
172. El documento titulado ‘Una Nación Desplazada: Informe Nacional del Desplazamiento Forzado en Colombia’, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, reveló que, a partir de 1997, en Colombia se desencadenaron una serie de hechos violentos propiciados por la guerra irregular que, dada su gravedad y sistematicidad, obligaron a las autoridades a articular la normatividad nacional para dar respuesta a la grave problemática suscitada por el desplazamiento forzado de millones de colombianos. El informe referido realizó un sucinto análisis del desarrollo de la Ley 387 de 1997 y su impacto. Sin embargo, señaló que en la aludida Ley 387 se omitieron temas que involucraban las causas estructurales del desplazamiento forzado en Colombia, lo cual era fundamental para comprender sus orígenes, los motivos que lo desencadenaron y las respuestas que se requerían de las autoridades públicas para enfrentar ese fenómeno.
173. De acuerdo con ese informe, en los años noventa del Siglo XX, la violencia ejercida por grupos guerrilleros y paramilitares experimentó un crecimiento sin precedentes que supuso, entre otros aspectos, estrategias de intimidación, agresión y violación de derechos humanos de la población civil, que llevaron a su desplazamiento forzado.[140] Esa circunstancia tuvo lugar especialmente en el Urabá chocoano, el Urabá antioqueño, el Urabá cordobés, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales.[141]
174. El recrudecimiento del conflicto, en el momento anotado, hizo palpable la necesidad de un accionar conjunto y robusto del Estado para prevenir la ya mencionada violación de derechos humanos de la población civil. Se establecieron mecanismos preventivos como lo son el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Interior, por medio de las cuales se definió, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa debía diseñar, en zonas de riesgo, mecanismos para prevenir el desplazamiento forzado.[142] Igualmente, por medio de la Directiva Presidencial No. 3 de 1998, se solicitó al Ministerio de Defensa “diseñar planes de seguridad en sus instalaciones militares, así como la posibilidad de reubicación espacial y estratégica, entre otras medidas, para que la población civil goce de una protección general contra los peligros del conflicto armado.”[143] A pesar de esos esfuerzos, “en la práctica [ello] no conllevó a que se disminuyera el número de personas desplazadas. Por el contrario, la impunidad asociada al desplazamiento y demás violaciones de derechos fundamentales que lo acompañan se mantendrían como una constante en la que la problemática seguiría aumentando exponencialmente.”[144]
175. La barbarie a la que se vio expuesta la población civil en Colombia durante los años noventa del siglo pasado se materializó en una serie de actos de violencia indiscriminada y también selectiva, que sirvieron de instrumento para que los grupos armados ilegales consolidaran su presencia en los territorios. Conforme lo ha expuesto la literatura especializada en violencia y conflicto armado, la guerra indiscriminada puede usarse para conseguir objetivos diversos, como “exterminar a grupos particulares, desplazar a la gente, saquear bienes o demostrar el poder del grupo y la capacidad para herir a otro grupo”.[145]
176. Violencia y desplazamiento entre los Departamentos de Bolívar y Sucre, Montes de María. Para esta Corporación es importante destacar el contexto de violencia que padeció la región de los Montes de María del norte del territorio colombiano. La región de Montes de María se ubica entre los departamentos de Bolívar y Sucre, zona que corresponde a la prolongación de la Serranía de San Jacinto y está integrada por quince municipios.[146] La región ha sido tradicionalmente poblada por comunidades afrodescendientes y campesinas, asentadas principalmente en tierras baldías de esa área geográfica.
177. Si bien desde antes de los años ochenta del siglo pasado ya existían conflictos por la distribución de la tierra y el establecimiento de un modelo de economía productiva en la zona de los Montes de María, esos conflictos se agravaron a comienzos de los años noventa del Siglo XX con la llegada de grupos guerrilleros, quienes, según informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, realizaron acciones violentas en contra de la población civil tales como el hurto de ganado y el secuestro de ganaderos, una de sus principales fuentes de ingreso.[147] El conflicto armado se asentó en ese territorio y ocasionó que la región fuera protagonista de masacres, desplazamiento forzado, narcotráfico, y, más tarde, también de incursiones de grupos paramilitares.[148] Durante dicha época, el fenómeno del paramilitarismo inició su incursión en la región.[149] Así lo destaca un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:[150]
“Por la acción de estos grupos, a partir de 1996 la violencia se incrementó vertiginosamente en la región. Las masacres, los asesinatos selectivos, los homicidios indiscriminados, el desplazamiento forzado y las amenazas llenaron de terror los campos y poblados de Los Montes de María. Entre 1997 y 2003, los paramilitares de la región desplazaron a unas 100.000 personas y mataron al menos 115 en masacres como la de Las Palmas, Bajo Grande, La Sierrita, El Salado, El Chengue y Macayepo, según información de organizaciones defensoras de derechos humanos.”
178. Así, los mecanismos utilizados por los grupos paramilitares para obtener control sobre el territorio de los Montes de María fueron, principalmente, el desplazamiento forzado, el control sobre la población, amenazas y masacres.[151] Entre 1997 y 2007, fueron desplazadas forzosamente del Departamento de Sucre 197.459 personas, convirtiéndolo en el segundo departamento con mayor número de desplazados después de Antioquia, con 311.214 personas en el mismo término.[152] A su turno, el informe final de la Comisión de la Verdad señaló que, entre 1996 y 2003, se produjeron 42 masacres en la región de Montes de María.[153] Según ese informe, las masacres más conocidas fueron la del Salado en el año 2000 y la de Chengue en 2001. Las mencionadas masacres causaron, en conjunto, un desplazamiento masivo entre 1995 y el 2000 de 30.677 personas.[154]
179. Asimismo, en la región de Montes de María ocurrieron múltiples ataques y expresiones de violencia contra la población civil. La Comisión de la Verdad relató cómo a determinadas poblaciones se les tildó de colaboradores de la guerrilla para luego ser asesinados por parte de grupos paramilitares tras la estigmatización a la que fueron expuestos.[155] Con todo, el informe final de la Comisión de la Verdad evidenció un déficit de justicia histórico, generalizado y permanente respecto a las violaciones producidas en el marco del conflicto armado colombiano.[156]
180. Ese mismo informe también destacó que durante los años noventa del Siglo XX, en Colombia, “las violencias se entrecruzaron con la guerra irregular, en un escenario de fragmentación política, militar y territorial. El narcotráfico se convirtió en el principal ordenador del escenario de esas guerras con relaciones promiscuas (…) Durante estos años, la población civil fue la principal víctima no solo de homicidios, masacres y desapariciones forzadas, sino de desplazamiento, despojo, reclutamiento de menores, violencia sexual, detenciones arbitrarias, señalamiento y destrucción de pueblos, comunidades y proyectos de vida.”[157]
181. De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad,[158] el narcotráfico, la lucha por el control de la tierra, las economías ilegales o la confrontación de ideas políticas implicaron que la Fuerza Pública no tuviera la capacidad ni los recursos suficientes para enfrentar esas situaciones masivas de violencia, especialmente la atribuible a la guerrilla de las FARC-EP. Fue en ese contexto en el que los grupos de autodefensas tuvieron un alto impacto, pues su principal enemigo era el mencionado grupo guerrillero. Ese accionar de las autodefensas en contra de las FARC, supuso también una vulneración masiva de los derechos humanos de la población civil en las áreas de conflicto.[159]
182. En línea con lo anterior, la expansión de fuerzas paramilitares comenzó alrededor de 1996 en el Caribe y en la región de los Montes de María. Ello, como se explicó anteriormente, conllevó una ola de desplazamiento causada por la gravísima situación de violencia que padeció la población civil. Un ejemplo de ello es que:
“El 4 de diciembre de 1996, el grupo [paramilitar] arremetió contra un pequeño caserío enclavado en la zona rural de Morroa, en los Montes de María. El propósito era masacrar, expulsar y aterrorizar a los pobladores de Pichilín, un pequeño caserío que las guerrillas habían tomado como su centro de abastecimiento y de cobro de extorsiones y secuestros. Las armas y los hombres que cometieron la matanza pertenecían a dos Convivir: Nuevo Horizonte y Nuevo Amanecer. Esta era la primera parada en una correría de sangre que se había planeado desde Córdoba, con el plan de expandir el proyecto de las ACCU a todo el país, empezando por el Caribe.” [160]
183. Las masacres perpetradas en la región de Montes de María a manos de los distintos actores que participaron en el conflicto armado provocaron un grave fenómeno de desplazamiento que no puede desconocerse y cuyo relato debe hacer parte de la justicia histórica del conflicto armado interno, tal como lo demuestra el mapa presentado por el informe final de la Comisión de la Verdad que se expone a continuación.[161]
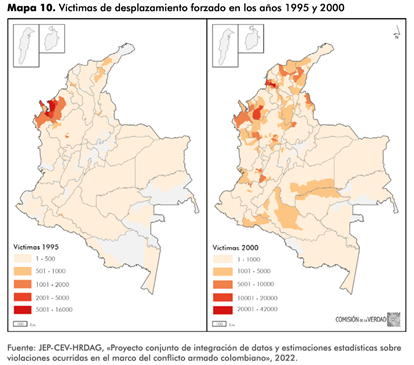
184. A partir de lo expuesto, esta Corporación llama la atención sobre el hecho de que los hechos de violencia ocurridos en la región de los Montes de María no corresponden a circunstancias asiladas, sin un patrón particular. Por el contrario, las masivas violaciones de derechos humanos en los Montes de María ocurrieron en un contexto de violencia generalizada, del cual eran partícipes distintos grupos, tanto como actores de violencia, como víctimas, entre quienes se encuentran grupos guerrilleros, las autodefensas, la Fuerza Pública y la población civil. Dicho de otra manera, las distintas manifestaciones de violencia que tuvieron lugar en los municipios que integran la región de Monte de María no fueron situaciones aisladas entre ellas, sino que corresponden a un contexto de violencia predicable a todo el territorio.
185. Así, no es posible estimar que la Fuerza Pública y, en general, las autoridades del Estado, desconocieran la guerra y la violencia de la que era víctima la población de los Montes de María. Informes como el producido por la Comisión de la Verdad dan cuenta de ello.[162] Tal y como se ha referido a lo largo de esta providencia, esta Corporación ha reconocido la gravedad del desplazamiento forzado, a tal entidad, que declaró un estado de cosas inconstitucional en la Sentencia T-025 de 2004, el cual no ha podido superarse 20 años después. Esa providencia, y múltiples pronunciamientos posteriores, denotan la gravedad del desplazamiento y las muy serias implicaciones que este ha traído en cuanto a la vulneración masiva de los derechos de las mujeres, hombres, niños y niñas que lo han padecido.
186. Desde la Sentencia T-025 de 2004, se advirtió que “[l]as políticas públicas de atención a la población desplazada no han logrado contrarrestar el grave deterioro de las condiciones de vulnerabilidad de los desplazados, no han asegurado el goce efectivo de sus derechos constitucionales ni han favorecido la superación de las condiciones que ocasionan la violencia de tales derechos.” Esta Corte también señaló que, si bien el Estado no era el directo responsable de la grave situación de las personas desplazadas, el mismo Estado, por disposición del artículo 2º de la Constitución Política, tiene el deber de proteger a la población afectada por este fenómeno y, en consecuencia, está obligado a adoptar una política pública en múltiples frentes para solventar ese flagelo.
J. Sobre las obligaciones del Estado de salvaguardar la integridad de la población en un contexto de guerra irregular
187. La Constitución Política, en su artículo 2º, establece que las autoridades públicas del Estado están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
188. A su turno, el inciso 2º del artículo 217 constitucional señala que “[l]as Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.” La obligación de defender el orden constitucional, atribuible a la Fuerza Pública, tiene una faceta preventiva dirigida a precaver la configuración de graves violaciones de derechos humanos, lo cual incluye el desplazamiento forzado.[163]
189. Uno de los derechos, de carácter fundamental, cuya protección está en cabeza del Estado y que está ligado íntimamente con la vida misma de las personas y las condiciones en las que esta se desarrolla, es el derecho a la libre locomoción establecido en el artículo 24 de la Constitución. Ese derecho a la circulación y residencia también está consagrado en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a cuyo tenor establece:
“1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
“2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.
“3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás (…)”
190. A propósito del derecho a la circulación y residencia, el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos refiere, de una parte, la posibilidad que le asiste a las personas de elegir voluntariamente su lugar de residencia y, por ende, a no ser desplazadas de forma violenta. Por otra parte, la correlativa obligación del Estado de evitar el fenómeno del desplazamiento forzado, al garantizar la protección del derecho de las personas a la residencia.
191. A su turno, el artículo 17 del Protocolo II (Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, referente a la protección de las víctimas de los conflictos armados internos) establece lo siguiente:
“Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados.
“1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación.
“2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto.”
192. Finalmente, entre los Principios Rectores de los desplazamientos internos, reconocidos por las Naciones Unidas,[164] se encuentran los siguientes:
“Principio 5.
“Todas las autoridades y órganos internacionales respetarán y harán respetar las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas.
“Principio 6
“1. Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual (…)” Negrilla añadida.
193. En lo que respecta al derecho interno, y a propósito de la ya mencionada faceta preventiva del desplazamiento forzado, los artículos 2º y 7º de la Ley 387 de 1997 consagran el derecho de las personas a no ser desplazados forzosamente. El artículo 3º ibidem determina que “[e]s responsabilidad del Estado colombiano formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización económica de los desplazados internos por la violencia” (énfasis propio). A su turno, el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 387 de 1997 dispone que el Gobierno Nacional debía adoptar la iniciativa de “promover actos ciudadanos y comunitarios de generación de la convivencia pacífica y la acción de la fuerza pública contra los factores de la perturbación.” Negrilla añadida.
194. Esta Corporación se ha referido en varias ocasiones al deber del Estado de prevenir el desplazamiento forzoso de la población, en los siguientes términos:
“Al Estado colombiano le corresponde velar por la suerte de las personas desplazadas. Las normas constitucionales ponen a la persona como el centro de la actividad del Estado y ello entraña la obligación del Estado de procurar el bienestar de los asociados. Esto significa que, en primer lugar, debería evitar que se presentaran las situaciones que generan el desplazamiento forzado de colombianos, el cual, como ya se vio, comporta la vulneración de múltiples derechos de los asociados. Sin embargo, por diversas razones, cuyo análisis desborda el marco de esta sentencia, el Estado no ha cumplido con esta obligación. En vista de esta omisión y de las deplorables condiciones de vida que afrontan las personas desplazadas por efectos de la violencia, el Estado debe procurar brindarles las condiciones necesarias para retornar a sus hogares o para iniciar una nueva vida en otros lugares.”[165] Negrilla añadida.
195. A su vez, en el Auto 218 de 2006, esta Corte hizo un estudio de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. Ese auto expuso que, para ese momento, no existía prueba de que existiera, dentro de la política de atención a desplazados, un elemento específico orientado a prevenir la ocurrencia de desplazamientos y a atender de manera inmediata y efectiva las necesidades de quienes ya han sido desplazados. Se advirtió que:
“El desplazamiento forzado es particularmente gravoso para los grupos étnicos, que en términos proporcionales son los que sufren un mayor nivel de desplazamiento en el país, según se ha informado reiteradamente a la Corte y lo han declarado distintos analistas del fenómeno. El impacto del conflicto como tal se manifiesta en hostigamientos, asesinatos, reclutamiento forzado, combates en sus territorios, desaparición de líderes y autoridades tradicionales, bloqueos, órdenes de desalojo, fumigaciones, etc., todo lo cual constituye un complejo marco causal para el desplazamiento. El desplazamiento de los grupos indígenas y afrocolombianos conlleva una violación grave de los derechos constitucionales específicos de los que son titulares, incluyendo sus derechos colectivos a la integridad cultural y al territorio. Más aún, la relación de los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos con su territorio y los recursos presentes en él transforma el desplazamiento forzado en una amenaza directa para la supervivencia de sus culturas.
“Por estas razones, el Estado está en la obligación de actuar con particular diligencia para prevenir y solucionar este problema; pero con base en los informes de cumplimiento remitidos a la Corte, se observa un notorio vacío en este componente de la política de atención al desplazamiento. La inacción de las autoridades competentes se transforma, así, en un factor que agrava los efectos de esta crisis humanitaria.” Negrilla añadida.
196. En un mismo sentido, la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado expresó mediante fallo del 3 de mayo de 2013 que:
“Así las cosas, el presupuesto inicial de la responsabilidad del Estado ante casos de desplazamiento forzado está radiado en la omisión en el cumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las obligaciones constitucionales y legales en cabeza de la fuerza pública de acuerdo con las cuales las personas deben gozar de la protección de su vida, integridad personal, honra y bienes (art. 2 C.P.). El incumplimiento de las obligaciones del Estado, en la labor de prevenir los riesgos (énfasis propio) en los que se vean comprometidos los derechos humanos de los ciudadanos con ocasión de hechos perpetrados por terceros, dará entonces lugar a la responsabilidad del Estado por falla del servicio. (énfasis original).”
197. En suma, la Constitución Política y distintos instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad consagran el deber de las autoridades del Estado (inclusive de la Fuerza Pública) de proteger a las personas en su honra, bienes e integridad. Ello implica o comporta, garantizar la libertad de locomoción y de residencia de población, lo cual implica un mandato de prevenir el desplazamiento forzado. El incumplimiento de ese mandato puede derivar en la responsabilidad del Estado, por una eventual falla en el servicio de protección y seguridad.
198. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la responsabilidad del Estado respecto de casos de desplazamiento forzoso requiere de un criterio de razonabilidad, respecto de la previsibilidad en cuanto al acaecimiento de esa circunstancia. Se trata de dilucidar si las personas desplazadas se encontraban, efectivamente, ante un riesgo de ser desplazados.[166] En consecuencia, la prevención abarca todas las medidas de orden jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos de quienes pueden verse desplazados.[167]
199. Puntualmente, el Consejo de Estado, al retomar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado lo siguiente. Esto, en el caso puntual del deber del Estado de prevenir acciones de terceros que puedan vulnerar los derechos de la población:[168]
“[E]sa falla en el servicio por la omisión en el cumplimiento o el cumplimiento defectuoso en la labor de prevenir que los miembros de la población civil se vean lesionadas en sus derechos por el actuar de actores no estatales, exige determinar, según la doctrina, que el Estado omitió la adopción de medidas razonables para prevenir esa violación. Para llegar a dicha conclusión, se deberá revisar si la situación fáctica existió y la manera como se cumplen los siguientes tres elementos: i) los instrumentos de prevención utilizados, ii) la calidad de la respuesta y iii) la reacción del Estado ante tal conducta.”
200. De esa forma, el Consejo de Estado ha establecido unos criterios para determinar si el Estado, en efecto, podía prevenir el acaecimiento de un hecho vulnerador de los derechos de la población por parte de un tercero. Cabe destacar que ese análisis debe partir del contexto en el cual pudo ocurrir la vulneración que se buscaba prevenir. Lo anterior, con el propósito de dilucidar una eventual responsabilidad por falla del servicio.
201. Con todo, esta Sala insiste en que el análisis de cumplimiento o incumplimiento del deber de prevención de las autoridades públicas respecto del desplazamiento, aunque este sea atribuible a un tercero, debe necesariamente partir del contexto en el cual ocurre. Ello implica valorar la coyuntura de orden público, violencia sistemática y la condición socioeconómica e incluso geográfica del lugar donde tiene lugar el desplazamiento. Esto conlleva, en el marco de un proceso judicial en el que se persiga el resarcimiento de un desplazamiento, emplear estándares flexibles en materia probatoria, para comprender el grado de responsabilidad que, por acción u omisión pudo tener el Estado, inclusive la Fuerza Pública. Todo lo anterior debe realizarse con respeto del debido proceso y el derecho de defensa que les asiste a todas las partes en un proceso judicial.
K. Estudio del caso concreto: la configuración de los defectos específicos de tutela contra providencia judicial
202. Como se indicó previamente en esta providencia, la Sala Quinta de Revisión estudiará la configuración de los defectos fáctico, sustantivo, procedimental y de desconocimiento del precedente; se referirá a cada uno, en ese orden. En primer lugar, describirá los presupuestos para su configuración. En segundo lugar, determinará si, en efecto, la providencia cuestionada en la acción de tutela incurrió en alguno de ellos.
Defecto fáctico
203. Todas las autoridades judiciales de Colombia tienen autonomía e independencia para decretar, aceptar, rechazar y valorar las pruebas que se recaudan durante un proceso jurisdiccional. Eso hace que la intervención del juez constitucional en la materia sea excepcional. De allí que esta Corte, respetuosa de las anotadas autonomía[169] e independencia judicial,[170] haya sostenido que la acción de tutela procede contra una providencia judicial, por incurrir en un defecto fáctico, cuando “la irregularidad en el juicio valorativo sea ostensible, flagrante y manifiesta, es decir, de tal magnitud que incida directamente en el sentido de la decisión proferida.”[171]
204. El defecto fáctico puede presentarse de dos formas: una positiva y una negativa. La primera tiene lugar cuando se decide una controversia, a partir de argumentos irrazonables, que hacen que la valoración probatoria pueda ser por completo deficiente. La segunda se refiere a omisiones del juzgador en la etapa probatoria. Puede presentarse cuando no se decretan o no se practican pruebas relevantes o idóneas para llegar al conocimiento de los hechos relevantes, teniendo el deber de hacerlo.[172]
205. Así, un defecto fáctico se configura, en su dimensión positiva, cuando la decisión del juez se funda en elementos probatorios que no resultan aptos para la conclusión a la que arribó. En tal sentido, el juez de tutela se pregunta (i) por la calidad de las pruebas que le permitieron al juez llegar a cierto convencimiento, y (ii) por la valoración que aquél hizo de estas. Es cierto que toda autoridad judicial tiene amplia libertad en materia probatoria, pero esa libertad no es absoluta, en tanto debe respetar los criterios de racionalidad y razonabilidad.[173] Siempre que se alegue la existencia de un defecto fáctico en su dimensión positiva, el juez constitucional debe dilucidar si la lectura del juez accionado desconoció esos criterios.
206. Por ende, solo será reprochable una providencia judicial, por el defecto fáctico, cuando la conclusión a la que se llegó en ella no es razonable o se fundó en pruebas prohibidas por las reglas del debido proceso. Por supuesto, el juez de tutela no puede dejar sin efectos providencias que hayan sido respetuosas de los criterios anotados, aun cuando considere que cabía una aproximación diferente al acervo probatorio obrante en el proceso.[174]
207. En lo que tiene que ver con la dimensión negativa del defecto fáctico, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que se trata de casos en los cuales la autoridad judicial omite el decreto o la valoración de una prueba que resulta determinante para absolver un caso.[175] Así, este defecto se presenta “(…) cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido.”[176] En tal sentido, esta Corporación ha indicado que “(…) la dimensión negativa puede dar lugar a tres circunstancias: (i) por omisión o negación del decreto o la práctica de pruebas determinantes, (ii) por valoración defectuosa del material probatorio y (iii) por omitir la valoración de la prueba y dar por no probado el hecho que emerge claramente de ella.”[177]
208. De vuelta a la tutela, los accionantes plantearon que el defecto fáctico en el que, aducen, incurrió la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 se configuró a partir de los siguientes planteamientos. En general, señalaron que el Tribunal accionado omitió evaluar en debida forma los elementos probatorios que constan en el expediente contencioso administrativo, por lo que no fueron tenidos en cuenta para fundamentar la providencia atacada. En particular, la tutela aseveró que los siguientes medios probatorios que obraban en el expediente, no fueron valorados[178] adecuadamente por parte del Tribunal accionado: (i) los recortes de prensa autenticados del periódico El Universal de Cartagena de fecha 27 de julio de 1999, que dan cuenta de lo que ocurría en el Municipio de San Jacinto, Bolívar; (ii) la certificación expedida por el alcalde de ese municipio, de fechas 6, 26 y 27 de julio de 1999, en las cuales manifiesta que dio aviso a la Policía Nacional, Ejército Nacional y a la Armada Nacional de lo que ocurría, luego de que un grupo de habitantes del corregimiento de Las Palmas asistieran a su despacho para solicitar protección ante las masacres advertidas; (iii) la declaración de testigos presenciales y directos que dan cuenta de los hechos victimizantes; (iv) los informes técnicos de investigación de la Fiscalía y el CTI sobre lo ocurrido; (v) las actas de levantamiento de cadáveres respectivas; (vi) los registros de defunción de las personas ultimadas en la plaza pública del corregimiento de Las Palmas; (vii) la certificación expedida por las Fuerzas Militares de Colombia, Primera Brigada de Infantería de Marina, dirigida al Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual indica que, para el día 27 de septiembre de 1999, contaban con dos comandos de tropas de infantería de Marina los cuales hacían registro y control militar en la zona de San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Mahates (Bolívar); (viii) certificación de desplazados expedida por la Fiscalía Especializada de Derechos humanos y Justicia y Paz de la ciudad de Cartagena, de fecha 28 de septiembre de 1999, a favor de todos los demandantes, sobre los hechos ocurridos, y (ix) la certificación de vecindad expedida por los inspectores de policía de la comuna donde residían los accionantes, la cual demuestra el domicilio y arraigo que tenían estas tenían con el corregimiento de Las Palmas, Municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar.[179]
209. La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional estima que la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 de la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en defecto fáctico, a partir de las siguientes apreciaciones.
210. En primer lugar, en su dimensión positiva, como quiera que la argumentación en la que el Tribunal Administrativo de Bolívar soportó su conclusión de que los demandantes del proceso de reparación directa no habían dado aviso a las autoridades demandadas del riesgo en el que se encontraban no es razonable. En tal sentido, esta Sala estima que la valoración que el aludido Tribunal hizo del acervo probatorio obrante en el expediente careció de razonabilidad y objetividad. La Sala parte de la premisa según la cual, aun cuando en el proceso contencioso administrativo se acreditó que los demandantes eran desplazados y que habían sufrido un daño que no estaban en la obligación de soportar (el mismo desplazamiento forzado), ese no podía atribuírsele a las autoridades estatales demandadas, pues los demandantes no habían dado aviso del riesgo en el que se encontraban.
211. Así, contrario a lo estimado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, las autoridades demandadas sí tenían conocimiento de las amenazas, actos de intimidación y violencia (incluso masacres) que padecieron quienes resultaron desplazados del corregimiento las Palmas, del Municipio de San Jacinto (Bolívar), en el año 1999.
212. En primer lugar, esta Sala de Revisión aborda las dos certificaciones aportadas que dan cuenta que un grupo de habitantes dieron aviso de la situación que padecían, al alcalde del Municipio de San Jacinto, al cual pertenece el corregimiento de las Palmas. La primera certificación es del día 6 de julio de 1999 y en su documento original lleva el escudo de Colombia y la firma del alcalde del aludido municipio.
“ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JACINTO BOLIVAR.
“EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JACINTO BOLIVAR A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA
“CERTIFICA:
“Que el día 06 de Julio de 1999 asistieron al Despacho de la Alcaldía Municipal de San Jacinto, Bolívar, un Gripo de habitantes del Corregimiento de las PALMAS, Jurisdicción del Municipio de SAN JACINTO BOLIVAR a poner de manifiesto que al Mensionado (sic) Corregimiento Llegaron (sic) un grupo armado de Autodefensas Unidad de Colombia a amenazar de muerte a sus pobladores para que se diera abiso (sic) a las autoridades competentes, como es el Cao de las Fuerzas armadas de Colombia (policía, Ejército Nacional y Armada Nacional)
“Para Constancia se Expide y forma la presente a los Seis (06) días del mes de Julio de 1999.”[180]
213. La segunda certificación, aunque no tiene fecha, también lleva el escudo de la República de Colombia en su encabezado, así como la referencia al Municipio de San Jacinto y su NIT. El documento lo suscribe Jaime Arango Viana, en calidad de alcalde municipal. La certificación reza lo siguiente:
“EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JACINTO BOLÍVAR A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA
“CERTIFICA
“Que el día 26 y 27 (sic) de Julio de 1999 asistieron al despacho de esta Alcaldía Municipal un grupo de habitantes del Corregimiento de las Palmas, Jurisdicción de este Municipio, a poner de manifiesto que el día 25 del mismo mes y año un grupo de personas armadas pertenecientes al parecer de las autodefensas habían penetrado a dicha población y asesinaros a traes ciudadanos, y amenazando de muerte a los demás pobladores si no desocupaban el caserío.
“Que se dio aviso inmediatamente a las autoridades competentes (Policía nacional, Ejército Nacional y la Armada). Para la respectiva protección.”[181]
214. En segundo lugar, el otro conjunto de pruebas que los accionantes aducen no fue debidamente valorado son dos notas de prensa del periódico ‘El Universal’, cuyo contenido se reproduce a continuación. La primera de ellas del 27 de julio de 1999 titulada ‘Muerte y pánico en Las Palmas’. En esta nota se describe la masacre ocurrida en ese corregimiento de San Jacinto del Municipio de San Jacinto el 25 de julio de 1999, a la cual se refiere el escrito de tutela. En una parte de la nota se describe lo siguiente:
“Hombres portando armas de corto y largo alcance, vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y que se identificaron como miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a tres agricultores en el corregimiento de las Palmas, zona rural de San Jacinto (…)
“Los paramilitares antes de irse amenazaron con regresar al corregimiento en quince días. Esta situación tiene atemorizados a los habitantes de Las Palmas, localidad ubicada a 15 kilómetros de San Jacinto – a 45 minutos en jeep en terreno destapado.
“Esta situación rebosó la copa de la paciencia y llevó a los habitantes del corregimiento a pensar en la posibilidad de iniciar un éxodo hacía San Jacinto con el propósito de exigir al Gobierno Nacional y al departamental, ya que los tienen olvidados desde hace mucho tiempo.
“‘Este pueblo era un remanso de pasa, pero cuando comenzaron a llegar esas personas se acabó todo. Al difunto Gregorio Fontalvo hace dos años le quemaron la finca y le robaron 400 cabezas de ganado. Los grupos al margen de la ley han asesinado a más de 14 personas y nadie hace nada’ dijeron algunos de los habitantes de la población cansados de vivir en medio de la violencia de la cual son ajenos.”[182]
215. La segunda nota de prensa (compuesta por la portada y un reportaje en el cuerpo del periódico) es del 29 de septiembre de 1999, también del periódico ‘El Universal’. En su portada se incluyó la siguiente información:
“La violencia acaba con otro pueblo de Bolívar
“Mas de dos mil habitantes del corregimiento Las Palmas, abandonaron sus viviendas para dirigirse a la cabecera municipal de San Jacinto, luego de la matanza de cuatro personas el pasado lunes. No hay presencia de las autoridades.
“Unos dos mil habitantes del corregimiento de Las Palmas, perteneciente al municipio de San Jacinto, abandonaron ayer sus casas para dirigirse a la cabecera municipal, argumentando que no cuentan con la ayuda del Estado para salir de esta situación. En medio del cansancio y la tristeza de la partida, pidieron al gobierno Departamental que no los olvide (…)
“El terror se adueñó del pueblo entero, después de la matanza del lunes.”[183] Negrilla añadida.
216. A su turno, de la nota interior del periódico, titulada ‘Las Palmas: otro pueblo fantasma’, se destaca lo siguiente:
“La guerra irracional entre los grupos armados al margen de la ley nuevamente causó muerte y desolación en la población civil. Ayer desde muy temprano, San Jacinto se vio invadido por los desplazados de las Palmas, por causa del absurdo accionar de los llamados grupos de Autodefensas. Según el relato de los angustiados campesinos, la tensa calma en que se encontraban se vio interrumpida con la llegada del grupo a la población de Las Palmas, en horas de la mañana del lunes (…)
“En ese instante el terror y la impotencia se apoderaron de los habitantes de Las Palmas y muchos se escondieron en sus propias viviendas (…) Los hombres armados, quienes se identificaron como integrantes de las Autodefensas, ingresaron a la mayoría de las casas del pueblo invitando a sus ocupantes a una reunión en la plaza central. También llegaron a los colegios del pueblo y suspendieron las clases (…)
“Acto seguido asesinaron a Emma Herrera, después a su hijo Celestino, luego a Rafael Sierra Barreto y por último a Tomás José Bustillo, todo esto en presencia de la mayoría de los menores de la población.
“Pasadas las 12:00 del día y antes de irse los presuntos integrantes de las Autodefensas amenazaron con volver a la población. Dijeron que la próxima vez los asesinarían a todos, incluyendo a los niños.
“También les ordenaron a los habitantes abandonar el corregimiento, pero les instruyeron que debían salir después de las 3:00 de la tarde del pasado lunes.”[184] Negrilla añadida.
217. En otro aparte titulado ‘Incursión anterior’ de la misma nota se indica lo siguiente:
“El pasado 25 de julio, miembros de las Autodefensas llegaron a la población y asesinaron a Gregorio Fontalvo Arroyo, a su hijo Gregorio Fontalvo García y a Argemiro Medina. En esa ocasión los hombres armados amenazaron con regresar a la población y asesinar a otras personas, a quienes sindicaban de ser colaboradores de la guerrilla.
“Dos meses después el grupo cumplió con su cometido, situación que tiene atemorizados a los habitantes de la región de los Montes de María.”[185] Negrilla añadida.
218. Otro aparte del mismo artículo se titula ‘Desplazamiento hacía San Jacinto’ y precisa lo siguiente: “En medio de la lluvia y el barro, más de dos mil habitantes del corregimiento de Las Palmas abandonaron sus tierras y se dirigieron a la cabecera municipal de San Jacinto (…) En la mañana de ayer, los desplazados se apostaron en los andenes de la carretera Troncal de Occidente, pero en la tarde se movilizaron hacía la Alcaldía solicitando una rápida solución.” Negrilla añadida.
219. Finalmente, en el aparte denominado ‘No hay presencia del Estado’ se detalla:
“Los temerosos habitantes de Las Palmas señalaron que no cuentan con la ayuda del Estado para salir de esta situación. Ayer, en medio del cansancio y la tristeza, pidieron al gobierno Departamental que nos los olvidaran. Hasta el momento ningún funcionario de la Gobernación se ha desplazado a San Jacinto para verificar la situación que se vive en Las Palmas. Una comisión de desplazados se reunió con la Policía de San Jacinto y expuso que lo único que desean es garantías efectivas para regresar a la población.”[186] Negrilla añadida.
220. En tercer lugar, los accionantes indicaron que el Tribunal Administrativo de Bolívar valoró indebidamente el acta de levantamiento de cadáver de Ema Herrera Caro del Instituto de Medicina Legal del 28 de septiembre de 1999, efectuado en la Oficina de la Secretaria de Interior del Municipio de San Jacinto, Bolívar. En este se indica que la muerte de la persona mencionada fue ocasionada mediante una arma de fuego, por impacto en el cráneo, ocurrida el 27 de septiembre de 1999. La aludida acta indica que el hecho ocurrió en el “[p]arque central del corregimiento de Las Palmas, en presencia de la comunidad.”[187] Negrilla añadida. También obra el registro de defunción de José Celestino Ávila, en la cual se indica que falleció el 27 de septiembre de 1999 en el corregimiento de Las Palmas del Municipio de San Jacinto (Bolívar), al medio día, y que la causa del deceso fue por herida de arma de fuego, en el cráneo.[188]
221. En cuarto lugar, los actores refirieron el Oficio No. 0687 de la Armada Nacional, emitido en Corozal el 29 de septiembre de 2008, dirigido a la Secretaria del Tribunal Administrativo de Bolívar, en la cual se refiere lo siguiente:
“En respuesta a su oficio del asunto, relacionado con la expedición del certificado donde conste si para el 27/SEP/99 se tenía instalado un retén en los municipios El Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan de Nepomuceno (Bolívar), con toda atención anexo me permito informar que para esa fecha, tropas orgánicas del Batallón de Contraguerrilla No. 51 y del Batallón de Fusileros (…) se encontraban efectuando operaciones de registro y control militar en el área en las áreas de San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Mahates (Bolívar), en las cantidades de efectivos que muestran los insitop (sic) de fecha 27 de Septiembre del año 1999 y cuyas copias me permito anexar.
“Es de anotar que de acuerdo al orden de batalla de los grupos terroristas ONT FARC 35 y 37, ELN y ERP que para esta época delinquían en el Departamento de Bolívar, sumaban un gran número de terroristas en armas.”[189] Negrilla añadida.
222. Entre los anexos a la tutela, también se encuentra el Acta No. 003, suscrita a mano, en la cual consta la presunta posesión de Jaime Rafael Arango Viana, como alcalde del Municipio de San Jacinto, Bolívar, de fecha 25 de febrero de 1998. Esa posesión se dio ante el Notario Único del Círculo de San Jacinto.
223. Sumado a lo anterior, en respuesta al Auto proferido por la Sala Quinta de Revisión el 8 de octubre de 2024, la Alcaldía Municipal de San Jacinto certificó que, para el año 1999 (momento en el que ocurrió el desplazamiento), el señor Jaime Arango Viana sí era el alcalde de ese municipio. Ese hecho brinda solidez y certeza a las certificaciones aportadas al proceso contencioso administrativo y que dan cuenta de las advertencias que presentaron los habitantes del aludido municipio, respecto del riesgo en el que se encontraban y la necesidad de una intervención inmediata de las autoridades para brindarles protección. Lo anterior, por cuanto, en efecto el alcalde para la época de los hechos sí era el señor Arango Viana.
224. Asimismo, el hecho de haber obtenido una respuesta oficial, por parte de la misma Alcaldía de San Jacinto, pone de presente que la autoridad judicial accionada pudo haber zanjado su duda respecto de si el señor Arango Viana era o no el alcalde de ese municipio. Este aspecto es relevante, como quiera que la autoridad judicial accionada soportó su postura de proferir una decisión negativa a los intereses de los actores, ante la ausencia de certeza respecto de si el mencionado señor Arango Viana era efectivamente el alcalde de San Jacinto, para el momento en el que se dio aviso de las masacres y ocurrió el desplazamiento en ese municipio.
225. A partir de todo lo anterior, la Sala Quinta de Revisión estima que, en efecto, la valoración de las pruebas que realizó la mayoría de los integrantes de la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar carece de objetividad y razonabilidad. Una lectura conjunta de los anteriores elementos probatorios –en virtud del valor que la prueba indiciaria tiene en los procesos causados por graves violaciones de derechos humanos– demuestra que: (i) los habitantes del corregimiento de las Palmas del Municipio de San Jacinto (Bolívar) padecían de amenazas y asedio de parte de grupos armados que afirmaban pertenecer a las Autodefensas. Tal circunstancia es descrita en el numeral 1º de los hechos de la acción de tutela, en la cual se describe que el 5 de julio de 1999, un grupo fuertemente armado, que vestía prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, ingresó al corregimiento de Las Palmas. Luego de citar de casa en casa a los habitantes del corregimiento, amenazaron de muerte a toda la población al acusarlos de auxiliadores de la guerrilla.
226. (ii) Tal y como consta en la certificación del 6 de julio de 1999, en esa fecha, un grupo de habitantes del corregimiento de las Palmas acudió al despacho del alcalde del Municipio de San Jacinto, con el fin de informar sobre las amenazas descritas, con el fin de que se le diera aviso a las Fuerza Armadas para que se protegiera al enunciado grupo de habitantes; (iii) las amenazas se concretaron en dos masacres, acaecidas los días 25 de julio y 27 de septiembre del año 1999. Tal y como consta en la segunda certificación, los habitantes de Las Palmas acudieron nuevamente al alcalde municipal para dar aviso de la primera masacre ocurrida y solicitar la protección de la Fuerza Pública; (iv) las dos masacres fueron de conocimiento público, así como los llamados de las víctimas a las autoridades públicas competentes, en las cuales solicitaban protección. De esto dan cuenta las notas de prensa del periódico ‘El Universal’; (vi) el homicidio violento por impacto de bala de dos personas del corregimiento de Las Palmas, ocurrido el 27 de septiembre de 1999, quienes fueron ultimadas con tiros en la cabeza, y (vii) la presencia de la Fuerza Pública en el área, conforme a lo certificado por la Armada Nacional en su misiva del 29 de septiembre del 2008, dirigida a la Secretaria del Tribunal Administrativo de Bolívar.
227. Así, el defecto fáctico por indebida valoración probatoria se configura –en su dimensión positiva– pues el Tribunal Administrativo de Bolívar erró en la valoración que realizó respecto de las aludidas pruebas, las cuales apreciadas en conjunto demuestran que en el corregimiento de las Palmas hubo presencia de las Autodefensas, quienes habían amenazado a la población, conminándolas a abandonar el corregimiento so pena de muerte. También quedó demostrado que la comunidad dio aviso al alcalde municipal, quien afirmó acudiría a la Fuerza Pública para lograr la protección de la población de Las Palmas. Se reitera que las amenazas se concretaron, en dos masacren ocurridas en un lapso cercano a los dos meses. Aunado a lo anterior, la Fuerza Pública ejercía labores de seguridad en el área, mediante la presencia de dos batallones adscritos a la Armada Nacional.
228. Esta Sala de Revisión se detiene en los reproches que la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 efectuó respecto de la vocación probatoria de las certificaciones expedidas por el alcalde del Municipio de San Jacinto. Este aspecto es crucial, pues la aludida providencia centró su decisión de negar las pretensiones de la demanda, al considerar que no había prueba suficiente que demostrara que los vecinos del corregimiento de Las Palmas dieron aviso a las autoridades correspondientes, por lo que estas no estaban en capacidad de prevenir las masacres y el consecuente desplazamiento de los demandantes del proceso contencioso administrativo.
229. Al respecto, esta Sala se remite y acoge el salvamento de voto de la Magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar e integrante de su Sala de Decisión No. 2, doctora Marcela de Jesús López Álvarez. La aludida Magistrada salvó su voto respecto de la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 e indicó lo siguiente frente a los reparos que la mayoría de la Sala de Decisión No. 2 formuló en relación con las certificaciones del alcalde municipal de San Jacinto que dan cuenta que la comunidad de Las Palmas si dio aviso a las autoridades del riesgo en el que se encontraba:
“[Las críticas y razonamientos respecto de las certificaciones de la alcaldía municipal] no fueron tamizados por el principio de legalidad de los documentos públicos establecidos en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, así como, la presunción de autenticidad del documento público consagrado en el artículo 244 del CGP y el de buena fe; y, respecto de la valoración probatoria debía tenerse en cuenta que el documento público prueba plenamente las declaraciones que contiene y su otorgamiento. Exponer de manera dubitativa la calidad de alcalde para la época de los hechos del señor Jaime Arango Viana, me obliga a discrepar de la posición de la Sala, pues esa duda -si es que hay lugar a ella, teniendo en cuenta que se trata de documentos no dubitados en cuanto su autenticidad por la parte contra la cual se aduce- debió ser superada recurriendo a los otros medios de pruebas de los que dispone el juez, esto es, haciendo uso de las facultades oficiosas de práctica de pruebas y aplicando los estándares probatorios en escenarios donde se discute la responsabilidad del Estado, tal como lo indica la sentencia de tutela T-117-22.”[190] Negrilla añadida.
230. Así, la Sala Quinta de Revisión comparte los argumentos del aludido salvamento de voto y considera que, en efecto, las certificaciones que dan cuenta del aviso que dio la comunidad al alcalde del Municipio de San Jacinto se presumen legales, nunca fueron tachadas como falsas y debieron valorarse a partir del principio constitucional de la buena fe. Aunado a lo anterior, una lectura conjunta del acervo probatorio, de la otra evidencia que obraba en el proceso, brinda solidez a lo afirmado en las certificaciones respecto de (i) el contexto de violencia que asolaba al corregimiento de Las Palmas y (ii) el aviso que dio la comunidad de ese corregimiento al alcalde de San Jacinto, quien afirmó trasladaría la petición de protección a la Fuerza Pública.
231. Respecto de la indebida valoración probatoria, cabe aludir también al Informe CTI UIN 407 del 28 de septiembre de 1999 (que figura como hecho probado en la Sentencia atacada del 23 de noviembre de 2022). Ese informe narra las acciones de inteligencia que se llevaron a cabo con el fin de esclarecer los homicidios ocurridos en el corregimiento de Las Palmas, por parte de la Fiscalía General de la Nación, así:
“Se ofició al Secretario del Interior a fin de que hiciera entrega de las diligencias adelantadas por él, y en su respuesta de fecha septiembre 29 de 1999 manifiesta que las diligencias de levantamiento de cadáver de las personas EMA HERRERA CARO y JOSE CELESTINO AVILA HERRERA, ya fueron enviadas a la Unidad Seccional de Fiscalía del Carmen de Bolívar, y que las otras dos personas ultimadas, de nombre RAFAEL SIERRA BARRETO y TOMAS BARRETO SIERRA fueron inhumadas en el corregimiento de Las Palmas, sin practicársele diligencias de levantamiento de cadáver, así mismo informa que según censo realizado por la Cruz roja Nacional, se encuentran en San Jacinto 504 personas pertenecientes a 114 familias desplazadas de ese corregimiento.
“Se recepcionaron declaraciones juradas a las siguientes personas:
“1. EDUARDO RAFAEL ESTRADA HERRERA, con C.C. No. 9171744 de San Jacinto (Bolívar).
2. DAIRO ALFONSO DIAZ ARROYO, con Tarjeta de Identidad No. 82030950484 de San Jacinto (Bolívar).
3. WILMAN DIAZ CONTRERAS, con C.C. No. 9177810 de El Carmen de Bolívar.
4. RAFAEL AUGUSTO CERPA POLO, con C.C. No. 954982 de Las Palmas (Bolívar).
5. JOSE ANGEL CERPA HERRERA, con C.C. No. 17101568 de Bogotá (Cundinamarca).
“Como complemento al informe se suministra la siguiente información al señor fiscal, la cual esta consignada en las premencionadas declaraciones juradas:
“- Según declaró EDUARDO ESTRADA HERRERA, algunos de los integrantes del grupo armado que incursionó en el corregimiento de Las Palmas, tenían brazaletes donde se leía AUCCU.
- Según declaró el señor WILMAN DIAZ, el grupo armado se identificó cuando llegaron como guerrilla, pero que cuando comenzaron a matar la gente decían que los mataban por ser colaboradores de la guerrilla, que ellos eran PARAMILITARES, así mismo manifestó que las personas del grupo armado correspondían a la siguiente descripción: mide aproximadamente 1.72 mts de estatura, contextura gruesa, cara redonda, cachetón, color de piel moreno, cabello churrusco, lo apodan ‘EL GALLO’.
- El señor WILMAN DIAZ también manifestó que este grupo armado habría llegado al corregimiento de Las Palmas como en cinco ocasiones.
- El señor JOSE ANGEL CERPEDA HERRERA, manifiesta en su declaración que el día 27 de septiembre del presente año, a las 6:30 de la mañana llegó a la vereda Las Palmas, un grupo de AUTODEFENSAS CAMPESINAS.
“Así mismo se anexa carta dirigida a la Presidencia de la República, y suscrita por personas pertenecientes a la comunidad del corregimiento de Las Palmas (Bolívar, en las que solicitan colaboración y soluciones para los problemas de su población (sic).”[191]
232. El aludido informe del CTI de la Fiscalía General de la Nación (que, se insiste, se tiene como hecho probado en la sentencia enjuiciada) refuerza las conclusiones anteriormente esbozadas por la Sala de Revisión. Este informe refiere que el grupo de Autodefensas que perpetró la masacre que la Fiscalía fue a investigar ya había hecho presencia en el corregimiento de Las Palmas en, al menos, cinco ocasiones. También pone de presente el desplazamiento de 504 personas pertenecientes a 114 familias, quienes salieron del corregimiento ante la masacre ocurrida. Una vez más, la Sala recalca en que un análisis conjunto –respetuoso de la flexibilidad probatoria propia de procesos en los que se discute una violación grave de derechos humanos– demuestra que las autoridades demandadas en el proceso contencioso administrativo debieron haber conocido la situación de riesgo en la que se encontraban los habitantes del corregimiento Las Palmas.
233. Ahora, esta Sala de Revisión se detiene en el contexto de violencia al que alude la magistrada disidente en su salvamento de voto. Como se indicó en el acápite considerativo de esta providencia, es clara y documentada la violencia que se vivía en la región de los Montes de María durante la década de los años 90 del siglo pasado. Ese contexto de violencia es fundamental para el esclarecimiento de la verdad material –derecho de la población desplazada– al tiempo que pone en evidencia el deber de protección que le correspondía a la Fuerza Pública, respecto de una zona de la geografía nacional que padecía el sitio y la amenaza constantes de las Autodefensas y de otros grupos al margen de la Ley. Respecto del anotado contexto, la magistrada disidente señaló lo siguiente:
“[L]os hechos del desplazamiento forzado de los demandantes como miembros del Corregimiento de las Palmas, debían contextualizarse histórica y geográficamente, al considerar que se debió hacer uso de la flexibilidad probatoria antes aludida, lo que conllevaba necesariamente a valorar el resto del material probatorio tales como: notas de prensa, los procesos que debían trasladarse tales como la reparación directa que cursó en el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena y que culminó con la sentencia de segunda instancia que condenó al Estado por los mismos hechos, sentencia cuya copia se acompañó a la demanda, investigación penal adelantada por los homicidios ocurridos de manera pública y con anterioridad a la fecha del desplazamiento forzado, levantamiento de cadáver, informes de las autoridades de investigación CTI y DAS, entre otros medios de prueba que permitían determinar la previsibilidad de los hechos de violencia que motivaron el medio de control de reparación directa que ahora nos ocupa, e incluso recurrir al decreto de pruebas de oficio, con mayor razón cuando, se reitera, fueron pedidas oportunamente sin que se llevara a cabo su práctica en primera instancia por razones que se desconocen, pero que, en todo caso, no pueden atribuirse a culpa de los demandantes.”[192] Negrilla añadida.
234. La enumeración probatoria que se efectúa en el salvamento de voto citado pone de presente que la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 también incurrió en defecto fáctico, en su dimensión negativa. Al respecto, cabe recordar que esta se presenta cuando no se decretan o se practican pruebas idóneas para llegar al conocimiento de los hechos relevantes, teniendo el deber de hacerlo. Específicamente este defecto se presenta cuando la autoridad judicial omite el decreto y la práctica de pruebas que se estiman indispensables para la solución de la controversia planteada.
235. El análisis de la configuración del defecto fáctico en su dimensión negativa parte de uno de los elementos de la flexibilización probatoria que se estudió en esta providencia y que debe regir para litigios en los que se discute la responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos, como es el caso del desplazamiento. Como se anotó en precedencia, la flexibilización probatoria comporta la inversión en la carga de la prueba o el decreto y práctica de pruebas de oficio, dirigidas a dilucidar la verdad material, como derecho de la población desplazada.
236. Antes de adentrarse en la manera como en la sentencia enjuiciada se configuró un defecto fáctico en su dimensión negativa, la Sala Quinta de Revisión precisa y reitera que los elementos probatorios e indicios a los que se hizo referencia en precedencia, son suficientes para sostener que, contrario a lo concluido por el Tribunal enjuiciado, esos elementos demuestran que las autoridades accionadas si tuvieron conocimiento de las situaciones de extremo riesgo y violencia que padecía la comunidad del corregimiento de las Palmas, por las siguientes razones: (i) porque las certificaciones que obran en el expediente contencioso administrativo prueban que, desde un principio y antes de que ocurriera la primera masacre, la comunidad de las Palmas dio aviso al alcalde municipal e hizo explícita su solicitud de protección y seguridad. Ahora bien, el hecho de que se desconozca si el alcalde de aquel entonces trasladó o no esa solicitud de protección, de ninguna manera puede ser tomado como un factor en contra de los demandantes. Esto pues escapa de su capacidad, control y conocimiento, asumir o verificar si su denuncia fue trasladada a la Fuerza Pública. La Sala recalca que el corregimiento de Las Palmas se encuentra a 45 minutos vía trocha de la cabecera de San Jacinto; ese aislamiento geográfico destaca la importancia que tenía que el alcalde de ese municipio transmitiera la petición de protección de los demandantes; (ii) porque, como se abordará con mayor detalle en el próximo acápite, era un hecho notorio la situación de grave violencia y conflicto que se vivía en el Municipio de San Jacinto y, en general, en los Montes de María. Esto se deriva, no solamente de los apartes periodísticos que la parte demandante aportó al proceso de reparación directa, sino también a la documentación generalizada que existe sobre ese fenómeno y que fue referida en el capítulo de consideraciones de esta Sentencia. En esa medida, el deber de prevención del desplazamiento forzado que les asiste a todas las autoridades públicas, no se predica o activa exclusivamente con el actuar de los demandantes (exigiéndoles demostrar de manera rígida que dieron aviso a las autoridades demandadas), sino de la circunstancia de extrema violencia que se padecía en el área de los Montes de María, y (iii) tal y como consta en la certificación aportada por la Armada Nacional, en jurisdicción del Municipio de San Jacinto operaban dos batallones encargados de llevar a cabo operaciones contrainsurgentes. Independientemente de que la Armada jamás hubiera sido informada de lo que acontecía en Las Palmas por parte del alcalde municipal, lo cierto es que, entre el 6 de julio de 1999 y el 27 de septiembre del mismo año (fecha de la segunda masacre que dio inicio al desplazamiento), transcurrieron casi tres meses. Dada la connotación notoria y conocida de la violencia en la región de los Montes de María y la publicidad que hubo de la primera masacre ocurrida en julio de 1999, es razonable esperar que se hubiera brindado algún tipo de protección a los habitantes del corregimiento de Las Palmas. Ello no ocurrió, se presentó una nueva masacre y un número importante de habitantes de ese corregimiento fue obligado a desplazarse.
237. De vuelta a la dimensión negativa del defecto fáctico, esta Sala estima que este se configuró, por cuanto: (a) el Tribunal Administrativo de Bolívar omitió decretar las pruebas de oficio que podrían haber dilucidado las dudas que afirmó tener respecto de las pruebas que demostraban que los demandantes habían dado aviso del riesgo en el que se encontraban a las autoridades. Lo anterior es de particular relevancia ya que el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011 establece que, en cualquier instancia, el juez o magistrado podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad.[193] Esto, en línea con lo planteado por la Magistrada disidente en su salvamento de voto. Si el Tribunal accionado tenía inquietudes respecto de las certificaciones aportadas, en aras de garantizar los derechos a la verdad material, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, debió haber decretado las pruebas necesarias para, por ejemplo, constatar con el Municipio de San Jacinto si, en efecto: (i) Jaime Arango Viana fue alcalde de ese municipio, y si (ii) existía algún registro de las visitas que los demandantes del proceso contencioso administrativo efectuaron en 1999, y de lo discutido y lo peticionado en esas ocasiones.
238. (b) El Tribunal Administrativo de Bolívar pudo haber invertido la carga de la prueba, con el propósito de solicitar a las autoridades demandadas para que estas aportaran elementos de juicio relevantes para constatar si tenían conocimiento del riesgo y la violencia que padecía la región de Montes de María y, en particular, del Municipio de San Jacinto y su corregimiento de las Palmas. Esta Sala hace énfasis en un punto y es que el Municipio de San Jacinto nunca respondió la demanda de reparación directa. A partir de esa circunstancia, esta Sala considera que el aludido Tribunal pudo haber insistido, en uso de las facultades que le otorga la ley, en obtener una respuesta de parte de esa entidad territorial o, cuando menos, oficiarla para que aportara los elementos probatorios relevantes que obraran en su poder.
239. En suma, la Sala Quinta de Revisión concluye que la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 de la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en defecto fáctico, en sus dimensiones positiva y negativa. La primera, pues omitió valorar las pruebas e indicios que obraban en el expediente contencioso administrativo, bajo la óptica de la flexibilidad probatoria que debe aplicar a los procesos en los que se discute la responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos (lo cual incluye al desplazamiento forzado). A partir del análisis hecho, esta Sala concluyó que los elementos probatorios obrantes en el expediente demuestran que las autoridades accionadas conocieron o debieron conocer la situación de riesgo en la que se encontraban los demandantes y, por ende, les asistía el deber de prevención del desplazamiento que han definido la ley y la jurisprudencia. En cuanto a la dimensión negativa (segundo elemento), el aludido Tribunal omitió su deber de practicar pruebas de oficio y/o invertir la carga de la prueba con el fin de dilucidar las inquietudes que tenía respecto de las pruebas que apuntaban a demostrar que, como se afirmó, las autoridades demandadas tenían o debían tener conocimiento de la situación de riesgo que enfrentaban los habitantes del corregimiento de las Palmas en San Jacinto (Bolívar). Con todo, las anotadas falencias son una violación ostensible y flagrante del criterio de flexibilidad probatoria que incidieron directamente en la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar de negar las pretensiones de la demanda.
Defecto sustantivo o material
240. Según la Sentencia C-590 de 2005, el defecto material o sustantivo ocurre en aquellos casos en que una decisión se adopta “con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”. Así, esta Corporación ha precisado que se trata “[d]el error en el que incurren los jueces al aplicar o interpretar las disposiciones jurídicas que rigen el conflicto jurídico sometido a su jurisdicción.”[194] No obstante, esta Corte también ha establecido que, para la configuración de este defecto, el error endilgado debe ser de tal entidad que pueda comprometer derechos fundamentales de las partes y terceros involucrados en el proceso.[195]
241. Esta Corte ha desarrollado distintas hipótesis en las que se configura el defecto sustantivo y que se resumen a continuación: (i) cuando se advierte una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso, la decisión atacada se soporta en una norma que no existe, ha sido derogada o que ha sido declarada inconstitucional;[196] (ii) la aplicación de una norma que requiere de una interpretación sistemática con otras normas. Así, este presupuesto se configura cuando no fueron tenidas en cuenta otras normas aplicables al caso y que son necesarias para la decisión que se controvierte;[197] (iii) por aplicación de normas que, aunque constitucionales, no son pertinentes para resolver el caso concreto. En este supuesto la norma que se usa no es inconstitucional, pero al aplicarse al caso concreto se vulneran derechos fundamentales, razón por la cual no debe emplearse;[198] (iv) cuando la providencia enjuiciada está inmersa en una incongruencia entre los fundamentos jurídicos y su parte resolutiva. Este supuesto se presenta cuando lo que resuelve un juez no corresponde con las motivaciones que expuso en su providencia,[199] y (v) por aplicación de una norma o de un grupo de disposiciones abiertamente inconstitucionales, evento en el cual, si bien el contenido de esas disposiciones no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la Constitución. A la postre, este evento se configura cuando el juez de la causa no inaplica una norma mediante la figura de la excepción de inconstitucionalidad.[200]
242. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional[201] ha señalado que una autoridad jurisdiccional puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable, en las siguientes dos hipótesis. Primero. Cuando le otorga a una norma un sentido y alcance contraevidentes. Esto quiere decir que deriva una consecuencia normativa de una disposición, que no se desprende de ella. Esto vulnera el principio de legalidad. Segundo. Cuando la autoridad jurisdiccional le confiere a una disposición infraconstitucional una interpretación que, aunque en principio es formalmente viable, en realidad, contraviene postulados contenidos en la Constitución, o conduce a un resultado desproporcionado.
243. Esta Corporación[202] ha definido que también puede configurarse un defecto sustantivo, cuando la Corte Constitucional ha fijado en su jurisprudencia el alcance de una disposición normativa y la providencia que se cuestiona en sede de tutela ignora el alcance que esta Corte ha fijado, respecto de la aplicación de cierta norma. Esa noción se deriva de la vinculatoriedad de las decisiones que emite esta Corporación. Dicho de otra forma, no es posible separarse del alcance o entendimiento que ha hecho esta Corte respecto de una disposición normativa.
244. El defecto sustantivo, en la modalidad de desconocimiento del precedente judicial, ocurre, entonces, “cuando el juzgador se aparta de los precedentes que determinan el contenido de la norma aplicable. Al interpretar la norma de una forma diferente a la autorizada, o al variar la manera en la que el mismo juez venía decidiendo los mismos problemas jurídicos, surge un error en la aplicación uniforme de la norma.”[203]
245. Descendiendo a lo planteado en la acción de tutela, la Sala considera que, en su texto, se planteó la configuración de este defecto en dos vías.
246. La primera de ellas se refiere a que la decisión proferida por la Sala No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar es contraria a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Indicó la tutela que, según la Sentencia SU-035 de 2018, los indicios son considerados medios probatorios que, por excelencia, conducen al juez a determinar la responsabilidad del Estado. Agregó que, conforme la Sentencia T-117 de 2022, las víctimas del conflicto armado no pueden presentar un material probatorio robusto que indique las afectaciones específicas que sufrieron en un determinado contexto de violencia, debido a la situación de especial de vulnerabilidad en la que se encuentran.[204] En consecuencia, el juez de lo contencioso administrativo tiene el deber de proteger los principios de índole constitucional y los derechos de las víctimas, por lo cual puede decretar pruebas de oficio con la finalidad de arribar a la verdad histórica y adoptar decisiones que apunten a garantizar justicia material.[205] Agregó que, según providencia del 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, las situaciones de violencia propias del conflicto armado interno hacen que sus víctimas estén en situación de debilidad manifiesta, por lo cual enfrentan circunstancias en las cuales les es imposible demostrar fácticamente esa violencia que padecieron.[206] Finalmente, destacó que la providencia del 14 de julio de 2016, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, ordena la flexibilidad de la apreciación y valoración de los medios probatorios dirigidos a demostrar graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
247. Del recuento anterior se entiende que, por una parte, la acción de tutela circunscribió la configuración del defecto sustantivo al desconocimiento de ciertas reglas jurisprudenciales fijadas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. Al respecto, la Sala considera que la tutela no enuncia cómo las providencias que alude desconocidas –en sede de defecto sustantivo– establecen el alcance de una disposición normativa aplicable al caso concreto.
248. La segunda vía a partir de la cual la tutela enuncia que se configuró un defecto sustantivo es ante la inaplicación del artículo 167 del Código General del Proceso. Esa norma dispone en su último inciso que “[l]os hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”
249. Entre las pruebas que obran en la tutela (y que los actores aluden demuestran hechos notorios), y que fueron aportadas al proceso contencioso administrativo, se encuentran copias de dos notas de prensa del periódico ‘El Universal’ (a las cuales ya se hizo referencia en esta providencia). La primera de ellas del 27 de julio de 1999 titulada ‘Muerte y pánico en Las Palmas’. En esta nota se describe la masacre ocurrida en ese corregimiento del Municipio de San Jacinto el 25 de julio de 1999, a la cual se refiere el escrito de tutela, y del cual fueron desplazados los accionantes. En una parte de la nota se describe lo siguiente:
“Hombres portando armas de corto y largo alcance, vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y que se identificaron como miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a tres agricultores en el corregimiento de las Palmas, zona rural de San Jacinto (…)
“Los paramilitares antes de irse amenazaron con regresar al corregimiento en quince días. Esta situación tiene atemorizados a los habitantes de Las Palmas, localidad ubicada a 15 kilómetros de San Jacinto – a 45 minutos en jeep en terreno destapado.
“Esta situación rebosó la copa de la paciencia y llevó a los habitantes del corregimiento a pensar en la posibilidad de iniciar un éxodo hacía San Jacinto con el propósito de exigir al Gobierno Nacional y al departamental, ya que los tienen olvidados desde hace mucho tiempo.
“‘Este pueblo era un remanso de pasa, pero cuando comenzaron a llegar esas personas se acabó todo. Al difunto Gregorio Fontalvo hace dos años le quemaron la finca y le robaron 400 cabezas de ganado. Los grupos al margen de la ley han asesinado a más de 14 personas y nadie hace nada’ dijeron algunos de los habitantes de la población cansados de vivir en medio de la violencia de la cual son ajenos.”[207]
250. La segunda nota de prensa (compuesta por una portada y un reportaje en el cuerpo del diario informativo) es del 29 de septiembre de 1999, también del periódico ‘El Universal’. En su portada se incluyó la siguiente información:
“La violencia acaba con otro pueblo de Bolívar
“Mas de dos mil habitantes del corregimiento Las Palmas, abandonaron sus viviendas para dirigirse a la cabecera municipal de San Jacinto, luego de la matanza de cuatro personas el pasado lunes. No hay presencia de las autoridades.
“Unos dos mil habitantes del corregimiento de Las Palmas, perteneciente al municipio de San Jacinto, abandonaron ayer sus casas para dirigirse a la cabecera municipal, argumentando que no cuentan con la ayuda del Estado para salir de esta situación. En medio del cansancio y la tristeza de la partida, pidieron al gobierno Departamental que no los olvide (…)
“El terror se adueñó del pueblo entero, después de la matanza del lunes.”[208] Negrilla añadida.
251. A su turno, de la nota interior del periódico, titulada ‘Las Palmas: otro pueblo fantasma’, se destaca lo siguiente:
“La guerra irracional entre los grupos armados al margen de la ley nuevamente causó muerte y desolación en la población civil. Ayer desde muy temprano, San Jacinto se vio invadido por los desplazados de las Palmas, por causa del absurdo accionar de los llamados grupos de Autodefensas. Según el relato de los angustiados campesinos, la tensa calma en que se encontraban se vio interrumpido con la llegada del grupo a la población de Las Palmas, en horas de la mañana del lunes (…)
“En ese instante el terror y la impotencia se apoderaron de los habitantes de Las Palmas y muchos se escondieron en sus propias viviendas (…) Los hombres armados, quienes se identificaron como integrantes de las Autodefensas, ingresaron a la mayoría de las casas del pueblo invitando a sus ocupantes a una reunión en la plaza central. También llegaron a los colegios del pueblo y suspendieron las clases (…)
“Acto seguido asesinaron a Emma Herrera, después a su hijo Celestino, luego a Rafael Sierra Barreto y por último a Tomás José Bustillo, todo esto en presencia de la mayoría de los menores de la población.
“Pasadas las 12:00 del día y antes de irse los presuntos integrantes de las Autodefensas amenazaron con volver a la población. Dijeron que la próxima vez los asesinarían a todos, incluyendo a los niños.
“También les ordenaron a los habitantes abandonar el corregimiento, pero les instruyeron que debían salir después de las 3:00 de la tarde del pasado lunes.”[209] Negrilla añadida.
252. En otro aparte, titulado ‘Incursión anterior’ de la misma nota se indica lo siguiente:
“El pasado 25 de julio, miembros de las Autodefensas llegaron a la población y asesinaron a Gregorio Fontalvo Arroyo, a su hijo Gregorio Fontalvo García y a Argemiro Medina. En esa ocasión los hombres armados amenazaron con regresar a la población y asesinar a otras personas, a quienes sindicaban de ser colaboradores de la guerrilla.
“Dos meses después el grupo cumplió con su cometido, situación que tiene atemorizados a los habitantes de la región de los Montes de María.” Negrilla añadida.[210]
253. Otro aparte del mismo artículo se titula ‘Desplazamiento hacía San Jacinto’ y precisa lo siguiente: “En medio de la lluvia y el barro, más de dos mil habitantes del corregimiento de Las Palmas abandonaron sus tierras y se dirigieron a la cabecera municipal de San Jacinto (…) En la mañana de ayer, los desplazados se apostaron en los andenes de la carretera Troncal de Occidente, pero en la tarde se movilizaron hacía la Alcaldía solicitando una rápida solución.” Negrilla añadida.
254. Finalmente, en el aparte denominado ‘No hay presencia del Estado’ se detalla lo siguiente:
“Los temerosos habitantes de Las Palmas señalaron que no cuentan con la ayuda del Estado para salir de esta situación. Ayer, en medio del cansancio y la tristeza, pidieron al gobierno Departamental que nos los olvidaran. Hasta el momento ningún funcionario de la Gobernación se ha desplazado a San Jacinto para verificar la situación que se vive en Las Palmas. Una comisión de desplazados se reunió con la Policía de San Jacinto y expuso que lo único que desean es garantías efectivas para regresar a la población.” Negrilla añadida.
255. Para determinar si se configuró un hecho notorio, a partir de las referidas notas de prensa, la Sala Quinta de Revisión se remite a lo definido por el Consejo de Estado en su Sentencia del 14 de abril de 2016, proferida por la Sección Primera de su Sala Contencioso Administrativa. A la luz de la normatividad procesal civil aludida en esa providencia, “…los hechos notorios son hechos públicos, conocidos tanto por las partes como por un grupo de personas de cierta cultura, que pertenecen a un determinado circulo social o gremial. La existencia de un hecho notorio exime de prueba y el juez debe tenerlos por cierto.”[211]
256. Esa misma providencia retomó los elementos enunciados por el tratadista Jairo Parra Quijano para estimar si se configuró o no un hecho notorio. Esos criterios son los siguientes: (i) no se requiere que el conocimiento sea universal; (ii) no es necesario que todos lo hayan presenciado, basta que las personas de mediana cultura lo conozcan; (iii) el hecho notorio puede ser permanente o transitorio, lo importante es que las personas de mediana cultura y el juez lo conozcan, y (iv) el hecho notorio debe alegarse en el proceso civil, en materia penal no requiere que se alegue y debe tenerse en cuenta, sobre todo, cuando favorece al procesado.
257. La aludida providencia cita al profesor Parra Quijano de manera textual, quien define el hecho notorio de la siguiente manera:
“Se entiende por tal aquel que dadas las características que originaron su ocurrencia se supone conocido por la generalidad de los asociados, cualquiera que sea su grado de cultura y conocimientos, dentro de un determinado territorio y en determinada época, pues la notoriedad puede ser a nivel mundial, continental, regional o puramente municipal y está referida a un determinado lapso, de modo que dada la índole del proceso lo que para uno podría erigirse como hecho notorio, para otro proceso no necesariamente tiene esa connotación.
“Es entonces, una noción eminentemente relativa que debe el juez apreciar en cada caso (…)”[212]
258. A partir de los presupuestos anteriormente descritos, la Sala Quinta de Revisión considera que la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 del Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en un defecto sustantivo, por inaplicar el último inciso del artículo 167 del Código General del Proceso, el cual establece que los hechos notorios no requieren prueba y el juez debe tomarlos como ciertos.
259. En primer lugar, de acuerdo con la acción de tutela, lo que se buscaba probar con los referidos recortes de prensa del periódico ‘El Universal’ era el acaecimiento de las masacres que tuvieron lugar en el año 1999 y que fueron la antesala y la causa del desplazamiento que sufrieron los demandantes del proceso contencioso administrativo de reparación directa.
260. En segundo lugar, la Sala estima que se reúnen los criterios definidos por el Consejo de Estado, respecto de la configuración del hecho notorio, pues las anotadas masacres que se describen en los apartes de los diarios citados denotan que fue de conocimiento público entre la comunidad del Departamento de Bolívar la ocurrencia de las masacres de Las Palmas acaecidas en el año 1999, pues el ‘Universal’ circula en ese departamento. Se trató de hechos transitorios, que fueron detallados en las notas de prensa, por lo que las personas de mediana cultura debieron conocerlos. Por último, los recortes de esas notas fueron debidamente aportados al proceso contencioso administrativo, por los demandantes.
261. Ahora bien, la Sala Quinta de Revisión es consciente que el reparo que transversalmente se plantea en la acción de tutela, se refiere al concepto del Tribunal Administrativo de Bolívar, según el cual, los demandantes del proceso de reparación directa no probaron haber dado aviso a las autoridades públicas demandadas, respecto del peligro en el que se encontraban.
262. Así, la configuración del defecto sustantivo, en los términos anteriormente planteados, es relevante para la valoración probatoria que debió realizar el Tribunal Administrativo de Bolívar –en conjunto– de todas las pruebas e indicios que obran en el expediente. Si bien el hecho notorio que se buscaba probar con los apartes del periódico el ‘Universal’ era el acaecimiento de las masacres que motivaron el desplazamiento de los accionantes, esos mismos apartes dan luz –aportan a reconstruir la verdad histórica– respecto de lo ocurrido en la zona de Las Palmas en el año 1999.
263. Puntualmente, los aludidos apartes del periódico Universal dan cuenta de: (i) las ya mencionadas masacres que ocurrieron en un lapso de dos meses en Las Palmas, acaecidas antes del desplazamiento forzado; (ii) la zozobra y el miedo que reinaba en la zona, por los actos de intimidación de los que era víctima la población de las Palmas, a partir de los hechos de violencia que realizaban las autodefensas en el área; (iii) la inacción y falta de protección de las víctimas, pues la comunidad fue sujeto de una nueva masacre dos meses después de que hubiera ocurrido la primera. También (iv) hay un indicio de que la comunidad acudió a la alcaldía municipal de San Jacinto, para solicitar apoyo y protección ante las masacres que tuvieron lugar.
264. La Sala se remite a las consideraciones expuestas en precedencia respecto de los estándares de protección flexibles que deben aplicarse en los casos de desplazamiento forzado y al mandato de búsqueda de la verdad material que se extiende a las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales, cuando tienen bajo su competencia un caso de desplazamiento. Esos supuestos, leídos de la mano con las demás pruebas que fueron aportadas al proceso contencioso administrativo, ofrecen un grado de certeza respecto del conocimiento que pudo tener, cuando menos, el alcalde del Municipio de San Jacinto, sobre el acaecimiento de dos masacres de la gravedad descrita en una de las zonas de su jurisdicción. Dicho de otra manera, resulta contrario a las reglas de la experiencia y de la lógica, considerar que las autoridades municipales desconocían por completo el riesgo en el que se encontraba la comunidad de Las Palmas. Esto, ante la gravedad de las masacres que sucedieron allí en 1999, los reportajes (antes aludidos) que se hicieron al respecto y el trabajo que las autoridades forenses y de policía judicial debieron realizar para el levantamiento de los cuerpos.
265. En suma, la Sala considera que la configuración del defecto sustantivo por inaplicación del artículo 167 del Código General del Proceso no es una prueba contundente respecto del conocimiento que debieron tener las autoridades demandadas en el proceso contencioso administrativo de reparación. Sin embargo, los detalles que ofrecen los apartes del periódico ‘El Universal’ aportados al proceso contencioso administrativo constituyen un indicio serio que, leído en conjunto con los demás elementos probatorios del expediente, demuestran que las autoridades demandadas en el proceso contencioso administrativo conocían o debieron conocer los hechos (las masacres) que motivaron el desplazamiento de los accionantes de la zona de Las Palmas del Municipio de San Jacinto, Bolívar.
Defecto procedimental
266. El defecto procedimental tiene lugar cuando la autoridad judicial actúa completamente al margen del procedimiento establecido, sin contar con una justificación razonable. Es decir, cuando se aparta abierta e injustificadamente de la normatividad procesal aplicable al caso concreto. Aunque existen distintas caracterizaciones respecto de la configuración de este defecto, de manera general, esta Corporación ha establecido que el defecto procedimental puede ser dos tipos: (i) de carácter absoluto, el cual ocurre cuando la autoridad judicial se separa o sigue un trámite completamente ajeno al legalmente establecido, ya sea porque prosigue un proceso diferente al pertinente o porque omite una etapa sustancial de éste, lo cual supone una afectación directa del derecho al debido proceso, o cuando aplica arbitrariamente las normas procesales relevantes para un litigio, y (ii) por exceso ritual manifiesto, el cual se presenta cuando una autoridad jurisdiccional emplea el procedimiento de tal manera que conlleva un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, así, sus actuaciones durante el proceso devienen en una denegación del derecho de acceso a la administración de justicia y las garantías sustanciales propias de un trámite jurisdiccional. Esto, so pretexto de preferir una aplicación literal de las formas procesales. En otras palabras, el exceso ritual manifiesto se configura ante una ciega obediencia de la ley procesal, lo cual supone un flagrante desconocimiento de los derechos sustanciales que le asisten a las partes en un litigio.[213]
267. Respecto del segundo supuesto (exceso ritual manifiesto) esta Corporación ha indicado que este no se configura ante cualquier irregularidad de carácter procedimental. Debe tratarse entonces de una aplicación irreflexiva y particularmente grave –atribuible a la autoridad judicial competente– en la aplicación de las formas propias de cada proceso, de una manera tal que lleva a desconocer el derecho sustancial. Esta Corte también ha señalado que para determinar si se configuró este defecto, es necesario hacer un análisis caso a caso, a partir de la naturaleza del litigio que tiene lugar, la contraposición de intereses en juego, el equilibrio entre las formas propias de cada juicio y la obligación de preservar el derecho sustancial.[214]
268. La eventual configuración de un defecto procedimental se soporta en el artículo 228 de la Constitución, según el cual el derecho sustancial debe prevalecer ante las formas de cada proceso. Por ende, las normas procesales se conciben como un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos. Así lo ha sostenido esta Corporación desde temprana jurisprudencia: “[c]uando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia ‘prevalecerá el derecho sustancial’, está reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que, en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio”.[215]
269. Sobre la configuración de este defecto, la Sentencia T-264 de 2009 estableció que se produce cuando la autoridad judicial, por un apego excesivo a las formas, se aparta de su deber de impartir justicia, sin considerar que los procedimientos formales son un medio para garantizar la efectividad de un derecho y no un fin en sí mismos. En esa providencia, esta Corte concluyó que la autoridad judicial enjuiciada había incurrido en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues omitió su deber de actuar como director del proceso, al descartar la práctica de una prueba imprescindible para fallar, a pesar de que había elementos que sugerían que, sin esa prueba, se emitiría una decisión alejada del derecho material.
270. Así, la jurisprudencia constitucional ha señalado lo siguiente respecto de la configuración del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto:
“[L]a jurisprudencia constitucional se ha referido al defecto por exceso ritual en eventos en los cuales el juez vulnera el principio de prevalencia de derecho sustancial o el derecho al acceso a la administración de justicia por: (i) dejar de inaplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, que puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii) incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas. En consecuencia, concedió el amparo constitucional, ordenó dejar sin efecto el fallo para que la autoridad judicial demandada abriera un término probatorio adicional con el fin de ejercer sus deberes y adoptar un fallo de mérito basado en la determinación de la verdad real.”[216]
271. Con todo, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se produce cuando una autoridad jurisdiccional, por un apego extremo y una aplicación mecánica de las normas procesales, renuncia a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, lo cual se deriva en un desconocimiento de la justicia material y del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial.
272. Luego de precisar los elementos que deben concurrir para la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, esta Sala se remite a lo planteado en la tutela sobre la manera en la que ese defecto se produjo en el asunto bajo estudio.
273. Como se indicó previamente, la tutela adujó que la sentencia atacada incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto (i) al “no valorar y flexibilizar los medios probatorios obrantes dentro del expediente frente a graves violaciones a derechos humanos y que el Consejo de Estado ha dejado muy claro a través de la sentencia No. 32988 de fecha 28 de agosto de 2014, C.P Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero”,[217] y (ii) porque, a juicio de la parte actora, el juez contencioso administrativo renunció a la verdad jurídica objetiva, por lo cual su actuación se tradujo en una negación de justicia para los demandantes.[218] La tutela recordó que, según la Sentencia T-234 de 2017, el exceso ritual manifiesto se presenta cuando el operador judicial, por un apego extremo y una aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, lo cual conlleva una ausencia de justicia material y del principio de prevalencia del derecho sustancial.
274. La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional considera que la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 del Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por las siguientes razones. Primero, y en línea con lo señalado respecto de la configuración de los defectos fáctico y sustantivo, el aludido Tribunal aplicó de manera irreflexiva el presupuesto general del derecho probatorio según el cual les corresponde a las partes demostrar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (conocido coloquialmente como el principio de que ‘quien alega prueba’).
275. En efecto, el mencionado tribunal aplicó de manera irreflexiva ese presupuesto y soportó su decisión de negar las pretensiones del libelo de reparación directa en una supuesta incapacidad de los allí demandantes de demostrar que habían dado aviso a las autoridades demandadas del riesgo en el que se encontraban y que derivó en su desplazamiento. Esto lo dice expresamente la Sentencia atacada del 23 de noviembre de 2022, “[a]sí las cosas, desde el punto de vista jurídico, en el caso en concreto la parte demandante no logra acreditar que las entidades aquí accionadas, con las pruebas documentales ni con los testimonios recaudados, hayan omitido sus deberes misionales de protección y seguridad…”[219]
276. De esa manera, el exceso ritual manifiesto se configuró, pues: (i) el Tribunal accionado dejó de inaplicar la regla procesal de quien alega prueba o la aplicó, cuando menos, de manera irreflexiva, en detrimento del derecho de las víctimas del desplazamiento a la verdad material y a la reparación, quienes son sujetos de especial protección constitucional a partir de su condición de vulnerabilidad manifiesta; (ii) exigió el cumplimiento de una carga imposible de cumplir para la parte demandante del proceso contencioso administrativo. Esto se concreta, por ejemplo, en los reparos que el Tribunal enjuiciado sostuvo en contra de las certificaciones que aportaron los demandantes del proceso contencioso administrativo, dirigidas a demostrar que sí habían dado aviso a las autoridades del riesgo en el que se encontraban, a partir de las distintas incursiones armadas de las Autodefensas en el corregimiento de Las Palmas del Municipio de San Jacinto. Al respecto, es necesario aludir de manera directa las anotadas consideraciones, plasmadas en la Sentencia del 23 de noviembre de 2022:
“Existe una primera certificación de fecha 6 de julio de 1999 en el cual el señor Jaime Arango Viana en su calidad de presunto Alcalde Municipal de San Jacinto de Bolívar certifica que unas personas se acercaron a las instalaciones de la Alcaldía a colocar una denuncia sobre que las Autodefensas Unidas de Colombia amenazaron de muerte a los pobladores del Corregimiento de las Palmas. Frente a este certificado es dable analizar lo siguiente: (i) según la demanda los hechos que provocan el desplazamiento de la población no son los presuntos hechos ocurridos en julio de 1999 sino los acaecidos presuntamente en septiembre de 1999 (ii) se omite indicar quiénes fueron a denunciar (iii) omite certificar que efectivamente le diera aviso a la fuerza pública, (iv) se desconoce que en realidad el señor Jaime Arango Viana fuera Alcalde Municipal de San Jacinto de Bolívar para la época de los hechos.
.
“En lo que respecta a otro certificado a través del cual el señor Jaime Arango Viana en su calidad de presunto Alcalde Municipal de San Jacinto de Bolívar, manifiesta que dio aviso inmediato a las autoridades como son Policía Nacional, Ejército Nacional y la Armada frente a los hechos ocurridos el 25 de julio de 1999 y 28 de septiembre de 1999 en el Corregimiento de las Palmas, se tiene en primer lugar que (i) esa certificación no cuenta con fecha de expedición, (ii) omite señalar una fecha específica respecto al momento en que dio aviso a las autoridades de policía y militares, (iii) omite señalar a través de qué medios envió el aviso y quién o qué dependencia recepcionó el mismo; (iv) también omitió indicar quiénes fueron las personas que se acercaron a denunciar, (v) se desconoce que en realidad el señor Jaime Arango Viana fuera Alcalde Municipal de San Jacinto de Bolívar para la época de los hechos.”[220] Negrilla añadida.
277. Como ocurre con el defecto fáctico analizado, las apreciaciones que el Tribunal Administrativo de Bolívar hizo respecto de las certificaciones emitidas por la alcaldía del Municipio de San Jacinto no son de recibo, por cuanto: (i) estas se presumen legales y ciertas, pues en ningún momento se tacharon como falsas; (ii) las exigencias del Tribunal, relativas a que esas certificaciones debían indicar el nombre de los denunciantes, la prueba y fecha en las que, en efecto, el alcalde municipal dio aviso a la Fuerza Pública de la denuncia de quienes comparecieron, o la fecha de la certificación, son todas apreciaciones que no se compadecen de la gravedad de los hechos que estaban teniendo lugar en el corregimiento de Las Palmas. A juicio de esta Sala es contrario a las reglas de la lógica y la experiencia esperar que quienes acudieron a denunciar las graves situaciones que padecían tuvieran un decálogo o listado de los requisitos que debían cumplir las certificaciones que obtuvieron de parte del alcalde del Municipio de San Jacinto. Dicho de otra manera, no es de recibo esperar que una población aterrada de una región apartada de la geografía nacional, que buscaba ayuda de las autoridades municipales, exigiera que las certificaciones que denotan sus advertencias cumplieran con unos elementos mínimos. La Sala destaca que lo que buscaban en ese momento los demandantes era ayuda, apoyo y protección, por lo que es razonable considerar que lo último que estos sujetos tenían en mente era obtener una certificación que cumpliera con los rigorismos que el Tribunal enjuiciado extraña. Se insiste en que en el corregimiento de Las Palmas ya habían ocurrido otros actos de intimidación por parte de las Autodefensas –además de dos masacres– por lo que las denuncias que presentaron los habitantes ante la alcaldía municipal se dieron en un contexto de temor, zozobra y urgencia. (iii) Como se anotó en el acápite sobre la configuración del defecto fáctico, si el Tribunal Administrativo de Bolívar tenía dudas respecto de si quien firmó las certificaciones, supuestamente, en calidad de alcalde municipal, ejercía efectivamente ese cargo, existían otros medios de prueba, (decretados de manera oficiosa), que podían haber verificado esa circunstancia.
278. Todo lo anterior configura también un rigorismo procedimental excesivo en la apreciación de las pruebas, lo cual supone también un exceso ritual manifiesto.
279. Por último, esta Sala destaca el componente de búsqueda de verdad material que constituye uno de los elementos a tener en cuenta, a la hora de definir la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Como se precisó en las consideraciones de esta providencia, uno de los derechos (de consagración legal y jurisprudencial) de las víctimas del desplazamiento forzado es justamente, la búsqueda de la verdad material. En esa medida, la aplicación irreflexiva de las normas procesales que llevan a la configuración del defecto procedimental cercenó el derecho de los actores (quienes son víctimas probadas de desplazamiento) a lograr una verdad material respecto de lo ocurrido en el corregimiento de Las Palmas.
280. En suma, la Sala Quinta de Revisión estima que en la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 proferida por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar se configuró un defecto procedimental en su dimensión de exceso ritual manifiesto por cuanto aplicó, de manera irreflexiva, la regla procesal según la cual le incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que se persigue. También porque impuso una carga imposible de cumplir a los demandantes, al tiempo que ignoró la búsqueda de la verdad material, el cual es un derecho de la población desplazada, consagrado tanto en la ley como en la jurisprudencia.
Defecto por desconocimiento del precedente
281. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, la función judicial ha de ejercerse con apego a los principios de independencia y autonomía. Asimismo, esta Corte ha destacado el carácter vinculante del precedente, lo cual constituye una manifestación de principios como la seguridad jurídica, la coherencia y razonabilidad del ordenamiento, la protección del derecho a la igualdad y la salvaguarda de las garantías de buena fe y confianza legítima.[221] Lo anterior se explica en la medida en que, en los estados democráticos, las personas esperan que, ante la existencia de asuntos análogos en cuanto a los hechos relevantes, los jueces profieran decisiones igualmente similares.[222] En relación con esto último, en la Sentencia SU-298 de 2015 se observó que “la uniformidad de las decisiones garantiza el derecho a la igualdad de las personas frente a la administración de justicia. La ciudadanía tiene una expectativa de la forma en la que será resuelto su caso de acuerdo a lo que ha sucedido previamente, y tiene derecho a que sea tratada en igualdad de condiciones en el examen jurídico en relación con otras situaciones asimilables a la suya. Esta consonancia de los fallos protege los derechos y otorga coherencia al sistema.”
282. Esta Corte ha definido el precedente como la institución que les permite a las autoridades judiciales resolver casos, con fundamento en una providencia anterior a la resolución de una nueva controversia, que “por su pertinencia y semejanza [con] los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo.”[223] De acuerdo con lo dicho por esta Corporación, para que pueda considerarse que existe un precedente y no un mero antecedente judicial, se requiere verificar que en la ratio decidendi de la providencia previa (o de un conjunto de ellas) [224] se haya fijado una regla de derecho para resolver controversias subsiguientes que compartan similitud fáctica y de problemas jurídicos.
283. Esta Corte también ha señalado que existen dos tipos de precedente judicial: (i) el horizontal que se refiere a las decisiones de autoridades de una misma jerarquía o a una misma autoridad, y (ii) el vertical que alude a las providencias emitidas por un superior jerárquico o por el tribunal de cierre, encargado de unificar la jurisprudencia de la jurisdicción correspondiente.
284. La relación entre el defecto sustantivo y el defecto por desconocimiento del precedente. Por otra parte, la línea jurisprudencial de esta Corte, en materia de tutela contra providencias judiciales, ha entendido que el desconocimiento del precedente judicial, en ciertos casos, debe analizarse desde el defecto sustantivo. Por ende, el defecto por desconocimiento del precedente corresponde al hecho de desconocer providencias relevantes para la solución de un caso determinado.[225] Es importante recordar que, tal y como lo advirtió la Sentencia SU-298 de 2015, el desconocimiento del precedente guarda estrecha conexión con el defecto sustantivo, puesto que esa causal puede configurarse de dos formas: (i) cuando se demuestra un defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento del precedente judicial, o (ii) cuando se produce el desconocimiento del precedente de forma autónoma. De acuerdo con esa misma providencia, hay casos que no tienen límites enteramente definidos en cuanto a la configuración de los anotados defectos, de modo que se complementan entre sí.[226]
285. Por ende, el defecto sustantivo, en la modalidad de desconocimiento del precedente judicial, se configura “cuando el juzgador se aparta de los precedentes que determinan el contenido de la norma aplicable. Al interpretar la norma de una forma diferente a la autorizada, o al variar la manera en la que el mismo juez venía decidiendo los mismos problemas jurídicos, [así] surge un error en la aplicación uniforme de la norma.”[227]
286. Con todo, el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente se configura cuando una autoridad judicial ignora el contenido que la Corte Constitucional le ha asignado a una norma del ordenamiento jurídico o se aparta del alcance que esa misma autoridad le había dado a esa norma. Así, la diferencia que hay entre el defecto sustantivo, en su modalidad de desconocimiento del precedente, y el defecto autónomo de desconocimiento del precedente está dada porque en el primero, la Corte Constitucional o la misma autoridad judicial ya ha definido el contenido y alcance de una norma y se aparta de ello. En el segundo supuesto, el precedente que se desconoce no se refiere específicamente al alcance de una norma jurídica.
287. Así, las autoridades judiciales incurren en desconocimiento del precedente judicial (como causal autónoma) cuando se alejan del precedente establecido en sus propias decisiones (precedente horizontal) o en las sentencias proferidas por los órganos encargados de unificar jurisprudencia (precedente vertical). Ahora bien, un órgano jurisdiccional puede apartarse de un precedente relevante, siempre y cuando cumpla con las siguientes dos cargas: transparencia y suficiencia argumentativa. La primera consiste en hacer explícito que se ha dejado a un lado un precedente aplicable. La segunda exige que el órgano judicial que se aleja de un precedente exprese razonablemente los motivos que llevaron a esa circunstancia. Esta exigencia busca salvaguardar los principios de igualdad, de confianza legítima y de seguridad jurídica del ordenamiento y de las personas que acuden a la administración de justicia.
288. Ahora, las decisiones de la Corte Constitucional, en sede de control abstracto, tienen efectos erga omnes y de cosa juzgada constitucional,[228] de modo que lo resuelto debe ser atendido por todas las personas, lo cual incluye a las autoridades jurisdiccionales y demás órganos del Estado, para que sus actuaciones estén conformes con la Constitución.[229] Esto constituye un parámetro para determinar asuntos relativos al defecto sustantivo. Por otra parte, las decisiones en sede de tutela tienen, en principio, efectos inter-partes,[230] sin importar si fueron adoptadas por la Sala Plena (SU) o por alguna de las salas de revisión de esta Corporación (T). Sin embargo, la ratio decidendi de esas sentencias constituye un precedente que se deben observar, pues a través de ella se define, “frente a una situación fáctica determinada, la correcta interpretación y (…) aplicación de una norma”, en relación con el vigor de los derechos fundamentales cuya vulneración se evalúa.[231]
289. Por último, cuando se plantea el desconocimiento de la jurisprudencia contenida en las providencias de las salas de revisión de esta Corte, quien lo alega debe considerar que pueden existir decisiones discordantes entre las mismas salas. En otras palabras, puede ocurrir que las distintas salas de revisión que integran esta Corporación hayan resuelto de manera distinta problemas jurídicos semejantes y hechos análogos.
290. Así, el carácter vinculante del precedente está condicionado a la concurrencia de los siguientes supuestos: (i) que en la ratio decidendi del precedente cuyo desconocimiento se reclama haya una regla jurisprudencial aplicable al caso por resolver; (ii) que esa ratio absuelva un problema jurídico semejante al de la nueva controversia judicial, y (iii) que los hechos de ambos casos sean equiparables o guarden una similitud razonable.
291. Ahora bien, los accionantes indicaron que, en este caso, se había configurado el defecto por desconocimiento del precedente pues, en la sentencia enjuiciada, no se aplicó el criterio de flexibilización y valoración probatoria frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, el cual fue desarrollado por la providencia del 14 de julio de 2016 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.[232] Según los actores, la autoridad judicial accionada vulneró el precedente fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-035 de 2018 en la cual estableció que “los indicios son los medios probatorios que por excelencia permiten llevar al juez a determinar la responsabilidad de la nación”[233] (énfasis original).
292. Por otra parte, en el acápite de la tutela en el que se alude a la configuración del defecto sustantivo, los accionantes refieren una serie de providencias judiciales las cuales, a su juicio, constituyen un precedente que fue desconocido en la Sentencia enjuiciada. En primera medida, la Sala Quinta de Revisión advierte la anotada dificultad o entrelazamiento que existe entre el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente y el simple desconocimiento del precedente. Como se destacó, en el primero se refiere al desconocimiento de aquellas providencias que han fijado el alcance de una norma. En esa medida, aplicar indebidamente una norma cuyos efectos han sido establecidos por la jurisprudencia conlleva la configuración de un defecto sustantivo, mientras que el desconocimiento de un precedente jurisprudencial –que no se refiere específicamente a los efectos de una disposición legal– lleva a la configuración del defecto por desconocimiento del precedente que no al sustantivo.
293. Con base en la aclaración anterior, esta Sala considera que las providencias que los accionantes aluden en el acápite de configuración del defecto sustantivo se refieren realmente al defecto por desconocimiento del precedente. De acuerdo con la Sala Plena de esta Corporación,[234] a partir de la informalidad, sencillez y oficiosidad de la acción de tutela,[235] esta puede encausar los argumentos planteados en una solicitud de amparo al defecto de tutela contra providencia judicial que corresponde. No se trata de construir los argumentos que soportan la supuesta configuración de un defecto, sino de direccionarlos al defecto oportuno. Al respecto, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha indicado que lo siguiente:
“[A] partir el principio iura novit curia (‘el juez conoce el derecho’), esta Corporación ha determinado que la carga del actor consiste en enunciar los hechos que soportan sus pretensiones. A su turno, al juez de tutela le compete adecuar e interpretar esos hechos conforme a las instituciones jurídicas aplicables a las circunstancias fácticas descritas por el accionante.
“La Corte Constitucional ha aplicado los principios anteriormente enunciados, en sede de tutela contra providencia judicial. En ese evento, las deficiencias o faltas en las que incurra un actor al determinar el fundamento jurídico-constitucional que sustenta su pretensión, no le impiden al juez de amparo ‘interpretar sus argumentos de manera razonable y adecuarlos a las instituciones jurídicas pertinentes, para de esa manera garantizar la protección de los derechos constitucionales en juego’”[236]
294. A partir de lo anterior, la Sala Quinta de Revisión de esta Corporación estima que lo mencionado en la acción de tutela respecto de aquellas providencias que aluden al criterio de flexibilidad probatoria en casos de graves violaciones de derechos humanos, atañen al defecto por desconocimiento del precedente.
295. Específicamente la tutela refirió las siguientes providencias, como aquellas que fueron desconocidas por el Tribunal Administrativo de Bolívar en su Sentencia del 23 de noviembre de 2022: (i) Sentencia SU-035 de 2018, la cual refiere que en casos de graves violaciones de derechos humanos, la prueba indiciaria constituye un medio probatorio adecuado para determinar la responsabilidad del Estado; (ii) la Sentencia T-117 de 2022 (decisión en virtud de la cual el aludido Tribunal expidió la Sentencia del 23 de noviembre de 2022), en la que esta Corporación estableció que las víctimas del conflicto armado, dada su vulnerabilidad y las condiciones en las que ocurren las violaciones de derechos humanos cuya reparación persiguen, no tienen la plena capacidad de aportar un material probatorio robusto que demuestre el daño que sufrieron. En esa medida, el juez de la causa tiene el deber de, por ejemplo, decretar pruebas de oficio con el fin de arribar a la verdad histórica y lograr una decisión que corresponda a la justicia material; (iii) Sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la cual se alude la debilidad manifiesta de las víctimas del conflicto armado, las cuales enfrentan una imposibilidad fáctica de demostrar la violencia que han padecido y (iv) la Sentencia del 14 de julio de 2016 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la cual esa Corporación estableció el deber de flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios, destinados a demostrar el acaecimiento de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
296. En suma, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han fijado una regla jurisprudencial en las anteriores decisiones que parte de la siguiente realidad: en materia de graves violaciones de derechos humanos es difícil obtener una prueba directa referente a los hechos que ocasionaron tales violaciones. En esa medida, la prueba indiciaria surge como un elemento probatorio prevalente para establecer la responsabilidad del Estado, en un ejercicio de flexibilización de los estándares probatorios generales. Esa flexibilización probatoria responde a la necesidad de lograr justicia material y el esclarecimiento de los hechos involucrados en una grave violación de derechos humanos (lo cual incluye al desplazamiento forzado), así como atiende la vulnerabilidad o debilidad manifiesta en la que se encuentran las víctimas de esas violaciones. Por ende, la flexibilización implica un deber para las autoridades judiciales de: (i) decretar y practicar pruebas de oficio; (ii) invertir cuando haya lugar la carga probatoria; (iii) privilegiar medios de prueba indirectos o indiciarios e inferencias lógicas guiadas por la máxima de la experiencia, y (iv) realizar una valoración conjunta y flexible de los medios probatorios que obran en el proceso, que respete el derecho de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a la verdad material, y que considere la condición de debilidad manifiesta en la que se encuentran, por ejemplo, las personas forzosamente desplazadas.
297. La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, a partir de los precedentes anteriormente señalados y del mismo capítulo de esta providencia que se refiere a la flexibilidad probatoria en procesos donde se discuten graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, considera que la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 incurrió en el desconocimiento de esos precedentes. Esto, en su modalidad de precedente vertical, pues la autoridad judicial accionada desconoció la regla jurisprudencial descrita, la cual fue proferida por el Consejo de Estado, como órgano máximo de la jurisdicción contencioso administrativa y de la Corte Constitucional, como interprete último de la Constitución y corporación de cierre de la jurisdicción constitucional.
298. El análisis de la configuración de este defecto se soporta en la configuración de los demás defectos estudiados en esta sentencia. En suma, el precedente consolidado de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado establece que, se reitera, las autoridades jurisdiccionales que abordan casos en los que se discute una violación grave de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, deben aplicar un criterio probatorio flexible. Esto, con miras a determinar la responsabilidad por las anotadas violaciones.
299. Como se anotó, la flexibilidad en materia probatoria para los casos mencionados se traduce en apreciar la coyuntura de orden público, violencia sistemática y la condición socioeconómica e incluso geográfica del lugar donde tienen lugar esas graves violaciones de derechos humanos. Lo anterior implica emplear estándares flexibles en materia probatoria, para comprender el grado de responsabilidad que, por acción u omisión pudo tener el Estado, inclusive la Fuerza Pública.
300. Todo lo anterior, con el propósito de reconstruir la verdad histórica de los hechos en los que se soporta la controversia, para así garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. Esta aproximación –la de la flexibilidad probatoria– parte de la vulnerabilidad manifiesta de las víctimas, quienes, se reitera, se encuentran en una posición procesal asimétrica o desigual, lo cual se traduce en una incapacidad o posibilidad débil de probar el daño que alegan.
301. Así, el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente pues: (i) ignoró el contexto de violencia severa que padecía la región de los Montes de María, a la cual pertenece el corregimiento de las Palmas del Municipio de San Jacinto, que se encontraba documentado tanto en notas de prensa de la época, como en las declaraciones aportadas al proceso contencioso administrativo. De ello también dan cuenta los informes y las investigaciones adelantadas por los organismos de justicia que acudieron a la zona, tras la ocurrencia de las masacres que tuvieron lugar en 1999; (ii) omitió su deber de decretar y practicar pruebas de oficio, dirigidas a esclarecer la verdad material de lo ocurrido en el corregimiento de las Palmas, o para dilucidar las incongruencias o falencias que advirtió respecto de los medios probatorios aportados por los demandantes (sujetos de especial protección constitucional) dirigidos a demostrar que si habían dado aviso a las autoridades públicas respecto del riesgo en el que se encontraban, a partir de los actos intimidatorios y violentos que padecían, así como de las masacres que ocurrieron en el corregimiento de las Palmas; (iii) no invirtió la carga de la prueba, lo cual le habría permitido solicitar a las partes demandadas del proceso contencioso administrativo, quienes podían estar en una mejor posición para probar lo acaecido, que se refirieran a los hechos de la demanda y, específicamente, señalaran si los demandantes habían dado aviso sobre los hechos de violencia que padecían. Esto cobra especial relevancia respecto de la actuación de la alcaldía del Municipio de San Jacinto, la cual ni siquiera respondió la demanda de reparación directa, y (iv) no privilegió los medios de prueba indirectos o indiciarios que, leídos en conjunto, demostraban que los demandantes si habían dado aviso a las autoridades de las violaciones a sus derechos de las que eran víctimas, al tiempo que, como se indicó en precedencia, ignoró el contexto de violencia que ocurría en los Montes de María y que denotaba la urgencia de una intervención de la Fuerza Pública para evitar nuevas violaciones de derechos humanos e inclusive el desplazamiento de los demandantes, lo cual terminó ocurriendo.
302. Conclusión del estudio de configuración de los defectos alegados en la tutela. La Sala Quinta de Revisión concluye que la Sentencia del 23 de noviembre de 2022, proferida por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental y de desconocimiento del precedente, por las razones expuestas en precedencia.
303. Sobre la pretensión de los accionantes relativa a la construcción de un monumento a las víctimas en la plaza pública del corregimiento de Las Palmas del Municipio de San Jacinto (Bolívar), por los hechos que tuvieron lugar los días 25 de julio y 27 de septiembre de 1999. En el escrito de tutela, los accionantes incluyeron una pretensión dirigida a que se ordene la construcción de un monumento a las víctimas de los hechos de violencia que sucedieron en el corregimiento de Las Palmas del Municipio de San Jacinto (Bolívar), los días 25 de julio y 27 de septiembre de 1999. Al respecto, esta Sala considera que esa pretensión tiene una relación estrecha y consecuencial con la controversia que se debate en el proceso contencioso administrativo en el que se soporta la tutela. En consecuencia, la Sala Quinta de Revisión estima que esa petición judicial deberá ser resuelta por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Así, en la parte resolutiva de esta sentencia, se le ordenará a ese tribunal que se pronuncie respecto de la anotada pretensión.
L. La posibilidad de que la Corte Constitucional dicte los parámetros de la sentencia de reemplazo que, por orden suya, debe proferirse
304. La Sala Plena de la Corte Constitucional ha determinado que hay casos en los que es procedente que esta dicte los parámetros de la sentencia de reemplazo que deberá proferir la autoridad jurisdiccional que emitió una providencia que incurrió en la vulneración de derechos fundamentales, a partir de la configuración de ciertos defectos de tutela contra providencia judicial.
305. Así lo hizo en la Sentencia SU-060 de 2021, en el que la Sala Plena de esta Corporación estudió una tutela formulada contra una providencia judicial del Consejo de Estado, en la cual se negaron las pretensiones de una demanda de reparación directa por un hecho de ejecución extrajudicial. En esa oportunidad, la Sala amparó los derechos fundamentales invocados en la tutela y estimó que era procedente dictar los parámetros de la Sentencia de reemplazo. Esto pues encontró que, en ese asunto, se habían configurado los presupuestos necesarios para atribuir responsabilidad estatal.
306. A su turno, en la Sentencia SU-201 de 2021, la Sala Plena de esta Corporación estudió una acción de tutela presentada en contra de una providencia de la Corte Suprema de Justicia que inadmitió una demanda de casación. Luego de constatar que, en efecto, la providencia atacada había vulnerado los derechos fundamentales de la allí accionante, la Corte ordenó la admisión de la demanda de casación, en vez de disponer una orden genérica de proferir una nueva providencia que tuviera en cuenta las consideraciones de la aludida Sentencia SU-201 de 2021.
307. La Sala Quinta de Revisión estima que, en este caso, es necesario dictar los parámetros bajo los cuales el Tribunal Administrativo de Bolívar deberá proferir una nueva providencia, en reemplazo de su Sentencia del 22 de noviembre de 2023. Esto, en atención a las siguientes circunstancias: (i) que en el proceso contencioso administrativo de reparación directa que subyace a la presente solicitud de amparo ya se han instaurado tres acciones de tutela, en contra del mismo Tribunal, el cual en tres ocasionas ha desconocido el estándar de flexibilidad probatoria que se predica de los casos en los que se discute una grave vulneración de derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario, como ocurre en esta ocasión, pues los accionantes son víctimas de desplazamiento forzado. Cabe destacar que este mismo asunto ya fue objeto de una decisión por parte de esta Corporación (Sentencia T-117 de 2022) y que, sin embargo, la sentencia de reemplazo que se profirió por orden de esa decisión también incurrió en los defectos que se analizaron en esta sentencia.
308. (ii) El derecho de acceso a la administración de justicia implica, para las autoridades jurisdiccionales, proferir decisiones céleres (cuando ello sea posible), respecto de los litigios que son de su conocimiento. En el presente caso, esta Sala de Revisión advierte que han transcurrido más de siete años desde la fecha en la que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena profirió la Sentencia del 21 de junio de 2017 (de primera instancia), dentro del proceso contencioso administrativo de reparación directa. Como se indicó en precedencia, desde ese momento, se han formulado tres acciones de tutela en contra de las decisiones que el Tribunal Administrativo de Bolívar ha proferido, en sede de apelación. Dada la condición de especial vulnerabilidad de los accionantes y su calidad de sujetos de especial protección constitucional, la Sala considera que resulta necesario que se profiera una nueva providencia, en reemplazo de la del 23 de noviembre de 2022, en un término específico y presto, con el fin de respetar el derecho de acceso a la administración de justicia de la parte accionante.
309. (iii) De acuerdo con la misma providencia enjuiciada del 23 de noviembre de 2022, en el proceso contencioso administrativo de reparación directa se probó que los allí demandantes habían sufrido un daño antijurídico, a saber, su desplazamiento forzado del corregimiento de las Palmas del Municipio de San Jacinto, Bolívar. También quedó demostrado que, efectivamente, las personas que fungen como demandantes en ese proceso son desplazados forzosos y, por ende, víctimas del daño anotado previamente. Esta tutela se centró en las consideraciones que llevaron al Tribunal Administrativo de Bolívar a estimar que ese daño no podía atribuírsele a las autoridades públicas demandadas (imputación del daño antijurídico), pues los demandantes no habían logrado probar que estas habían dado aviso a las primeras, respecto del riesgo en el que se encontraban.
310. Como quedó expuesto en esta providencia, contrario a lo considerado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, las autoridades públicas demandadas sí debían conocer el riesgo en el que se encontraban los demandantes, habitantes del corregimiento de Las Palmas del Municipio de San Jacinto, por las siguientes razones: (a) porque las certificaciones que obran en el expediente contencioso administrativo demuestran que, desde un principio y antes de que ocurriera la primera masacre, la comunidad de las Palmas dio aviso al alcalde municipal e hizo explícita su solicitud de protección y seguridad. Ahora bien, el hecho de que se desconociera si el alcalde de aquel entonces trasladó o no esa solicitud de protección, de ninguna manera puede ser tomado como un factor en contra de los demandantes. Esto pues escapa de su capacidad, control y conocimiento, asumir o verificar si su denuncia fue trasladada a la Fuerza Pública. La Sala recalca que el corregimiento de Las Palmas se encuentra a 45 minutos vía trocha de la cabecera de San Jacinto; ese aislamiento geográfico destaca la importancia que tenía que el alcalde de ese municipio transmitiera la petición de protección de los demandantes; (b) porque era un hecho notorio la situación de grave violencia y conflicto que se vivía en el Municipio de San Jacinto y, en general, en los Montes de María. Esto se deriva, no solamente de los apartes periodísticos que la parte demandante aportó al proceso de reparación directa, sino también a la documentación generalizada que existe sobre ese fenómeno y que fue referida en el capítulo de consideraciones de esta sentencia. En esa medida, el deber de prevención del desplazamiento forzado que le asiste a todas las autoridades públicas, no se predica o activa exclusivamente con el actuar de los demandantes (exigiéndoles demostrar de manera rígida que dieron aviso a las autoridades demandadas), sino de la circunstancia de extrema violencia que se padecía en el área de los Montes de María, y (c) tal y como consta en la certificación aportada por la Armada Nacional, en jurisdicción del Municipio de San Jacinto operaban dos batallones encargados de llevar a cabo operaciones contrainsurgentes. Independientemente de que la Armada jamás hubiera sido informada de lo que acontecía en Las Palmas por parte del alcalde municipal, lo cierto es que, entre el 6 de julio de 1999 y el 27 de septiembre del mismo año (fecha de la segunda masacre que dio inicio al desplazamiento), transcurrieron casi tres meses. Dada la connotación notoria y conocida de la violencia en la región de los Montes de María y la publicidad que hubo de la primera masacre ocurrida en julio de 1999, es razonable esperar que se hubiera brindado algún tipo de protección a los habitantes del corregimiento de Las Palmas. Ello no ocurrió, se presentó una nueva masacre y un número importante de habitantes de ese municipio fue obligado a desplazarse.
311. Así, la Sala Quinta de Revisión dispondrá en su parte resolutiva que la sentencia de reemplazo que profiera el Tribunal Administrativo de Bolívar cumpla con los siguientes parámetros. Esto, teniendo en cuenta que ese mismo Tribunal ya dio por probado que los demandantes son, en efecto, desplazados forzosos y que ocurrió un daño que no estaban en la obligación de soportar constituido justamente por su desplazamiento forzado del corregimiento de Las Palmas. Aunado a lo anterior, esta providencia demostró que ese daño sí era atribuible a las autoridades demandadas. Así,
la sentencia de reemplazo deberá basarse en los siguientes parámetros: (i) está probada la condición de desplazados forzosos de los demandantes del proceso contencioso administrativo en el que se soportó la presente acción de tutela. También está demostrado el daño antijurídico que padecieron, el cual se concretó en el anotado desplazamiento forzado; (ii) está probado que el daño antijurídico advertido es atribuible a las autoridades públicas demandadas en el proceso contencioso administrativo, a partir de las consideraciones expuestas en esta Sentencia, y (iii) en asuntos que comprometan graves violaciones de derechos humanos, es un imperativo la flexibilización del procedimiento probatorio por parte de las autoridades jurisdiccionales, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
312. Los efectos de la decisión de reemplaza. Por último, la Sala Quinta de Revisión precisa y hace explícito que los efectos de la sentencia de reemplazo que deberá proferir el Tribunal Administrativo de Bolívar, por orden de esta providencia, se extienden a todas las personas y sujetos que conforman el contradictorio en el proceso contencioso de reparación directa, con radicado número 13-001-33-33-008-2015-00418-01 (acumulado). Esto, en atención a que los defectos en los que incurrió la Sentencia atacada del 23 de noviembre de 2022 del Tribunal Administrativo de Bolívar conciernen y tienen repercusión jurídica sobre la totalidad de las personas que tienen la calidad de demandantes en la controversia contencioso administrativa. En ese sentido, esta decisión tiene efectos inter comunis,[237]en los términos previamente desarrollados.
M. Otras órdenes de esta providencia
La solicitud de desvinculación del trámite de tutela
313. Durante el trámite de tutela, Ana Matilde Fernández Rivera y Néstor Raúl Sierra Hamburger solicitaron su desvinculación de este proceso. Sin embargo, plantearon que no compartían la decisión contenida en la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 del Tribunal Administrativo de Bolívar (atacada en la tutela) consistente en negar las pretensiones de la demanda. Con todo, la Sala Quinta de Revisión advierte que la decisión que profiere de revocar la anotada providencia involucra y concierne a los mencionados solicitantes, pues ambos tienen la calidad de parte en el proceso de reparación directa. En esa medida, no accederá a la solicitud de desvinculación.
La solicitud de Néstor Raúl Sierra Hamburguer y otros demandantes
314. Como se anotó en los antecedentes de esta providencia, Néstor Raúl Sierra Hamburguer y otros demandantes del proceso contencioso administrativo que precedió a la presente acción de tutela solicitaron, mediante memorial del 26 de agoto de 2024, ser tenidos en cuenta por esta Corporación, a la hora de proferir el presente fallo de revisión. Esto, en atención a que fueron cobijados por la Sentencia T-117 de 2022.
315. Al respecto, esta Sala estima que no es necesario efectuar un pronunciamiento adicional, tendiente a vincular a los solicitantes al presente trámite de tutela. Esto, en la atención a que, mediante Auto del 28 de julio de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su calidad de juez de tutela de instancia, vinculó al proceso a los terceros interesados, orden que incluyó a todos los solicitantes que figuran en el memorial del 26 de agosto de 2024. En esa medida, tales personas ya integran el contradictorio del presente trámite de tutela.
Las solicitudes elevadas por el Magistrado Guerreo Leal
316. Como se detalla en los antecedentes de esta providencia, José Rafael Guerrero Leal, quien fungió como Magistrado ponente de la decisión del 23 de noviembre de 2022 del Tribunal Administrativo de Bolívar, allegó a la Secretaría General de esta Corporación un correo electrónico[238] en el cual solicitó que se le vinculara como tercero interesado en el trámite de tutela, también requirió acceder al expediente y que se permitiera solicitar y aportar pruebas dentro del proceso.
317. Posteriormente, envió a esta Corte una nueva misiva en la que planteó ciertas consideraciones sobre esta controversia, solicitó la práctica de una serie de pruebas, y pidió ser oído de manera presencial por la Sala Quinta de Revisión. Por medio de Auto del 28 de agosto de 2024,[239] el Magistrado ponente resolvió acceder: (i) a la solicitud de vinculación del Magistrado Guerrero Leal como tercero interesado en el trámite de tutela; (ii) al requerimiento formulado por él de tener acceso al expediente del proceso para que, de estimarlo necesario, se pronunciara en lo que le concerniera; (iii) a la petición de solicitar y aportar pruebas dentro del proceso, y (iv) a la solicitud de ser escuchado por parte de la Sala Quinta de Revisión de esta Corporación, por escrito y a través de medio digital, para que manifestara los planteamientos que a bien tuviese.
318. Ahora bien, la Sala Quinta de Revisión estima que el contenido de las peticiones elevadas por el Magistrado Guerrero Leal, si bien se basan en el proceso contencioso administrativo que precedió a la acción de tutela, versan o responden a la denuncia de la cual afirma fue presentada en su contra. También se refieren a una petición que envió al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nacional y a otras entidades, de que se implementaran medidas de seguridad a su favor para evitar agresiones en su contra. Al respecto, esta Sala considera que tales actuaciones escapan de su competencia.
319. Aunado a lo anterior, el Auto del 28 de agosto de 2024 estableció que, “…antes de pronunciarse respecto de los documentos allegados por el Magistrado Guerrero Leal… es necesario ordenar su vinculación, como tercero con interés, al presente trámite de tutela. En esa medida [ese auto advirtió] al Magistrado Guerrero Leal la posibilidad de pronunciarse sobre el trámite de tutela, dentro de los plazos definidos…” en esa providencia. Sin embargo, a pesar de esa orden, el aludido magistrado no acudió a esta Corte dentro de los tiempos dispuestos en el Auto del 28 de agosto de 2024 para pronunciarse sobre las pruebas obrantes dentro del expediente o para reiterar sus argumentos, luego de haber sido vinculado formalmente a este proceso. Con todo, la Sala advierte que no había lugar a pronunciarse sobre los planteamientos probatorios hechos por el Magistrado Guerrero Leal, antes de vincularlo formalmente al trámite de tutela.
320. En cualquier caso, para esta Sala, las solicitudes del Magistrado Guerrero Leal carecen de pertinencia, idoneidad y utilidad para la solución del caso concreto que abordó esta Corte en sede de revisión.
La vigilancia del cumplimiento de esta providencia
321. La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional considera necesario ordenar a la Procuraduría General de la Nación que vigile el cumplimiento de esta sentencia y de las órdenes que imparte en ella. Esto, dado el contexto que la precede, en la cual ya se han proferido decisiones previas que han desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante. Asimismo, los actores y las personas que buscan una reparación de parte del Estado en sede jurisdiccional son sujetos de especial protección constitucional. Todo lo dicho, en aplicación de lo establecido en el numeral 1º del artículo 277 de la Constitución el cual indica que el corresponde al Procurador General de la Nación, o a sus delegados o agentes, vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación del presente trámite de tutela, formulada por Ana Matilde Fernández Rivera y Néstor Raúl Sierra Hamburguer.
SEGUNDO. DESVINCULAR del presente trámite de tutela al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO. REVOCAR la Sentencia de tutela proferida el 18 de enero de 2024 por la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que confirmó la Sentencia del 27 de octubre de 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo formulada por los accionantes. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia de los actores de la presente tutela. Se advierte que esta decisión tiene efectos inter comunis, en los términos desarrollados en la parte motiva de esta providencia judicial.
CUARTO. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del 23 de noviembre de 2022, proferida por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar, y ORDENAR, a esa autoridad judicial, que emita una nueva decisión de segunda instancia, en el Expediente 13-001-33-33-008-2015-00418-01 (acumulado), dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta decisión, bajo los siguientes parámetros:
(i) Está probada la condición de desplazados forzosos de los demandantes del proceso contencioso administrativo en el que se soportó la presente acción de tutela. También está demostrado el daño antijurídico que padecieron, el cual se concretó en el anotado desplazamiento forzado.
(ii) Está probado que el daño antijurídico advertido es atribuible a las autoridades públicas demandadas en el proceso contencioso administrativo, a partir de las consideraciones expuestas en esta sentencia.
(iii) En asuntos que comprometan graves violaciones de derechos humanos, es un imperativo la flexibilización del procedimiento probatorio por parte de las autoridades jurisdiccionales, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO. ADVERTIR al Tribunal Administrativo de Bolívar que deberá pronunciarse de fondo sobre la solicitud formulada por los accionantes relativa a la construcción de un monumento en conmemoración de las víctimas de los hechos que tuvieron lugar el 25 de julio y el 27 de septiembre de 1999 en el corregimiento de las Palmas del Municipio de San Jacinto, Bolívar.
SEXTO. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, vigile el cumplimiento de esta decisión judicial.
SÉPTIMO. Por Secretaría General de esta Corporación, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con aclaración de voto
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Constitución Política, Artículo 241: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.”
[2] Expediente T-10.058.279, documento digital “ED_TUTELACONTRAPROVID.pdf NroActua 2-Demanda-1”.
[3] Ibidem.
[4] Ibidem.
[5] Ibidem. P. 10.
[6] Ibidem. P. 16.
[7] Expediente T-10.058.279, documento digital “Correo_ TAdvo Bolivar.pdf”, documento “(ACUMULADO)”, archivo “Cuaderno4”, Pp. 77-79.
[8] Expediente T-10.058.279, documento digital “11001031500020230350100_T133679384744182972.zip”. “Principal”. “021RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RV_INCORPORACIONDE”, “RD 008-2015-00418-01 SetenciaConfirma(Desplazados)SentenciaDeReemplazo” P. 34.
[9] Ibidem. P. 35.
[10] Ibidem.
[11] Ibidem. P. 39.
[12] Ibidem. Pp. 39-40.
[13] La apoderada judicial señala como subtítulo de esta sección del escrito de tutela “Pruebas desconocidas y no valoradas”. Expediente T-10.058.279, documento digital “ED_TUTELACONTRAPROVID.pdf NroActua 2-Demanda-1”. P. 25.
[14] Ibidem. Págs. 25-26.
[15] Ibidem. P. 27.
[16] Ibidem.
[17] Ibidem.
[18] Ibidem. P. 28.
[19] Ibidem.
[20] Ibidem.
[21] Ibidem. P. 29.
[22] Ibidem.
[23] Ibidem.
[24] Ibidem. P. 30.
[25] Ibidem.
[26] Ibidem.
[27] Ibidem. Pp. 23-24.
[28] La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por medio del Auto del 28 de julio de 2023, mediante el cual admitió la acción de tutela, ordenó vincular al trámite de tutela a las siguientes personas y entidades: la Nación -Ministerio de Defensa-, Ejército Nacional, Armada Nacional, Policía Nacional, Municipio de San Jacinto, Juan Carlos Osorio Melendrez, Katry María Osorio Melendrez, César Enrique Ortega Viana, Daniela Judith Ortega Viana, Ella Patricia Olivera Mercado, María Paula Salgado Olivera, Juan Andrés Salgado Olivera, Jean Carlos Salgado Olivera, Luis Rafael Reyes Caro, Óscar Daniel Reyes Serrano, Álvaro Salgado Taborda, Guillermo José Tobías Bermúdez, Liliana del Rosario Viana Buelvas, Ana María Zúñiga Viana, Dibier Daniel Yepes Olivera, Carlos Alberto Yepes Herrera, Manuel Alejandro Yepes Amaris, Javier Alejandro Yepes Buelvas, Rudy David Cabeza Reyes, Hansel Cabeza Reyes, Harold Cabeza Reyes, Maryuris Rosa Yepes Reyes, Miguel Ángel Yepes Caro, Neris María Reyes Melendrez, Daniel Eduardo Ortega Anillo, Carmen Elisa Anillo Rivera, Darlis Antonia Anillo Rivera, Neida Anillo Rivera, Roger Rafael del Socorro Anillo Rivera, Augusta Isabel Rivera Díaz, Sandra Marcela Caro Anillo, Ana Matilde Fernández Rivera, Alfonso Rafael Álvarez Meléndez, Néstor Alfonso Álvarez Meléndez, Calixto Antonio Jiménez Tapia, Joaquín Rodrigo Sierra Estrada, Ricardo Antonio Ávila Sierra, Ricardo Esteban Ávila, Robert Luis Vásquez Herrera, José Alfredo Peñaloza Herrera, Jair Alfredo Peñaloza Herrera, Luis Aníbal Herrera Torres, Rafael de Jesús Herrera Torres, Celis Rosa Herrera Herrera, Henrry Rafael Herrera Herrera, Elvis José Álvarez Díaz, Tomás Rafael Romero Hamburguer, Katty Luz Díaz Fontalvo, Yonys Alfonso Álvarez Meléndez, Claudia Rosa Álvarez Meléndez, Yamileth Yulieth Sierra Estrada, Carlos Guillermo Álvarez Melendrez, Fredis Adolfo Álvarez Melendrez, Jimmy Eduardo Álvarez Melendrez, Alberto Caro Ríos, Naira Nayunis Medina Guzmán, Remberto Antonia Díaz Fontalvo, Juana Francisca Peñaloza de Ortega, Juan Alberto Martínez Díaz, Diana Luz Sierra Vásquez, Omar Henry Sierra Vásquez, Luis Felipe Vásquez Tapia, Yolanda Isabel Tapia de Vásquez, Jairo Rafael Simanca Puche, José David Meléndez Díaz, Linda Tatiana Arrieta Ochoa, Virginia Vanessa Arrieta Ochoa, Ana Arrieta Ochoa, Richar de Jesús Arrieta Ochoa, Gustavo Arrieta Yepes, Mary Luz Peñaloza Herrera, Emperatriz Josefa Díaz Salas, Carmen Elena Martínez Díaz, José Miguel Martínez Díaz, Javier Darío Martínez Díaz, María del Carmen Martínez Díaz, Robinson Gabriel Martínez Díaz, Daniel Edgardo Martínez Díaz, Pedro Luis Martínez Díaz, Jorge Eliécer Narváez Díaz, María Luisa Barreto Sierra, Néstor Ramón Sierra Hamburguer, Hilmer Vásquez Mercado, Juan Alberto Martínez Salazar, Carmen Graciela Álvarez Melendrez, Gabriel Eduardo Herrera Estrada, Carlos Guillermo Peñaloza Landero, Argelio Antonio Estrada Peñaloza, Greydis Judith Leal Caro, Merlin Yaneth Leal Caro, José Antonio Cerpa Caro, Amelia Sofía Cerpa Fontalvo, Mercedes Elena Cerpa Fontalvo, Alberto Enrique Díaz Cerpa, Mariela Judith Sierra Caro, José Ricardo Arroyo Cerpa, Elina del Socorro Fontalvo de Quintero, Aljady Judith Borrego Salas, Marco Ignacio Sierra Arias, Juan Manuel Sierra Arias, Carlos Agustín Sierra Arias, Xavier Enrique Reyes Meléndez, Nelson David Jiménez Tapia, Juan Eliecer Cerpa Herrera y los herederos de la señora Mirian Hortencia Yepes Caro, en calidad de terceros interesados. Es importante resaltar que, a pie de página, la Subsección A destacó que respecto a Dibier Daniel Yepes Olivera, se referencia su nombre en el poder otorgado a la abogada que presentó la acción de tutela, pero no se acredita en dicho poder la concesión del mismo a través de su firma o huella. Ahora, con relación a Carlos Alberto Yepes Herrera, la Subsección A también indicó que, si bien se referencia su nombre en el poder “no se acredita la concesión del mismo, pues no firma y se presenta como huella una imagen difusa.” Expediente T-10.058.279, documento digital “AUTOQUEADMITEDEMANDA.pdf NroActua 14-Otros”.
[29] Expediente T-10.058.279, documento digital “AUTOQUEADMITEDEMANDA.pdf NroActua 14-Otros”.
[30] Expediente T-10.058.279, documento digital “SENTENCIA.pdf NroActua 72-Sentencia de primera instancia-6”.
[31] Ibidem. P. 11.
[32] Ibidem.
[33] Ibidem.
[34] Ibidem. P. 19.
[35] Expediente T-10.058.279, documento digital “CONSEJO DE ESTADO-.-_.pdf”.
[36] Ibidem.
[37] Ibidem. P. 3.
[38] Ibidem. P. 4.
[39] Ibidem. P. 5.
[40] Ibidem. Pp. 5-6.
[41] Ibidem. P. 10.
[42] Expediente T-10.058.279, documento digital “SENTENCIA.pdf NroActua 5.pdf NroActua 5-Sentencia de segunda instancia-10”.
[43] Expediente T-10.058.279, documento digital “_Correo_ Jose Guerrero.pdf”.
[44] Expediente T-10.058.279, documento digital “009 APERTURA DE INVESTIGACION (2).pdf”.
[45] Expediente T-10.058.279, documento digital “INFORM~1.PDF”.
[46] Expediente T-10.058.279, documento digital “T-10.058.279_Auto_resuelve_solicitud_de_Intervencion.pdf”.
[47] Expediente T-10.058.279, documento digital “Correo_ Mindefensa.pdf”.
[48] Expediente T-10.058.279, documento digital “Correo_ NESTOR SIERRA.pdf”.
[49] Expediente T-10.058.279, documento digital “MEMORIAL SALA DE REVISION DE TUTELA .pdf”.
[50] Expediente T-10.058.289, documento digital “Correo_ Nestor Sierra.pdf”.
[51] Expediente T-10.058.279, documento digital “RD 2015-00418 y 2015-00102 (Acumulados) RUDY CABEZA VS MUNICIPIO SAN JACINTO Y OTROS (InsistenciaImpedimento).pdf”.
[52] Por medio de oficio del 26 de agosto de 2024, la Magistrada Marcela de Jesús López Álvarez resolvió el impedimento presentado por el Magistrado Guerrero Leal, en el sentido de devolver éste último al despacho de origen para que lo sometiera a conocimiento de la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Bolívar. La conclusión precedente se derivó de los siguientes argumentos. La Magistrada López Álvarez indicó que los impedimentos regulados por el Capítulo II del Título I de la Ley 1437 de 2011 deberán ser resueltos por el superior jerárquico o, “en el evento en que este no exista, la cabeza del respectivo sector administrativo, siendo que, para el caso de la Rama Judicial, los magistrados integrantes de los Tribunales no tienen superior jerárquico administrativo, la competencia para resolver sobre el impedimento recae residualmente en la Sala Plena de la Corporación, tal uy como lo indica el literal R del artículo 5 del Acuerdo 209 de 1997, que a letra dispone: ‘Artículo 5°. FUNCIONES DE LA SALA PLENA. La sala plena de los tribunales tendrá las siguientes funciones: r) Decidir los asuntos administrativos del tribunal que no correspondan a otra autoridad.’ Expediente T-10.058.279, documento digital “OficioDevolucionManifestaciondeImpedimento.pdf”.
[53] Expediente T-10-058.279, documento digital “DERECHO DE PETICION ALBERTO RAFAEL VASQUEZ MELENDEZ.pdf”; “DERECHO DE PETICION ALERSI DEL MILAGRO LORA HERRERA.pdf”; “DERECHO DE PETICION ALEX JOSE CHARRIS LORA.pdf”.
[54] Expediente T-10.058.279, documento digital “T-10.058.279_Auto_de_suspension.pdf”.
[55] Expediente T-10.058.279, documento digital “Respuesta a Corte Constitucional.pdf”.
[56] Las presentes consideraciones acerca del fenómeno de la cosa juzgada son tomadas de la Sentencia T-254 de 2022.
[57] A partir de la Sentencia T-382 de 1998, estos tres elementos se han consolidado en la jurisprudencia constitucional como los derroteros determinantes para establecer si operó el fenómeno de la cosa juzgada.
[58] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias SU-349 de 2019 y T-254 de 2022.
[59] De acuerdo con la Sentencia T-117 de 2022, los accionantes de ese caso son: Harold Cabezas Reyes, Maryuris Rosa Yepes Reyes, Daniel Eduardo Ortega Anillo, Carmen Elisa Anillo Rivera, Augusta Isabel Riveras Díaz, Darlis Antonia Anillo Rivera, Roger Rafael Anillo Rivera, Néstor Álvarez Meléndez, Joaquín Rodrigo Sierra Estrada, Jair Alfredo Peñaloza Herrera, Luis Aníbal Herrera Torres, Rafael De Jesús Herrera Torres, Celis Rosa Herrera Herrera, Henrry Rafael Herrera, Juan Eliecer Cerpa Herrera, Elvis José Álvarez Díaz, Jimmy Eduardo Álvarez Meléndez, Naira Nayunis Medina Guzmán, Remberto Díaz Fontalvo, Juan Alberto Martínez Díaz, Luis Felipe Vásquez Tapia, Ana Matilde Fernández Rivera, Virginia Vannesa Arrieta Ochoa, Mary Luz Peñaloza Herrera, María Luisa Barreto Sierra, Carmen Álvarez Meléndrez, Gabriel Herrera Estrada, Carlos Peñaloza Landero, Greydis Judith Leal Caro, Merlin Yaneth Leal Caro, José Antonio Cerpa Caro, Amelia Sofía Cerpa Fontalvo, José Ricardo Arroyo Cerpa, Elina Del Socorro Fontalvo Quintero, Aljady Judith Borrego Salas, Marco Ignacio Sierra Arias, Ricardo Esteban Ávila y Omar Henry Sierra Vásquez.
[60] De acuerdo con el auto mediante el cual, la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Caso de Estado, avocó conocimiento de la acción de tutela con Expediente T-10.058.279 y ordenó la vinculación de todas las personas que fungieron como demandantes en el proceso de reparación directa que lo precedió, los sujetos que funden como parte accionante en esta tutela son: Jennifer Mirella Ochoa Mercado, Ana Karina Ortiz Valdez, Yessica Paola Osorio Gamarra, Pedro Manuel Reyes, Yosiris María Reyes, Nilda Elena Ortega Reyes, Carmen Yolanda Ortega Yepes, Carmen Elisa Ortega Yepes, Adriana Elvira Ortega Yepes, José Del Carmen Ortega Yepes, María Alejandra Pacheco Gamarra, María Del Rosario Peñalosa Gamarra, Estefanía Peñalosa Mejía, Jesús Alberto Peñalosa Mejía, Edgardo Rafael Peñalosa Mejía, Silvia Peñalosa Mejía, Patricia Peñalosa Mejía, Gustavo Adolfo Peñalosa Mejía, Maryoris Del Rosario Peñalosa Mejía, Luz Dania Peñalosa Ortega, Alexio Joaquín Peñalosa Ortega, Adolfo Rafael Peñalosa Vásquez, Ligia Mercedes Palacio Orozco, en nombre propio y en representación de su hija menor de 18 años Karla Mercedes Herrera Palacio, Luz Martina Pérez Ávila, en nombre propio y en representación de sus hijas menores de 18 años Katherin Tatiana Y Taliana Josefa Reyes Pérez, José Luis Rivera Anillo, Beatriz Del Carmen Rivera Arrollo, Idamys Rivera Arroyo, Idaimys Virginia Rodríguez Rivera, Braulio José Ramírez Reyes, Dairo Enrique Romero Reyes, Edilberto Jesús Romero Reyes, Alba Rosa Romero Reyes, Pedro Luis Reyes Caro, Omaira Del Socorro Reyes Quiroz, Ángel María Reyes Serrano, Ángel María Reyes Reyes, Tony Gabriel Reyes Reyes, Celina Del Socorro Reyes Melendrez, Devis Martin Reyes Melendrez, Nelson Ramit Reyes Meléndez, en nombre propio y en representación de sus hijos menores de 18 años Denilson y Linda Michel Yesid Reyes Martínez, Luz Marina Serrano Arrieta, Jairo Alfonso Vásquez, Jairo Alfonso Vásquez Reyes, María Alexandra Vásquez Reyes, Yoffre José Vásquez Reyes, Luis Ricardo Vásquez Lora, Maricela Isabel Villalba Argel, en nombre propio y en representación de su hijo menor de 18 años José Carlos Yepes Villalba, Víctor De Jesús Yepes Yanes, Yuranis Paola Yepes Reyes, Víctor Rafael Yepes Caro, Carmen Graciela Yepes Caro, Víctor Alejandro Yepes Herrera, Jhon Jairo Yepes Herrera, Enna Virginia Yepes Herrera, Rosa Mercedes Yepes Herrera, Elisa Zenith Yepes Herrera, en nombre propio y en representación de su hijo menor de 18 años José David Camargo Yepes, Yaneth Cecilia Viana Buelvas, José Rafael Ortega Viana, Nerlys Mayelis Valdés Landero, José Valdez Julio, José Antonio Valdez Landero, Kelis Valdez Landero, Silvia Patricia Valdez Landero, Yaneth Patricia Vásquez Lora, Clemente Manuel Pacheco Castro, Luz Estela Piña Caicedo, Katherine Álvarez Piña, José Carlos Yepes Villalba, Carla Mercedes Herrera Palacio, Ana Karina Oviedo Yepes, Linda Michely Reyes Martínez y Denilson Yesid Reyes Martínez.
[61] Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 2022.
[62] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
[63] Ibid.
[64] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-819 de 2001, T-531 de 2002, T-711 de 2003, T-212 de 2009, T-778 de 2010, T-495 de 2013, T-561 de 2013, T-679 de 2013, T-470 de 2014, T-540 de 2015, T-361 de 2017, T-307 de 2018 y T-455 de 2019. Interesa poner de presente que la jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento reside en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de los cuales se encuentra el concerniente a la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidad- para promover la acción de amparo constitucional. Consultar, entre otras, las Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de 2008.
[65] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005, T-114 de 2002, T-136 de 2005 y SU-128 de 2021. En general, para determinar si una controversia es constitucionalmente relevante se deben considerar los siguientes tres criterios: a) la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico, b) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental y, por último, c) la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios. Ver, sentencias SU-134 de 2022 y SU-326 de 2022.
[66] Cfr., Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, SU-537 de 2017 y SU-508 de 2020.
[67] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias SU-499 de 2016, T-022 de 2017, T-291 de 2017, T-091 de 2018 y T-461 de 2019.
[68] Cfr., Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, SU-537 de 2017 y SU-068 de 2018.
[69] Cfr., Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005 y SU-335 de 2017.
[70] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015. Para mayor detalle sobre estas reglas, revísese el fundamento jurídico 4.6 de la referida providencia. Ahora bien, frente a esa prohibición sobreviene la cláusula de excepción contenida en la Sentencia SU-627 de 2015, que prevé la procedencia de la acción de tutela contra fallos de tutela en casos de fraude, por ejemplo. En la Sentencia SU-081 de 2020, a este requisito se adicionó el de que tampoco se trate de sentencias proferidas por esta Corte en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad ni de aquellas que resuelven el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad a cargo del Consejo de Estado.
[71] Decreto 2591 de 1991: “Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. (…)”
[72] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-010 de 2023.
[73] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-077 de 2018.
[74] Expediente T-10.058.279, documento digital “ED_TUTELACONTRAPROVID.pdf NroActua 2-Demanda-1”.
[75] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
[76] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-136 de 2015.
[77] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-610 de 2015 y SU-128 de 2021.
[78] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
[79] Ibidem.
[80] Corte Constitucional, Sentencia SU-103 de 2022. Este último criterio buscar hacer énfasis en que nadie puede alegar su propia torpeza para buscar el amparo de sus derechos fundamentales.
[81] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-823 de 2014, T-538 de 2015, T-570 de 2015, T-712 de 2017, SU-005 de 2018, T-488 de 2018 y T-085 de 2020.
[82] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-129 de 2009, T-335 de 2009, SU-339 de 2011, T-664 de 2012 y T-340 de 2020.
[83] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2009.
[84] El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 versa sobre un asunto de tipo pensional.
[85] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias SU-499 de 2016, T-022 de 2017, T-291 de 2017, T-091 de 2018 y T-461 de 2019.
[86] Acción de tutela. Expediente T-10.058.279, documento digital “ED_TUTELACONTRAPROVID.pdf NroActua 2-Demanda-1”. Págs. 30 y 31.
[87] Caso de la Familia Pacheco Tineo vs el Estado Plurinacional de Bolivia, Sentencia del 25 de noviembre de 2013.
[88] Corte Constitucional, Sentencia C-210 de 2021.
[89] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-117 de 2022.
[90] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-210 de 2021.
[91] Ibidem.
[92] Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 2018.
[93] Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 4 de febrero de 2016, radicado 47001233100020120010201(20899).
[94] Ibidem.
[95] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-117 de 2022.
[96] Corte Constitucional, Sentencia T-117 de 2022.
[97] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2023.
[98] Palomo, D; Bustamante Rúa, M; y Marín J. (2020). Estudio de la prueba en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde el debido proceso probatorio. Política Criminal. Vol 15 (30).
[99] Salmon, E y Blanco C. (2012). El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Universidad del Rosario. Segunda Edición. Colombia.
[100] Cfr., Corte Constitucional, sentencias T-214 de 2020; T-117 de 2022 y SU-287 de 2024, entre otras.
[101] “[p]or la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Su objeto es “instituir una política de Estado de asistencia, atención, protección, reparación a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario.”. Por su parte, en la exposición de motivos de ese compendio normativo señaló que “el Estado asume aún con mayor relevancia los esfuerzos tendientes a la recomposición del tejido social adoptando medidas efectivas en favor de las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, particularmente, dignificando su calidad de tales con la implementación de mecanismos efectivos de realización y protección de sus derechos.” (Gaceta del Congreso 692 de 2010. P. 20.)
[102] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-636 de 2015. La providencia fue retomada por la Sentencia T-117 de 2022.
[103] Según la Ley 1448 de 2011, este principio reza que “[e]l Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba. En los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación administrativa, las autoridades deberán acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas. En los procesos judiciales de restitución de tierras, la carga de la prueba se regulará por lo dispuesto en el artículo 78 de la presente Ley.”
[104] Por virtud de la Ley 1448 de 2011, este principio reza que “[l]as medidas contempladas en la presente ley serán reconocidas sin distinción de género, respetando la libertad u orientación sexual, raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica.”
[105] Según la Ley 1448 de 2011, este principio establece que “[e]l Estado a través de los órganos competentes debe garantizar un proceso justo y eficaz, enmarcado en las condiciones que fija el artículo 29 de la Constitución Política.”
[106] En particular, léanse los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 1448 de 2011.
[107] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-636 de 2015. Léase también la Sentencia T-117 de 2022.
[108] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-636 de 2015.
[109] Consejo de Estado, Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 23 de julio de 2018, Radicado: 85001233300020170025501(61277).
[110] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-117 de 2022.
[111] Corte Constitucional, Sentencia T-117 de 2022.
[112] El artículo 167 del Código General del Proceso
[113] Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Radicado: 05001232500019990106301(32988).
[114] Consejo de Estado, Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de septiembre de 2016. Radicado: 25000-23-26-000-2001-01825-02(34349)B.
[115] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de febrero de 2012, Expediente 21521.
[116] Consejo de Estado, Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de septiembre de 2016. Radicado: 25000-23-26-000-2001-01825-02(34349)B.
[117] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2021.
[118] Consejo de Estado, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 30 de junio de 2017. Radicado: 11001031500020170083600(AC).
[119] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 15 de septiembre de 2005. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia.
[120] Ibidem.
[121] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-117 de 2022.
[122] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 1997.
[123] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-1346 de 2001.
[124] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-1346 de 2001.
[125] Cfr., Corte Constitucional Sentencias SU-1150 de 2000, T-098 de 2002, T-419 de 2003, T-602 de 2003, T-025 de 2004, T-821 de 2007 y SU-254 de 2013.
[126] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004.
[127] Corte Constitucional, Sentencia T-347 de 2014.
[128] Cfr., Corte Constitucional, Auto 326 de 2020.
[129] Cfr., Corte Constitucional, Autos 331 de 2019 y 326 de 2020.
[130] El artículo 1º de la Ley 387 de 1997 determina que una persona desplazada es aquella que se vio “forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.”
[131] Cfr., Consejo de Estado, Sentencia de 22 de marzo de 2001, expediente 4279 AC. Citado en Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de febrero dos 2011, radicación número 50001-23-31-000-2001 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo de 2013, radicación número 50 001 23-31-002-199-2000-392-00.
[132] Ibid.
[133] Ibid.
[134] Cfr., Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de mayo de 2012, radicación número 76001-23-31-000-2012-00306-01(AC).
[135] Ibid.
[136] Cfr., Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 9 de mayo de 2012, radicación número 76001-23-31-000-2012-00306-01(AC).
[137] Cfr., Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo de 2013, radicado número 50 001 23-31-002-199-2000-392-00.
[138] Ibidem.
[139] Corte Constitucional, Sentencia SU-254 de 2013.
[140] Ibidem. Pp. 88-89.
[141] Ibidem. P. 86.
[142] Ibidem. P. 89. Léase también la Directiva No. 008 de 1998 del Ministerio de Defensa.
[143] Léase el inciso 4 del numeral 5 de la Directiva Presidencial No. 3 de 1998.
[144] Centro Nacional de Memoria Histórica. Una Nación Desplazada: Informe Nacional del Desplazamiento Forzado en Colombia. Bogotá: 2015. P. 91.
[145] Kalyvas, S. (2010). Una lógica de la violencia indiscriminada. En La lógica de la violencia en la guerra civil. Editorial Akai. Madrid.
[146] Los Montes de María están constituidos por 15 Municipios en total: de un lado, del departamento de Bolívar, estos son: Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano .De otro lado, se encuentran los siguientes Municipios, pertenecientes al departamento de Sucre: Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio de Palmito y Toluviejo.
[147] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los Montes de María: Análisis de la conflictividad. 2010.
[148] Ibidem.
[149] Ibidem.
[150] Ibidem. P. 19.
[151] Ibidem. Págs. 20-22.
[152] Duica Amaya, L. (2010). Despojo y abandono de Tierras en los Montes de María: El impacto de los grupos armados en la reconfiguración del territorio. Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales.
[153] Informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. “Hay futuro si hay verdad: No matarás, relato histórico del conflicto armado interno en Colombia.”
[154] Ibidem.
[155] Ibidem.
[156] Ibidem.
[157] Ibidem. P. 239.
[158] Ibidem. P. 338.
[159] Ibidem.
[160] Ibidem. P. 336.
[161] Ibidem. P. 339.
[162] Verdad Abierta. (2021). De reclamantes a desarraigados: un drama en Montes de María. Disponible en: https://verdadabierta.com/de-reclamantes-a-desarraigados-un-drama-en-montes-de-maria/
[163] De acuerdo con el Consejo de Estado, “[l]as normas anteriores contienen el mandato constitucional expreso del cual se deriva la obligación genérica para las autoridades públicas de proteger a todos los residentes en el territorio nacional en su vida, honra, bienes, creencias, libertades y derechos, así como asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010. Radicación: 20001231000199803713 01.
[164] La Corte Constitucional ha aplicado estos principios en su jurisprudencia (véase la Sentencia T-602 de 2003).
[165] Corte Constitucional. Sentencia SU-1150 de 2000.
[166] Consejo de Estado, Subsección B, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de mayo de 2013. Expediente 32274. Léase igualmente el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia del 29 de julio de 1988 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[167] Ibidem.
[168] Ibidem. Léase también Montealegre Lynett, E. “La responsabilidad del Estado por el hecho de terceros”, trabajo de investigación suministrado por el autor en sentencia del Consejo de Estado del 21 de febrero de 2011 de la Sección Tercera. Radicado: 50001233100020010017101(31093).
[169] Constitución Política, art. 230. “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.”
[170] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-450 de 2018. “[S]e puede afirmar que la autonomía e independencia judicial comporta tres atributos básicos en nuestro ordenamiento superior: i) Un primer atributo, cuya connotación es esencialmente negativa, entiende dicho principio como la posibilidad del juez de aplicar el derecho libre de interferencias tanto internas como externas; ii) Un segundo atributo que lo erige en presupuesto y condición del principio de separación de poderes, del derecho al debido proceso y de la materialización del derecho de acceso a la administración de justicia de la ciudadanía; y, finalmente, iii) un tercer atributo que lo instituye en un principio estructural de la Carta Política de 1991”.
[171] Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2019. Sobre este mismo punto, en la misma providencia se citó la Sentencia T-786 de 2011. En esa oportunidad, esta Corte sostuvo que “(…) la simple discrepancia sobre la interpretación que pueda surgir en el debate jurídico y probatorio en un caso no puede constituir por sí misma, una irregularidad o defecto que amerite infirmar la decisión judicial mediante acción de tutela, debido a que ello conllevaría admitir la superioridad en el criterio valorativo del juez constitucional, respecto del juez ordinario, con clara restricción del principio de autonomía judicial. Cuando se está frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez del conocimiento debe establecer, siguiendo la sana crítica, cuál es la que mejor se ajusta al caso analizado (…)”.
[172] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias SU-337 de 2017 y T-074 de 2018.
[173] La Corte ha enunciado, de manera genérica, algunos parámetros que le permiten al juez constitucional identificar si la actuación del juez de conocimiento fue arbitraria al momento de evaluar los medios probatorios. Parámetros que, aunque no son exhaustivos, sirven para estudiar si se ha desconocido el derecho al debido proceso. Algunas consideraciones en ese sentido permiten concluir que una autoridad judicial incurre en la dimensión positiva de un defecto fáctico: (i) si la conclusión que extrae de las pruebas que obran en el expediente es por completo equivocada. Podría decirse que, en este evento, la decisión puede ser calificada de irracional, ya que la conclusión es diametralmente opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido del material probatorio. Esta desproporción podría ser identificada por cualquier persona de juicio medio; (ii) si la valoración que se adelantó no cuenta con un fundamento objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o voluntad; (iii) si las pruebas no han sido valoradas de manera integral. Caso en el que se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello, y (iv) si la conclusión a la que se llega se basa en pruebas que no tienen relación alguna con el objeto del proceso (impertinentes); que no permiten demostrar el supuesto de hecho (inconducentes); o que fueron obtenidas, por ejemplo, desconociendo el derecho al debido proceso de una de las partes (ilícitas). Véase: Corte Constitucional, Sentencias T-442 de 1994 y SU-337 de 2017, reiterada en la Sentencia SU-129 de 2021.
[174] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-217 de 2010. “Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima”.
[175] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-118A de 2013.
[176] Corte Constitucional, Sentencia T-902 de 2005.
[177] Corte Constitucional, Sentencia SU-448 de 2016.
[178] La apoderada judicial señala como subtítulo de esta sección del escrito de tutela “Pruebas desconocidas y no valoradas”. Expediente T-10.058.279, documento digital “ED_TUTELACONTRAPROVID.pdf NroActua 2-Demanda-1”. P. 25.
[179] Ibidem. Pp. 25-26.
[180] Expediente T-10.058.279. Anexo de Pruebas. Documento denominado: “ED_PRUEBASDOCUMENTALES.pdf NroActua 2-Anexos” Folio 1.
[181] Ibidem. P. 3.
[182] Ibidem. P. 2.
[183] Ibidem. P. 5.
[184] Ibidem. P. 4.
[185] Ibidem.
[186] Ibidem.
[187] Ibidem. P. 7.
[188] Ibidem. P. 8.
[189] Ibidem. P. 9.
[190] Salvamento de voto de la Magistrada Marcela de Jesús López Álvarez a la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 de la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar. Pp. 6 y 7. Expediente digital T-10.058.279.
[191] Sentencia del 29 de noviembre de 2022, proferida por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar. P. 19. Expediente digital T-10.058.279.
[192] Salvamento de voto de la Magistrada Marcela de Jesús López Álvarez a la Sentencia del 23 de noviembre de 2022 de la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar. Pp. 6 y 7. Expediente digital T-10.058.279.
[193] En concreto, el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011 dispone que “[e]n cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes. Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días. En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete.”
[194] Corte Constitucional, Sentencia SU-245 de 2021, reiterada en la Sentencia T-044 de 2022.
[195] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-346 y T-1045 de 2012.
[196] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-158 de 1993; T-804 de 1999, SU-159 2002 y T-117 de 2022.
[197] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-790 de 2010, T-510 de 2011 y T-117 de 2022.
[198] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-572 de 1994, SU-174 de 2007 y T-117 de 2022.
[199] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-100 de 1998 y T-117 de 2022.
[200] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-572 de 1994, SU-159 de 2002 y T-117 de 2022.
[201] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-1095 de 2012 y T-117 de 2022.
[202] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-790 de 2010 y T-117 de 2022.
[203] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-298 de 2015.
[204] Ibidem. P. 27.
[205] Ibidem.
[206] Ibidem.
[207] Folio 2 del archivo de anexos a la acción de tutela. Expediente T-10.058.279. Documento denominado: “ED_PRUEBASDOCUMENTALES.pdf NroActua 2-Anexos”
[208] Ibidem. Folio 5.
[209] Folio 4 del archivo de anexos a la acción de tutela. Expediente T-10.058.279. Documento denominado: “ED_PRUEBASDOCUMENTALES.pdf NroActua 2-Anexos”
[210] Ibidem.
[211] Consejo de Estado. Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de abril de 2016. Radicación: 25000-23-24-000-2005-01438-01.
[212] Ibidem. Tomado del Manual de Derecho probatorio, Jairo Parra Quijano, Décima Tercera Edición ampliada y actualizada, ediciones Librería del profesional, 2002, página 132.
[213] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-213 de 2012 y T-234 de 2017.
[214] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-234 de 2017.
[215] Corte Constitucional, Sentencia C-029 de 1995.
[216] Corte Constitucional. Sentencia T-234 de 2017.
[217] Ibidem. P. 28.
[218] Ibidem.
[219] Sentencia del 23 de noviembre de 2022. Tribunal Administrativo de Bolívar. Sala de decisión No. 2. Folio 28.
[220] Ibidem. P. 36.
[221] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-123 de 1995, T-566 de 1998, T-522 de 2001, T-468 de 2003, T-838 de 2007, T-109 de 2009, C-539 de 2011, C-634 de 2011 y SU-556 de 2014. Sobre el particular, la Corte ha dicho que la fuerza vinculante del precedente se explica por cuatro razones principales: “(i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las decisiones judiciales debe ser razonablemente previsibles; (iii) en atención a los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84 C.P.), que demandan respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales en la comunidad; y finalmente, (iv) por razones de rigor judicial, en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico”. Corte Constitucional, Sentencias T-049 de 2007, T-102 de 2014 y SU-023 de 2018.
[222] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2011.
[223] Corte Constitucional, Sentencia SU-053 de 2015.
[224] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-534 de 2010, T-673 de 2011, SU-158 de 2013, T-538 de 2015, SU-428 de 2016 y SU-499 de 2016.
[225] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-298 de 2015, SU-072 de 2018 y SU-048 de 2022.
[226] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-109 de 2019.
[227] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-298 de 2015.
[228] En el aparte pertinente, el artículo 243 de la Constitución dispone que: “[l]os fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hace tránsito a cosa juzgada constitucional (…)”. Por su parte, el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991 señala que: “[l]as sentencias que proferirá la Corte (…) tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares”.
[229] Corte Constitucional, Sentencia SU-069 de 2019. A juicio de esta Corporación, se produce un desconocimiento del precedente derivado del ejercicio del control de constitucionalidad, cuando: (1) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles; (2) cuando se utilizan de normas de orden legal cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; (3) cuando se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada; o (4) cuando para la resolución de casos concretos se contraría la ratio decidendi de un fallo de constitucionalidad, en el que la Corte fije el alcance de un derecho fundamental. Cfr., Sentencias SU-050 de 2017, SU-143 de 2020, SU-245 de 2021 y SU-380 de 2021.
[230] Decreto 2591 de 1991, art. 36. Excepcionalmente, y como atribución de la Corte Constitucional, se han admitido efectos distintos como el inter comunis y el inter pares, cuyo alcance se puede consultar en el auto 071 de 2001 y las sentencias T-284A de 2012, SU-037 de 2019 y SU-349 de 2019.
[231] Corte Constitucional, Sentencia T-439 de 2000.
[232] Ibidem.
[233] Ibidem.
[234] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-273 de 2022.
[235] S Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-483 de 2008.
[236] Corte Constitucional. Sentencia SU-273 de 2022. Al respecto, véase también las Sentencias SU-201 de 2021, T-577 de 2017 y T-851 de 2010.
[237] Por medio de la Sentencia SU-1023 de 2001, la Sala Plena de esta Corporación aplicó, por primera vez, la fórmula jurídica aludida “con fundamento en los principios de igualdad y garantía de la supremacía constitucional, en aquellos eventos en los que la decisión de tutela debe hacerse extensiva a todos los sujetos que, junto con las partes del proceso específico, integran una misma comunidad que, en razón de la identidad fáctica, conforman un grupo social que se verá directamente impacto por la determinación de la Corte. Esto, tal como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corporación, sin consideración acerca de que las personas a las que se dirige la amplificación de los efectos de la providencia de la Corte hayan acudido a la acción de tutela y la misma les haya resultado contraria a sus intereses en sede de instancia.” Corte Constitucional, Sentencia SU-349 de 2019.
[238] Expediente T-10.058.279, documento digital “_Correo_ Jose Guerrero.pdf”.
[239] Expediente T-10.058.279, documento digital “T-10.058.279_Auto_resuelve_solicitud_de_Intervencion.pdf”.
 T-014-25
T-014-25