Sentencia T-106/25
DERECHO AL AMBIENTE SANO-Contaminación del territorio y de fuentes de agua por actividad minera con mercurio
Los estudios que se han realizado en la región específica del macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí... muestran niveles alarmantes de contaminación en peces y personas, especialmente en los pueblos indígenas, que encuentran en dichas especies la base de su alimentación; y se sabe que la principal causa de contaminación por mercurio en la Amazonía es la minería de oro y su ingreso a los ecosistemas acuáticos.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-Garantía de conformación y puesta en funcionamiento de las entidades territoriales indígenas (ETI)
(i) el impacto de la minería y, asociado a ésta, la contaminación por mercurio y la violencia que atenta contra la vida y pervivencia de los pueblos, amenaza y afecta la identidad de la Gente de Afinidad del Yuruparí; y, al tiempo, el derecho al territorio. Esta situación inconstitucional para los pueblos accionantes (ii) se agudiza por la omisión del Estado en garantizar adecuadamente la constitución de las entidades territoriales indígenas, por un lado, por la ausencia de un régimen integral que las regule y, por otro lado, por las barreras institucionales que se mantienen en la concreción del Decreto ley 632 de 2018.
DERECHO A LA SALUD DE COMUNIDADES INDIGENAS-Vulneración grave y sistemática, contaminación del agua por mercurio
(...) es innegable la presencia de altos niveles de mercurio en el territorio de la Gente con Afinidad al Yuruparí... Esta situación es aún más grave porque el mercurio se transforma en metilmercurio en los ecosistemas acuáticos y este último, al bioacumularse en la cadena trófica, afecta de manera más severa a los grandes depredadores y, por ende, a los seres humanos que se encuentran en la cima de esa cadena.
DERECHO A LA SALUD DE COMUNIDADES INDIGENAS-Afectación diferencial de las mujeres por la contaminación con mercurio, dada la relación tradicional con la maternidad, el agua y la agricultura
(...) afecta de manera particular a las mujeres indígenas, quienes, debido a sus roles tradicionales, tienen un contacto frecuente y directo con las fuentes de agua contaminadas. Las actividades cotidianas como la recolección de agua para uso doméstico y el cuidado de los cultivos en las chagras, exponen a las mujeres a un mayor riesgo de intoxicación por mercurio.... también quedó demostrado que la contaminación por mercurio presenta riesgos únicos para las mujeres embarazadas y lactantes. El mercurio puede atravesar la barrera placentaria y afectar el desarrollo neurológico del feto, así como transmitirse a través de la leche materna. Esto no solo pone en peligro la salud de las mujeres, sino que también amenaza el futuro de los pueblos indígenas pues afecta a las generaciones más jóvenes desde antes de su nacimiento... las mujeres desempeñan un papel clave como guardianas del conocimiento tradicional que transmiten a través de la agricultura. La contaminación ambiental y la introducción de nuevas enfermedades afectan la salud física y perturban el delicado equilibrio cultural y espiritual que las mujeres y los tradicionales ayudan a mantener. Es muy importante entender que la salud, en este contexto, no se limita al bienestar de los habitantes humanos, sino que abarca todo el entorno natural y espiritual.
DERECHO A LA SALUD DE COMUNIDADES INDIGENAS-Necesidad de articulación entre la medicina tradicional y el sistema general de salud
El sistema de salud tradicional está siendo afectado tanto por la contaminación ambiental, como por la falta de articulación con el sistema general de salud. El Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), que podría servir como puente entre ambos sistemas, se encuentra aún en proceso de construcción e implementación. La Sala entiende que el SISPI es una herramienta fundamental para la garantía del derecho a la salud de los accionantes, pero es una estrategia que servirá en el mediano y largo plazo, pues su puesta en marcha depende de diversos factores que se deben definir en un proceso de diálogo (consulta y concertación) entre los pueblos y las autoridades nacionales, de manera que, actualmente, no constituye una respuesta a la emergencia sanitaria que enfrentan los pueblos del Yuruparí.
DERECHO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA-Deber de protección de las actividades de subsistencia de los pueblos indígenas
(...) Dada la importancia crítica de los sistemas alimentarios para la soberanía alimentaria, la salud, la cultura, la conservación de la naturaleza y la supervivencia misma de los pueblos indígenas accionantes, es urgente a su protección y fortalecimiento. La erosión de estos sistemas amenaza a los pueblos indígenas accionantes y puede convertirse también en una pérdida irreparable para la humanidad en términos de conocimiento, biodiversidad y modelos sostenibles de producción de alimentos, y a los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a sus territorios ancestrales... La contaminación por mercurio y sus derivados amenaza gravemente estos sistemas alimentarios. Además, no es posible cambiar la dieta de los pueblos accionantes pues ello hace parte de su identidad, de su cultura y de su conocimiento ancestral propio. Por su íntima relación con sus derechos territoriales y a la supervivencia cultural, el Estado tiene el deber de respetar su cosmovisión y estilo de vida tradicional, fortalecer los sistemas de alimentación propios, y proteger las actividades de subsistencia como la caza, la pesca y la recolección.
SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS-Importancia para la seguridad alimentaria, la conservación de la naturaleza y la supervivencia de los pueblos indígenas
Dada la importancia crítica de los sistemas alimentarios para la soberanía alimentaria, la salud, la cultura, la conservación de la naturaleza y la supervivencia misma de los pueblos indígenas accionantes, es urgente a su protección y fortalecimiento. La erosión de estos sistemas amenaza a los pueblos indígenas accionantes y puede convertirse también en una pérdida irreparable para la humanidad en términos de conocimiento, biodiversidad y modelos sostenibles de producción de alimentos, y a los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a sus territorios ancestrales.
SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS-Protección de las chagras
(...) las chagras tienen una importancia especial en la alimentación de las personas con afinidad del Yuruparí, pues son tanto espacios de cultivo, como lugares de transmisión del conocimiento, conservación de la biodiversidad y mantenimiento del equilibrio ecológico. En el funcionamiento de las chagras intervienen hombres y mujeres, pero es manejado predominantemente por estas últimas. No sobra señalar que la protección de las chagras puede redundar también en la protección ambiental, pues estas suponen un uso sostenible de los suelos que permite la generación de alimentos y la recuperación del entorno.
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER DERECHOS FUNDAMENTALES DE COMUNIDADES INDIGENAS-Procedencia
DERECHO A LA SALUD, AL AGUA Y A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA-Contenido y alcance en comunidades altamente dependientes de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad, en escenarios de deterioro ambiental
CONSTITUCION DE 1991-Constitución pluriétnica, multicultural y ecológica
DIÁLOGO INTERCULTURAL-Alcance y contenido
DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL INDIGENA-Protección constitucional especial
TERRITORIO INDIGENA-Relevancia constitucional
GESTION AMBIENTAL-Principios e instrumentos consagrados en la Constitución
DIVERSIDAD CULTURAL-Concepto
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO-Jurisprudencia constitucional
DEBIDO PROCESO-Concepto de las formas propias de cada juicio
JUEZ DE TUTELA-Deberes
PROCESOS DIALOGICOS-Contenido
(...) si bien el diálogo es una preocupación e inspiración constante para el Derecho, cuando el espacio judicial incluye la diversidad étnica, las formas del diálogo y del procedimiento deben considerar aspectos como el intercambio en distintos idiomas y lenguas, y el encuentro de formas de ver el mundo. Tener presente el valor que tiene para los pueblos étnicos la oralidad dentro de sus sistemas normativos y adecuar los espacios de la justicia (en términos arquitectónicos y también simbólicos) a la diversidad.
CONSTITUCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE SANO-Protección constitucional
DERECHO AL AMBIENTE SANO-Contenido y alcance
DERECHO AL AMBIENTE SANO-Relación con derechos a la salud y a la vida
DERECHOS BIOCULTURALES (BIOCULTURAL RIGHTS)-Concepto y alcance
BIOCULTURALIDAD Y BIODIVERSIDAD-Fundamentos jurídicos y jurisprudenciales para su protección
Colombia tiene la obligación de salvaguardar el vínculo de las comunidades étnicas con sus territorios, organismos biológicos y los conocimientos asociados a su uso, bajo una misma cláusula de protección, que sirva de fundamento de la política pública y la legislación nacional.
DERECHO A LA VIDA DIGNA Y DERECHO AL AGUA-Alcance
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Alcance e interpretación del contenido
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Garantía para el disfrute de otros derechos
El agua es muy importante para los pueblos étnicos, debido a que la conservación de las fuentes hídricas garantiza la supervivencia de muchas culturas indígenas desde una perspectiva biocultural. En el caso de los pueblos amazónicos, el agua es parte constitutiva de la identidad. Se encuentra en el entorno y en las historias de origen. En el pensamiento y en la alimentación. Es árbol y camino (Ver, Libro Verde, o de las aguas y sus afectaciones).
BIODIVERSIDAD-Conservación
PARQUES NACIONALES NATURALES-Definición
RESERVA FORESTAL-Definición
ZONAS DE PÁRAMO-Protección especial
AREAS PROTEGIDAS-Sujetas a protección especial/MEDIO AMBIENTE-Protección de áreas de especial importancia ecológica
(...) las áreas protegidas y de especial importancia ecológica tienen como finalidades: (i) asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica; (ii) garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano; y (iii) asegurar la permanencia del medio natural, o de alguno de sus componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza.
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS-Garantía
FACULTAD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA ACTUAR COMO AUTORIDADES AMBIENTALES DENTRO DE SU AMBITO TERRITORIAL-Contenido y alcance
(...) las autoridades indígenas son autoridades ambientales, de modo que sus decisiones deben ser, en principio, vinculantes. Pero advierte también que –como ocurre con toda autoridad en un Estado constitucional– sus competencias no son absolutas, sino que deben acompasarse con las de otras autoridades y entidades públicas, ser razonables y proporcionales, es decir, respetar los derechos fundamentales.
ACTIVIDAD MINERA-Tensiones constitucionales relacionadas con el impacto ambiental de la minería
El tratamiento constitucional de la minería busca armonizar la tensión entre la potestad del Estado para dirigir la economía, la garantía de distintos derechos fundamentales individuales y colectivos, la constitución ecológica y la libertad de empresa. Esto, pues, por un lado, la iniciativa privada es legítima y debe protegerse, pero no tiene un alcance absoluto y debe cumplir una función social; mientras que, por el otro, la explotación de minerales y recursos naturales no renovables debe respetar el interés general, por la titularidad estatal de dichos bienes y los impactos que tiene en el ambiente y sobre quienes habitan el territorio nacional.
ACTIVIDAD MINERA-Límites
Por la importancia y la magnitud de los efectos de la extracción de recursos naturales no renovables, los particulares gozan de un margen menor de decisión a comparación del que tienen frente a otras actividades económicas. Esto se refleja en (i) la titularidad de los minerales, (ii) las facultades del Estado para fijar las reglas y controlar su explotación, (iii) la necesidad de una autorización previa para poder llevarla a cabo, y (iv) el respeto de los derechos de las comunidades étnicas que puedan ser afectadas directamente por dichas actividades. Además, y, ante todo, el ejercicio de la minería debe armonizarse con el respeto por el ambiente sano.
PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN RELACION CON LA EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES YACENTES EN SUS TERRITORIOS-Importancia
ACTIVIDAD MINERA-Características
MINERIA ILEGAL Y MINERIA INFORMAL-Diferencias
MERCURIO COMO SUSTANCIA TOXICA CONTAMINANTE-Es empleado principalmente en actividades mineras para separar y extraer el oro de las rocas en las que se encuentra gracias a que se alea muy fácilmente con el oro y la plata
CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO-Contenido
MINERIA-Efectos sobre el agua, el medio ambiente y las poblaciones humanas
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL-Protección
REGION AMAZONICA-Importancia ecológica especial
La Amazonía cuenta con aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas, alrededor de 7.000 kilómetros cuadrados de agua en los suelos, la mayor de biodiversidad de flora y fauna del planeta, el número más grande de especies de peces de agua dulce, el 22% del agua dulce existente en el mundo, la mayor cuenca hidrográfica, el sistema de humedales más grande de la tierra, y ecosistemas indispensables para la producción de servicios ambientales como “la remoción de los contaminantes del aire, el mantenimiento de nutrientes por el ciclo del agua, la conservación del hábitat, la generación de suelos, la fijación del carbono por medio de la recaptura de dióxido de carbono, la regulación del clima local y global, y la contemplación del paisaje”.
REGION AMAZONICA-Fenómeno de los ríos voladores
En el bioma Amazónico se produce el fenómeno de “los ríos voladores” o “los ríos del aire”, el cual presta servicios ecosistémicos de alcance regional, continental y global: se trata de flujos masivos de agua en forma de vapor, provenientes del océano Atlántico tropical y cargados de humedad en el bosque amazónico, son transportados por corrientes de viento hacia otras regiones de América Latina que alimentan importantes zonas hídricas, como los Andes orientales. Ahí, las corrientes vaporosas de agua ascienden, se enfrían y condensan, generando precipitaciones sobre el piedemonte andino, las cuales influyen en las corrientes de agua. De ellas se deriva el abastecimiento de las ciudades localizadas a kilómetros de distancia, pero cuya disponibilidad hídrica depende por completo de los procesos hidrológicos de La Amazonía.
PRINCIPIO DE PRECAUCION AMBIENTAL-Aplicación
PRINCIPIO DE PREVENCION AMBIENTAL-Aplicación
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE FRENTE A DESARROLLO ECONOMICO-Empresas deben implementar estándar de debida diligencia
DERECHO DE LAS COMUNIDADES A LA IDENTIDAD ETNICA Y CULTURAL-Instrumentos internacionales
DERECHO DE LAS COMUNIDADES A LA IDENTIDAD ETNICA Y CULTURAL-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Reconocimiento constitucional
PROPIEDAD COLECTIVA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS SOBRE SUS TIERRAS Y TERRITORIOS-Derechos que comprende
(...) el derecho a la propiedad colectiva de los resguardos comprende la propiedad sobre los recursos naturales existentes en el territorio y es condición de supervivencia y preservación de su cultura y valores. En este marco, la Corte ha puntualizado que los territorios de los pueblos indígenas constituyen el ámbito donde la autonomía de las comunidades alcanza su máxima eficacia; donde se desenvuelve su cultura y se definen sus intereses políticos, religiosos, económicos y jurídicos, así como los ámbitos en que se desenvuelve su autonomía para gobernar sus territorios
REPUBLICA UNITARIA, DESCENTRALIZACION Y AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Compatibilidad
DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS EN DISTINTOS NIVELES TERRITORIALES-Aplicación de principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad
ENTIDADES TERRITORIALES INDÍGENAS-Finalidad
DERECHO AL AUTOGOBIERNO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-Alcance y contenido
ENTIDADES TERRITORIALES INDÍGENAS-Alcance y contenido del Decreto 632 de 2018
ACCIÓN DE TUTELA-Presunción de veracidad de los hechos cuando autoridad no rinde informe
TERRITORIO INDIGENA-Concepto y conformación
MACROTERRITORIO INDÍGENA-Concepto
(...) el concepto de macroterritorio involucra una dimensión adicional, que tiene que ver con la coordinación entre distintas autoridades indígenas que, a su vez, representan intereses de diversos pueblos en torno a la gestión territorial... la Sala comienza por admitir la existencia del macroterritorio como territorialidad compleja. Un espacio de gran extensión donde la diversidad biológica, cultural y humana se conjugan y donde, en un proceso organizativo profundo, las autoridades accionantes, representando intereses amplios, en nombre de los pueblos, la naturaleza y el entorno, comparten una visión de pasado y de futuro, sin perjuicio de la autonomía de cada pueblo dentro de su territorio.
DERECHO AL TERRITORIO COLECTIVO-Obligación del Estado de respetar relación de los pueblos con sus territorios
DERECHO A LA AUTONOMIA DE COMUNIDAD INDIGENA-Protección constitucional
PRINCIPIO DE ENFOQUE DIFERENCIAL-Alcance
DEBIDA DILIGENCIA EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-Aplicación en el cumplimiento de sus funciones
DEBIDO PROCESO-Derecho a que las decisiones se adopten en un término razonable, sin dilaciones injustificadas
DERECHO A LA SALUD DE COMUNIDADES INDIGENAS-Contenido general
DERECHO A LA SALUD DE COMUNIDADES INDIGENAS-Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI)
El ordenamiento jurídico colombiano ha procurado materializar el principio de interculturalidad en materia de salud con el desarrollo del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), el cual busca articular las prácticas tradicionales con el sistema de salud convencional, respetando la autonomía y la cosmovisión de las comunidades indígenas, mientras se garantiza su acceso a servicios de salud de calidad. El desarrollo e implementación del SISPI se ha llevado a cabo en fases. Este sistema aborda la prestación de servicios de salud, e integra aspectos culturales, espirituales y de autonomía que son fundamentales para la identidad y supervivencia de los pueblos indígenas como sujetos colectivos.
DERECHO A LA SALUD DE MIEMBROS DE COMUNIDADES INDIGENAS-Garantía de accesibilidad, aceptabilidad, calidad y disponibilidad
(...) la garantía efectiva del derecho a la salud para los pueblos indígenas requiere un enfoque holístico que integre los principios de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad con el respeto a su identidad cultural y autonomía. Este enfoque debe reflejarse en políticas públicas, asignación de recursos y adaptación de los servicios de salud para asegurar que los pueblos indígenas, incluyendo las comunidades amazónicas, puedan gozar plenamente de su derecho fundamental a la salud.
DERECHO A LA SALUD Y AL AMBIENTE SANO DE COMUNIDAD INDÍGENA FRENTE A ACTIVIDADES EXTRACTIVAS-Afectación por contacto con el mercurio
(...) la afectación a la salud por el contacto con el mercurio representa un desafío para la salud pública, en general, y pone en jaque los principios de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad del derecho a la salud en contextos indígenas. La contaminación por mercurio, producto principalmente de actividades mineras ilegales, afecta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas, debido a su estrecha relación con el entorno natural y sus prácticas tradicionales de subsistencia. Comprender los efectos del mercurio en la salud es, por tanto, fundamental para garantizar una protección integral del derecho a la salud de estos pueblos, respetando su identidad cultural y autonomía.
SEGURIDAD ALIMENTARIA-Contenido y alcance
DERECHO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA-Jurisprudencia constitucional
DERECHOS A LA ALIMENTACION ADECUADA Y A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA-Sentido y alcance
PROTECCION DEL ECOSISTEMA Y LA SALUD ANTE FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL-Obligaciones del Estado frente a actividades extractivas
DERECHO A LA SALUD, AL AGUA Y A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CASO DE COMUNIDADES ALTAMENTE DEPENDIENTES DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA BIODIVERSIDAD, EN ESCENARIOS DE DETERIORO AMBIENTAL-Parámetros para evaluar el goce efectivo de los derechos
SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS-Características
(i) Diversidad biocultural: estos sistemas hacen uso de cientos de especies de flora y fauna comestibles y nutritivas, incluyendo cultivos tradicionales, parientes silvestres de cultivos y vida silvestre. Ello proporciona seguridad alimentaria y nutricional durante todo el año y en tiempos de crisis. (ii) Sostenibilidad y resiliencia: han permanecido intactos durante cientos o miles de años, demostrando su sostenibilidad inherente. Su diversidad y conocimiento tradicional asociado los hace altamente resilientes frente a cambios ambientales y climáticos. (iii) Eficiencia y no desperdicio: son eficientes en el uso de recursos, con cero o mínimo desperdicio. Todos los materiales tienden a ser completamente utilizados y reciclados localmente. (iv) Integralidad: van más allá de la simple producción de alimentos, abarcando aspectos culturales, espirituales, medicinales y de gestión territorial. El alimento tiene dimensiones nutricionales, medicinales, espirituales, sociales, culturales y emocionales. (v) Gobernanza colectiva: se basan en sistemas de gobernanza colectiva y derechos consuetudinarios sobre tierras y recursos, promoviendo la distribución equitativa y el bien común. (vi) Conocimiento tradicional: se fundamentan en sistemas de conocimiento tradicional dinámicos y adaptativos, transmitidos oralmente de generación en generación.
ENFOQUE O PERSPECTIVA DE GENERO-Alcance
DERECHO A LA SALUD DE MIEMBROS DE COMUNIDADES INDIGENAS-Enfoque diferenciado
EXHORTO-Congreso de la República
REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Tercera de Revisión
SENTENCIA T-106 de 2025
Referencia: expediente T-7.983.171
Acción de tutela presentada por Fabio Valencia Vanegas y otros contra la Presidencia de la República y otros.
Magistrada ponente:
Diana Fajardo Rivera
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 25 de enero de 2022[1].
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional conoció la acción de tutela presentada por cinco autoridades indígenas organizadas como Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI) contra la Presidencia de la República y otros. Solicitaron la protección de sus derechos a la identidad, al territorio, la autodeterminación de los pueblos, la vida, la subsistencia física y cultural, la salud, la soberanía y la seguridad alimentaria, la seguridad personal y colectiva, el agua, el ambiente sano y la identidad e integridad étnica, cultural y social.
La Sala constató el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela y fijó como problemas jurídicos, por un lado, determinar (i) si la minería de oro y el uso del mercurio han causado un riesgo para la identidad y la gestión territorial o manejo del mundo que los pueblos indígenas vienen construyendo sobre la región de La Amazonía y, en especial, el macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí. Y, si es así, si ese riesgo se ha intensificado ante las barreras normativas y administrativas para la conformación de las entidades territoriales indígenas.
Por otro lado, (ii) si los hechos de minería y uso del mercurio denunciados suponen una afectación a las fuentes de agua y el ambiente sano para los pueblos indígenas accionantes y, debido a la importancia ambiental de La Amazonía, para toda la población del país; (iii) si existe una amenaza, riesgo o lesión al derecho a la salud de las personas que componen los pueblos reunidos en las autoridades y consejos indígenas accionantes, así como a la dimensión colectiva del derecho; y (iv) si la contaminación de las fuentes de agua y los peces supone una violación a los derechos fundamentales a la seguridad y soberanía alimentaria de los accionantes.
Así, la Sala encontró que en este caso, como raíz y vértice de la narración de los accionantes, se encuentra la reivindicación de la identidad, el pensamiento o el conocimiento y, en términos generales, la cultura de los Jaguares del Yuruparí, incluida su concepción sobre el manejo de la vida y el territorio, por lo que es necesaria una comprensión integral de los problemas planteados.
En consecuencia, se dividió el estudio en tres categorías, definidas en forma de libros o árboles de estudio: el Libro Azul o el árbol de la vida, sobre la identidad cultural y el territorio; el Libro Verde o de las aguas y sus afectaciones, sobre la minería y el derecho al ambiente sano; y, el Libro Amarillo o de los alimentos y el bienestar, sobre el acceso a la salud y la seguridad alimentaria. Finalmente, se trazó un camino de regreso con conclusiones y remedios en el Libro Raíz.
En el Libro Verde, la Sala observó que está plenamente documentada la minería del oro en el macroterritorio, y que, si bien existe una discusión entre los accionantes y las accionadas en torno al concepto de minería legal e ilegal, el uso del mercurio es indiscutible, pues sus huellas están grabadas en los ríos y los cuerpos, de manera que esta dicotomía (legal/ilegal) debería superarse para dar paso a políticas comprensivas del fenómeno, que comiencen por la discusión sobre la planeación ambiental y el uso del suelo en la amazonía, y que integren el conocimiento científico, los estándares de derecho internacional y constitucional y la sabiduría de quienes han mantenido por milenios una relación virtuosa con la selva Amazónica. La Sala concluyó que las fuentes de agua deben reposar y el Estado debe iniciar una estrategia de remediación y conservación ambiental –en la medida más amplia posible– dentro de la región.
En el Libro Azul, la Sala puntualizó que la identidad de los jaguares está amenazada por la contaminación de las fuentes de agua, por el desconocimiento de las autoridades por parte de la institucionalidad no-indígena; y, consideró que el territorio se ve afectado pues las fuentes de agua que lo definen están en peligro. Por lo tanto, avanzó en una línea de remedios que comienza por la puesta en marcha de las entidades territoriales indígenas y el reconocimiento del macroterritorio como iniciativa de protección para la Amazonía. La Sala adoptó otros remedios específicos en materia de preservación y difusión del conocimiento de los jaguares y las gentes de afinidad del Yuruparí, de articulación entre las instituciones indígenas y no indígenas, así como de seguridad para las autoridades accionantes, los pueblos que representan, sus líderes y las personas que hacen parte de las comunidades y pueblos cuyos intereses fueron reivindicados por las autoridades indígenas accionantes.
En el Libro Amarillo, la Sala constató que la principal fuente de proteína de los pueblos accionantes, el pescado de los ríos que atraviesan y enmarcan el macroterritorio se encuentra contaminada por mercurio; que el sistema de salud propio de los jaguares está en riesgo, como están en riesgo sus sabios tradicionales; y que los problemas de acceso al sistema general de salud son muy significativos. Además, constató que no hay ninguna estrategia de articulación entre la salud propia y el sistema general. La Sala reconoció la afectación diferencial a las mujeres, quienes sufren enfermedades como el cáncer de cuello uterino y afecciones de la piel nunca antes vistas en el territorio, y cuyo papel fundamental en las chagras y el sistema alimentario resulta gravemente comprometido por la contaminación. Asimismo, la Corte hizo énfasis en que la seguridad alimentaria de estos pueblos no puede concebirse como mera disponibilidad de alimentos, sino como un sistema integral vinculado a su identidad cultural, donde las prácticas tradicionales de cultivo, pesca y preparación de alimentos conforman un tejido vital para su supervivencia física y cultural.
Al retornar desde las ramas de cada libro a la raíz de la narración, la Sala sostuvo que las afectaciones a la identidad y el territorio se derivan de la contaminación por mercurio, que este fenómeno atenta contra la salud y, en especial, de las mujeres y que las fuentes de agua, peces y personas, actualmente contaminados por este agente externo al territorio y la cultura, ponen en riesgo la pervivencia de los pueblos. La Corte comprobó el carácter integral de las afectaciones denunciadas por los pueblos y que, entretanto, las autoridades accionadas dan la espalda a la articulación, concertación y coordinación.
En el Libro Raíz la Sala expuso los remedios a adoptar. Estos comienzan con un conjunto de declaraciones, destinadas a propiciar un reconocimiento más amplio de los derechos de los pueblos accionantes y a advertir sobre los graves riesgos que enfrentan; después se incluyen órdenes específicas para asuntos que requieren acción inmediata; y se proponen medidas de control o mitigación del impacto o del daño, que incluyen la creación de planes y programas, su implementación y seguimiento a mediano y largo plazo.
Además, se dictaron ordenes destinadas a crear o fortalecer la concertación, la coordinación y el diálogo entre las autoridades regionales, nacionales, autónomas e indígenas; y, se dispusieron las medidas de carácter lingüístico (adaptación cultural), de seguimiento general y de veeduría, control y eventual sanción. Se definieron tres instancias de diálogo en las que concurrirán los representantes designados por los pueblos y las autoridades públicas con funciones relevantes según los temas analizados, con un coordinador responsable.
Finalmente, el mecanismo de cumplimiento se previó en distintos niveles y con diversos actores: los pueblos accionantes, en su calidad de autoridades indígenas y ambientales; las entidades encargadas del cumplimiento de las órdenes; los órganos de control; y la sociedad civil, a través de voces que serán designadas por los pueblos. Por su parte, se ordenó al juez de primera instancia que abra espacios semestrales para la realización de audiencias de seguimiento, con una perspectiva dialógica.
TABLA DE CONTENIDO
1. La situación general de los pueblos en el macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí
3. Intervenciones de las accionadas y vinculadas
7. Actuaciones en sede de revisión
8. Trámite de la acción de tutela por el juez de primera instancia
Otras actuaciones de la Sala de Revisión
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
2. Legitimación en la causa por activa
3. Legitimación en la causa por pasiva
3. Apuestas y retos de la justicia dialógica en el caso objeto de estudio
4. Hacia una justicia dialógica, reflexiones en torno al diálogo y el procedimiento constitucional
5. La sesión de diálogo interinstitucional que no se realizó
Libro Verde o de las aguas y sus afectaciones. Ambiente, entorno, territorio y naturaleza
La contaminación por mercurio en el macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí
Primera parte. El diálogo intercultural, interinstitucional y social
1. La palabra escrita de los Jaguares
2. La palabra hablada de los jaguares. Sesión de diálogo intercultural
3. La voz de las autoridades e instituciones no-indígenas
4. La voz de la sociedad y la ciencia
6. Síntesis de propuestas de solución en materia ambiental
Segunda Parte. Marco de protección relevante
1. La relevancia constitucional del ambiente, el equilibrio ecológico y la naturaleza
2. El agua como elemento central para la preservación de la vida humana y la naturaleza
3. Áreas protegidas, áreas de especial importancia ecológica y áreas de reserva forestal
4. El papel de los pueblos indígenas como autoridades ambientales
5. Minería y ambiente desde el punto de vista constitucional
6. La minería de oro y el uso del mercurio
Tercera parte. Análisis de amenazas y violación de derechos en el caso concreto
1. Criterios de interpretación de los hechos y análisis de la prueba
2. El Bioma Amazónico como conjunto ecosistémico de especial protección constitucional
3. Las fuentes de agua vuelan muy lejos para propiciar la vida
4. La minería de oro en la Amazonía colombiana: miradas opuestas
5. Remedios (estrategias de limpieza y conservación)
Libro Azul o del árbol de la vida
El árbol de la vida, identidad y territorio
Primera Parte. El diálogo social, intercultural e interinstitucional
1. La palabra escrita de los jaguares. Defensa de la identidad y el territorio según la tutela
2. La palabra hablada. Sesión de diálogo intercultural
3. La voz de las autoridades no-indígenas (nacionales, departamentales y autónomas)
4. De nuevo la voz de los Jaguares. Reacción a las respuestas recibidas
5. La voz de amigos del proceso (amicus curiae) y expertos
Segunda Parte. Marco de protección relevante
1. La identidad étnica. Derecho fundamental, condición de interlocución, raíz de otros derechos
2. El derecho fundamental a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus territorios
3. Aspectos esenciales de la organización estatal adoptada por la Constitución Política de 1991
4. Las entidades territoriales indígenas
5. Formas de gobiernos y organizativas de los pueblos indígenas representados por las accionantes
6. El estado normativo sobre la conformación de las entidades territoriales indígenas (ETI)
Tercera Parte. Análisis de amenazas y violación de derechos en el caso concreto
1. Criterios de interpretación de los hechos y análisis de la prueba
2. La identidad de los pueblos del macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí está amenazada
3. El lazo de la identidad y el territorio
4. La Constitución o conformación de las entidades territoriales indígenas -ETI
5. Hacia la eficacia del proceso organizativo de la Gente con Afinidad de Yuruparí
6. Remedios y medidas de protección
Libro Amarillo o de los alimentos y el bienestar
(afectaciones a la salud y seguridad alimentaria)
El diálogo social, intercultural e interinstitucional
1. La palabra escrita de los Jaguares (acción de tutela)
2. La palabra hablada de los Jaguares (sesión de diálogo intercultural)
3. La voz de las autoridades e instituciones no-indígenas
4. La voz de expertos y amigos del proceso (amicus curiae)
5. De nuevo la voz de los jaguares
Segunda Parte. Marco de protección relevante
1. El derecho humano a la salud
2. El derecho a la salud y los pueblos indígenas
4. El mercurio y la salud humana
5. Sobre la seguridad alimentaria. Énfasis en sistemas alimentarios de los pueblos indígenas
6. Consideraciones sobre los sistemas alimentarios indígenas
Tercera Parte. Situación de amenazas y violación de derechos en el caso concreto
1. Criterios de interpretación de los hechos y análisis de la prueba
3. Afectación diferencial a mujeres y a los niños y niñas
1. Hee Yaia Keti Oka o el pensamiento de los jaguares del Yuruparí
I. ANTECEDENTES
1. La acción de tutela de la referencia fue presentada por la Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití, Amazonas (Acima), la Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé Bajo Apaporis, Amazonas y Vaupés (Aciya), la Asociación de Comunidades Indígenas de Yaigojé Apaporis, Vaupés (Aciyava), la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná, Vaupés (Acaipi) y la Asociación de Autoridades Indígenas de la Zona del Río Tiquié, Vaupés (Aatizot).
2. Se trata de cinco autoridades territoriales indígenas que estaban organizadas al momento de presentar la tutela como Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI) en los términos del Decreto 1088 de 1993[2]. Hoy en día, en un proceso organizativo y de definición de formas de gobierno propio, algunas se han constituido como consejos de asociaciones indígenas, mientras otras conservan la calidad de AATI. Con el fin de cobijar ambas figuras, la Sala se referirá a las accionantes como los consejos o autoridades indígenas accionantes.
3. La acción se dirigió contra el Presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Nacional de Salud, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Tierras, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, y las gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Vaupés y Guainía.
4. Los consejos o autoridades indígenas accionantes solicitan la protección de sus derechos a la identidad, al territorio, la autodeterminación de los pueblos, la vida, la subsistencia física y cultural, la salud, la soberanía y la seguridad alimentaria, la seguridad personal y colectiva, el agua, el ambiente sano y la identidad e integridad étnica, cultural y social. A continuación, se presentan los fundamentos fácticos y jurídicos de su demanda.
1. La situación general de los pueblos en el macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí[3]
5. El espacio geográfico y cultural conocido como el macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí conecta seis millones de hectáreas que se encuentran protegidas por tres resguardos, tres parques nacionales naturales y áreas de reserva forestal. Las autoridades y consejos indígenas accionantes agrupan distintas comunidades de un amplio número de pueblos indígenas que comprenden tres familias lingüísticas y se ubican entre las cuencas hidrográficas de los ríos Vaupés, Caquetá, Apaporis, Mirití-Paraná, Pirá-Paraná y Tiquié, en el noroeste amazónico. Estas conforman el núcleo del Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí o de la Gente de Afinidad de Yuruparí.
6. El macroterritorio funciona como un espacio de manejo ambiental y organización social y política, en el cual se organiza la jurisdicción ancestral de cada pueblo y se distribuyen rituales y responsabilidades comunitarias de forma complementaria e interdependiente. Los pueblos del macroterritorio han conservado sus prácticas, fundamentos, principios culturales y herramientas dirigidas a la conservación, uso y manejo del ambiente, y al fortalecimiento y construcción del Estado diverso y pluricultural.
7. La importancia del conocimiento tradicional para el manejo del territorio –Hee Yaia Keti Oka, o el pensamiento de los jaguares del Yuruparí–, ha sido reconocida por diversas instancias e instituciones nacionales e internacionales.
8. Mediante la Resolución 1690 de 2010[4], el Ministerio de Cultura lo incluyó en la lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional. Asimismo, en el marco de la Sexta Sesión del Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco), se incorporó en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad, con fundamento en el respeto por la diversidad cultural y el diálogo sobre los conocimientos y prácticas tradicionales indígenas.
9. Dicho conocimiento constituyó la base biocultural que llevó a que en 2009 se declarara el territorio como área protegida por la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales, conformándose el “Resguardo-Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis” (Resolución No. 2079 de 2009)[5]. Además, en 2014 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entregó el Premio Ecuatorial a la asociación ACIYA por la mejor iniciativa local de conservación, basada en el conocimiento propio para la gestión territorial.
10. Los consejos y autoridades accionantes señalan que la Resolución 2079 de 2009 y el Régimen Especial de Manejo del Resguardo-Parque Nacional Natural establecen que la administración del área protegida debe desarrollarse con base en los principios culturales de los pueblos indígenas que lo habitan. Estos se encuentran en proceso de transición a entidades territoriales indígenas de acuerdo con el Decreto ley 632 de 2018, para áreas no municipalizadas en el Amazonas, Vaupés y Guainía, y han asumido un ejercicio autónomo de sus instrumentos propios de gestión territorial.
11. Para los accionantes, los pueblos indígenas de la Amazonía y su patrimonio biocultural han sido gravemente afectados por la explotación aurífera desarrollada por particulares en olas sucesivas desde 1989, al punto de estar en riesgo de etnocidio. Las dinámicas de esta actividad y el uso del mercurio los han llevado a una situación crítica, que se ha caracterizado por la pasividad estatal y la permisividad frente a la minería y los procesos de formalización, en contra de las decisiones derivadas de la autodeterminación y autogobierno de los pueblos. Por lo tanto, consideran que el Estado ha incumplido la obligación de garantizar su supervivencia física y cultural.
12. Señalan que el mercurio utilizado en la extracción del oro se vierte en especial en los ríos Caquetá y Apaporis y contamina el pescado, que es la fuente principal de proteína en su dieta. De acuerdo con un estudio de Parques Nacionales Naturales, la Universidad de Cartagena, Moore Foundation y el Ministerio de Ambiente, dicha sustancia se encuentra en concentraciones alarmantes en el cuerpo de las comunidades que habitan el macroterritorio. Los estudios concluyen que existe una relación entre el consumo de pescado y el mercurio en los cuerpos y han advertido que esta sustancia impacta las funciones neurológicas, sensoriales y reproductivas de los seres humanos.
13. También denuncian nexos entre la actividad minera y las acciones de grupos armados al margen de la ley, tales como cobro de vacunas, desplazamiento forzado, homicidios y desapariciones; así como afectaciones profundas a su identidad cultural. A su juicio, las dinámicas relacionadas con la explotación aurífera fomentan patrones de consumo de alcohol, y se relacionan con la aparición del trabajo sexual y la violencia, al margen de las tradiciones y conocimientos de la comunidad. El trueque, mecanismo específico del sistema económico propio, ha dejado de ser una práctica importante y la ausencia de dinero se identifica con debilidad.
14. Los accionantes afirman que los pueblos que representan no permiten actividades mineras en el macroterritorio, porque los minerales son un elemento de curación y no un recurso a explotar. Añaden que los instrumentos de política pública y de desarrollo no prevén una vocación minera para estos territorios, y que existe una decisión de las autoridades tradicionales y políticas indígenas en contra de la actividad. Hacen énfasis en que es necesario preservar la matriz boscosa, que aún se encuentra en buen estado; y en que existen unos instrumentos de protección como los resguardos, las reservas forestales y los parques nacionales naturales.
15. Las autoridades indígenas accionantes, algunas autoridades públicas no-indígenas, e incluso particulares, han adelantado diversas actuaciones con el fin de preservar la Amazonía y el macroterritorio frente a la minería del oro y al uso del mercurio, incluyendo vías judiciales[6], como se expone a continuación.
17. En varios informes, las autoridades documentaron (i) el ingreso de embarcaciones, dragas y tripulación de origen brasileño, peruano y venezolano, dedicadas a la explotación de oro; (ii) la presencia de grupos guerrilleros y la ausencia de autoridades públicas en la zona, con aumento de la violencia y la delincuencia; (iii) la exploración y explotación ilegal de oro en territorios indígenas y en los parques nacionales naturales de Cahuinarí, Chiribiquete y Río Puré, así como en la reserva Puinawai; (iv) los impactos ambientales, como la contaminación, sedimentación y deforestación por el uso de mercurio en la extracción; y (v) los impactos sociales de la actividad minera en la cotidianidad de los pueblos, las prácticas culturales, la salud y las dinámicas familiares.
18. Corpoamazonía anunció que, para ese entonces, no había otorgado licencias de exploración o explotación de oro en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas.
19. Para el 2004, la Comisión Interinstitucional para la Verificación de las Actividades de Extracción Ilegal de Recursos Naturales Mineros[7] profirió un informe que dio cuenta de la expansión territorial de la actividad minera sobre el río Caquetá (La Pedrera y Puerto Santander), el río Putumayo (La Chorrera, el Encanto, Puerto Arica y Tarapacá), las áreas de manejo ambiental (Cahuinarí, Río Puré y Amacayacu), las zonas de reserva forestal de la Amazonía y los territorios indígenas, entre los que destacan los que habitan los consejos accionantes en el presente trámite.
20. En 2005, un ciudadano[8] presentó una acción popular[9] contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales y Corpoamazonía por las actividades de explotación de oro de aluvión al interior de los parques nacionales naturales Amacayacu, Cahuinarí, Serranía del Chiribiquete y Puré, y la reserva natural Puinawai. El accionante solicitó la adopción de medidas para la prohibición de cualquier tipo de explotación minera en estas zonas, y para la prevención, corrección, mitigación y compensación de los daños causados.
21. El Juzgado Administrativo del Circuito de Leticia falló a su favor el 4 de octubre de 2007[10]: declaró ilegal la minería realizada en el territorio amazónico y concluyó que las acciones adelantadas por las autoridades competentes para su erradicación no alcanzaron los resultados deseados, entre otras cosas, por las dinámicas del conflicto armado. Además, indicó que los departamentos de Amazonas y Guainía no cumplieron con sus deberes de vigilancia y control. El juzgado ordenó la creación de un comité para la verificación del cumplimiento de las órdenes que, según denuncian los accionantes, no se reunió ni una sola vez hasta 5 años después, en 2012[11].
22. Para el 2013, Corpoamazonía remitió un oficio a la Defensoría del Pueblo en el que afirmó que se evidenciaba la presencia de dragas y balsas en los ríos Caquetá y Putumayo, dedicadas a la explotación minera desde el año 2010. La Gobernación del Amazonas puso de presente ante autoridades del orden nacional, como la Presidencia de la República, los efectos nocivos de la minería ilegal dentro del Departamento.
23. Entre 2014 y 2015, Parques Nacionales Naturales analizó muestras de sedimentos, peces, agua, plantas y pelo, y encontró grandes concentraciones de mercurio en los pueblos indígenas del río Caquetá, que oscilaban entre 15.4 y 19.7 partes por millón; unos valores extremadamente altos, al compararse con los estándares internacionales para la protección de la salud humana. También identificó impactos neurológicos, sensoriales y reproductivos negativos en la población. Estos resultados condujeron a la toma de muestras en los territorios de las asociaciones PANI-PNN Cahuinarí, CIMTAR-PNN Amacayacu, ACIYA y ACIYAVA”, y a la publicación que efectúo Parques Nacionales Naturales en 2018[12].
24. En 2015 también se construyeron iniciativas de política pública para enfrentar los hechos denunciados en la demanda, como la “Estrategia para el conocimiento y atención de los impactos generados por la minería en el departamento del Amazonas”, el “Contrato Plan Verde” y la “Estrategia para la prevención, control y manejo de las actividades mineras que inciden en la salud pública de la población del departamento del Amazonas y en la conservación y uso sostenible del territorio”. Sin embargo, los accionantes alegan que dichos proyectos no fueron implementados.
25. Las autoridades accionantes también resaltaron la existencia de un proceso penal por el delito de explotación ilícita de oro, que era adelantado por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Leticia[13]. Señalaron que en abril de 2015, en el marco de las actuaciones de dicho proceso, el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial identificó la existencia de daños derivados del uso de mercurio en el agua, el suelo, la cadena trófica, la flora y la fauna del río Caquetá. Destacaron que la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación estaban a cargo de la investigación desde 2012, y tenían conocimiento sobre la operación ilícita de dragas, balsas y combustible en el territorio, y sobre la magnitud de los daños y las cantidades de oro extraídas.
26. Durante 2015, según relatan los accionantes, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de tutela[14] para la protección de la comunidad indígena de la asociación PANI[15], que no hace parte de las entidades accionantes. Indican que tuvo un trámite accidentado, por demoras relacionadas con discusiones sobre la competencia territorial de los jueces, y un resultado negativo, al haberse centrado en la falta de legitimación por activa de la Defensoría del Pueblo para reclamar el amparo.
27. En 2016, ACIMA[16], AIPEA[17] y la Unidad de Restitución de Tierras presentaron una solicitud de medida cautelar[18] contra la Agencia Nacional de Tierras, con el propósito de buscar la protección legal del territorio ancestral sin formalizar, el cual continuaba afectado por las actividades mineras y los actores armados[19]. Alegaron que durante marzo se vendieron 200 hectáreas de su resguardo, y que los ocupantes buscaban realizar un proyecto de explotación minera.
28. El 14 de marzo de 2017, el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca concedió aquella solicitud, y decretó las siguientes medidas cautelares: (i) exigir a la Unidad Nacional de Protección y a la Defensoría del Pueblo la formulación y ejecución de un plan para la protección del territorio, la vida, las personas y las autoridades indígenas; (ii) ordenar a la Fiscalía General de la Nación que adelantara las indagaciones correspondientes por el delito de explotación ilícita de oro en el territorio; (iii) ordenar al Ministerio de Ambiente y a Corpoamazonía que iniciara las investigaciones y los procesos sancionatorios ambientales pertinentes; y (iv) ordenar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a Corpoamazonía que suspendiera el estudio y trámite de cualquier solicitud de licenciamiento para la explotación minera en el territorio hasta que la Agencia Nacional de Tierras culminara el proceso de ampliación del resguardo de las autoridades ACIMA y AIPEA. El Juzgado expidió varios autos de seguimiento. El último que se aportó al expediente es de enero de 2020.
29. Para 2017, el Comité de Lucha Contra la Minería, creado a raíz de la decisión del Juzgado Administrativo de Leticia en el marco de la acción popular presentada en el 2005, se había reunido en dos oportunidades para informar sobre el cumplimiento de la sentencia, socializar decretos y resoluciones de los ministerios y coordinar mesas de trabajo. Sin embargo, los consejos accionantes resaltan que la instancia ha sido insuficiente para responder las graves afectaciones.
30. En 2018, los consejos indígenas del núcleo del macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí presentaron una intervención en el proceso de la Sentencia STC4360-2018 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia[20]. Solicitaron el reconocimiento de sus competencias como autoridades ambientales para lograr la gobernanza local y estatal en la Amazonía, y que fueran reconocidos como parte del acuerdo para la protección de los derechos de las generaciones futuras que solicitaron los accionantes.
31. En aquel proceso, la Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela presentada por varios ciudadanos contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, y las gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés por el incremento de la deforestación en la Amazonía y decidió declarar a la región como titular de derechos.
32. En paralelo, los consejos y autoridades indígenas accionantes buscaron apoyo en la sociedad civil y en organizaciones internacionales. Con la Fundación Gaia Amazonas adelantaron actividades de intercambio de experiencias entre autoridades tradicionales indígenas y consejos comunitarios del Chocó para “identificar estrategias de conocimiento y atención integral de los impactos generados por la minería en territorios de alta sensibilidad ambiental y cultural”. En este trabajo las autoridades tradicionales indígenas conocieron los impactos sociales, culturales y ambientales de la actividad minera en el territorio de los Consejos Comunitarios de Río Quito, Paimadó y Villa Conto, por lo que reforzaron su preocupación en torno al desarrollo de actividades mineras en sus propios territorios.
33. De otra parte, las accionantes pusieron en conocimiento del Representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia las amenazas a la vida, la salud y al territorio derivadas de la actividad minera. Le solicitaron que adoptara acciones tendientes a visibilizar la problemática, e instara a las instituciones estatales competentes a erradicar la minería del macroterritorio por el peligro que genera contra la vida, salud y territorio de los pueblos, y para proteger el patrimonio cultural y natural de la nación.
34. Los accionantes también resaltan que, en un informe de 2009, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos identificó vulneraciones al derecho a la salud de los pueblos por la actividad minera, incluidos problemas neurológicos, sensoriales y reproductivos en poblaciones del departamento del Amazonas[21].
35. Así mismo, destacan el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía” de 2019[22]. Allí también se ponen de presente los graves problemas que afectan la supervivencia física, cultural y el ambiente de los pueblos indígenas y tribales, entre los que resalta la extracción minera legal o ilegal, que causa deforestación, variaciones en los patrones de asentamiento poblacional, presencia de residuos en la superficie y contaminación en los ríos y aguas subterráneas.
36. Dicho informe identifica a Colombia como uno de los países con mayor contaminación por mercurio en los peces, lo cual podría conllevar malformaciones y enfermedades. Destaca la necesidad de políticas, normas y fiscalización para la prevención, mitigación de impactos, participación de la comunidad y acceso a la justicia cuando se produzcan violaciones de derechos.
37. Las autoridades indígenas accionantes afirman que la situación descrita afecta el territorio y la naturaleza, el entorno y la salud, el agua y la seguridad alimentaria. Añaden que las decisiones adoptadas hasta el momento no han representado un cambio ni han abordado de manera directa el problema de la minería y la contaminación del mercurio. También plantean que las autoridades no indígenas no asumen un diálogo y articulación con las autoridades étnicas y, además, desconocen sus decisiones como autoridades ambientales.
2. Pretensiones
38. Con base en los hechos descritos, las autoridades indígenas accionantes solicitaron que el juez de tutela declarara que las demandadas vulneraron sus derechos fundamentales, en relación con la expansión y falta de control de la minería ilegal en sus territorios; y que el núcleo del macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí, como sistema de gobernanza y gobierno propio, fue afectado gravemente como consecuencia de las acciones y omisiones de las entidades accionadas, y que esto pone en riesgo su pervivencia física, cultural y espiritual. Piden que se les ordene que reconozcan al macroterritorio como un espacio de importancia biocultural, y que tomen acciones inmediatas, efectivas, integrales y concertadas.
39. Las accionantes pretenden el diseño y puesta en marcha de planes integrales para (i) la prevención y erradicación de actividades mineras criminales en el macroterritorio[23]; (ii) el fortalecimiento del conocimiento y de las prácticas ancestrales, de las autoridades tradicionales y de protección de sitios sagrados[24]; (iii) la atención en salud con un enfoque intercultural[25]; (iv) la descontaminación y restauración ecológica y cultural de los ríos que hacen parte del macroterritorio[26]; (v) el fortalecimiento de los sistemas alimentarios indígenas[27]; y (vi) la coordinación binacional entre Colombia y Brasil sobre el libre paso en fronteras y ejercicio de la soberanía[28]. Solicitaron la realización de estudios toxicológicos, epidemiológicos y socioculturales sobre los impactos del mercurio en las comunidades y ecosistemas, por una instancia interdisciplinaria y a partir del diálogo intercultural[29].
40. Las autoridades accionantes también pidieron la implementación inmediata y efectiva del Decreto ley 632 de 2018 en el macroterritorio[30]; la revisión y depuración de las solicitudes de títulos mineros en el núcleo del macroterritorio[31]; la realización de los procedimientos administrativos de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos en los territorios indígenas de ocupación y uso tradicional sin formalizar hasta la fecha[32]; la disposición en los planes de ordenamiento departamental de acciones y recursos para contrarrestar los impactos de la actividad minera en el macroterritorio, y su concertación con las autoridades indígenas[33]; y el pleno reconocimiento y apoyo a la implementación de los planes de vida e instrumentos de planeación, gestión y ordenamiento territorial de las autoridades del núcleo del macroterritorio[34]. Para el cumplimiento de las órdenes, solicitaron la conformación de una instancia especial de coordinación interadministrativa donde se definan todas las medidas y acciones requeridas[35], y de una instancia especial de monitoreo y una comisión de veedores[36] para su seguimiento.
41. Dado el volumen de afectaciones denunciadas, autoridades accionadas e intervenciones de la sociedad civil allegadas al trámite, la Sala adoptará una metodología especial para el estudio de la tutela. Organizará el estudio en tres grandes categorías, y en cada una de ellas traerá las voces relevantes escuchadas o incorporadas al proceso. Por esta razón, en este acápite continuará, de manera directa, con la síntesis de las decisiones judiciales de instancia.
3. Intervenciones de las accionadas y vinculadas
42. Debido a la complejidad de la acción de tutela, que involucra diversos problemas jurídicos y dieciocho pretensiones, la Sala dividirá la exposición en tres grandes ejes, (i) las afectaciones ambientales y su relación con la minería de oro que incluye el uso del mercurio, (ii) las eventuales lesiones a la identidad y los territorios de las autoridades indígenas accionantes y (iii) la seguridad alimentaria y la salud. En cada una de estas secciones se expondrá con detalle la posición de las accionadas.
43. Sin embargo, en este punto de la narración es necesario indicar que, con la salvedad de Parques Nacionales Naturales, que advirtió sobre la contaminación por mercurio en los pueblos accionantes, la posición de las accionadas, incluido el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de Minería, consistió en solicitar su desvinculación por considerar que sus funciones tienen que ver con la minería legal y no con la ilegal. A su turno, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública centraron sus intervenciones en señalar que están luchando contra la minería ilegal y su alianza con grupos criminales en toda la Amazonía y, desde esa línea de pensamiento, informaron sobre sus logros en materia de incautación y destrucción de maquinaria, al igual que las limitaciones técnicas y operativas para llegar a los territorios.
44. Algunas autoridades, en fin, plantearon que la acción de tutela debería declararse improcedente porque se refiere a la protección de derechos e intereses colectivos, o debido a que ya la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonía como sujeto de derechos y es en ese marco donde puede discutirse la situación planteada por las accionantes.
4. Primera instancia
45. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente el amparo en la Sentencia del 31 de enero de 2020, al considerar que no se cumplía el requisito de subsidiariedad[37]. Concluyó que las autoridades indígenas accionantes buscaban la protección de derechos colectivos, cuyo mecanismo de defensa es la acción popular, y que, de acuerdo con la Sentencia T-341 de 2016, no demostraron su falta de idoneidad para la protección efectiva de los derechos fundamentales con los que tienen conexidad.
5. Impugnación
47. Las autoridades indígenas accionantes impugnaron la decisión de primera instancia el 10 de febrero de 2020[38]. Argumentaron que el precedente citado por el Tribunal –la Sentencia T-341 de 2016– no era aplicable al caso concreto, porque sus supuestos de hecho no eran análogos a los que planteaban en su demanda. Aclararon que no solicitaban el amparo de los derechos colectivos mencionados en el artículo 6.3 del Decreto 2591 de 1991 –como la moralidad pública, el ambiente o la salubridad–, sino de derechos fundamentales colectivos de las comunidades étnicas, frente a los que la Corte Constitucional había defendido y reiterado la idoneidad de la acción de tutela para su protección[39]. Por lo tanto, no se les podía exigir que agotaran el incidente de desacato frente a la decisión proferida en 2007 por el Juzgado Único Administrativo de Leticia, que involucraba un objeto, causa y partes distintas.
48. Las autoridades indígenas también alegaron que el Tribunal Superior de Bogotá no hizo una valoración adecuada de las diferentes intervenciones presentadas por las accionadas, sino que se limitó a resumirlas, y no se esforzó en reunir el material probatorio suficiente para determinar la eficacia, eficiencia y suficiencia de las actuaciones del Estado frente a la grave contaminación de mercurio que afectaba a los habitantes del macroterritorio de la Gente de afinidad del Yuruparí. En su criterio, esto desconocía los principios constitucionales de realización y efectividad de los derechos, e impedía una protección material de los accionantes y La Amazonía como sujeto especial de derechos.
49. Los accionantes manifestaron que la decisión del Tribunal les denegaba el acceso a la justicia y reforzaba lo que consideraron un estado de cosas inconstitucional relacionado con el grave estado de contaminación de los territorios amazónicos. A su juicio, esto se apreciaba en las respuestas de las accionadas, que se limitaron a indicar que no tenían competencia para adoptar medidas para garantizar sus derechos, y estaban incumpliendo sus deberes constitucionales. Consideraron que el fallo de primera instancia dejaba en evidencia la incapacidad del aparato estatal para identificar y corregir la afectación a los derechos de los accionantes, el macroterritorio y la Amazonía.
6. Segunda instancia
50. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia en la Sentencia del 17 de marzo de 2020[40], al considerar que las autoridades indígenas accionantes no habían agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, por lo que no estaban habilitadas para presentar una acción de tutela.
51. A su juicio, los tutelantes contaban con diversas acciones constitucionales y ordinarias en curso, en las que se estaban adoptando medidas para combatir la minería ilegal en la región objeto del proceso: (i) la acción popular fallada en 2007 por el Juzgado Administrativo Único de Leticia, en la que se dictaron ordenes con dicho propósito[41]; (ii) la medida cautelar conferida en 2017 por el Juzgado Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras para la protección de su territorio ancestral; (iii) distintas actuaciones penales, en las que podían promover acciones de restablecimiento de derechos, medidas preventivas y de protección de víctimas; y (iv) acciones concretas de las Fuerzas Armadas colombianas para la conservación del ambiente y fortalecer la seguridad en la zona de interés.
52. La Corte Suprema de Justicia instó “de manera general” a las accionadas para que fortalecieran las medidas para combatir la minería ilegal, maximizaran los controles, rindieran informes periódicos, y establecieran una comunicación continua con las comunidades indígenas para que conocieran las gestiones adelantadas a favor de sus derechos.
7. Actuaciones en sede de revisión
53. Mediante el Auto del 29 de enero de 2021, la Sala de Selección de Tutelas Número Uno, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, seleccionó el expediente T-7.983.171 para revisión[42]. El proceso fue remitido al despacho de la magistrada ponente el 12 de febrero de 2021.
54. Sin embargo, a raíz de una solicitud presentada por el Ministerio de Minas y Energía el 9 de julio de 2021[43], en el Auto 1133 del 3 de diciembre de 2021 la Corte declaró la nulidad de lo actuado, dejando a salvo el material probatorio recaudado[44].
8. Trámite de la acción de tutela por el juez de primera instancia
55. Tras la nulidad decretada por Auto 1133 de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá avocó conocimiento del caso el 14 de enero de 2022, y corrió traslado a las accionadas para que se pronunciaran sobre lo solicitado[45]. El Tribunal declaró improcedente el amparo en la Sentencia del 25 de enero de 2022[46] con base en los mismos argumentos de la decisión original (ver párrafos 45 y 46 supra), en especial por el incumplimiento del principio de subsidiariedad[47].
56. Esta decisión no fue impugnada.
Otras actuaciones de la Sala de Revisión
57. La Sala consideró necesario decretar pruebas para contar con elementos de juicio necesarios y suficientes para estudiar el caso en diferentes momentos procesales. Por tal razón, expidió el Auto del 29 de abril de 2021, en el que requirió información a distintas autoridades e invitó a varias organizaciones a participar en calidad de amicus curiae (amigos del proceso) para comprender aspectos no abordados en las decisiones de instancia, y obtener información sobre las actuaciones realizadas por las accionadas para enfrentar los hechos denunciados en la tutela.
58. De otra parte, en el marco de la diversidad cultural y pluralidad de sistemas jurídicos reconocidos en la Constitución, la Sala les solicitó a las autoridades y Consejos Indígenas accionantes la iniciación de un diálogo, que condujo a una sesión presencial entre los magistrados y las autoridades indígenas accionantes el 2 de diciembre de 2022. La audiencia fue pública y las conclusiones contenidas en acta fueron trasladadas a las accionadas, con el fin de conocer su posición en torno a los hechos.
59. A través del Auto del 7 de octubre de 2022, la Sala requirió a la Gobernación del Amazonas, a la Gobernación del Guainía, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que remitieran el informe solicitado en el Auto del 29 de abril de 2021. A través de autos posteriores[48] se pidió información adicional a las accionadas y se planteó una sesión de diálogo interinstitucional, la cual fue cancelada porque las autoridades convocadas no respondieron en término sobre su asistencia y los funcionarios con capacidad técnica y decisoria que asistirían.
60. En ese marco, es necesario indicar que, mientras la sesión de diálogo intercultural aportó elementos de juicio muy relevantes y se constituyó en un espacio para la justicia dialógica, la sesión de diálogo interinstitucional que fue cancelada genera profundas preocupaciones a la Corte Constitucional, en torno al desinterés evidenciado por parte de las autoridades nacionales y regionales hacia el ejercicio procesal dialógico. Este contraste conducirá a algunas reflexiones ulteriores en el estudio de fondo. Aunque la Sala dictó un auto adicional con preguntas precisas asociadas a lo que se esperaba discutir en la audiencia[49], este ejercicio documental no remplaza el de carácter deliberativo que se previó, y ello tendrá impactos de carácter probatorio y, si los órganos competentes lo consideran, disciplinario.
II. CONSIDERACIONES
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Competencia
61. La Sala Tercera de Revisión es competente para conocer el fallo objeto de revisión, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en virtud del Auto del 29 de enero de 2021 de la Sala de Selección de Tutelas Número Uno[50], que escogió para revisión este asunto.
2. Legitimación en la causa por activa
62. La acción de tutela es un mecanismo judicial de defensa puesto a disposición de quien considera que sus derechos fundamentales han sido amenazados o vulnerados, que puede ser ejercido por sí mismo o por quien actúe a su nombre (artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991). La jurisprudencia constitucional ha admitido que las acciones de tutela que buscan salvaguardar los derechos fundamentales de una comunidad étnica puedan ser instauradas por cualquiera de sus integrantes, por sus representantes (gobernadores, capitanes y otras figuras de autoridad propia) e incluso, por organizaciones que agrupan miembros de la comunidad o la Defensoría del Pueblo[51].
63. Este reconocimiento jurídico, además de fundarse en el principio de diversidad étnica y de las especificidades que caracterizan a poblaciones que se identifican como culturalmente distintos dentro de una sociedad envolvente (arts. 7 y 70, C.P.), persigue derribar los obstáculos que han impedido a los pueblos étnicos acceder a los mecanismos judiciales diseñados para la protección de sus derechos en las mismas condiciones en que pueden hacerlo otros sectores de la población, y concretar el deber de especial protección que las autoridades y, principalmente, los jueces de tutela, tienen frente a sujetos de derechos fundamentales colectivos protegidos de manera especial por la Constitución[52].
64. En esta oportunidad, la Sala encuentra que se satisface la legitimación en la causa por activa, pues la acción de tutela fue presentada por la Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití, Amazonas (Acima), la Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé Bajo Apaporis, Amazonas y Vaupés (Aciya), la Asociación de Comunidades Indígenas de Yaigojé Apaporis, Vaupés (Aciyava), la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná, Vaupés (Acaipi) y la Asociación de Autoridades Indígenas de la Zona del Río Tiquié, Vaupés (Aatizot), es decir, autoridades propias de los pueblos étnicos de la región. Más allá de que estas autoridades continuaron desde ese entonces el proceso de constitución en consejos para la implementación de las entidades territoriales indígenas, las AATI y los consejos correspondientes están legitimados para formular la acción de tutela[53], en calidad de autoridades tradicionales asociadas en representación de sus comunidades en procura de la reivindicación de sus derechos, conforme a los certificados aportados en el trámite[54].
3. Legitimación en la causa por pasiva
65. La legitimación en la causa por pasiva se refiere a la aptitud legal de ser llamado a un proceso de tutela para responder por la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales[55]. La Sala expondrá de forma breve las razones por las cuales se cumple este requisito respecto de las siguientes entidades
66. Para empezar, la Sala advierte que diversas autoridades solicitaron ser desvinculadas del trámite pues, en su criterio, sus funciones no tienen que ver con el control a la minería ilegal, que sería el centro de la discusión. La Sala no comparte este punto de vista, el cual obedece entre otras cosas a una lectura inadecuada de la acción de tutela. Es cierto que, según el escrito de tutela, el mercurio utilizado en la minería del oro es parte esencial del problema propuesto ante el juez de tutela, pero la acción se refiere también a la configuración de los territorios y entidades territoriales indígenas, a la ausencia de articulación entre autoridades ambientales indígenas y no indígenas, nacionales y territoriales; a la afectación al ambiente y las enormes fuentes de agua de la cuenca amazónica; a la seguridad personal y colectiva; y a la salud y la seguridad alimentaria, los cuales son asuntos relacionados con la contaminación de los peces y la defensa de las chagras, aspectos en los que sí se requiere una actuación y una articulación por parte de las distintas accionadas y vinculadas al trámite.
67. Una lectura atenta de la acción de tutela impide acceder a la solicitud de desvinculación y pone en entredicho la actitud pasiva y, en ocasiones evasiva, de las autoridades accionadas o vinculadas a este proceso. Es posible que no todas las vinculadas reciban órdenes directas si se encuentra procedente la acción de tutela, pero todas ellas tienen funciones relacionadas con la minería (más allá de la dicotomía legal/ilegal), con la implementación del Convenio de Minamata para enfrentar la contaminación y enfermedades derivadas del mercurio; frente a la autonomía de los pueblos indígenas en las áreas no municipalizadas; en materia de agricultura y protección de tierras; para la protección del ambiente y el entorno y en relación con la salud de poblaciones que, además, son sujetos de especial protección constitucional.
68. Así entonces, la Sala analizará la legitimación por pasiva de las entidades accionadas agrupándolas según su principal ámbito de incidencia, sin que ello indique que solo deben responder al tema en el cual serán nombradas, pues la naturaleza compleja e interrelacionada de las violaciones alegadas exige que cada entidad participe, desde sus competencias, en la atención integral de la crisis humanitaria y ambiental que narraron los pueblos indígenas accionantes. Esta clasificación cumple únicamente fines expositivos para facilitar la comprensión del análisis de legitimación por pasiva, sin limitar o fragmentar la responsabilidad institucional que debe ser necesariamente coordinada e integral, en caso de encontrarse acreditada en el examen de fondo posterior.
69. De manera transversal, la Presidencia de la República, todos los ministerios (de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Minas y Energía, el de Salud y Protección Social, del Interior, de Cultura, de Comercio, Industria y Turismo, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Hacienda y Crédito Público,) y el Departamento Nacional de Planeación tienen funciones de dirección, coordinación y planeación de las políticas necesarias para enfrentar esta situación.
70. Las autoridades ambientales (el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico y la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia) son competentes frente a las pretensiones relacionadas con la contaminación y protección del territorio.
71. Las autoridades con competencia en materia de minería y de seguridad (Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero) tienen responsabilidades en el control de la minería y sus impactos en el macroterritorio.
72. Las autoridades de salud (Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud) y agricultura (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) deben atender las afectaciones en salud y seguridad alimentaria. De igual forma, las autoridades territoriales y de asuntos étnicos (Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Tierras, gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés) son competentes en la protección de derechos territoriales y las pretensiones sobre gobierno propio. Finalmente, la Unidad Nacional de Protección tiene el deber de proteger la integridad física y la vida de los líderes y autoridades tradicionales amenazados por denunciar las situaciones narradas en la demanda que pueden constituir riesgos extraordinarios o extremos.
73. Esta interrelación de competencias se hace más evidente al considerar que la contaminación por mercurio no solo es un problema ambiental o de salud pública, sino que amenaza la supervivencia física y cultural de más de 30 pueblos indígenas, lo cual requiere una respuesta articulada del Estado en sus diferentes niveles y sectores. En este sentido, la legitimación por pasiva se configura tanto por las competencias específicas de cada entidad, como por la necesidad de una respuesta institucional coordinada frente a una presunta crisis que amenaza múltiples derechos fundamentales y que, de resultar probada, requerirá la actuación conjunta de diversas autoridades estatales.
4. Subsidiariedad
74. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela tiene carácter subsidiario respecto de los medios ordinarios de defensa judicial, lo cual implica que esta sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para proteger sus derechos o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[56]. Para determinar si la tutela es el mecanismo judicial adecuado para resolver el caso bajo estudio de la Sala o si -por el contrario- los pueblos accionantes deben acudir ante otros órganos de la administración de justicia, es necesario tomar en consideración los diversos intereses constitucionales, de orden individual y colectivo, involucrados en el proceso.
75. La Sala no comparte la posición de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró improcedente el amparo por considerar que la acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad, debido a la existencia de la acción popular y su interés en la protección de derechos colectivos, pues según la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela es el mecanismo eficaz e idóneo para analizar la presunta vulneración de los derechos fundamentales, en especial, de las comunidades étnicas[57].
76. Conviene recordar que la Corte Constitucional ha desarrollado un catálogo amplio de derechos fundamentales cuya titularidad la ejercen de forma exclusiva sujetos colectivos como los pueblos y comunidades indígenas y, respecto de los cuales, la acción de tutela constituye el mecanismo principal idóneo y efectivo para su protección. Como se estableció desde la Sentencia T-380 de 1993, “los derechos fundamentales de las comunidades indígenas no deben confundirse con los derechos colectivos de otros grupos humanos”.
77. La comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos[58]. Así entonces, el hecho de que el caso tenga que ver con el “carácter colectivo de ciertos derechos, es decir, que existen prerrogativas cuya titularidad recaiga en el ente colectivo como tal y no a partir de la individualidad de sus miembros, no limita, excluye ni transforma la naturaleza de derecho subjetivo fundamental”[59] de las garantías que se reclaman.
78. Contrario a lo sostenido por el Tribunal de instancia, la existencia de otros mecanismos judiciales como la acción popular o el incidente de desacato no hace improcedente la tutela en el presente caso. Este último punto está relacionado con la acción popular que fue fallada en 2007 por el Juzgado Administrativo de Leticia, pues se ha sostenido que los accionantes pueden acudir al incidente de desacato para hacer cumplir lo que allí fue ordenado. No obstante, la Sala advierte que ese proceso tiene un objeto, causa y partes distintas, de manera que las pretensiones plasmadas en esta acción de tutela no pueden ser subsumidas en el trámite mencionado.
79. Además, la relevancia constitucional de los asuntos alegados por los consejos accionantes supera dicho debate. Este caso versa sobre la valoración del goce o no de los derechos fundamentales de comunidades indígenas, en su relacionamiento con el territorio y el entorno en el cual desarrollan su proyecto de vida, bajo la autonomía que preserva la Constitución. La discusión está relacionada, entonces, con la posible afectación de derechos de rango constitucional, entre ellos la autodeterminación y el gobierno propio[60], la identidad y la integridad física y cultural de los pueblos accionantes[61]. Sobre tales derechos, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que no considera que exista algún mecanismo judicial que deba desplazar la acción de tutela[62].
80. Por el contrario, es necesario tener en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha construido una serie de parámetros[63] que deben ser observados por el juez constitucional al analizar el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela cuando es usada por pueblos indígenas, dentro de los cuales se cuentan “las cargas excesivas que soportan la[s] comunidad[es] para el acceso a la administración de justicia derivadas, ya sea por su ubicación geográfica, las condiciones socioeconómicas que enfrentan o las dificultades en el acceso a la asesoría jurídica y representación judicial”[64].
81. En el caso bajo estudio, exigir el agotamiento de otros mecanismos judiciales constituiría una carga excesiva para estas comunidades que habitan zonas alejadas y dispersas de la geografía nacional, con poca presencia institucional. Debe tenerse en cuenta que, tal como se expondrá al estudiar el requisito de inmediatez, los pueblos accionantes han demostrado diligencia en la búsqueda de soluciones antes de acudir a la tutela. Desde 2001 han presentado denuncias ante diversas autoridades, han participado en procesos judiciales previos, han buscado apoyo internacional y han documentado sistemáticamente las afectaciones a sus derechos. Sin embargo, esos procesos no coinciden con el alcance holístico de este trámite, concebido desde la articulación de los gobiernos propios de los pueblos accionantes.
82. Incluso si, en abstracto, se considerara la acción penal como un mecanismo judicial al que pudiesen acudir los accionantes[65], para la Sala ello no desplaza el cumplimiento del requisito de subsidiariedad pues, aunque el proceso penal puede conducir a la sanción individual de responsables, este mecanismo judicial no tiene la capacidad de abordar integralmente la vulneración sistemática y colectiva de los derechos fundamentales denunciada en la acción de tutela que, vale recordar, atiende a múltiples dimensiones tales como la vulneración del derecho a la salud tanto en su dimensión occidental como tradicional, la amenaza a la soberanía alimentaria, la afectación diferencial a mujeres y niños, y el riesgo para la supervivencia física y cultural de más de 30 pueblos indígenas.
83. En sentido similar, el proceso iniciado contra la Agencia Nacional de Tierras, en el marco del cual, el 14 de marzo de 2017, el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca concedió algunas medidas cautelares sobre el territorio tampoco incide en el requisito de subsidiariedad. Lo anterior responde a que (i) las medidas cautelares no han logrado detener efectivamente la contaminación por mercurio ni sus graves efectos en la salud y alimentación de los pueblos indígenas, y (ii) existe una diferencia sustancial en el ámbito subjetivo de protección. Las medidas fueron solicitadas y concedidas específicamente para la protección de los territorios de ACIMA y AIPEA, mientras que la presente acción de tutela busca la protección de más de 30 pueblos indígenas que habitan el macroterritorio de la gente de afinidad al Yuruparí que se ven afectados por la contaminación de las fuentes hídricas con mercurio.
84. En consecuencia, para la Sala es claro que ni las medidas cautelares dictadas en 2017 por el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, ni el proceso penal adelantado desde 2015 por el Juzgado Primero Penal Municipal de Leticia, ni la acción popular fallada en octubre de 2007 por el Juzgado Administrativo del Circuito de Leticia en el sentido de declarar ilegal la minería realizada en el territorio amazónico, han logrado generar efectos tangibles y significativos en la protección de los derechos fundamentales amenazados. Por el contrario, el material probatorio allegado al expediente da cuenta de que, a pesar de estas actuaciones judiciales, la crisis humanitaria y ambiental en el macroterritorio del Yuruparí parece haberse agravado -asunto que será verificado al analizar el caso concreto-. Por ahora, la Sala advierte sobre la falta de idoneidad e ineficacia de los mecanismos ordinarios de defensa, demostrada en la permanencia y agravamiento de la situación descrita por las autoridades accionantes a lo largo del tiempo.
85. De otra parte, la Sala es consciente también de que la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia STC4360-2018 reconoció a la Amazonía Colombiana como “sujeto de derechos” y ordenó varias medidas para enfrentar la deforestación. Sin embargo, advierte (i) que los consejos o autoridades indígenas accionantes no fueron parte en dicho proceso y (ii) que aquella decisión se enfocó en especial en el fenómeno de la deforestación, mientras que en el presente caso la afectación denunciada es distinta, pues incluye la contaminación por mercurio que amenaza directamente la salud y supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, así como sus derechos fundamentales al gobierno propio, la autonomía y la participación efectiva en las decisiones que los afectan.
86. En suma, la Sala advierte que la naturaleza de las afectaciones requiere una respuesta integral que puede brindarse a través del mecanismo constitucional de la tutela. Los impactos son multidimensionales, afectando simultáneamente la salud, el territorio, la cultura y el ambiente. La evidencia científica sobre los niveles de contaminación por mercurio y sus efectos en la salud de las comunidades demuestra la necesidad de una intervención judicial inmediata y efectiva. En consecuencia, la acción de tutela es el mecanismo idóneo y efectivo para proteger los derechos fundamentales de los consejos indígenas accionantes, por ende, el requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho.
5. Inmediatez
87. La acción de tutela es un mecanismo al que se puede acudir “en todo momento” y su propósito es la protección “inmediata” de los derechos fundamentales (art. 86, C.P.).
88. La acción de tutela no tiene un término de caducidad y cualquier fijación de plazos abstractos o rígidos para su ejercicio es una actuación contraria a la Constitución[66], de manera que la razonabilidad es un criterio orientador que exige que la valoración del requisito de inmediatez se realice en cada caso concreto, para lo cual el juez deberá observar el tipo de afectación alegada y las circunstancias particulares que la enmarcan[67].
89. En particular, respecto de la procedencia de la acción de tutela presentada por pueblos y comunidades indígenas, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado al menos cuatro criterios para el estudio del requisito, dada su calidad de sujetos de especial protección constitucional[68].
90. Así, (i) el juez de tutela debe evaluar las razones que justifican la demora de la comunidad en interponer la acción constitucional, ya sea por el aislamiento geográfico, eventos de fuerza mayor o situaciones de debilidad manifiesta, entre otros; (ii) es necesario construir un criterio de procedencia que no conduzca a una situación de mayor debilidad para la comunidad o que implique la imposición de una carga desproporcionada respecto de la situación de vulneración que alega; (iii) ante un lapso prolongado entre el momento de la presunta afectación de los derechos y la fecha de interposición de la acción, se debe examinar si la vulneración se mantiene en el tiempo, es actual o es inminente, para no desnaturalizar el propósito de la acción de tutela; y, (iv) debería indagarse si las comunidades indígenas han asumido un mínimo de diligencia ante las entidades accionadas[69].
91. Los accionantes indicaron que los pueblos indígenas de la Amazonía y su patrimonio biocultural se han visto afectados desde hace años, entre otras, por la explotación ilegal de oro desarrollada desde 1980 y las actividades asociadas a esa labor; y la omisión del Estado al permitir la explotación e iniciar procesos de formalización minera con la Ley 685 de 2001 y Ley 1382 de 2010, sin considerar la autodeterminación y autogobierno de los pueblos indígenas.
92. No obstante, la acción de tutela fue interpuesta el 15 de noviembre de 2019. A primera vista, podría parecer que ha trascurrido un tiempo considerable desde el inicio de las afectaciones denunciadas por los accionantes que fueron identificadas y puestas en conocimiento de las entidades estatales al menos desde 2001. Sin embargo, un análisis cuidadoso de las circunstancias específicas del caso revela que la acción cumple con el requisito de inmediatez.
93. En primer lugar, debe tenerse en cuenta la naturaleza continua y agravada de la afectación. La vulneración de derechos que denuncian los accionantes no son hechos aislados o puntuales, sino que hacen parte de una situación de afectación continua, progresiva y permanente. La contaminación por mercurio y los impactos de la minería ilegal persisten y se han agravado con el tiempo.
94. Esto se evidencia (i) en las estrategias de política pública y estudios de entidades entre 2005 y 2015 a partir de la decisión del Juzgado Administrativo del Circuito de Leticia en 2007 referente a una acción popular en la que se declaró ilegal la minería realizada en el territorio amazónico y la falta de cumplimiento del deber de vigilancia y control en cabeza de los departamentos de Amazonas y Guainía; (ii) en los informes de 2013 de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación del Amazonas sobre la presencia de dragas, balsas y minería ilegal en la zona; (iii) en los hallazgos, entre 2014 y 2018[70], de Parques Nacionales Naturales de grandes concentraciones de mercurio en peces, agua, plantas y pelo; y (iv) específicamente en 2015, en la construcción de iniciativas de política pública para enfrentar la problemática que, según los accionantes, nunca fueron implementadas, lo cual es un indicativo de la perpetuación de la situación denunciada en la acción de tutela.
95. Sobre el particular “la Corte ha indicado que aun si transcurrió un lapso de tiempo prolongado entre la ocurrencia del hecho y el ejercicio de la acción de tutela, el requisito de inmediatez se entiende superado cuando se demuestre que se mantiene la amenaza del derecho y las colectividades fueron diligentes en la búsqueda de protección”[71]. En el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, (i) la contaminación por mercurio es acumulativa y sus efectos se agravan con el tiempo, (ii) la explotación minera ilegal continúa activa, generando nuevos daños diariamente, y (iii) los impactos en la salud de las comunidades se están manifestando progresivamente, como lo demuestran los estudios recientes.
96. En segundo lugar, la Sala encuentra que se está ante una afectación actual y riesgo inminente de los derechos fundamentales de los pueblos accionantes. Los estudios realizados en 2016 y 2017 por la Universidad de Cartagena y el Ministerio de Salud demuestran la presencia actual de altos niveles de mercurio en las comunidades, lo que evidencia que la afectación no solo continúa, sino que representa un riesgo inminente para la salud y la supervivencia cultural de los pueblos indígenas. También, en el año 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe en el que advirtió sobre las vulneraciones al derecho a la salud de los pueblos indígenas de la Amazonía por la actividad minera; en particular señaló que Colombia es uno de los países con mayor contaminación por mercurio en los peces y la consecuente necesidad de políticas, normas y fiscalización para la prevención y mitigación de dichos impactos.
97. En tercer lugar, los accionantes han demostrado diligencia en la búsqueda de soluciones a través de diversos mecanismos antes de acudir a la tutela. Entre los años 2001 y 2004 desarrollaron varios trámites administrativos a partir de las primeras comunicaciones recibidas por algunas entidades estatales de la existencia de actividades mineras y la explotación ilegal de oro en los territorios indígenas de la Amazonía. Más adelante, entre 2015 y 2019, los consejos indígenas del Macroterritorio participaron en varios trámites judiciales con el apoyo de la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Así, los accionantes han demostrado un actuar diligente en la búsqueda de soluciones previo a la interposición de la acción de tutela.
98. En cuarto lugar, es preciso tener en cuenta la complejidad del caso y la necesaria coordinación entre comunidades que plantea. En la acción de tutela concurren varios sujetos colectivos ubicados en cuatro departamentos: Amazonas, Caquetá, Vaupés y Guainía, lo que implica un esfuerzo significativo de coordinación, organización y comunicación adecuada entre ellos mismos para presentar una acción conjunta. Esta complejidad justifica el tiempo transcurrido para la presentación de la tutela.
99. En quinto lugar, la Sala debe valorar las condiciones geográficas y de orden público, pues las comunidades accionantes se encuentran en territorios geográficamente aislados y han enfrentado situaciones críticas de orden público, lo que dificulta el acceso a mecanismos de justicia y puede justificar demoras en la presentación de acciones legales.
100. En conclusión, la naturaleza continua y grave de la vulneración denunciada, las acciones previas de las comunidades, la complejidad del caso, las condiciones geográficas y de orden público, la afectación actual y el riesgo inminente, así como el reconocimiento de la gravedad de la situación por organismos internacionales, constituyen razones suficientes para flexibilizar el análisis del requisito de inmediatez en el presente caso. Por lo tanto, la tutela se presenta como un mecanismo necesario y oportuno para la protección de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas afectadas.
III. ESTUDIO DE FONDO
1. Introducción
101. La acción de tutela presentada por la Gente de Afinidad de Yuruparí (o los Jaguares del Yuruparí) abre discusiones constitucionales profundas acerca de la identidad, el ambiente sano, la minería, la salud y la seguridad alimentaria. Son problemas constitucionales entre los que existen conexiones estrechas, de manera que el discurso transcurre entre ellos de manera constante y necesaria.
102. En el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), los derechos tienen profundos nexos entre sí (son interdependientes) y son todos necesarios para la defensa de la dignidad (son indivisibles). La protección de la identidad, el territorio, la cultura y la autonomía, como derechos fundamentales de los pueblos étnicos, exige también una comprensión integral. Por este motivo, los pueblos usualmente defienden una visión holística de la vida, el entorno y sus derechos.
103. La Constitución Política intercultural, multicultural y pluralista protege las distintas formas de ver el mundo y diversos conceptos sobre la vida buena. Pero, así como se protege la diferencia como fuente de riqueza, las culturas, los pueblos y las comunidades muchas veces se aproximan, se acercan con respeto, dialogan y pueden encontrarse en virtuosas coincidencias y horizontes comunes.
104. En el caso objeto de estudio, como raíz y vértice de la narración de los accionantes, se encuentra la reivindicación de la identidad, el pensamiento y el conocimiento, la cultura de los Jaguares del Yuruparí, al igual que su comprensión sobre el manejo de la vida y el territorio. Estas reivindicaciones son a su vez trascendentales para el derecho constitucional; para la construcción de la nación plural y para el bienestar del mundo.
105. En virtud de lo expuesto, es necesaria también una comprensión integral de los problemas planteados. Sin embargo, para llegar a ella resulta útil abrir caminos de análisis, ramificar, proponer enfoques que permitan ampliar la comprensión de tensiones entre derechos y principios constitucionales. Avanzar gracias a categorías que permitan a la Sala mantener un hilo conductor entre la multiplicidad y la diversidad, capaz de incorporar los enfoques intercultural, interdisciplinario, territorial y de género, para retornar después a la raíz.
106. Siguiendo aquel camino que se abre entre la integralidad y el análisis minucioso, la Sala dividirá la narración en tres categorías, las cuales adoptarán la forma de breves libros o árboles de estudio. En ellos se hablará sobre la identidad cultural y el territorio de la Gente con Afinidad del Yuruparí (Libro Azul o sobre el árbol de la vida); sobre la minería –con énfasis en el uso del mercurio– y el derecho al ambiente sano (Libro Verde o de las aguas y sus afectaciones); y acerca del acceso a la salud y la seguridad alimentaria (Libro Amarillo, o sobre los alimentos y el bienestar). Por último, se trazará el camino de regreso recogiendo premisas y grandes conclusiones para así formular los remedios pertinentes (Libro Raíz).
107. En cada libro, la base de la exposición será la demanda, cuyas afirmaciones se complementarán con la palabra de los accionantes, tal como la recibió la Sala en la sesión de diálogo intercultural, de 2 de diciembre de 2022. Después, se avanzará desde las intervenciones, intentando evidenciar su interdisciplinariedad, entre el derecho, la ciencia y la cultura. Esta red de argumentos y pensamiento y este intercambio de voces diversas (o polifonía) permitirá a la Sala efectuar el análisis de los distintos problemas y evaluar posibles soluciones.
108. Aunque los tres primeros libros pretenden autonomía conceptual, toda la narración integrará la reflexión final, de modo que la mirada al pasado permita también dirigir el pensamiento al futuro. Hablar de la coordinación y la articulación e indagar por mecanismos que permitan la defensa del pluralismo, la identidad y los recursos, en lo inmediato, así como en el mediano y largo plazo, como parte fundamental del Estado diverso que defiende la Constitución Política de 1991.
109. Antes de iniciar el recorrido, se explicará la relevancia constitucional de los asuntos analizados y se efectuarán consideraciones en torno al resultado del diálogo intercultural e interinstitucional que propuso la Sala como apuesta por la justicia dialógica. Anexo a esta providencia, se presentará un glosario destinado a una mejor comprensión de conceptos propios de las culturas de los pueblos agrupados en las autoridades y consejos accionantes, así como conceptos propios de la ciencia, imprescindibles para la comprensión de la dimensión ecológica y ambiental del caso.
2. Relevancia constitucional
110. El caso objeto de estudio se refiere al manejo territorial y la gestión ambiental de un territorio muy amplio. Así, el núcleo del macroterritorio está compuesto por 3,3 millones de hectáreas y el macroterritorio, como espacio geográfico y cultural de los diversos pueblos reunidos en las autoridades accionantes, alcanza a 6 millones de hectáreas. El proceso involucra los derechos e intereses de aproximadamente treinta pueblos indígenas reunidos en tres familias lingüísticas. Atañe a su identidad étnica y, por extensión, a la diversidad cultural del país.
111. Los asuntos puestos en discusión ante la Corte Constitucional interesan también a sectores más amplios de la población. La articulación interinstitucional y el diálogo intercultural; la garantía del derecho a la salud con pertinencia étnica y la seguridad alimentaria de los pueblos accionantes hacen parte de reivindicaciones constantes de los pueblos indígenas de Colombia, sin perjuicio de las especificidades del caso y las culturas representadas en esta acción de tutela.
112. Algunas dimensiones del conflicto constitucional hablan e interpelan de manera profunda a toda la humanidad. La región de la Amazonía, de la que hacen parte los pueblos accionantes, ha sido definida como el pulmón del mundo.
113. Esta afirmación no pretende, solamente, la fuerza retórica de una metáfora. La crisis climática y el calentamiento global tienen entre sus causas más conocidas la producción de gases con efecto invernadero; y la Amazonía es el bioma que los almacena con mayor eficacia, al tiempo que la sombra protectora de sus árboles mantiene sus suelos fértiles y protege los ecosistemas diversos. En un ejercicio natural cargado de poesía, la evaporación de las aguas de la Amazonía riega regiones muy distantes y preservan la vida, de modo que la expresión pulmón es aplicable también en un riguroso sentido literal.
114. Por todo lo expuesto, el caso objeto de estudio tiene un valor constitucional significativo. Así lo ha afirmado esta Sala de Revisión en las distintas actuaciones adelantadas con miras a avanzar en un diálogo intercultural y en un diálogo interinstitucional para la comprensión integral de los problemas planteados por los accionantes, autoridades, asociaciones de autoridades y consejos indígenas. Así lo reitera en esta oportunidad.
3. Apuestas y retos de la justicia dialógica en el caso objeto de estudio
115. La Sala de Revisión, tras observar la complejidad interinstitucional de los problemas puestos a su consideración, así como la necesidad de una profunda articulación para comprenderlos y enfrentarlos, decidió iniciar un camino definido por la justicia dialógica. Este camino tuvo frutos, pero también enfrentó algunas barreras, que tienen consecuencias relevantes. Es importante para la Corte Constitucional analizar ambos fenómenos desde el punto de vista del procedimiento constitucional y la aplicación de la justicia dialógica en un Estado intercultural.
4. Hacia una justicia dialógica, reflexiones en torno al diálogo y el procedimiento constitucional
116. El debido proceso constitucional incluye el derecho fundamental de toda persona a acceder a la justicia y a que los conflictos sean resueltos de acuerdo con las formas propias de cada juicio. Las formas contribuyen así a alcanzar una finalidad valiosa; establecen cauces para que las partes expongan sus razones y presenten sus pruebas, para el ejercicio de la defensa y la contradicción, para conocer lo que ocurre dentro de procesos donde han depositado intereses vitales. Las formas, vistas de esta manera, guardan una relación con el derecho sustancial y son necesarias para alcanzarlo.
117. Ahora bien, las formas propias de los juicios de tutela son especiales y, en algunos aspectos, distintas a las que rigen los procesos ordinarios. Confieren un valor reforzado la libertad probatoria y a las facultades oficiosas del juez. Se rigen por la informalidad y el deber de evitar el excesivo rigor. El juez tiene la obligación de interpretar la demanda a la luz del principio iura novit curia (es decir, que el juez conoce el derecho, de manera que corresponde a las partes informarle de los hechos), y se preserva un compromiso decidido con el hallazgo de la verdad como presupuesto de la justicia[72].
118. En la acción de tutela, las decisiones del juez no se limitan a dar la razón a una de las partes. Le corresponde comprender las tensiones constitucionales, armonizarlas, e intentar construir, antes que órdenes, remedios que propicien la máxima eficacia de los derechos fundamentales[73].
119. Las formas propias de la tutela le permiten al juez constitucional y, en especial a la Corte Constitucional, interpretar y aplicar el procedimiento de manera que propicie la comprensión efectiva de los diversos asuntos puestos en su conocimiento. Al hacerlo, la Corte no se aparta de las normas propias del juicio de tutela contenidas, en términos amplios, en el Decreto 2591 de 1991, sino que aspira a alcanzar una comunicación más profunda, fluida y productiva, consciente de que la comprensión de los derechos fundamentales es un trabajo que exige una construcción colectiva, basada en el principio de informalidad y en su misión de dar prevalencia al derecho sustancial.
120. Colombia es un Estado pluricultural y diverso, con 115 pueblos indígenas[74] y un número más amplio de comunidades afrodescendientes; con el pueblo raizal de San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina y la presencia de aquellos que construyeron su cultura en palenques, así como de la población Rom o gitana. En un Estado con tal diversidad humana los desafíos del diálogo y la pluralidad en las formas son aún más intensos, y, por lo tanto, las normas procedimentales deben interpretarse de manera que sea posible un acercamiento profundo entre los interesados y los jueces, y una exploración más amplia de la verdad, que redunde en el hallazgo de soluciones adecuadas y pertinentes para las distintas culturas que conforman la Nación[75].
121. En ese marco, si bien el diálogo es una preocupación e inspiración constante para el Derecho[76], cuando el espacio judicial incluye la diversidad étnica, las formas del diálogo y del procedimiento deben considerar aspectos como el intercambio en distintos idiomas y lenguas, y el encuentro de formas de ver el mundo. Tener presente el valor que tiene para los pueblos étnicos la oralidad dentro de sus sistemas normativos y adecuar los espacios de la justicia (en términos arquitectónicos y también simbólicos) a la diversidad.
122. Al estudiar las pretensiones de la acción de tutela, la Sala evidenció la necesidad de desarrollar un escenario de participación para el conocimiento más amplio posible, intercultural e interdisciplinario sobre las afectaciones de los derechos de las comunidades agrupados en los consejos o autoridades indígenas accionantes. En ese contexto, en el Auto del 29 de abril de 2021 se inició un diálogo intercultural cuyo propósito era la obtención de elementos de juicio para tomar una decisión y para definir, en caso de ser procedente, las acciones necesarias para conjurar aquellos riesgos y ejecutarlas de manera articulada y coordinada entre las autoridades no indígenas y los pueblos indígenas. La Sala advirtió que se realizaría mediante distintas etapas, todas inspiradas en un procedimiento dialógico.
123. La Sala de Revisión decidió invitar a los accionantes a hablar en torno a distintos mapas, aportados por los propios pueblos para realizar un ejercicio cartográfico, en el marco de la aspiración dialógica de la justicia constitucional.
124. La cartografía es a la vez ciencia y arte. El esfuerzo por plasmar y llevar un mundo inabarcable a escalas comprensibles para la mirada humana. Y es también una herramienta poderosa para plasmar relaciones de seres y lugares, territorialidades, para definir un punto de encuentro entre la cultura, la geografía y las relaciones que se forjan en la tierra. En la sesión técnica sostenida con la Sala de Revisión, los representantes de los accionantes hablaron, desde sus bancos de pensamiento, con la magistrada y los magistrados integrantes de la Sala de Revisión.

Fotografía tomada en la Sesión de Diálogo de 2 de diciembre de 2022.
125. Una anaconda formada por bancos de pensamiento, cuencos de coca y tabaco, un balay[77] y una constitución política sirvieron de puente entre las culturas y en torno a los tres mapas de gran formato la Sala siguió el hilo de la palabra de los accionantes, y propiciaron una mirada intercultural de los hechos, afectaciones y pretensiones anunciadas en su escrito inicial y sus distintas intervenciones. El primer mapa sirvió a los asistentes para hablar sobre el surgimiento del mundo, desde la Puerta de las Aguas hasta la Gran Maloca, del Delta del Amazonas al Departamento de Vaupés, donde se encuentra el núcleo del macroterritorio.
126. El segundo mapa, de la Gran Maloca, les permitió explicar la importancia de algunos elementos y el origen de los rituales (rezo-curación) para preservar la salud del territorio. Para dar cuenta de las afectaciones que la minería produce en el territorio. Allí donde los distintos pueblos tienen afinidad con elementos del entorno, como la coca, el tabaco y el yagé, los pueblos accionantes tienen afinidad de Yuruparí, un elemento y un ritual ancestral donde la mente recorre el territorio imitando el vuelo de las anacondas originarias.

Fotografía tomada en la Sesión de Diálogo de 2 de diciembre de 2022.
127. El tercer y último mapa, el “geopolítico”, les permitió hablar de los procesos de reivindicación territorial. El período de análisis se redujo a algo más de un siglo. En este mapa se habló sobre las distintas bonanzas del oro que, según el escrito de tutela, son malanzas para los pueblos, y de las distintas formas organizativas que, en el plano de la autonomía política y de autogobierno, han adelantado para el reconocimiento de sus tierras. De las figuras de resguardo, de las capitanías, de las asociaciones de autoridades tradicionales (AATI) y de los consejos indígenas y de los más recientes esfuerzos por constituir las entidades territoriales indígenas en las áreas no municipalizadas.
128. En torno a los tres mapas se conversó acerca de la cultura, los elementos de la tierra, la alimentación, la salud y el género.
5. La sesión de diálogo interinstitucional que no se realizó
129. La Sala de Revisión previó la realización de una segunda sesión técnica con las autoridades accionadas y vinculadas. Formuló un conjunto de grandes temas para tratar e indicó que la sesión, además de escuchar el punto de vista de las accionantes sobre la demanda de tutela, tendría una dimensión diagnóstica, es decir, de evaluación de posibles soluciones a los problemas planteados.
130. Sin embargo, después de diversos oficios y requerimientos a las accionadas y vinculadas, en los cuales se recordó que, en el marco del artículo 95 de la Constitución Política, existía un deber de colaboración con las autoridades judiciales, y en los que se explicó con detalle el propósito y metodología de la sesión, en la que era imprescindible la presencia de todas las convocadas, a pocos días de la fecha prevista para su realización apenas se había recibido la confirmación de dos de estas y, de manera particular, ninguna anunció la asistencia de un ministro, director de departamento administrativo o autoridad con poder de decisión.
131. La Sala decidió entonces no realizar la audiencia y remitir un cuestionario perentorio a las autoridades mencionadas. Y este hecho no es solo una cuestión procedimental, sino que tiene un alcance profundo en la dimensión probatoria y la comprensión integral del proceso. Los cuestionarios remitidos a las citadas autoridades no reemplazan la sesión de diálogo, pues en esta se pretendía realizar una cartografía, llevar el pensamiento al territorio, discutir acerca de la manera en que las autoridades decidieron, en sus primeras respuestas, remitir información insuficiente cuando no adoptaron una actitud evasiva. Se pretendía, ante todo, hablar desde el punto de vista de la articulación, el diagnóstico y los remedios.
132. El procedimiento de tutela prevé la aplicación de la presunción de veracidad de los hechos narrados en la acción de tutela, cuando las autoridades accionadas guardan silencio o no remiten los informes requeridos. En el marco de un proceso donde constan respuestas escritas y donde la narración involucra problemas estructurales, es claro que esta norma no constituye una herramienta suficiente para lograr la finalidad esencial de alcanzar la verdad en torno a las amenazas, riesgos y lesiones a los derechos individuales, pero sí establece un camino claro y un principio de aplicación relevante, que privilegia la voz de los accionantes cuando las accionadas guardan silencio.
133. En aquellos puntos denunciados por los pueblos, y en los cuales las intervenciones de amicus curiae (amigos de la Corte) y expertos permiten un conocimiento profundo, la ausencia de respuesta de las autoridades públicas conducirá a que la Sala otorgue un valor y fuerza probatorios muy relevantes a la narración e hipótesis de los pueblos accionantes. Y, dado que la colaboración con la justicia es un deber de todas las personas, el cual opera con mayor fuerza en cabeza de los funcionarios públicos, la Sala remitirá copia de este expediente y del Auto 709 de 2024 a la Procuraduría General de la Nación para que determine si, en el marco de su competencia disciplinaria, debe propiciar una indagación más profunda sobre la actuación pasiva de las autoridades citadas a la segunda sesión de diálogo.
134. En lo que tiene que ver con el fondo del asunto, una realidad se torna acuciante. Las autoridades y consejos indígenas accionantes denuncian ausencia de articulación y diálogo por parte de las autoridades no indígenas; y la Corte Constitucional ha encontrado, en el marco de este proceso, que las autoridades accionadas y vinculadas se muestran indiferentes también al llamado de este alto Tribunal. Es necesario pues construir un mecanismo de seguimiento que incluya la veeduría ciudadana, y la potencial dimensión correccional y sancionatoria.
135. Esta exposición acerca del camino permite llegar a varias conclusiones. El valor del diálogo intercultural para comprender –o intentar comprender– mundos diversos e inabarcables. Las dificultades de articulación en el diálogo interinstitucional. El valor probatorio de la palabra y del silencio. Este camino marcará la construcción de cada uno de los libros.
136. A continuación, se formulan los problemas jurídicos a resolver. Para el efecto, precisa la Sala Tercera de Revisión que la acción de tutela tiene un carácter informal y que su finalidad última consiste en garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. Por esta razón, como lo ha dicho la Corte Constitucional en otras oportunidades, es posible que el juez de amparo, a partir de los hechos acreditados, adecúe los derechos sobre los cuales efectuará un pronunciamiento, efectúe el estudio de problemas jurídicos no propuestos explícitamente y proponga remedios que incluso no fueron planteados en el escrito inicial, en ejercicio de las facultades de fallar más allá de lo pedido o incluso sobre lo no pedido (ultra y extra petita)[78].
6. Problemas jurídicos
137. En este marco, corresponde a la Sala Tercera de Revisión determinar (i) si la minería de oro y el uso del mercurio han causado un riesgo para la identidad y la gestión territorial o manejo del mundo que los pueblos indígenas vienen construyendo sobre la región de La Amazonía y, en especial, el macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí. Y, si es así, si ese riesgo se ha intensificado ante las barreras normativas y administrativas para la conformación de las entidades territoriales indígenas.
138. Además, (ii) si los hechos de minería y uso del mercurio denunciados suponen una afectación a las fuentes de agua y el ambiente sano para los pueblos indígenas accionantes y, debido a la importancia ambiental de La Amazonía, para toda la población del país; (iii) si existe una amenaza, riesgo o lesión al derecho a la salud de las personas que componen los pueblos reunidos en las autoridades y consejos indígenas accionantes, así como a la dimensión colectiva del derecho; y (iv) si la contaminación de las fuentes de agua y los peces supone una violación a los derechos fundamentales a la seguridad y soberanía alimentaria de los accionantes.
139. El recaudo de información en este proceso fue muy amplio y profundo. En este ejercicio de conocimiento y prueba, se han denunciado otros riesgos a los derechos humanos. Sin que ellos constituyan el centro de la discusión propuesta por las partes, lo cierto es que se trata también de asuntos de relevancia constitucional, de manera que la Sala los abordará, al menos, desde una primera aproximación destinada a activar a las autoridades concernidas con estos problemas. Entre estos se destaca la necesidad de avanzar en una política respetuosa de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial, la protección de las chagras, como parte esencial de la cultura, el manejo del territorio y los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas amazónicos y la necesidad de que las medidas tomen en consideración el contexto de la crisis climática.
140. En cada uno de los libros en que se divide la narración se seguirá el mismo esquema. Este comienza por el resultado del proceso participativo, el diálogo intercultural y la intervención interinstitucional; continúa con una mirada a la dimensión normativa o marco de protección relevante y culmina con el estudio de la situación de amenaza o vulneración de derechos.
141. La Sala intentará mantener el relato de los jaguares incluyendo algunas de sus expresiones de manera literal, con el fin de no afectar el sentido de las palabras en un ejercicio de parafraseo intercultural. Sin embargo, debido a la extensión de la sesión técnica, quien tenga interés en una comprensión más profunda del proceso podrá escuchar directamente la sesión en este enlace. https://www.youtube.com/watch?v=fda3OWQ3efM
La contaminación por mercurio en el macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí
“Los minerales fueron dejados en lugares sagrados por los Ayawa para la curación del territorio”.
Escrito de tutela.
142. Las autoridades indígenas o consejos accionantes presentan esta acción de tutela, entre otras cosas, debido a las afectaciones derivadas en el territorio y la salud de las personas que los conforman por el vertimiento de mercurio en las fuentes hídricas en la minería del oro. Esta sustancia, además de intoxicar las fuentes, envenena los alimentos y genera daños en la cultura asociados a la actividad extractiva. En el Libro Verde, o de las aguas y sus afectaciones, la Sala se enfocará en estos aspectos, es decir, los impactos del mercurio sobre el ambiente, el entorno, la naturaleza, el territorio y las personas.
Primera parte. El diálogo intercultural, interinstitucional y social
1. La palabra escrita de los Jaguares
143. Los representantes de la Gente con Afinidad del Yuruparí manifiestan que los minerales se encuentran en el macroterritorio como elemento para su curación, y no como recurso para la explotación humana. Añaden que el territorio carece de vocación minera desde el punto de vista de los planes de desarrollo[79] y enfatizan en que las autoridades tradicionales se han pronunciado en contra de la actividad extractiva.
144. Además, sostienen que los bosques del macroterritorio se preservan en buen estado y deben protegerse a través de figuras como las reservas forestales, el Sistema de Parques Nacionales Naturales o los resguardos de los pueblos indígenas.
145. En esa dirección, tanto la Resolución 2079 de 2009 (que declara, reserva, delimita y alindera el Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis), como el Régimen de manejo del Resguardo, exigen que la dirección del área protegida se desarrolle con base en los principios culturales de los pueblos que lo habitan, quienes transitan hoy hacia su reconocimiento como entidades territoriales indígenas y tienen instrumentos autónomos de gestión territorial[80].
146. Las accionantes relatan que el territorio y el ambiente han sufrido presiones cíclicas, asociadas a procesos extractivos y de explotación de recursos, llamados bonanzas por los no-indígenas, pero considerados malanzas desde su punto de vista. Fenómenos marcados por enfermedades, muertes, abusos y amenazas para la cultura. Actualmente, su patrimonio biocultural enfrenta el riesgo de etnocidio por las olas de explotación de oro iniciadas desde 1989, las cuales incluyen el uso del mercurio, un elemento que produce graves afectaciones al territorio.
147. Asimismo, señalan que el mercurio usado en la minería del oro se vierte en ríos caudalosos como el Caquetá y el Apaporis, contaminando las aguas, los peces y las personas. En efecto, los índices de concentración de mercurio en los cuerpos humanos son extremos, según estudios realizados por Parques Nacionales Naturales; y la actividad minera avanza de la mano de acciones de grupos armados, tales como el cobro de vacunas, el desplazamiento forzado, los homicidios y las desapariciones forzadas. El mercurio afecta el territorio, los pueblos, las aguas y los peces.
148. Por estas razones, las autoridades indígenas accionantes han decidido prohibir la minería en el macroterritorio. El Estado, afirman, se muestra pasivo u omisivo frente a la minería en el macroterritorio e incluso adelanta procesos de formalización minera en contra de la decisión autónoma de los pueblos de prohibir la actividad minera.
149. En ese contexto, elevan una reivindicación de su modelo de gestión del territorio, en armonía con los principios de autonomía y autodeterminación; y solicitan al juez de tutela que asegure que las decisiones, derivadas de su condición de autoridades ambientales sean respetadas, por ejemplo, las relacionadas con la prohibición de la minería.
150. La palabra escrita de los jaguares se complementó con su narración en la sesión de diálogo intercultural con la Sala y con el uso de herramientas cartográficas.
151. La Sala aclara que el lector encontrará párrafos similares en los demás libros. Ello obedece al interés de preservar la posibilidad de una lectura autónoma de estos, sin perjuicio de la lectura integral de esta providencia.
2. La palabra hablada de los jaguares. Sesión de diálogo intercultural
“¿Qué es lo que estamos buscando con este diálogo? Uno, es que se incorporen o se vinculen todos los conocimientos tradicionales que estamos planteando. Dos, que todas las acciones se hagan de manera coordinada. Otro, que a partir de esta Sala se busquen unos mecanismos de diálogo no solo con los pueblos indígenas sino con las distintas instituciones para que este conocimiento sea conocido, que sea público”.
Sesión de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Antonio Matapí. Líder de trayectoria del Territorio Indígena Mirtí Paraná. Pueblo Matapí, Comunidad Jariyé (4:02:06).
152. La sesión técnica de diálogo intercultural se realizó en un salón de audiencias del Consejo Superior de la Judicatura, en el Palacio de Justicia. El espacio se organizó como una figura que evocara la imagen de la circunferencia, para ubicar en el centro herramientas cartográficas (o mapas) que fueron llevados a la Sala por los pueblos y sus representantes[81].
153. La Sala invitó a figuras representativas de las autoridades accionantes, como sabios (payés), líderes y lideresas, y capitanes del territorio. También solicitó a los pueblos indicar qué elementos de relevancia cultural podrían acompañar la conversación. Una anaconda de madera, construida con bancos de pensamiento daba la bienvenida al espacio. La magistrada y los magistrados de la Sala de Revisión y los invitados se ubicaron alrededor de los mapas y allí escucharon el hilo del pensamiento[82] de los asistentes. Uno a uno se dispuso el mapa histórico, que narra el origen del mundo, el mapa de la gran maloca, que explica el territorio y el mapa geopolítico.
154. En la sesión técnica de diálogo intercultural los payés explicaron a la Sala que, en el origen, las anacondas que sobrevolaron el Amazonas desde el Delta del río –o la Puerta de las Aguas– hasta la gran Maloca –o el departamento de Vaupés– fueron dejando en su camino elementos para la curación del territorio. Y precisaron que en el ritual del Yuruparí viejo los sabios de las comunidades recorren con el pensamiento los lugares sagrados y aplican los ritos curación, de la mano de las plantas sagradas.
155. El mercurio y la minería del oro producen afectaciones en el territorio, los pueblos y las personas, así como en el entorno, los seres que lo habitan y la salud, de manera integral; las herramientas para enfrentar las afectaciones, como los rezos-curación y la medicina tradicional, resultan insuficientes frente al mercurio, pues este es un elemento ajeno a la cultura. De ahí las demandas de articulación para la descontaminación y la preservación de las principales fuentes de agua del macroterritorio:
“Las afectaciones ya muy puntuales estamos viviendo nosotros por el tema de la contaminación del agua. Pues, (…), como pueblos indígenas no podemos demostrar el alto grado de contaminación causado por la minería, pero hay unos estudios que ya se han elevado y lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el Río Apaporis, se están secando unas palmas. El yaguarí decimos nosotros. Hay unos pozos donde hay una reproducción de los peces, unos lagos, no se ve la especie allá. No pueden reproducirse, será porque el agua tiene unos tóxicos y muchas de las plantas que son consumidas por los peces no se están reproduciendo ahorita”.
Sesión técnica de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Gonzalo Macuna. Representante legal del Territorio Indígena Yaigojé Apaporis. Pueblo Macuna, Comunidad Bocas del Pirá (3:56:53).
156. Las autoridades indígenas accionantes advierten acerca de la interconexión de las fuentes de agua y el tránsito de los peces, de lo cual surge la necesidad de que la articulación se extienda a Brasil y Perú. Y, en lo interno, explican también cómo la salud del macroterritorio es necesaria para la vida de todos los habitantes del país. Además, puntualizan que las fuentes de contaminación provienen de la minería y su relación con grupos al margen de la ley, pero también, paradójicamente, de las estrategias estatales para combatirlo:
“No solo por actores al margen de la ley (…) muchas veces el gobierno a través de sus actividades policivas, cuando bombardean esas balsas, esos hierros, también se concentran digamos y se hunden. Y eso también ayuda a contaminar más, los hierros también van causando contaminación en el agua. || Frente a los aspectos de riesgos a los líderes, pues mucho de nuestra juventud se han desplazado a esos lugares. Ahorita, pues vamos a mencionar cuáles lugares están activos en este momento donde se están haciendo las actividades mineras. Se está viendo un desplazamiento grande por parte de los jóvenes y eso hace que no haya esa presencia dentro del grupo familiar”.
Sesión de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Gonzalo Macuna. Representante legal del Territorio Indígena Yaigojé Apaporis. Pueblo Macuna, Comunidad Bocas del Pirá (3:57:00).
157. En torno a posibles soluciones frente a esta situación, los asistentes a la sesión de diálogo expresaron:
“Que se haga un seguimiento estricto, serio y responsable frente a la situación. Muchas veces, por ejemplo, hay una intervención de los grupos armados. La misma fuerza pública del Estado. Esas acciones también, cuando no se consultan o no se coordinan con las autoridades eso representa también una amenaza, una afectación. Todas estas situaciones, finalmente, es bueno tenerlas en cuenta y por supuesto reiterar todo este respaldo y la garantía de la funcionalidad de los territorios indígenas como entidad territorial”.
Sesión de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Antonio Matapí. Líder de trayectoria del Territorio Indígena Mirtí Paraná. Pueblo Matapí, Comunidad Jariyé (4:03:13).
158. Para terminar, enfatizaron en que este es un problema transnacional, que requiere un trabajo conjunto entre los países de la región:
“El tema de la afectación de los ríos no es solo en ese círculo macroterritorial, sino también, en el río que vimos hace rato [el Amazonas], un río que atraviesa distintos países. Entonces mire que la afectación es muy amplia, entonces para contrarrestar esto necesitamos sentarnos, dialogar y que este posicionamiento del pensamiento tradicional sea reconocido, no solo en papel, sino que se busquen estrategias que sean frecuentes. Que haya esos diálogos permanentes para poder digamos, de alguna manera mitigar este tipo de afectaciones”.
Sesión de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Antonio Matapí. Líder de trayectoria del Territorio Indígena Mirtí Paraná. Pueblo Matapí, Comunidad Jariyé (4:05:10).
3. La voz de las autoridades e instituciones no-indígenas
“El uso de productos químicos como el mercurio en la extracción de oro puede contaminar los cuerpos de agua, afectando la calidad del agua y poniendo en riesgo la salud de los organismos acuáticos y las personas que dependen de estos recursos para su consumo”.
Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)[83].
159. Las intervenciones de las autoridades públicas se pueden dividir en tres grupos. En el primero se encuentran quienes niegan su responsabilidad frente a cualquiera de los hechos narrados, por lo general, porque consideran que no tienen funciones relacionadas con el control de la minería ilegal, sino, de manera exclusiva con la minería legal. Como consecuencia, aducen que si se habla de minería ilegal le corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a la Fuerza Pública responder frente a las denuncias y peticiones de los accionantes.
160. Entre estas entidades se encuentran el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Nacional de Salud (INS). En este punto de la narración, aquellas intervenciones no contribuyen al diagnóstico ni a la evaluación inicial de posibles remedios. Sin embargo, su silencio frente al fondo del problema denunciado por las autoridades indígenas accionantes es síntoma de los problemas de articulación interinstitucional mencionados por los Jaguares y muchos de los conceptos de expertos. La Sala profundizará sobre esta afirmación en el acápite sobre valoración de la prueba y los elementos de convicción.
161. Un segundo grupo reconoce la existencia del problema denunciado, de minería en el macroterritorio –incluso ilegal–. Señala que se ha evidenciado el uso de dragas y otros artefactos que producen daños ambientales, y afirma que ha adelantado labores para eliminarla. En este grupo se destacan, en especial, los órganos encargados de la investigación de delitos y la Fuerza Pública.
162. Así, la Fiscalía General de la Nación sostiene que la lucha contra la minería ilegal y los delitos contra el ambiente constituyen una prioridad estratégica para la entidad. Sin embargo, dice que enfrenta desafíos relacionados con la falta de capacitación y de conocimientos técnicos por parte de los funcionarios, y añade que las distancias y barreras geográficas dificultan la investigación de los hechos mencionados, así como la investigación de las amenazas contra la integridad y la vida de las autoridades indígenas.
163. La Fiscalía también menciona que ha adelantado investigaciones relacionadas con aproximadamente 2.290 procesos por delitos contra los recursos naturales y el ambiente sano[84], durante los últimos diez años[85]. De estos, 1.641 fueron en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés, de los que 300 son por denuncias sobre minería ilegal. Agrega que ha participado en operaciones[86] en las que el Ejército, la Fuerza Aérea[87], Parques Nacionales Naturales y la Policía Nacional[88] han identificado, incautado y destruido embarcaciones, dragas, artefactos, retroexcavadoras, motores, planchones, bultos de arena, minerales, y gasolina, y afirma que se han capturado personas dedicadas a la explotación minera, desarticulando sus organizaciones[89].
164. Por su parte, la Policía, el Ejército y la Armada se refieren, sobre todo, al Plan Artemisa y a las Burbujas Ambientales como estrategias de control aplicadas en la Amazonía, aunque no especifican su alcance en el macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí. Estas son estrategias que persiguen la minería ilegal, en especial, cuando está asociada a grupos criminales. Reportan, desde esa lógica, operaciones exitosas de incautación y control. El Ministerio de Ambiente también declara que ha colaborado con la Fuerza Pública en el marco de estas actividades.
165. El Ministerio de Defensa expresa que emitió una directiva para coordinar con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas acciones en la lucha contra la minería ilegal; y afirma que, en este marco se establecieron unidades que tienen la misión de diseñar estrategias para mitigar sus efectos negativos, evaluar información sobre su relación con la delincuencia, y coordinar operaciones y actuaciones para enfrentarla.
166. Un tercer grupo de estas autoridades aborda de manera más amplia y profunda las tensiones constitucionales denunciadas por los Jaguares[90].
167. El Ministerio de Ambiente informó que la ley permite la sustracción de áreas para actividades productivas cuando exista motivación de utilidad pública e interés social[91], y no se trate de reservas forestales protectoras ni áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Hoy en día existen 17 solicitudes de sustracción de áreas de reserva forestal en la Amazonía, y desde 2021 se han registrado 12 procesos culminados[92].
168. El Ministerio de Minas explicó que, hasta 2021, los departamentos de Antioquia, Bolívar, Atlántico, Santander y la ciudad de Bogotá figuraban como destino de mercurio importado. Sin embargo, la reducción de estas importaciones empezó en el 2016, por la aplicación de normas y políticas nacionales, como el Plan Único Nacional de Mercurio[93] y el Decreto 2133 de 2016[94].
169. Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales destacó que sostiene una relación provechosa de diálogo y articulación con las autoridades accionantes, la cual llevó a la constitución del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis y a la adopción de medidas para el manejo y la gestión ambiental. Indicó que realizó un estudio conjunto con otras entidades sobre la contaminación por mercurio, cuyos resultados son alarmantes. Explicó que la concentración de mercurio en las fuentes de agua es muy elevada, se transmite a los peces, con especial incidencia en los grandes depredadores, y llega a la población humana. Encontró que el nivel de mercurio en el pelo de los habitantes de las asociaciones del macroterritorio está muy por encima de estándares compatibles con la vida humana.
170. La entidad señaló, además, que la normativa colombiana prohíbe en parques nacionales naturales, parques regionales, zonas de reserva forestal, ecosistemas de páramos, humedales Ramsar y bocatomas la exploración y explotación minera, incluso de subsistencia; las actividades agropecuarias, industriales, hoteleras y petroleras; el vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o contaminantes que puedan dañar ecosistemas; y el uso de productos químicos residuales y explosivos, salvo en obras autorizadas[95].
171. Es por ello por lo que en las áreas de protección únicamente se permiten actividades de conservación, recuperación, control, investigación, educación, recreación y cultura. En las Zonas de Reserva Forestal está autorizado el uso racional de los bosques, siempre que se garantice su recuperación y supervivencia[96].
172. Para Parques Nacionales Naturales es fundamental la colaboración entre autoridades indígenas y no-indígenas, y la comprensión integral de las zonas protegidas y su relación con los resguardos. En su opinión, la Corte debe conceder la tutela y adoptar medidas de protección para detener la minería y diseñar un plan articulado que aborde la contaminación de las fuentes de agua y el envenenamiento de los seres humanos.
173. La Gobernación de Vaupés enfatizó en que la Amazonía es imprescindible para absorber carbono y regular el ciclo hídrico. Sus ríos son vitales para el desarrollo social, económico y ambiental de las comunidades étnicas y otras poblaciones del sur del país. Por ello, resaltó la existencia de áreas protegidas en la zona[97], que limitan ciertas actividades, y puso de presente que los usos del suelo en la región se orientan a actividades de producción limpia, aprovechamiento de áreas naturales y ecoturismo; a la protección del agua; al control de la erosión y la contaminación; a la educación ambiental; y a la participación ciudadana[98].
174. La Gobernación sostuvo también que ha identificado actividades de exploración y explotación minera en áreas protegidas, que no tienen un título minero vigente ni licencia ambiental; y aclaró que algunas se relacionan con el aprovechamiento de material de arrastre para construcción, y se dan a pequeña escala y con finalidades de subsistencia[99].
175. La Agencia Nacional de Minería explicó que ha otorgado 357 títulos mineros en la Amazonía y tiene 9 solicitudes en trámite (3 en evaluación y 6 suspendidas). Además, precisó que existen 11 propuestas de concesión minera en evaluación: una pendiente de certificación ambiental, otra en evaluación jurídica, seis en notificación de decisión, y tres detenidas por problemas con la plataforma Vital[100].
176. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) manifestó que, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, se ha detectado minería no autorizada en varias zonas de la región comprendida dentro del macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí: el cauce del río Cotuhé en el sur del Amazonas, a lo largo del río Caquetá entre Amazonas y Caquetá, y en los ríos Apaporis, Puré e Inírida en Guainía[101]. Esta minería no cumple los requisitos exigidos por ley, de modo que carece de medidas para prevenir y mitigar impactos ambientales, lo cual conduce al uso intensivo y descontrolado de dragas, balsas, retroexcavadoras y sustancias tóxicas como mercurio y cianuro en ríos y fuentes de agua.
177. La ANLA explicó que el dragado extrae sedimentos del lecho de los ríos, que se mezclan con agua y se bombean a una balsa flotante. En la balsa se separan las rocas grandes y los sedimentos gruesos mediante tamices y clasificadores. El material fino se transporta a canalones y mesas de vibración, donde el oro más pesado se captura en alfombras especiales. El resto se descarta y el oro se procesa más. El mercurio se usa para amalgamar el oro, formando una aleación que se calienta para evaporar el mercurio y obtener oro puro[102]. En consecuencia, los principales impactos ambientales de la actividad son[103]:
![]()
Destrucción del hábitat: el dragado altera el fondo del cuerpo de agua, eliminado la vegetación, la vida silvestre y el suelo fértil. Sedimentación: el dragado remueve cantidades de sedimentación del fondo del agua, lo que aumenta la “turbidez” del agua y reduce la luz solar que ingresa al agua. Contaminación: el uso del mercurio en la extracción contamina los cuerpos de agua, afectando su calidad y generando un riesgo para los organismos acuáticos y las personas. Cambios en la diversidad: los anteriores puntos afectan la salud y la capacidad de los organismos para alimentarse y reproducirse. Cambio del agua: el dragado altera el flujo del agua en ríos y arroyos. Modifica las propiedades de velocidad, arrastre, fuerza y cantidad de oxígeno de los ríos. Emisión de gases: el dragado altera el flujo del agua en ríos y arroyos. Modifica las propiedades de velocidad, arrastre, fuerza y cantidad de oxígeno de los ríos. Ruido de maquinaria: las máquinas perturban la vida silvestre, afectando patrones de comportamiento, comunicación y reproducción.
178. Ahora, se presentarán las intervenciones de la sociedad civil y, en especial, los conceptos solicitados por la Corte Constitucional y recibidos como amicus curiae, que incluyen tesis normativas o jurídicas, culturales y científicas.
4. La voz de la sociedad y la ciencia
“Si bien la prioridad del Estado colombiano debe ser (…) evitar la expansión de la contaminación minera y la deforestación asociada a ésta, el contexto actual de vulneración masiva y generalizada de los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía hace que sea urgente adoptar medidas para la remediación de los sitios contaminados por esta actividad, generar incentivos para reducir el uso del mercurio en la actividad minera e implementar esquemas de atribución de responsabilidad que se enfoquen en la persecución de los máximos responsables del deterioro ambiental y eviten extender la acción penal contra comunidades vulnerables”.
(Concepto Técnico, Agencia Internacional para la Defensa del Ambiente, AIDA).
179. Este proceso recibió intervenciones de un amplio número de organizaciones de la sociedad civil, ONG, defensores y defensoras del ambiente y derechos humanos. Este acápite hablará de sus intervenciones.
Nota conceptual: la bioacumulación es el proceso mediante el cual un organismo acumula sustancias químicas, como metales, a lo largo del tiempo. Se produce por la exposición a un entorno contaminado, o por la ingesta de otros organismos.
La biomagnificación es el incremento progresivo de la concentración de una sustancia química en los tejidos de los organismos a medida que asciende en la cadena trófica. Para saber más, ver el Glosario anexo y sus fuentes.
180. La Agencia Internacional para la Defensa del Ambiente (AIDA) consideró que debe declararse un estado de cosas inconstitucional, a raíz de la contaminación por mercurio en las fuentes hídricas, los peces y las personas del macroterritorio de la Gente con afinidad de Yuruparí, pues están plenamente probados los impactos de la contaminación mercurio[104] y la importancia del bioma amazónico para la diversidad, la lucha contra el cambio o la crisis climática, y para la vida en el mundo. Resaltó que es necesario propender por la recuperación ambiental, el cese de la minería de oro y el uso del mercurio.
181. La Agencia también puso de presente que, aunque existen diversos métodos para descontaminar las fuentes de agua[105], estos son sumamente difíciles de aplicar de manera exitosa en fuentes tan extensas y dinámicas como las que atraviesan y definen el entorno de los pueblos accionantes.
182. Amazon Conservation Team (ACT) explicó que el mercurio se utiliza en la minería de aluvión para separar el oro de los sedimentos en un proceso conocido como amalgamación, que generalmente se realiza al aire libre. La amalgama de oro y el mercurio se calienta y genera vapores tóxicos que pueden ser inhalados; contaminan la atmósfera, caen en las plantas y el agua, lo que afecta la salud, la vida y la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas. Los restos de mercurio líquido también son descartados en las fuentes hídricas incrementando la contaminación.
183. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi)[106] recordó que, si bien todas las actividades humanas tienen impactos ambientales, las del sector minero energético en la Amazonía generan unas presiones mayores sobre los ecosistemas y sus componentes[107], e involucran la disposición de recursos naturales no renovables. Por tal razón, en ellas se exige la autorización de las autoridades ambientales durante las distintas etapas de la operación minera.
184. La Clínica de Medio Ambiente de la Universidad de los Andes indicó que hasta el momento ha sido ampliamente documentada (i) la complejidad de la extracción minera por mercurio, pues incluye numerosos actores y se sostiene por diferentes motivos; (ii) la alta concentración del mercurio en la Amazonía; y (iii) la evidente toxicidad, peligrosidad y contaminación del mercurio cuando se utiliza en procesos mineros[108]. Dicha sustancia se acumula y magnifica en los ecosistemas, a los que llega al ser vertida en las fuentes hídricas y por los vapores tóxicos derivados de la minería, generando impactos en la fauna, la flora, el suelo y los ríos.
185. La Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro[109] resaltó que la minería aurífera informal e ilegal es la mayor fuente de contaminación por mercurio en el mundo. Este elemento permanece en el ambiente, se bioacumula y biomagnifica, y causa graves afectaciones a la salud. Aseguró que Colombia ha sido uno de los mayores importadores de mercurio entre los países del bioma Amazónico[110].
5. Reacción de los Jaguares
186. Durante el trámite de revisión, las autoridades indígenas presentaron algunas reacciones a las respuestas de las entidades públicas no-indígenas. En lo relevante para el Libro Verde, o de las aguas y sus afectaciones, las autoridades indígenas accionantes estiman que la Agencia Nacional de Minería desconoce el área del macroterritorio, lo que demuestra que el Estado no tiene mecanismos adecuados para identificar un territorio indígena y pasa por alto la noción constitucional del territorio, la cual es de carácter cultural y trasciende lo geográfico. Con base en la información disponible en el catastro minero y un mapa del macroterritorio de la Gente de afinidad del Yuruparí, identificaron áreas estratégicas mineras y zonas donde hay títulos mineros vigentes y solicitudes en trámite.
187. El mapa de arriba muestra la situación de minería, desde el punto de vista de la Agencia Nacional de Minería, mientras el de abajo ilustra la situación según reportes de las autoridades indígenas. La diferencia puede observarse, en especial, en los puntos rojos del segundo mapa. Es importante advertir que ambos mapas fueron remitidos por los accionantes, en conjunto con la Fundación GAIA:
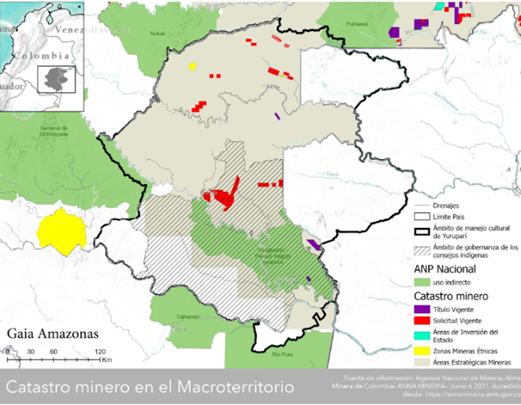
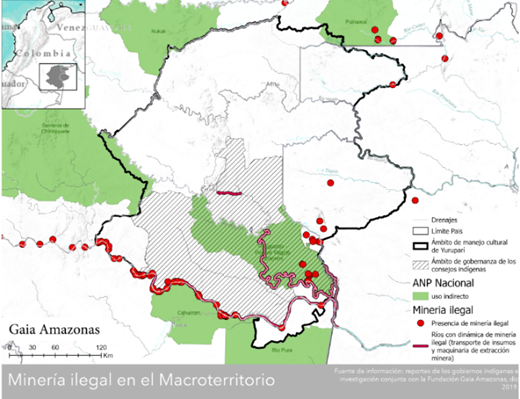
6. Síntesis de propuestas de solución en materia ambiental
188. Varias instituciones, organizaciones y expertos le respondieron a esta Corte que consideran necesario amparar los derechos fundamentales de los accionantes, y presentaron las siguientes propuestas para darle una solución adecuada y efectiva al caso objeto de estudio[111]:
Tabla 1. Remedios propuestos por intervinientes. Elaboración de la Sala.
|
Autoridad/Organización |
Propuesta |
|
Agencia Nacional de Licencias Ambientales |
Precisar conceptualmente la diferencia entre minería ilícita e informal, ya que esto afecta las políticas estatales: una exige el uso de la Fuerza Pública, mientras la otra una regulación administrativa adecuada. |
|
Facultad de Medicina Universidad Nacional. |
Adoptar medidas de remediación en el largo y el mediano plazo por medio de acciones concretas planteadas por institutos o facultades especializados o con experiencia en contaminación del ambiente por mercurio. |
|
Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales. Universidad Nacional. |
Realizar un diagnóstico del impacto de la minería en el territorio; elaborar de un plan para la regulación en concertación con las autoridades indígenas; y preparar un plan de descontaminación del ambiente, en especial, de los ríos. |
|
Dejusticia |
Corregir la articulación institucional, construir políticas públicas concretas en la materia, descontaminar los ríos e impedir la expansión de la contaminación. |
|
Universidad Antioquia |
Utilizar el principio de solidaridad intergeneracional como criterio para enfrentar la situación. |
|
Alianza para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro |
Tener en cuenta la necesidad de información suficiente para el manejo de los ecosistemas y la biodiversidad por los vacíos que hay en los datos, la falta de estudios de procesos de biorremediación y la ausencia de un mecanismo estandarizado para el monitoreo de indicadores. |
|
Adelantar estudios regionales que cuantifiquen la gravedad de sus efectos y para identificar mecanismos adecuados para la protección de la salud de los afectados con un enfoque intercultural. |
|
|
AIDA |
Crear un programa de monitoreo de mercurio en el ambiente de la región; realizar estudios para la toma de decisiones, adoptar incentivos y planes de formalización que reduzcan el uso del mercurio en la minería legal; implementar planes integrales de prevención y erradicación de minería ilegal y para cumplir los compromisos del Convenio de Minamata. |
|
Realizar actuaciones conjuntas con los países de la región, que tengan en mente métodos de remediación de mercurio en las fuentes hídricas (precipitación, absorción, filtración por membrana y tratamientos biológicos). |
|
|
Instituto Sinchi |
Recopilar información sobre los impactos del mercurio en el Macroterritorio; mitigar o detener todas las fuentes de emisión de mercurio en la región, sean formales, informales o ilegales; incrementar esfuerzos para reducir la deforestación y la quema del bosque amazónico; y establecer esquemas de reforestación, restauración o enriquecimiento forestal con especies nativas. |
|
Autoridades indígenas accionantes |
Impulsar entre autoridades del Estado estrategias de coordinación con enfoques participativo y territorial. |
|
Adopción por parte del Ministerio de Ambiente de un enfoque integral de biorremediación y regulación pertinente, en coordinación con los consejos indígenas del Macroterritorio. |
|
|
Exhortar a las entidades clave para que destinen los recursos suficientes para cumplir con el Plan de Acción Nacional sobre Mercurio en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala. |
|
|
Analizar la problemática desde una óptica de integralidad y conectividad territorial y ambiental. |
|
|
Acompañar las estrategias militares y punitivas con medidas estructurales, constantes y transfronterizas para lograr efectos a largo plazo. |
Segunda Parte. Marco de protección relevante
1. La relevancia constitucional del ambiente, el equilibrio ecológico y la naturaleza
“Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medioambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos”.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Observación General 23.
189. La Constitución Política de 1991 es verde o ecológica[112]. La presencia del ambiente, la naturaleza y el territorio es transversal. El ambiente es un sujeto autónomo de protección[113] y los bienes que lo componen, además de ser necesarios para la vida, la salud y la integridad física de los seres humanos y las generaciones presentes y futuras[114], tienen un valor intrínseco, es decir, son dignos de protección más allá de su valor instrumental.
190. En el marco de la constitución ecológica, el ambiente sano es (i) un principio que irradia todo el orden jurídico, (ii) un derecho fundamental y colectivo, exigible por vías judiciales y (iii) una fuente de obligaciones para las autoridades, la sociedad y los particulares, que se desenvuelve en deberes de protección, cooperación e implementación de políticas públicas adecuadas[115]. La defensa del ambiente “involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible y la calidad de vida de las personas, como parte integrante del mundo natural”[116].
191. El derecho a gozar de un ambiente sano está ligado a la vida y a la salud porque los factores de deterioro ambiental causan daños irreparables en los seres humanos. Además, comprende los vínculos que existen entre todos los seres vivos y los recursos naturales, por lo que asegura una protección integral[117]. De allí se deriva el deber estatal de proteger la diversidad e integridad del ambiente; conservar las áreas de especial importancia ecológica; y garantizar la conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales[118]. El Estado y la sociedad tienen el deber fundamental de cuidar las riquezas naturales y culturales de la Nación[119].
192. En paralelo, el propósito de preservar el ambiente ha intensificado la dimensión internacional de las relaciones ecológicas, ya que los problemas ambientales son asuntos de interés universal y conciernen a todos los Estados. Esto explica la construcción de diversos instrumentos internacionales para la cooperación en la protección del ambiente, responder al fenómeno de la degradación ecológica y garantizar un desarrollo adecuado para las generaciones presentes y futuras[120].
193. Entre los principios centrales de la Constitución verde –muchos de ellos provenientes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos– se encuentran el que contamina paga, prevención de los daños ambientales, rigor subsidiario o la posibilidad de que los entes territoriales adopten regulaciones más estrictas que las del nivel central y, en especial, el de precaución, según el cual ante la evidencia de una amenaza o el riesgo de un daño ambiental, el Estado debe adoptar medidas sin necesidad de que exista certeza científica. Todos estos principios hacen parte del concepto y paradigma[121] del desarrollo sostenible.
194. La Corte se ha referido a tres perspectivas teóricas sobre la manera en que se defiende el interés de la naturaleza en la Constitución: (i) la antropocéntrica, que concibe al ser humano como la razón de ser del sistema legal y a los bienes de la naturaleza como sus recursos; (ii) la biocéntrica, que aboga por la responsabilidad humana y sus deberes frente a la naturaleza porque considera que el ambiente es patrimonio de la humanidad y de las generaciones futuras, un concepto ligado al de desarrollo sostenible; y (iii) la ecocéntrica que mira al hombre como una especie más del planeta y no como el dueño de las demás, de la biodiversidad ni de los recursos naturales.[122]
195. No le corresponde a la Corte Constitucional establecer una decisión definitiva sobre cuál de estas perspectivas tiene mejores credenciales para la comprensión del derecho al ambiente sano y la constitución ecológica. Todas ellas recogen ideas profundas del ambientalismo y la jurisprudencia de los últimos cincuenta años y, en especial, ninguna puede considerarse incompatible con la adopción de medidas vigorosas de protección al ambiente. Aunque las perspectivas biocéntrica y ecocéntrica provienen de diversos centros del conocimiento en el mundo, son en buena medida afines a ideas que han sido defendidas desde las cosmovisiones de las distintas culturas que conforman la Nación[123]. En el caso objeto de estudio, por otra parte, los pueblos reunidos en las autoridades y consejos accionantes propenden por una visión de derechos bioculturales, sobre la que también se han producido importantes pronunciamientos constitucionales, como se explica a continuación.
196. Así, en años más recientes, y en especial desde la Sentencia T-622 de 2016, la Corte Constitucional y otros tribunales del país han reconocido derechos a los ríos, los territorios y otros seres del ambiente y la naturaleza. En la decisión mencionada, la Corte declaró que el río Atrato es sujeto de derechos, designó a sus cuidadores y previó un conjunto de medidas para enfrentar la afectación del río y su relación con las comunidades del entorno, indígenas, afrocolombianas y campesinas, afectada por la minería y la presencia de dragas en el Atrato y sus afluentes. Dos años después, la Corte Suprema de Justicia, actuando como juez de tutela de segunda instancia declaró a la Amazonía como sujeto de derechos y promovió la construcción de un pacto intergeneracional como medio para preservarla y enfrentar la deforestación.
197. La bioculturalidad comprende el concepto de comunidad o colectivo, al igual que el vínculo entre la comunidad, el territorio y la naturaleza[124].
198. En este sentido, los elementos centrales de la bioculturalidad “establecen una vinculación intrínseca entre naturaleza y cultura y la diversidad de la especie humana como parte de la naturaleza y manifestación de múltiples formas de vida. Desde esta perspectiva, la conservación de la biodiversidad conlleva necesariamente a la preservación y protección de los modos de vida y culturas que interactúan con ella”[125]. Así, estos derechos consisten en una categoría especial que unifica preceptos constitucionales[126] para la protección de la naturaleza y la cultura, desde la integración e interrelación.
199. La eficacia de estos derechos implica la conservación o, al menos, el uso sostenible de la diversidad biológica y el DIDH ha considerado que la forma de vida de los pueblos indígenas está vinculada con la tenencia y uso de la tierra, de manera que su herencia cultural tiene un alto valor para la diversidad biológica. En suma, ha considerado que la diversidad biológica y cultural suelen beneficiarse de manera recíproca. Esta afirmación debe analizarse en cada caso, pues el carácter dinámico de las culturas y el intercambio entre pueblos indígenas y otras sociedades pueden modificar las prácticas culturales, sin embargo, como máxima del conocimiento internacional tiene plena relevancia en la comprensión de las relaciones socioambientales del país.
200. Varios instrumentos internacionales se refieren a la relación intrínseca entre la diversidad biológica y cultural[127]. En este marco, Colombia tiene la obligación de salvaguardar el vínculo de las comunidades étnicas con sus territorios, organismos biológicos y los conocimientos asociados a su uso, bajo una misma cláusula de protección, que sirva de fundamento de la política pública y la legislación nacional. Además de reconocer el derecho fundamental al ambiente sano, la Corte Constitucional se ha pronunciado de manera específica sobre el derecho fundamental al agua, como se expone a continuación.
2. El agua como elemento central para la preservación de la vida humana y la naturaleza
“El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”.
Comité DESC, Observación General No. 15.
201. El agua es un recurso natural amparado por la Constitución, un derecho subjetivo, y un elemento indispensable para la supervivencia humana, que resulta imprescindible para la alimentación, la salud, la higiene y la vivienda adecuada. Por lo tanto, la disponibilidad de un mínimo de agua potable es una condición para la vida digna y un recurso vital para la preservación del ambiente, incluidos los diversos organismos y especies que habitan el planeta[128]. El Estado tiene un deber reforzado de proteger el agua, asegurar el acceso al agua potable y solucionar las necesidades insatisfechas de la población en la materia[129].
202. El derecho al agua ha sido reconocido en distintos instrumentos internacionales[130], y su relevancia ha sido resaltada en distintas instancias intergubernamentales. El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU estableció en su Observación General Número 15 que el agua es una garantía indispensable para un nivel de vida adecuado y garantizar la supervivencia, pues de ella dependen otros derechos[131]. En especial, el agua es fundamental para evitar la deshidratación y reducir el riesgo de enfermedades[132]. Asimismo, en las conferencias sobre Agua y Desarrollo Sostenible de París y de Río de Janeiro se discutió sobre la necesidad impostergable de proteger el agua y de preservar las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, adoptando las necesidades humanas a los límites de la capacidad de la naturaleza[133].
203. De esta forma, el Estado tiene la obligación de garantizar la protección y subsistencia de las fuentes hídricas, así como la disponibilidad, accesibilidad y calidad del recurso para garantizar el derecho al agua de todos los habitantes, adoptando medidas que aseguren el acceso al líquido e impidan la interferencia de terceros en ese disfrute. Esto exige la adopción de disposiciones legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales que impidan que terceros contaminen o exploten de forma no equitativa los recursos hídricos; así como la difusión de información adecuada sobre el uso higiénico del agua, la protección de sus fuentes y los métodos para reducir el desperdicio de este recurso. Así, es indispensable que el Estado brinde protección especial a los ecosistemas que producen agua, como los bosques naturales[134].
204. Desde una perspectiva procedimental, el agua es un derecho fundamental autónomo, lo que permite que las personas que enfrentan la carencia de agua puedan acudir a los mecanismos de protección constitucional sin demostrar la lesión de otros derechos[135]. La Corte ha conocido un amplio número de casos relacionados con el acceso a un mínimo vital de agua por parte de personas que enfrentan diversas barreras económicas y geográficas para alcanzarlo[136].
205. Esta Corporación también ha abordado la materia en el caso del Estado de cosas inconstitucional en La Guajira[137]; una crisis que se extiende a lo largo del departamento y afecta a toda la población, pero se manifiesta de manera más intensa frente a sujetos de especial protección constitucional: los niños y niñas del pueblo Wayuu. La ausencia de disponibilidad o la imposibilidad de acceder al agua ha ocasionado muertes y enfermedades, y la articulación estatal con las autoridades indígenas es deficiente[138].
206. El agua es muy importante para los pueblos étnicos, debido a que la conservación de las fuentes hídricas garantiza la supervivencia de muchas culturas indígenas desde una perspectiva biocultural[139]. En el caso de los pueblos amazónicos, el agua es parte constitutiva de la identidad. Se encuentra en el entorno y en las historias de origen. En el pensamiento y en la alimentación. Es árbol y camino (Ver, Libro Verde, o de las aguas y sus afectaciones).
207. Para culminar la narración de este acápite, es oportuno destacar la relación del agua con las áreas protegidas en materia ambiental. En términos generales, el agua está presente en todos los ecosistemas protegidos En las lagunas y los parques nacionales; en los páramos y lo profundo de los bosques, y en la selva húmeda que palpita al margen los márgenes de los grandes ríos.
3. Áreas protegidas, áreas de especial importancia ecológica y áreas de reserva forestal
208. Colombia es un país megadiverso. Atesora riquezas naturales invaluables, reflejadas en diferentes especies animales y vegetales, ecosistemas y biomas. Es además la cuna y hogar de numerosas culturas y pueblos que conforman una nación plural. En lo que tiene que ver con los bienes ambientales, esta protección implica su uso sostenible y la adopción de políticas de conservación, desde el principio de la corresponsabilidad universal[140]. A su vez, las afectaciones producidas en los ecosistemas ponen en riesgo no solo el patrimonio natural de la nación, sino el de toda la humanidad[141].
209. Todos los bienes ambientales, la naturaleza y el entorno, son relevantes para la Constitución Política. Sin embargo, existen algunas áreas del territorio que cuentan con protecciones jurídicas especiales.
210. En este contexto, al Estado le corresponde (i) proteger la diversidad e integridad del ambiente; (ii) salvaguardar las riquezas naturales; (iii) conservar las áreas de especial importancia ecológica; (iv) fomentar la educación ambiental; (v) planificar el aprovechamiento de los recursos naturales para su uso sostenible, conservación, restauración o sustitución; (vi) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental; (vii) imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente; y (viii) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera[142]. Estas obligaciones tienen una dimensión más profunda frente a las áreas protegidas y de especial importancia ecológica[143].
211. El Convenio de Diversidad Biológica, principal marco internacional sobre áreas protegidas, las define como aquellas “delimitadas geográficamente que hayan sido designadas o reguladas y administradas a fin de alcanzar unos objetivos específicos de conservación”. Sus principales objetivos frente a ellas son conservar la biodiversidad, gestionar adecuadamente los recursos biológicos más representativos, proteger los ecosistemas y hábitats naturales, mantener poblaciones viables de las especies en sus entornos, promover un desarrollo adecuado de las zonas adyacentes, rehabilitar y restaurar los ecosistemas degradados y recuperar las especies amenazadas. Para lograr estos objetivos, se deben elaborar y aplicar planes y estrategias de ordenación ambiental[144].
212. El Decreto 2372 de 2010[145] establece que las áreas protegidas son las que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, las Reservas Forestales Protectoras, los Parques Nacionales Regionales, los Distritos de Manejo Integrado, los Distritos de Conservación de los Suelos y las Áreas de Recreación.
213. Los Parques Nacionales Naturales son un tipo específico de área protegida, que goza de una especial protección por su valor excepcional para el patrimonio nacional y por sus características naturales, culturales o históricas. Son fundamentales para los habitantes del territorio nacional y la humanidad porque prestan servicios ambientales para preservar un ambiente sano y proteger la biodiversidad: disminuyen los efectos del cambio climático para las personas, animales y plantas; y son esenciales para la preservación del agua y del aire y de diversas especies de fauna y flora que habitan en ellas[146]. Por lo tanto, allí solo se permiten actividades de conservación, investigación, educación, recreación, cultura, recuperación y control[147].
214. Las áreas de reserva forestal son espacios donde los ecosistemas mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido modificada. Allí los valores naturales se ponen al alcance de la población humana para su preservación, uso sostenible, conocimiento o disfrute. Son zonas de propiedad pública o privada que se destinan al uso sostenible de los bosques y otras coberturas vegetales, por medio de la obtención de los frutos secundarios del bosque, como flores, frutas, fibras, cortejas, hojas, semillas o resinas[148].
215. Los ecosistemas estratégicos son zonas de especial importancia ecológica, como los páramos, subpáramos, nacimientos de agua y las zonas de recargas de acuíferos[149]. Gozan de una protección especial, por lo que las autoridades ambientales deben realizar acciones encaminadas a su conservación, entre las que se destaca su designación como área protegida bajo alguna de las categorías antes mencionadas. De este conjunto de bienes, la Corte Constitucional se ha manifestado, en especial, acerca de los páramos.
216. El artículo 1.4 de la Ley 99 de 1993[150] establece la protección de los páramos dentro de los principios generales que deben guiar la política ambiental colombiana. La Ley 1382 de 2010, que modificó el Código de Minas, los excluyó de actividades productivas, según la identificación cartográfica proporcionada por el Instituto Humboldt; y, aunque esta normativa fue declarada inexequible en la Sentencia C-366 de 2011 por omisión de la consulta previa, con posterioridad, la Ley 1930 de 2018 los definió como ecosistemas estratégicos y fijó directrices para su preservación, al considerarlos indispensables en la provisión de agua[151].
217. La Sentencia C-035 de 2016[152] estableció que, más allá de las dificultades para precisar el concepto de páramo estos (i) son ecosistemas biodiversos que existen solo en determinadas áreas del planeta[153]; (ii) son fundamentales en la regulación del ciclo hídrico porque son recolectores y proveedores de agua potable de alta calidad y fácil distribución; (iii) son “sumideros” de carbono porque almacenan y capturan al menos 10 veces más carbono del que capturan los bosques tropicales, contribuyendo a mitigar los efectos del calentamiento global; y (iv) son frágiles, debido a que sus procesos biológicos y químicos son lentos por las bajas temperaturas y la disminución en la concentración de oxígeno, por lo que su capacidad de recuperación tarda más tiempo que en otros ecosistemas. Además, se desarrollaron en un contexto geográfico estable y relativamente aislado de factores de perturbación exógena[154], por lo que los impactos que sufren suelen ser irreversibles. Su restauración o recuperación es prácticamente imposible[155].
218. Por este motivo, la minería en páramos se encuentra actualmente prohibida. Sobre este punto resulta también muy importante la Sentencia T-300 de 2021 sobre el caso específico del Páramo de Santurbán.
219. De lo expuesto en este acápite se concluye que las áreas protegidas y de especial importancia ecológica tienen como finalidades “(i) asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica; (ii) garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano; y (iii) asegurar la permanencia del medio natural, o de alguno de sus componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza”[156].
220. Las características de las áreas protegidas tienen que ver con la presencia del agua en ellas y con su importancia para que el ciclo del agua se preserve. Precisamente en torno al agua gira el próximo capítulo.
4. El papel de los pueblos indígenas como autoridades ambientales
221. La protección ambiental es también una misión trascendental para los pueblos étnicos, por la conexión entre su identidad y el territorio. En consecuencia, el artículo 330 constitucional señala que los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados, según sus sistemas de derecho propio y, entre otras, velarán por la preservación de los recursos naturales. Además, los representantes de dichas comunidades deberán ser parte de decisiones que se adopten sobre los recursos naturales en sus territorios.
222. De manera reciente, en la Sentencia T-248 de 2024 la Corte resaltó que varias decisiones constitucionales[157] han reconocido la calidad de las comunidades indígenas como autoridades ambientales. Este reconocimiento se deriva precisamente del artículo 330 constitucional, que les confirió dicha potestad a los pueblos indígenas dentro de sus territorios; y del valor del conocimiento de estos pueblos sobre la diversidad biológica, el ambiente y las prácticas de gestión sostenible de sus recursos. Además, ya desde la Sentencia T-955 de 2003, la Corte sostuvo que las autoridades indígenas tienen funciones relacionadas con el desarrollo sostenible y el uso responsable de sus recursos.
223. Estas competencias ambientales no pueden ser desconocidas por las demás autoridades públicas y se deben asegurar espacios de concertación para que los problemas ambientales sean percibidos desde la perspectiva de los pueblos indígenas[158].
224. La Sala Tercera de Revisión tiene conocimiento de la expedición del Decreto 1275 de 2024, en el que desde el Ejecutivo se reconoce a los pueblos indígenas como autoridades ambientales. Este decreto incluye un conjunto de principios para la protección del ambiente y el ejercicio de la función y misión que le corresponde a los pueblos indígenas para actuar como autoridades ambientales, con perspectiva intercultural, como los de precaución, interculturalidad, pluralismo, precaución ambiental, armonía y equilibrio, territorialidad o coordinación ambiental efectiva, entre otros.
225. Esta normativa debe contribuir al conocimiento del papel que juegan los pueblos indígenas en la defensa del territorio, el ambiente y la naturaleza y a esclarecer algunos aspectos operativos en el ejercicio de esta función y en la coordinación con autoridades no indígenas. Sin embargo, es necesario recordar que su condición de autoridades ambientales se desprende directamente de las normas del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de esta Corporación, y se relaciona asimismo con los derechos fundamentales de los pueblos a la autonomía y la propiedad colectiva de sus tierras y territorios.
5. Minería y ambiente desde el punto de vista constitucional
226. La minería comprende actividades relacionadas con el descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales, e incluye las operaciones a cielo abierto, canteras, dragado aluvial y combinadas[159]. Se desarrolla en distintas etapas que, en síntesis, corresponden a la prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, transporte y beneficio de minerales[160]. La minería tiene relevancia en la economía mundial. En 2022, se extrajeron aproximadamente 18.7 mil millones de toneladas métricas de minerales, casi el doble que en 1985, donde se obtuvieron 9.6 mil millones[161]. Es también fuente de empleos, ingresos fiscales y divisas.
227. Colombia tiene una considerable riqueza geológica, la cual se atribuye, entre otras razones, a su ubicación en la Franja del Cinturón Andino[162]. La minería ha sido una actividad económica conocida desde el período precolombino[163]. Su peso económico se intensificó en el período colonial[164], por la atracción ejercida por los metales preciosos sobre los navegantes europeos. La actividad se tornó dominante, y la economía de la Nueva Granada giró en torno a la minería de oro entre los siglos XVI y XIX[165]. El Reino de España envió ingenieros de minas alemanes e ingleses en el siglo XVII con el propósito de tecnificar la extracción de oro y plata, y durante el siglo XIX los inversionistas extranjeros comenzaron a interesarse por los yacimientos minerales del país[166].
228. La relevancia de esta actividad perdura hasta hoy. Durante las últimas décadas, sucesivos gobiernos han apostado a la promoción de la minería en sus planes de desarrollo y desde el Congreso han surgido diversas regulaciones sobre su ejercicio. En el primer semestre de 2024 la minería produjo aproximadamente 1.077 millones de dólares, equivalentes al 1,19% del PIB del país. El 24,8% de las exportaciones totales fueron de dicho sector[167]. También representó el 19,2% de la inversión extranjera directa[168] y generó 212.053 empleos[169]. Los principales minerales que se obtienen en el país son el carbón, el oro, la plata, el hierro, el níquel, la bauxita, el cobre, la sal, el yeso y los fosfatos[170].
229. Sin embargo, a pesar de su relevancia económica, la minería ha estado relacionada con afectaciones ambientales, violación de los derechos de distintas poblaciones y el funcionamiento de economías ilícitas y de grupos criminales. El ordenamiento jurídico no ha sido indiferente a tales tensiones, de manera que a continuación se profundiza en torno a la jurisprudencia constitucional sobre los conflictos que genera la minería con bienes fundamentales del sistema jurídico.
230. El tratamiento constitucional de la minería busca armonizar la tensión entre la potestad del Estado para dirigir la economía, la garantía de distintos derechos fundamentales individuales y colectivos, la constitución ecológica y la libertad de empresa. Esto, pues, por un lado, la iniciativa privada es legítima y debe protegerse, pero no tiene un alcance absoluto y debe cumplir una función social[171]; mientras que, por el otro, la explotación de minerales y recursos naturales no renovables debe respetar el interés general, por la titularidad estatal de dichos bienes y los impactos que tiene en el ambiente y sobre quienes habitan el territorio nacional.
231. Por la importancia y la magnitud de los efectos de la extracción de recursos naturales no renovables, los particulares gozan de un margen menor de decisión a comparación del que tienen frente a otras actividades económicas[172]. Esto se refleja en (i) la titularidad de los minerales, (ii) las facultades del Estado para fijar las reglas y controlar su explotación, (iii) la necesidad de una autorización previa para poder llevarla a cabo, y (iv) el respeto de los derechos de las comunidades étnicas que puedan ser afectadas directamente por dichas actividades. Además, y, ante todo, el ejercicio de la minería debe armonizarse con el respeto por el ambiente sano.
232. (i) Titularidad de los minerales. El artículo 332 de la Constitución establece que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. La Corte ha explicado que esta afirmación no se refiere a una centralización nacional de dichos bienes, pues el concepto de Estado comprende a todas las autoridades, a todas las entidades territoriales y a todos los colombianos[173].
233. (ii) Intervención estatal. Como la minería es una actividad económica estratégica y, a la vez, una fuente de impactos considerables en el ambiente y la sociedad, está sometida a regulación y al control de las autoridades. El Estado debe intervenir en la explotación de los recursos naturales y en el uso del suelo para mejorar la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, y la preservación de un ambiente sano[174]; planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; y prevenir y controlar el deterioro ambiental[175].
234. La Constitución le confirió una facultad de configuración normativa amplia al legislador para tales propósitos, incluida la potestad de determinar las condiciones para la explotación de los recursos no renovables, entre estos, los minerales; así como los derechos de las entidades territoriales sobre ellos[176]. El Congreso de la República puede establecer requisitos y autorizaciones para la extracción de este tipo de recursos, adoptar medidas para la protección del ambiente y la biodiversidad, y restringir o prohibir determinadas conductas[177]. Además, el Estado interviene en el desarrollo de la actividad minera, pues se encarga de la fiscalización y vigilancia de la formas y condiciones técnicas, operativas y ambientales en las que se lleva a cabo[178].
235. (iii) Necesidad de autorización previa para la extracción de minerales. La titularidad estatal de los recursos del subsuelo implica la potestad de otorgar derechos especiales de uso sobre ellos[179], de manera que ningún particular puede extraer minerales sin un título minero. En la actualidad, el único título que existe es el contrato de concesión[180]. Su objeto es la exploración y explotación de minas de propiedad estatal por cuenta y riesgo del concesionario. Sin embargo, no otorga ningún derecho de propiedad al concesionario, sino derechos de contenido patrimonial oponibles a terceros[181].
236. (iv) Derechos de los pueblos y comunidades étnicas afectadas por actividades mineras. La Constitución Política de 1991 implicó un cambio de paradigma en la forma de relacionamiento entre los distintos pueblos que conforman la nación. La Carta Política se basa en el pluralismo, la autonomía y la participación. Es una constitución multicultural, pues establece el principio de igualdad de culturas, e intercultural, porque confía en el diálogo horizontal para la construcción de la identidad nacional[182].
237. El artículo 330 de la Constitución Política estableció la obligación de garantizar la participación de los pueblos, previa la extracción de recursos de sus territorios. La jurisprudencia constitucional, en aplicación de este mandato y en armonía con el bloque de constitucionalidad, ha ordenado en diversos casos la consulta previa o la obtención del consentimiento previo de los pueblos étnicos antes de que se haga efectivo este tipo de explotación.
238. En distintas ocasiones y, en especial en las sentencias C-389 de 2016, C-035 de 2016 y SU-133 de 2017, la Corte Constitucional se ha referido a las tensiones entre minería y ambiente sano, y ha hablado sobre la importancia de una regulación que reconozca y distinga con precisión los distintos tipos de minería, pues ello impacta las estrategias para su fomento, sus restricciones e incluso su prohibición en zonas estratégicas, como los páramos.
239. El Estado colombiano ha modificado la estructura minera del país durante las últimas tres décadas y ha utilizado diferentes conceptos para clasificar su funcionamiento. Sin embargo, esta tipología no ha sido siempre clara y ha generado dudas acerca de lo que es válido y lo que no es válido alrededor de la minería[183]. Las categorías usadas reflejan en especial una división conceptual entre minería legal e ilegal[184].
240. El Código de Minas establece que la minería es lícita cuando tiene un título de concesión que la autoriza, e ilícita en el caso contrario[185]; al tiempo que prevé dos casos especiales, en los que no se requiere un título minero, la extracción ocasional[186] y el barequeo[187]. Esta distinción se mantuvo en desarrollos normativos ulteriores y distintos órganos estatales, como la Procuraduría General de la Nación y esta Corte, han indicado que la división de la minería entre legal e ilegal es problemática, y resulta insuficiente para entender un fenómeno social, ambiental y económico complejo y en constante cambio[188]; y para comprender sus tensiones constitucionales, potenciales beneficios y riesgos.
241. El Estado ha planteado diversas iniciativas para promover la formalización o legalización de las actividades mineras que se realizan sin permiso[189]. Sin embargo, la Corte Constitucional ha constatado que sus resultados no han sido satisfactorios[190]. Frente a este fenómeno, la Sala Plena ha propuesto diferenciar minería de hecho o informal de la ilegal para superar las deficiencias de la dicotomía legal/ilegal[191], y se ha referido a la importancia de políticas que comprendan la minería artesanal y ancestral.
242. Más allá de este proceso de configuración normativa y comprensión de la actividad minera, la minería ilegal carece de vocación de legalizarse, ya que la destinación de sus recursos se asocia con el patrocinio de actividades como la financiación de grupos armados ilegales o bandas criminales[192], mientras que la minería de hecho o informal es de pequeña escala, generalmente tradicional, artesanal o de subsistencia. Se realiza en las zonas rurales del país como una alternativa económica ante la pobreza, de modo que su finalidad es la obtención de recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas de familias que por tradición se han ocupado de la minería como herramienta de trabajo y cuenta con una vocación de acceder a un título que permita desarrollar una actividad de subsistencia[193].
243. Si bien es cierto que a raíz de los llamados de los órganos de control y la Corte Constitucional, el Congreso expidió la Ley 1753 de 2015[194], en la que clasificó a la minería según su área y el volumen de minerales producidos en grande, mediana y pequeña[195], e introdujo la categoría de minería de subsistencia, que corresponde a la recolección o extracción a cielo abierto de ciertos minerales[196] por personas naturales, con medios y herramientas manuales, y sin la utilización de equipos mecanizados o maquinaria para su arranque[197], aún la dicotomía legal/ilegal está en el centro de las respuestas recibidas por parte de las autoridades ambientales y mineras de nivel nacional, razón por la cual será objeto de algunas reflexiones ulteriores.
244. En los párrafos siguientes se hablará sobre el uso del mercurio en la minería del oro.
6. La minería de oro y el uso del mercurio
“[L] a introducción de mercurio proveniente de fuentes antrópicas o humanas, contribuye y agrava la presencia de mercurio en el bioma amazónico. En efecto, los factores antrópicos como el mercurio proveniente de la minería aurífera aluvial libera aproximadamente 181 toneladas/año y los suelos deforestados por la actividad, liberan entre 0,003 y 0,06 mg/kg en Perú. Esto ha llevado a que zonas con actividad minera de gran extensión como el río Cuyuní en Venezuela, presenten concentraciones de hasta 542 mg/kg de mercurio en suelos de bosque. Como referencia, un valor natural puede estar entre los 0,12 y los 0,40 mg/kg. Es decir, una concentración 1355 veces mayor. (…)”.
Concepto Técnico, AIDA.
245. La extracción de oro tiene un papel protagónico en la minería en el país. Colombia ocupa el puesto dieciséis entre los mayores productores de oro del mundo y el tercero en Latinoamérica[198]; y, de acuerdo con la Contraloría General de la República, el 85% del oro que exporta Colombia es producto de la minería ilegal[199].
246. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2022 se destinaron 94.733 hectáreas para la explotación de oro, de las que 69.123, equivalentes al 73%, involucraron producción ilícita. Solo el 21% tenía los permisos para operar y el 6% estaba en tránsito a la legalidad[200]. El 49% de la actividad minera se realizó en zonas protegidas, en su mayoría en reservas forestales y territorios de pueblos étnicos. Allí predomina la explotación ilícita, que representa el 88% de dichas áreas[201]. En las zonas sin restricciones mineras, que corresponden al 51% de los lugares donde se extrae oro, el 58% tuvo explotación sin un título minero vigente y el 7% se dio a territorios en los que se adelantan procesos de legalización. Es decir, solo el 35% de la minería fue formal[202].
247. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, aproximadamente la mitad de la producción de oro en Colombia proviene de la minería de subsistencia[203], con 91.433 registros en 2022, de los cuales 87.752 corresponden a barequeros y chatarreros[204]. La producción aurífera es sobre todo artesanal, porque es una alternativa económica para las personas en situación de pobreza en las zonas rurales[205]. La minería de oro también ha impactado en las variables asociadas al conflicto armado en Colombia. Se ha identificado una relación estadística entre la violencia, los impactos humanitarios, extorsiones y graves daños a los recursos naturales con esta actividad[206].
248. El oro es uno de los componentes más importantes de las economías ilegales, con ganancias comparables a las del narcotráfico[207]. Es un producto que ha presentado un crecimiento exponencial en su precio, pues solo en las últimas décadas aumentó en un 271%, y su demanda también se ha disparado por sus usos en la industria tecnológica[208]. Por tal razón, los territorios con rentas mineras han sido un escenario de disputa feroz entre grupos armados afines a tendencias políticas extremas (tanto criminales como antidemocráticas) desde los años noventa[209].
249. Uno de sus aspectos más problemáticos es la proliferación de procesos que utilizan mercurio, por sus consecuencias altamente perjudiciales para el ambiente y los seres vivos. La minería de oro informal e ilegal es la mayor fuente de emisiones antropogénicas de aquella sustancia en la atmósfera, los suelos y cuerpos de agua del planeta, la cual desde hace dos décadas se ha concentrado en el sur global[210]. El Plan de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estimaba en 2018, cuando hizo su última evaluación mundial de mercurio, que el 38% de las emisiones de mercurio en el mundo se generan por la extracción de oro artesanal y a pequeña escala[211]. Se calcula que anualmente se emiten y liberan aproximadamente 2.058 toneladas anuales de mercurio en todo el mundo[212].
Nota de la Sala: el mercurio forma aleaciones llamadas “amalgamas” con todos los metales comunes, menos con el hierro y el platino. Por estas características se utiliza en la minería de oro, para separar este preciado elemento del resto de partículas que lo rodean. Por ejemplo, en la minería aluvial el mercurio se vierte en los sedimentos de los ríos esperando encontrar oro. Cuando esto ocurre, se forma una bola con el oro acumulado en su centro, que luego se caliente a altas temperaturas para evaporar el mercurio y quedarse sólo con el oro, que tiene un punto de ebullición y evaporación más alto. Corte Constitucional[213].
250. Las dimensiones de este fenómeno son especialmente preocupantes en Colombia, que ocupa el tercer lugar en la lista de países más contaminados y que más mercurio emite a la atmósfera, después de China e Indonesia, pese a no estar entre los diez que más producen oro en el mundo[214]. Colombia es el que más libera mercurio per cápita[215]. Se estima que el 94% de sus emisiones son causadas por malas prácticas en el sector de la pequeña minería[216], y que más de 80 ríos, en 21 departamentos y cerca de 400 municipios, están contaminados con aquel metal pesado[217]. Sin embargo, no es posible determinar la magnitud real del problema ni la manera en que su concentración varía en el tiempo, por ausencia de información oficial suficiente, precisa y actualizada[218].
251. La contaminación de mercurio se deriva principalmente de la minería aluvial[219], que se refiere a las actividades y operaciones que se realizan en riberas, cauces de los ríos o terrazas aluviales[220]. En esta modalidad se extrae el oro de los depósitos dejados por las corrientes fluviales y los sedimentos que arrastran[221]. El oro aluvial suele encontrarse en forma de polvo, escamas finas o pepas[222]. Para obtenerlo pueden utilizarse distintas técnicas, desde métodos manuales como el tamizado[223] y el lavado en canaleta, hasta el uso de maquinarias y procedimientos mecanizados, como la minería hidráulica, el dragado, y el uso de retroexcavadoras y bulldozers[224]. El mercurio puede estar presente en cualquiera de ellas.
252. Esta práctica libera mercurio en el ambiente de tres formas distintas: (i) por el vertimiento en suelos y cuerpos de agua; (ii) con la emisión de mercurio en estado gaseoso al calentar las amalgamas; y (iii) a través de la remoción de sedimentos de suelos naturalmente ricos en mercurio, como los de la Amazonía, por dragado y eliminación de vegetación[225]. Además, cuando la amalgamación es manual, solo el 10% del mercurio agregado se combina con el oro, mientras el 90% sobrante se desecha en el entorno[226].
253. Los mineros a menudo prefieren el mercurio a otros métodos porque[227] (i) permite una extracción rápida y sencilla, que puede ser realizada por una sola persona; (ii) puede ser más barato a corto plazo; (iii) es fácil de transportar a cualquier lugar, porque no requiere equipos grandes; (iv) carecen de acceso o recursos para otras tecnologías; (v) desconocen las alternativas[228]; o (vi) por falta de conciencia sobre los peligros de la exposición a dicha sustancia.
254. Por las dimensiones de su contaminación y los graves desafíos que representa para nuestra sociedad, la Sala Plena de esta Corte ha sostenido que no hay ningún otro país en donde el problema del mercurio sea más acuciante que en Colombia[229]. Ahora se profundizará sobre los efectos del mercurio en el ambiente, mientras que, en el Libro Tercero se enfocará el estudio en su impacto en la salud.
255. El mercurio es un elemento químico, por lo que no puede degradarse ni descomponerse en sustancias más simples mediante procesos y reacciones químicas ordinarias[230]. Su punto de fusión es de -38.83° C y de ebullición a 356.73° C, de manera que es el único elemento metálico que permanece líquido a temperatura ambiente. Tiene un peso y una densidad mucho más elevada que el agua, es insoluble y conductor de electricidad[231]. También se caracteriza por su especial toxicidad[232].
256. El mercurio existe de manera natural en la atmósfera, suelo, rocas y agua del planeta, y se presenta en una gran variedad de formas[233]. Se libera en el ambiente por causas (i) naturales, relacionadas con la actividad volcánica, los incendios forestales, el movimiento de aguas o corrientes marinas, y la erosión de rocas; y (ii) humanas o antropógenas, como la quema de combustibles fósiles[234], el uso intencional de dicha sustancia en distintos procesos extractivos e industriales, y la movilización de mercurio depositado en suelos, sedimentos, masas de agua y vertederos[235]. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha advertido acerca de estas características, así:
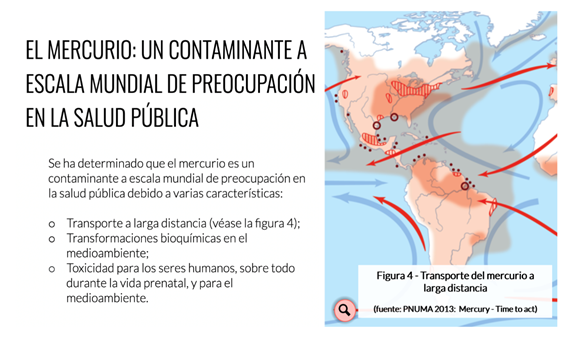
Tomado del portal de Internet de la Organización Panamericana de Salud.
257. El mercurio se utiliza para la generación de electricidad, la producción de termómetros, barómetros, manómetros, cosméticos, amalgamas dentales, pilas, luces fluorescentes y dispositivos electrónicos. Sin embargo, su principal uso se encuentra en la minería de oro[236].
258. Todas las personas están expuestas a una cierta cantidad de mercurio, pero hay lugares en los que la concentración de dicha sustancia genera efectos graves para el ambiente y los seres vivos que lo habitan, como en los que se realizan ciertos tipos de minería. Quienes manipulan mercurio directamente o inhalan sus vapores están en especial riesgo. El consumo de alimentos contaminados con metilmercurio, como peces y mariscos, también afecta a numerosas comunidades por todo el mundo[237].
259. El mercurio es devastador para el ambiente. Puede cambiar la calidad fisicoquímica del agua superficial y afectar sus dinámicas, alterar las propiedades fisicoquímicas del suelo, contaminar el aire con partículas y gases, modificar los paisajes, incidir en la pérdida de la biodiversidad y destruir fuentes hídricas y ecosistemas frágiles. Su uso en la extracción de oro también produce impactos indirectos, como la disminución de la calidad de vida en los municipios productores[238].
260. Los graves impactos del mercurio son conocidos en todo el mundo, por lo que se ha generado un consenso internacional para eliminarlo de toda actividad que pueda afectar al ambiente y a la salud humana. Esto se refleja en diferentes instrumentos internacionales[239] que regulan el comercio de productos químicos, plaguicidas tóxicos y desechos peligrosos no deseados[240]. El Convenio de Minamata de 2013 tiene un lugar destacado entre ellos.
261. Este tratado comienza por reconocer la preocupación mundial frente a los efectos del mercurio, como un desafío global que implica responsabilidades compartidas[241]. Incorpora un principio de equidad, según el cual las obligaciones que de allí se derivan deben ser diferenciadas y tener en cuenta las circunstancias ambientales, económicas y sociales de cada Estado[242]. Por tratarse de responsabilidades ambientales, no están sujetas a la reciprocidad y deben cumplirse con independencia del nivel de compromiso que asuman los demás Estados[243].
262. El Convenio de Minamata se enfoca en el control de dicha sustancia en diferentes fuentes. Por lo tanto, requiere que cada Estado implemente políticas y medidas para controlar el mercurio durante todo su ciclo [244]. El Instrumento reconoce el carácter transnacional de la contaminación por mercurio y la existencia de responsabilidades comunes entre los Estados; tiene como finalidad la protección de la salud y el ambiente sano[245], que son derechos humanos; y no es un instrumento netamente técnico y ambiental, dado que su objetivo supone un componente social robusto, en especial, frente a las familias que dependen de la extracción de oro para su subsistencia[246].
263. En ese marco[247], incluye disposiciones orientadas a la formalización y sostenibilidad para que la minería de oro sea menos perjudicial para el ambiente[248]; prohíbe la autorización de nuevos sitios de extracción primaria de mercurio y la eliminación gradual de las minas existentes[249]; restringe la exportación e importación de mercurio, salvo en casos excepcionales[250]; y obliga a los Estados a identificar, evaluar y reducir los riesgos de los lugares afectados con mercurio[251].
264. El artículo 7 del Convenio de Minamata, en consideración a las responsabilidades diferenciadas de los Estados, delega en ellos la adopción de medidas para reducir y, en caso de ser posible, eliminar el mercurio de la minería de oro artesanal y de pequeña escala. También establece que los Estados que enfrenten el fenómeno deben elaborar un plan de acción nacional, en el que se incluyan estrategias y mecanismos para su formalización, la promoción de la participación de los grupos de interés, sensibilizar en salud pública, y proporcionar información a los mineros y comunidades afectadas[252]. En marzo de 2024 fue publicado el Plan de Acción Nacional sobre mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia[253].
265. El Convenio de Minamata impacta a los pueblos étnicos porque se refiere a una actividad que se realiza en buena medida en sus territorios y las afecta directamente. Sin embargo, esta Corte concluyó que no era exigible la consulta previa durante el trámite legislativo, porque este define obligaciones generales para los colombianos en relación con una sustancia presente en numerosos objetos, aparatos electrónicos y procesos industriales o artesanales, y cuyos residuos y emisiones tienen el potencial de impactar a todos los habitantes del territorio nacional, e incluso más allá de sus fronteras[254]. No obstante, precisó que los proyectos de implementación del tratado, como el referido plan de acción nacional, sí podrían afectar directamente a las comunidades y requerir de consulta previa[255].
266. En el orden interno, la Ley 1658 de 2013[256] también asignó responsabilidades a las autoridades del Estado para lograr dicho propósito, como: (i) la adopción de medidas regulatorias para la reducción y eliminación segura y sostenible del mercurio[257]; (ii) el desarrollo, transferencia e implementación de procesos, estrategias y medidas de reducción y eliminación del uso de mercurio[258]; (iii) la implementación de mecanismos de información sobre el uso de mercurio[259]; (iv) la formulación de medidas de control y restricción a su importación y comercialización[260]; (v) la promoción de convenios, proyectos y programas para la implementación de estrategias de producción limpia en actividades industriales y mineras[261]; (vi) el fomento de investigaciones limpias para la reducción y eliminación de la sustancia[262]; (vii) la realización de programas de formación, capacitación y fortalecimiento empresarial para la incorporación de dichas tecnologías[263]; y (viii) la asignación de partidas presupuestales suficientes para cumplir tales obligaciones.
267. Con posterioridad, el Convenio de Minamata fue aprobado mediante la Ley 1892 de 2018[264] y su contenido fue declarado exequible en la Sentencia C-275 de 2019; y, aunque entró en vigor para Colombia en 2019[265], existe una norma anterior que incorpora términos perentorios para la eliminación del mercurio de los procesos industriales internos y la minería: La Ley 1658 de 2013[266], expedida como respuesta a la suscripción de dicho tratado internacional[267] y al vacío que imperaba en ese momento sobre las medidas para controlar el uso de la sustancia[268]. Allí se prohibió el uso del mercurio en la minería y en todos los procesos industriales y productivos que se realicen el territorio colombiano[269].
268. Además de las medidas de prevención de la contaminación por mercurio y de formalización de las actividades mineras, el Estado debe atender con urgencia los graves impactos que ya han sido causados en el ambiente. Se reitera que se trata de un problema de carácter trasnacional, que afecta a innumerables personas, muchas en situación de vulnerabilidad. Para enfrentar la problemática, entre otras medidas, Colombia puede acudir a los mecanismos de cooperación internacional del Convenio de Minamata para el intercambio de capacidades, experiencias e ideas, con el fin de encontrar formas de cumplir con esta obligación de remediación; y propiciar una articulación entre las autoridades, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas.
269. Como se verá en el análisis de fondo, la descontaminación de grandes fuentes y cauces de agua es desafiante.
Tercera parte. Análisis de amenazas y violación de derechos en el caso concreto
1. Criterios de interpretación de los hechos y análisis de la prueba
270. En la acción de tutela rige el principio de valoración racional de la prueba en el marco de la libertad probatoria. Además, el juez tiene una función activa, derivada de la apertura de la acción a toda persona y del principio de informalidad. La presunción de veracidad ante la ausencia de respuesta de las accionadas opera como dispositivo esencial para adoptar decisiones aún frente a una actitud pasiva ante la justicia.
271. Ahora bien, estos principios deben llevarse al análisis de los dos asuntos principales puestos en discusión ante esta Sala en este libro, los cuales tienen un sentido y alcance muy especial.
272. El juez, al buscar la verdad, indaga sobre hechos del pasado. Y estos hechos casi nunca pueden observarse de manera directa. Entre los distintos instrumentos con los que cuenta están el uso de inferencias lógicas, la apreciación de indicios –hechos que indican la existencia de otros–, los documentos y testimonios. El trabajo del juez, a grandes rasgos, opera sobre las huellas y en este caso existe una indeleble. Las trazas de mercurio en el cabello de la población humana y en la carne de los peces del macroterritorio presenta niveles altísimos de acuerdo con la información de los expertos: todas las fuentes técnicas, jurídicas y locales coinciden en que solo existe una hipótesis capaz de explicar el fenómeno: la minería. Y no existe ningún argumento, indicio o prueba que defienda una hipótesis alternativa.
273. La información sobre la minería de aluvión, la conciencia internacional plasmada en el Convenio de Minamata sobre la presencia del mercurio y una de sus variantes más tóxicas el metilmercurio asociada a la minera del oro, las respuestas de los expertos dentro de este proceso acerca de las consecuencias del mercurio en las fuentes de agua: su tránsito a metilmercurio, su capacidad para viajar y la enorme dificultad que supone remediar la contaminación, unidas a la respuesta de la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación donde afirma que conoce la presencia del fenómeno en la Amazonía no permiten a la Sala considerar que exista otra hipótesis más sólida para comprender el fenómeno recién descrito.
274. En este libro, para la Sala es fundamental la información que proviene de los habitantes del territorio y accionantes de la tutela. Además, el estudio de Parques Naturales Nacionales, la Universidad de Cartagena, Moore Foundation y el Ministerio de Ambiente sobre el nivel de contaminación por mercurio, cuya autoridad científica es reconocida por todos los intervinientes en este proceso confirman lo expuesto.
275. Esta abrumadora evidencia implica para la Sala una premisa a la vez incómoda e indiscutible. La contaminación y el envenenamiento son en este caso un punto de partida y no uno de llegada.
276. En este marco, la Sala realizará el estudio del caso, de las afectaciones y remedios a partir de un conjunto de principios de análisis de la prueba, como sigue:
277. Principio de precaución: comoquiera que el daño que ocasiona el mercurio es prácticamente irreversible y que las tecnologías actuales de descontaminación son limitadas, toda duda sobre los impactos de una actividad en las fuentes hídricas debe resolverse en favor de su protección.
278. Principio de protección reforzada a grupos de especial vulnerabilidad: reconoce la necesidad de atención diferencial para (i) mujeres gestantes y lactantes, (ii) niños y niñas, (iii) adultos mayores y (iv) personas con condiciones preexistentes.
279. Estos principios se unen a los criterios probatorios, pues ellos permiten a la Corte avanzar en caso de duda, dar especial credibilidad al relato de los afectados y considerar dimensiones de la verdad que atañen con especial rigor a sectores de la población.
280. Acerca del diagnóstico sobre la manera en que este hecho impacta el territorio, la posición de los amigos del proceso es muy relevante, así como la declaración de los órganos del poder público que admiten la relación de actores criminales con la minería del oro dentro del territorio bajo estudio y toda la región de la Amazonía. De allí se desprende la existencia de una comprensión compartida acerca de la existencia de daños ambientales asociados al mercurio y la minería del oro, sin perjuicio de la existencia de otros fenómenos.
281. La intervención de autoridades públicas del orden nacional con funciones asociadas a la protección del ambiente y a la minería es también importante en este análisis y ejercicio de contraste de información. La posición de estas autoridades tiene al menos tres características. Primero, admiten la existencia de mercurio en las fuentes de agua. Segundo, la atribuyen a la minería ilegal. Tercero, afirman que la minería legal no contamina y está protegida. Cuarto, señalan que corresponde a la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación la lucha contra la de carácter ilegal.
282. Un aspecto adicional se observa en la intervención de la Agencia Nacional de Minería. Esta entidad señala que no tiene ningún medio para conocer las coordenadas del macroterritorio, así que remitió a la Corte Constitucional un listado de todos los títulos mineros que ha entregado en la región integral de la Amazonía, que son más de trescientos.
283. Por esta razón, la Sala, en el análisis de los hechos, debe pensar más allá del enfoque dicotómico (minería legal/minería ilegal), con miras a comprender las amenazas, los daños y remedios con pertinencia étnica y un respeto profundo por el ambiente.
2. El Bioma Amazónico como conjunto ecosistémico de especial protección constitucional
“A nivel regional, la humedad y el clima están regulados por la selva Amazónica. Este bioma recicla entre el 50% y el 70% de las precipitaciones anuales, bombeando unos siete billones de toneladas de agua al año a la atmósfera a través de la evapotranspiración. Si no se ve afectado por la degradación ambiental, este ciclo regulado por la Amazonía es responsable de las precipitaciones regionales, incluyendo las necesarias para la agricultura en el continente. Esta circulación del agua por todo el territorio Sudamericano se conoce como los “ríos voladores” de la Amazonía lo cual da idea de su importancia para todo el continente y sus más de 380 millones de habitantes”.
Concepto Técnico, Asociación Internacional de Defensa del Ambiente.
284. La Amazonía tiene una extensión de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, que comprende los países de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Allí se encuentran las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, selvas tropicales húmedas, y las tierras adyacentes de los escudos de Guayana y Brasil. Es una de las regiones más importantes del mundo, pues incluye la mayor área de bosques tropicales húmedos continuos, correspondiente a 5,7 millones de kilómetros cuadrados; y el mayor sistema tropical de llanuras aluviales del planeta, constituido por diversos ecosistemas terrestres, acuáticos y de transición. Un bioma de especial interés para la humanidad.
Nota conceptual de la Sala: Los biomas son conjuntos de ecosistemas. Son múltiples y su variedad depende de las condiciones ambientales, como humedad, temperatura, variedad de suelos, entre otras. Se caracterizan principalmente por sus plantas y animales dominantes los cuales constituyen comunidades. Los grandes biomas del mundo son: praderas y sabanas, desiertos, tundras, taigas, bosques templados caducifolios, bosques secos tropicales, bosques lluviosos tropicales siempreverdes, páramos y punas, biomas eólicos, biomas insulares, biomas marinos y el bioma hadal.
Para saber más, ver Glosario Anexo y Tesauro sobre ambiente y biodiversidad del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
285. La Amazonía cuenta con aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas, alrededor de 7.000 kilómetros cuadrados de agua en los suelos, la mayor de biodiversidad de flora y fauna del planeta[270], el número más grande de especies de peces de agua dulce, el 22% del agua dulce existente en el mundo, la mayor cuenca hidrográfica[271], el sistema de humedales más grande de la tierra, y ecosistemas indispensables para la producción de servicios ambientales[272] como “la remoción de los contaminantes del aire, el mantenimiento de nutrientes por el ciclo del agua, la conservación del hábitat, la generación de suelos, la fijación del carbono por medio de la recaptura de dióxido de carbono, la regulación del clima local y global, y la contemplación del paisaje”[273].
286. La región de La Amazonía colombiana[274] limita al occidente con la línea divisoria de aguas en la cordillera andina y al norte con los llanos orientales[275]. Aunque Colombia cuenta con solo el 6% de la bio-región amazónica, esta corresponde al 42.2% del territorio nacional. Además, por la ubicación de los bosques en el piedemonte andino, presenta gran diversidad ecosistémica. Alberga el 67% de los bosques del país, con aproximadamente 170 tipos de ecosistemas[276].
287. En diciembre de 2022, el Instituto Sinchi indicó que el herbario amazónico contaba con 126.057 registros y abarcaba 9.631 especies, incluidas 217 endémicas, lo que la convierte en la región con el mayor número de plantas conocidas en el territorio nacional. En cuanto a la fauna, el mismo Instituto registró una comunidad representativa de diversas especies de aves, mamíferos, anfibios, reptiles e insectos[277] y advirtió que se trata también de un ecosistema de singular fragilidad[278].
288. La selva amazónica alberga alrededor de 392 mil millones de árboles individuales, el 13% de todos los que existen en el mundo, con una densidad de 570 árboles por hectárea. La composición de los bosques se determina principalmente por la fertilidad de los suelos, las precipitaciones anuales y su diversidad. Los bosques de la región tienen una función protagónica en el ciclo del carbón atmosférico, debido a que alrededor del 20% del total de capturas de carbono en el mundo se realiza en los bosques de la Amazonía, que almacena el carbón por medio de sus árboles y el suelo. Se estima que una hectárea de bosque puede acumular 170 toneladas de carbono[279].
289. Por lo tanto, la Amazonía y sus bosques son primordiales para el control del calentamiento climático. Los árboles son los principales sumideros de los gases con efecto invernadero, agentes químicos asociados al aumento constante de la temperatura en el mundo. Los grandes árboles también preservan la temperatura para las especies que desarrollan la vida en torno a su presencia. Por lo tanto, la deforestación genera gases con efecto invernadero y priva a la vez al ecosistema de su sombra benéfica[280].
290. Esta reflexión se conecta de manera directa con el Libro Azul o sobre el árbol de la vida, pues los grandes ríos del macroterritorio, en especial El Apaporis, surgieron de la caída de un árbol, cuyas ramas conforman el sistema de afluentes. En esa línea continuará la exposición para hablar del fenómeno de los ríos voladores.
3. Las fuentes de agua vuelan muy lejos para propiciar la vida
“Los ecosistemas de agua dulce, que cubren más de un millón de kilómetros cuadrados, se clasifican en aguas blancas, claras y negras, según el color del agua, relacionado con la acidez y la conductividad eléctrica. Los ríos de agua blanca son turbios por la carga de sedimentos de partículas de arcilla y material vegetal que descienden desde las montañas andinas. Los ríos negros son translúcidos, altos en carbono orgánico disuelto y bajos en nutrientes, procedente de la degradación de la materia vegetal forestal. La conductividad eléctrica y turbidez de los ríos son factores fundamentales que moldean las comunidades de peces en los ríos y las llanuras aluviales asociadas. Se resaltan los ríos Orinoco, Guaviare, Amazonas, Caquetá, Putumayo, Negro, Guainía, Isana, Vaupés y Apaporis”.
Sustainable Development Solutions Network and The Amazon We Want. (2021)[281].
291. El bioma amazónico se caracteriza por su potencia hidrográfica, constituida por el Amazonas y sus 269 afluentes, entre los cuales se cuentan veinte de los ríos más grandes del planeta. Su cuenca es la red hidrográfica más extensa del mundo y está rodeada por bosques de ribera o pantanos. Los bosques aluviales y los humedales del entorno impulsan procesos físicos, biológicos y ecológicos[282] que favorecen el mantenimiento de diversas comunidades vegetales[283].
292. La mitad de la lluvia que cae sobre la Amazonía se genera por la evapotranspiración diaria de aproximadamente 20 billones de litros de agua en el bosque. El vapor de agua que se emite a la atmósfera genera humedad y precipitaciones, por lo que el bosque tropical cumple una función reguladora del ciclo del agua[284]. Este proceso, a su vez, contribuye a estabilizar el clima y aporta a mitigar el cambio climático porque el bosque amazónico provee el calor troposférico necesario para la circulación atmosférica[285].
Nota conceptual: La evapotranspiración es el proceso por el cual el agua se transfiere de la tierra a la atmósfera, por el agua que sale del suelo -evaporación- y el agua que se pierde a través de las hojas y los tallos de las plantas -transpiración-. La mitad de la lluvia que cae sobre La Amazonía se genera por evapotranspiración.
293. En el bioma Amazónico se produce el fenómeno de “los ríos voladores” o “los ríos del aire”, el cual presta servicios ecosistémicos de alcance regional, continental y global: se trata de flujos masivos de agua en forma de vapor, provenientes del océano Atlántico tropical y cargados de humedad en el bosque amazónico, son transportados por corrientes de viento hacia otras regiones de América Latina que alimentan importantes zonas hídricas, como los Andes orientales. Ahí, las corrientes vaporosas de agua ascienden, se enfrían y condensan, generando precipitaciones sobre el piedemonte andino, las cuales influyen en las corrientes de agua. De ellas se deriva el abastecimiento de las ciudades localizadas a kilómetros de distancia, pero cuya disponibilidad hídrica depende por completo de los procesos hidrológicos de La Amazonía[286].
294. Para que se formen las precipitaciones a partir de los ríos voladores se requieren al menos tres condiciones: (i) las dinámicas atmosféricas de aumento y descenso de la temperatura y la generación de vientos; (ii) la creación de vapor de agua producto de la evapotranspiración del bosque; y (iii) la presencia de polvo, partículas y compuestos orgánicos derivados de plantas que actúan como núcleos centrales de la condensación de las nubes. Todo esto depende de que la región mantenga un nivel de calor suficiente para generar corrientes ascendentes de aire que se eleven a unos quince kilómetros de altitud y se propaguen por toda la atmosfera global; y, además, que se preserve la cobertura boscosa para que aspire el aire húmedo proveniente de los océanos y se mantengan flujos de evaporación sobre la vegetación[287].
295. Según la literatura científica, el proceso por el que los ríos vuelan “constituye un mecanismo de retroalimentación positiva entre la atmósfera, el océano Atlántico y el bosque amazónico, que es indispensable para mantener en el largo plazo las tasas de evapotranspiración, necesarias para la recarga de humedad y la liberación de calor latente para la formación de cascadas de precipitación a escala local y regional, especialmente en América del Sur”[288].
296. Y así, la Amazonía se relaciona con el suministro del 70% del agua del país que se utiliza en la región de Los Andes para la agricultura y el consumo humano. Además, los bosques colombianos amazónicos son los que mayor cantidad de carbono retienen por unidad de superficie. Según datos de comienzos del siglo XXI, es probable que entre 2030 y 2050 el bosque haya perdido capacidad de absorción, en especial, porque la Amazonía colombiana paso de tener hasta 108 mil hectáreas deforestadas por año (1990-2000) a 144 mil en 2017[289], y porque tanto en 2005 como en 2010 se presentaron sequías que produjeron daños irreversibles: la degradación de su vegetación puede profundizar de manera significativa el sistema climático global.
297. La muerte paulatina del bosque traería consigo la liberación del carbón almacenado, generando efectos ambientales a escala planetaria[290]. Además, la deforestación y el cambio climático afectarían negativamente la función de reciclaje de lluvias, regulación hídrica y climática que despeña la Amazonía con alcance regional y global[291].
298. Todo lo expuesto explica la existencia, dentro de la región, de diferentes áreas de protección ambiental, como los Parques Nacionales Naturales Yaigojé Apaporis, Puinawai, Cahuinarí, Río Puré y otras zonas que corresponden aproximadamente al 20% del total de su suelo[292]. Antes de abordar la relación entre la minería y el ambiente sano, la Sala considera imprescindible recordar que los pueblos étnicos han sido reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos como poseedores de un conocimiento que favorece la conservación de los ecosistemas estratégicos y que en el ordenamiento colombiano las autoridades indígenas son también autoridades ambientales.
299. Como se explica en el Libro Azul o sobre el árbol de la vida (identidad y territorio), desde la sabiduría de los jaguares del Yuruparí, en las historias de origen las anacondas volaron desde la Puerta de las Aguas (Delta del Amazonas) a la Gran Maloca (en el Vaupés). Para la ciencia, los ríos que conforman el Bioma Amazónico vuelan también llevando agua a la cordillera. En este intercambio de saberes palpita la profunda conexión de territorios y la manera en que un ecosistema tiene impactos en otros. El vuelo de las aguas a las montañas, de donde surgen ríos tiene una dimensión poética natural, pero deberá traducirse ahora en mecanismos de protección constitucional.
4. La minería de oro en la Amazonía colombiana: miradas opuestas[293]
“La actividad minera genera dos procesos que aumentan la concentración de mercurio, directamente causados por la actividad: (i) la liberación de mercurio, que se produce sólo con el hecho de remover los suelos facilitando que los elementos allí contenidos naturalmente se dispersen en el agua o en el aire y; (ii) la introducción de mercurio, que se refiere al ingreso del metal desde fuera de la cuenca, por ejemplo, a través de su importación o tráfico y posterior uso para separar el oro”.
Concepto Técnico, AIDA.
300. Las autoridades indígenas accionantes denuncian afectaciones graves a sus derechos humanos como consecuencia de la minería aurífera ilegal en el macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí.
301. Las autoridades públicas accionadas son, en su mayoría, conscientes de la existencia de minería ilegal e informal en la región y de su impacto ambiental y sanitario; así como de la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas y sus territorios frente al mercurio, y el alto riesgo que la extracción de minerales con mercurio representa para su pervivencia.
302. Esto se aprecia, con especial claridad, en el estudio realizado por Parques Nacionales Naturales, la Universidad de Cartagena, Moore Foundation y el Ministerio de Ambiente sobre los niveles de contaminación que se observan en los peces y en las personas que habitan el macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí, diecisiete veces más altos que lo establecido en estándares científicos relevantes. Sin embargo, la preocupación por la contaminación por mercurio trasciende las fronteras nacionales. El Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos ha denunciado que el mercurio está cada vez más presente en las selvas de la cuenca de la Amazonía, y que los impactos de la minería de oro han sido especialmente graves para los pueblos indígenas[294].
303. En este libro convergen tres grandes fenómenos, la minería del oro, el uso del mercurio y la contaminación, cuya relación debe establecerse en términos probatorios.
La presencia de la minería de oro está comprobada, incluida aquella que usa mercurio
304. Los accionantes denuncian a la minería de oro con uso del mercurio como parte central de los problemas puestos a consideración de la Corte.
305. World Wild Foundation y Gaia Amazonas[295], en armonía con la narración de la acción de tutela, resaltaron que en las últimas décadas se ha apreciado un incremento considerable de la extracción de oro en la Amazonía, que ha sido propiciado por el aumento sostenido de los precios internacionales de este metal desde 1979. Explicaron que esta segunda fiebre del oro[296] comenzó a mediados del siglo XX en Brasil, y se expandió durante los años ochenta a Guyana, Surinam, Venezuela y Colombia como consecuencia del agotamiento de los depósitos aluviales más accesibles, el modelo de desarrollo agrario y la dictadura brasileña[297].
306. De acuerdo con el Instituto Sinchi, la minería en la Amazonía colombiana sigue un patrón histórico con ciclos de auge y decadencia, y se producen efectos ambientales, económicos, sociales y políticos negativos. La extracción de recursos de los llanos orientales[298] y la selva amazónica[299] comenzó entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, por la demanda internacional de productos tropicales, quina y caucho[300]. Con el paso de los años comenzaron a presentarse fenómenos como la extracción de minerales y las economías ilegales.
307. El segundo auge de la minería en La Amazonía colombiana comenzó en los años ochenta, debido a la llegada de mineros provenientes de Brasil y de los núcleos tradicionales de dicha actividad[301], que esperaban encontrar riqueza y medios de subsistencia; y fueron seguidos por miles de personas que buscaban autonomía y oportunidades de ingresos debido a los problemas sociales que afectan al país desde aquella época, como el conflicto agrario, la pobreza urbana y rural, y las dinámicas regionales del conflicto armado[302].
308. Durante la primera década del siglo XXI, el ELN, las extintas FARC-EP, grupos paramilitares y otras organizaciones armadas ilegales con presencia en la Amazonía colombiana adoptaron la minería de oro como un complemento de la extorsión y el narcotráfico[303].
309. Siguiendo al Instituto Sinchi, se han identificado varias bonanzas de minería ilegal e informal en la Amazonía colombiana durante las últimas tres décadas[304]. La primera extracción de oro ocurrió en Vaupés, en la serranía de Taraira, en el sector del Bajo Caquetá y del Bajo Apaporis. Entre 1986 y 1990, aproximadamente 10.000 personas habían hecho minería en esa zona. La segunda fue a principios del año 2000, con la expansión de dichas actividades hacia los ríos Caquetá[305] y Puré, donde comenzó la extracción con balsas y dragas. Y la tercera etapa, iniciada hacia el año 2010, incluyó la llegada de nuevas balsas y dragas a los ríos Caquetá y Putumayo, en los corregimientos de Puerto Alegría, El Encanto, Puerto Arica, Tarapacá, La Pedrera, Puerto Santander y la Chorrera[306].
310. Además, las comunidades indígenas de la región han sufrido efectos adversos asociados a (i) la destrucción de sus entornos, donde hay tierras protegidas, bosques y una valiosa biodiversidad; (ii) el despojo de sus tierras; (iii) la afectación de sus fuentes de alimentación; (iv) problemas de salud por la toxicidad de dicha sustancia; (v) dinámicas de violencia, por la presencia de grupos armados y bandas criminales, con capacidad para intimidar, agredir e incluso asesinar a quienes se oponen a sus actividades; y (vi) problemas sociales, como la llegada de enfermedades, drogas y alcohol, y la explotación de mujeres[307].
311. Ahora bien, pasando al momento presente, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), obtenidas a través del sistema de monitoreo (SIMCI), elaborado en especial a partir de imágenes satelitales, en Colombia la mayor parte de la minería del oro es ilegal, un pequeño porcentaje se encuentra en procesos de formalización, y la minería legal, entendida como aquella que cuenta con todos los permisos o licencias, constituye apenas una pequeña porción del negocio[308].
312. Estas son algunas conclusiones del resumen ejecutivo sobre minería de oro de aluvión elaborado por el Sistema de información de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La sigla EVOA designa la minería de oro por aluvión:
“Alrededor de la mitad de la EVOA en tierra se encuentra en zonas excluibles de la minería (46.550 ha). Las zonas excluibles de la minería corresponden a territorios de protección y desarrollo de recursos naturales renovables y ambientales en los que la ley determina que no se podrán ejecutar obras de exploración y explotación minera. En 2022 se identificaron 46.550 ha de EVOA en tierra en zonas excluibles de la minería (49 % del total nacional), en su mayoría localizadas en Zonas de Reserva Forestal Ley 2ª de 1959 (45.780 ha), el 76 % se localizó en la Reserva Forestal del Pacífico dentro del llamado “Chocó Biogeográfico”, el 24 % en la Reserva Forestal del Magdalena y el 0,5 % en la Reserva Forestal de la Amazonía. En las zonas excluibles de la minería predomina la explotación ilícita con una participación del 88 % del total de esta categoría (41.081 ha), en estos territorios se ejerce esta actividad sin las autorizaciones técnicas y ambientales.
El 52% de la detección nacional de EVOA en tierra se localiza en territorios de manejo especial. La EVOA en tierra en territorios de manejo especial corresponde a 49.598 ha, de las cuales el 88 % corresponde a territorios étnicos (43.702 ha) y el 12 % restante a otras áreas RUNAP (5.896 ha). De los 812 resguardos indígenas registrados oficialmente en 2022, 22 tienen presencia de EVOA en tierra y 10 de ellos concentran el 85 % de la detección (476 ha)”.
313. La explotación de oro en agua se da en el cuerpo de los ríos y se hace con dragas, dragones, bombas y balsas. Para EVOA en agua no hay dimensión en hectáreas, sino que se utilizan alarmas por índices espectrales, donde la corriente hídrica presenta alteraciones. UNODC estudió diez ríos en la Orinoquía y la Amazonía colombiana, entre los que se cuentan el Apaporis, Caquetá, Amazonas, Cotuhé, entre otros. En especial, advirtió sobre alertas en los ríos Caquetá y Putumayo, con influencia en 26 áreas no municipalizadas. Esto implica que no cuentan con permisos técnicos y ambientales, pues se hallan en zonas donde no está permitido, con afectación a la salud de los pueblos que habitan el entorno.
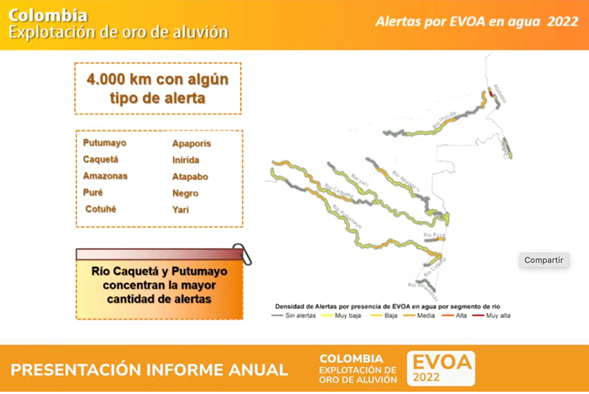
Fuente. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe Anual EVOA 2022, disponible en Internet
314. A su turno, para la Unidad de Planeación Minero Energética, el oro, considerado por el gobierno como uno de los minerales de interés estratégico para Colombia[309], tiene un rol protagónico en el sector. Este metal representa el 0,37% del PIB total colombiano[310]. Fue el segundo producto minero más exportado durante el primer semestre de 2024, con un 27,73% del valor total de dicha actividad[311], y representa el 7% del total de las exportaciones del país[312]. El 99% del oro se vende en mercados extranjeros y solo el 1% se destina al mercado nacional[313], en su mayoría para la industria de la joyería y bisutería[314]. Colombia tiene el 1,5% de la producción mundial de oro, que se destina principalmente a Estados Unidos, Italia, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos[315]. Ocupa el puesto 20 en el mundo y el 5 en América Latina[316].
315. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)[317] indica que los departamentos con mayor cantidad de reservas de oro son Antioquia, Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Tolima y Bolívar. También se encuentra en una menor proporción en Nariño, Cauca, Guainía, Putumayo, Huila, Santander, Risaralda, Córdoba, Cesar, Caquetá, La Guajira y Vaupés, mientras que la mayor parte de la producción se concentra en Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar y Caldas[318].
316. En el transcurso de 2023, Colombia produjo 61,3 millones de gramos de oro[319], de los cuales 42,8 millones salieron de Antioquia, 8,2 millones del Chocó, 3,74 de Bolívar, 2,64 de Córdoba y 1,64 de Caldas. La región de la Amazonía representa apenas una porción muy pequeña de estas cifras, con aproximadamente 1.01 millones de gramos, de los cuales 650 mil se extrajeron de Nariño, 294 mil del Cauca, 60 mil del Guainía, 508 del Meta y 64 del Vichada. Durante el primer semestre de 2024[320], Colombia produjo 28.3 millones de gramos, de los cuales 21,4 millones se obtuvieron en Antioquia, 3.7 millones en el Chocó, 1,1 millones en Bolívar, 698 mil en Caldas y 627 mil en Córdoba. En este período se extrajeron 270 mil gramos de la región amazónica: 138 mil en Nariño, 124 mil en el Cauca y 9.500 en el Guainía.
317. De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, para el primer semestre de 2023 había 2.055 títulos mineros para la extracción de oro, en un área de 1.934.609 hectáreas, equivalentes al 1,69% del territorio nacional[321]. De estas, 522 estaban en etapa de exploración, 166 en construcción y montaje, y 1.367 en explotación. La ANM resalta que había 3.410 solicitudes de contrato de concesión en trámite, para 4.470.883 hectáreas (el 3,92% del territorio nacional)[322]. Indica que no hay títulos mineros para la extracción de oro en los departamentos del Amazonas y el Vaupés[323]. Según sus registros, la mitad del oro obtenido entre 2021 y 2022 no se dio en el contexto de un título minero[324]. La ANM también informa que, a julio de 2024, había 11 solicitudes para la extracción de oro en trámite en el Vaupés, en el área que se traslapa con el macroterritorio[325].
318. UNODC menciona los siguientes impactos en el entorno y las comunidades asociados a la minería de oro de aluvión en fuentes de agua: pérdida de la capacidad hídrica, cambio de cauces de los ríos, sedimentos ubicados al borde de los ríos que taponan los cauces y afectan la navegabilidad y el transporte por disminución del caudal. Aislamiento de las comunidades, dificultades en el suministro de agua y la disposición de alimentos; alteración del paisaje asociada a pérdida de vegetación, destrucción de suelos, pérdidas de servicios ecosistémicos de la naturaleza; debilitamiento de los diques naturales de los cuerpos de agua, con riesgos de rompimiento diques y, en consecuencia, amenazas a la integridad de los operarios y las comunidades aguas abajo, pérdida de cultivos, cosechas, entre otros.
319. Al moverse ahora desde la fotografía presente de la nación y la minería para enfocarse en el macroterritorio, la Sala debe señalar que no cuenta en este momento con el número exacto de títulos mineros y de zonas solicitadas por sustracción de áreas de reserva forestal en el macroterritorio de los jaguares del Yuruparí, en buena medida, debido a la falta de respuesta de las autoridades accionadas.
320. Así, de acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM) no es posible determinar el número de títulos porque no ubica al macroterritorio en sus bases de datos. Sin embargo, la misma agencia remitió un listado de todos los títulos mineros de la Amazonía, que son más de 300, y es posible observar que en dos de los departamentos donde cruzan los ríos que definen el macroterritorio (Caquetá y Vaupés) hay 2 títulos que incluyen la posibilidad de extracción de oro, mientras que los demás se encuentran en especial en Putumayo, Meta y Casanare, y ninguno aparece en el Departamento del Amazonas[326].
321. Según su escrito, la Agencia Nacional de Minería intentó ubicar un resguardo con el nombre macroterritorio de los jaguares del Yuruparí.
322. Pero, como se explica con más detalle en el Libro Azul, el macroterritorio es una figura de manejo territorial concertada para la defensa de los intereses de muchos pueblos amazónicos, representados al inicio de este trámite por las AATI accionadas (o consejos) y cuyas resoluciones de reconocimiento de territorios étnicos fueron reseñados en la acción de tutela[327]. Justamente por esta razón, la Sala dio acceso a las autoridades accionadas y vinculadas al escrito de tutela y dio traslado de las intervenciones donde se precisa el alcance de este espacio de gestión cultural.
323. La posición de la Agencia Nacional de Minería suscita entonces diversos problemas. No solo una lectura parcial de la acción de tutela, y la indiferencia a los llamados de este Tribunal, sino además pasar por alto los 3,3 millones de hectáreas del núcleo del macroterritorio, desde el argumento según el cual no conoce la totalidad del macroterritorio. Como el proceso de formación de aquellos resguardos comenzó formalmente en 1986, durante el gobierno de Virgilio Barco y los pueblos no han cesado su camino hacia su reconocimiento como entidades territoriales indígenas, debe la Sala concluir que una posición como la de la Agencia es inadmisible y constituye, en sí misma, un desconocimiento de los derechos de los pueblos reunidos a través de las accionantes.
324. Consciente de la necesidad de acercar los discursos y propiciar una comprensión compartida del problema jurídico, la Sala convocó a la Agencia a la sesión de diálogo frustrada con el propósito de conocer, sobre las líneas de pensamiento y las coordenadas físicas y culturales propuestas por los accionantes, su posición definitiva. Es decir, mediante un ejercicio cartográfico y en el marco de una construcción del conocimiento interinstitucional a partir del diálogo. Pero la imposibilidad de concretar aquel espacio de comprensión, lamentable sin duda en la construcción del Estado plural y diverso, no conduce a la imposibilidad de comprender la naturaleza de la afectación constitucional denunciada. Para ello resultan importantes los siguientes acápites.
Es indiscutible la existencia de altos niveles de mercurio y metilmercurio en las fuentes de agua del macroterritorio, con independencia de que sea necesario adelantar estudios para determinar las tasas exactas del fenómeno
325. En contraste con la información relativamente amplia sobre la minería del oro en el país, el Estado no cuenta con cifras oficiales sobre el uso de mercurio[328] y se sabe poco sobre sus dinámicas, rutas y actores[329]. Tampoco existe información actualizada y suficiente sobre la extracción informal e ilegal de oro. El último censo minero se realizó hace casi quince años[330] y los departamentos amazónicos no fueron incluidos por el tamaño de la población, la producción de oro reportada y otros indicadores como la deforestación[331]. Además, casi no hay estudios sobre la presencia de metales pesados en los sistemas acuáticos y terrestres de la Amazonía colombiana[332]. Las cifras sobre el mercurio son inciertas en lo nacional y, por consecuencia, lo son en lo territorial.
326. La Sala consultó también el Plan Único del Mercurio, es decir, el instrumento construido desde el sector central para la eliminación definitiva de la sustancia en el país y, por lo tanto, para avanzar en el cumplimiento del Convenio de Minamata, así como los planes sectoriales que han sido desarrollados por siete ministerios (Salud, Ambiente, Transporte, Comercio, Relaciones Exteriores, Interior) y concluyó que se encuentra en una fase de diseño institucional, al tiempo que ninguno de los planes sectoriales se ocupa de la región de la Amazonía, de manera que su efectividad para enfrentar el problema que día a día lesiona la integridad de las comunidades debe considerarse nula.
327. De otra parte, la Sala advierte que la Ley 1658 de 2013 creó un Registro de Usuarios de Mercurio, el cual debía consolidar datos sobre importación, comercialización y uso del mercurio. No obstante, dicha herramienta no resulta eficaz de cara al caso bajo estudio, entre otros factores, por la discusión acerca de la existencia de minería legal de oro dentro del macroterritorio. Sin embargo, frente a los vacíos en la información, asociados también a los problemas de la política minera basada en la dicotomía legal-ilegal, en el caso concreto han resultado de utilidad no solo las pruebas practicadas y los estudios científicos sobre los niveles de contaminación por mercurio, sino también el monitoreo satelital que realiza de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el cual permite identificar y monitorear la minería de aluvión en las distintas regiones del país y en fuentes de agua del macroterritorio.
328. A pesar de los obstáculos en el acceso a información más precisa, la presencia del mercurio en altas concentraciones y su transformación en metilmercurio en las fuentes de agua del macroterritorio está probada por sus huellas.
La contaminación por mercurio está comprobada
329. La contaminación de las fuentes hídricas colombianas ha sido probada tanto por la ciencia como en distintos procesos judiciales y por diversas autoridades públicas, al punto que la Universidad Nacional de Colombia, en su concepto ante la Corte Constitucional afirmó que no es necesario adelantar ningún estudio adicional, pues el mercurio no solo está en las fuentes de agua, sino que se mueve de manera constante en los cruces y telarañas del sistema fluvial colombiano.
330. Otras autoridades hicieron referencia a pronunciamientos en los cuales se ha señalado que existe contaminación por mercurio en el Río Atrato. El Ministerio de Salud. por ejemplo, señaló que en el marco de la Sentencia T-622 de 2016 viene adelantando el estudio en poblaciones de la cuenca del Río Atrato, en el territorio colectivo Zanjón de Garrapatero, en el territorio colectivo Aires de Garrapatero, cuenca del Río Cauca y Microcuenca del Río Teta Mazamorrero y sobre la comunidad indígena Awá, en el sur de Nariño.
331. Los estudios que se han realizado en la región[333] específica del macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí –entre los que se cuenta el de Parques Nacionales Naturales, la Universidad de Cartagena, Moore Foundation y el Ministerio de Ambiente– sobre personas pertenecientes a los pueblos representados por las accionantes muestran niveles alarmantes de contaminación en peces y personas, especialmente en los pueblos indígenas, que encuentran en dichas especies la base de su alimentación[334]; y se sabe que la principal causa de contaminación por mercurio en la Amazonía es la minería de oro y su ingreso a los ecosistemas acuáticos[335].
332. Para el caso concreto, el mercurio detectado en el informe citado contiene un relato sobre la contaminación de fuentes hídricas, al tiempo que los criterios de la ciencia, incluidos los de la Asociación internacional de defensa ambiental, AIDA, o el del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible explican que el mercurio no desaparece de repente. Más aún, exponen las dificultades de todos los procesos conocidos para la descontaminación del agua. Sus altos costos y su reducida efectividad.
333. Es hora entonces de recorrer de regreso el camino dejado por las huellas del mercurio. Las personas que hacen parte de pueblos representados por las accionantes tienen trazas de mercurio (en especial, metilmercurio) en el pelo con niveles que exceden en una proporción de 17 a 1 el nivel seguro para el ser humano. El mercurio llegó a su organismo, con toda probabilidad, por el consumo de peces infectados por mercurio. En especial, los peces más grandes bioacumulan el mercurio en el curso de la cadena trófica. Los peces se envenenaron en su hábitat, los grandes ríos que delinean el macroterritorio. Y solo existe una hipótesis razonable y no controvertida que explica la presencia de altos niveles de mercurio en los ríos, la minería de aluvión, donde el metal se usa para hacer una amalgama (unión con otros metales), para luego evaporar el mercurio y obtener el oro.
334. Las fuentes utilizadas para llegar a esta conclusión no solo son confiables, sino también autorizadas y legítimas. Se trata del relato de las autoridades accionantes, que conocen el territorio y los problemas del entorno de manera directa, porque se complementan con estudios relevantes y de reconocida capacidad técnica; porque autoridades públicas como Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Ambiente han documentado el fenómeno de la contaminación de los ríos y la intoxicación o envenenamiento de la población; y porque las cifras de UNODC y UPME explican que la minería del oro no solo se ha convertido en una fuente de riqueza superior a la de la producción y tráfico de estupefacientes, sino que evidencian cómo se vienen realizando en fuentes de agua del macroterritorio, que no se realiza en condiciones adecuadas y sí ocurre en territorios excluidos de minería y en territorios de restricciones serias en la materia, como los de carácter étnico.
335. Así las cosas, las respuestas de las autoridades públicas vinculadas y accionadas dentro de este proceso se limitan a proponer que la minería ilegal se debe combatir o en señalar a otras autoridades, dejando en claro que no estiman que exista ningún problema adicional a considerar en el marco de sus competencias. Defienden ante todo la tesis de que sus funciones tienen que ver con la minería legal y no con la minería ilegal, de modo que, si las autoridades indígenas accionantes denuncian la ilegal, la materia únicamente atañe a la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Pública, o resultan insuficientes como en el caso de la Agencia Nacional de Minería, ampliamente mencionada.
336. Sin embargo, la contaminación de las fuentes de agua es indiscutible, y, como se expresa en el libro amarillo, sus consecuencias sobre la salud humana, muy graves. En este contexto, la Sala continuará el análisis, evaluando las razones de este abismo entre la información central y la que proviene del ámbito local y la ciencia.
Del análisis probatorio a las normas ambientales
337. Como se anunció, en el caso objeto de estudio existe información incontrovertible sobre la contaminación por mercurio, información profusa sobre la minería del oro, aunque no integral, y ausencia de información sobre la manera en que opera el uso del mercurio.
338. Pues bien, en lo que concierne al derecho al ambiente sano operan, entre otros, los principios de prevención, que se traduce en la adopción de acciones para evitar que ocurra un daño ambiental y de precaución, que ordena actuar frente a riesgos serios al ambiente aun cuando no exista certeza científica.
339. Sin perjuicio de que la certeza del daño en este caso existe, ambos principios son también útiles para determinar si el Estado viene cumpliendo sus obligaciones en torno al ambiente sano. Sobre la aplicación de estos principios en escenarios de contaminación ambiental que a su vez producen conflictos medioambientales, existe un pronunciamiento internacional que resulta de notable interés para la Sala, como se explica a continuación.
340. En la Sentencia de La Oroya contra el Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado por contaminación del ambiente asociada a las labores de una empresa minero metalúrgica. La Corte Interamericana recordó que los Estados tienen deberes de respeto (no contaminar y prohibir la contaminación)[336] y garantía (asegurar la eficacia del derecho)[337], las cuales se proyectan en un deber de regulación, fiscalización y veeduría y se articulan con las obligaciones especiales asociadas al derecho humano a un ambiente sano:
“157. En relación con lo anterior, la Corte considera que las obligaciones generales de respeto y garantía se concretan y complementan con las obligaciones específicas que surgen en materia de protección al derecho al medio ambiente sano, las cuales han sido reiteradas en la presente Sentencia (supra párr. 125). En particular, la Corte recuerda que, de conformidad con el principio de prevención de daños ambientales, los Estados tienen la obligación de llevar a cabo las medidas necesarias y utilizar todos los medios a su alcance para evitar que las actividades llevadas a cabo en su jurisdicción causen daños significativos al medio ambiente de conformidad con un estándar de debida diligencia que incluye el deber de regular, supervisar y fiscalizar dichas actividades. Este estándar de debida diligencia es aplicable tanto para las acciones de entidades públicas como privadas que realicen actividades que constituyan un riesgo posible para el medio ambiente”.
341. Para el alto Tribunal, en un escenario donde el Estado tiene pleno conocimiento de la contaminación y envenenamiento del ambiente, está en la obligación de actuar, con diligencia debida, y al máximo de los recursos y no hacerlo puede conducir a la responsabilidad del estado:
“De esta forma, el Tribunal considera que se encuentra probada la presencia de altos niveles de contaminación ambiental en La Oroya; las causas de dicha contaminación, y que el Estado conocía que ésta constituía un riesgo significativo para el medio ambiente y la salud de las personas. En razón de ello, la Corte procederá a analizar los hechos relacionados con el cumplimiento del Estado de sus obligaciones de regulación, supervisión y fiscalización de las actividades de metalúrgicas del [complejo minero La Oroya] CMLO, la cual fue operada por Centromin, una empresa estatal, y por Doe Run, una empresa privada que adquirió el CMLO en 1997”.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Oroya contra el Estado de Perú.
342. Esta decisión es significativa para el caso concreto, pues en esta ocasión el Estado colombiano, a través de distintas dependencias, cuenta con información oficial sobre una amenaza contra la vida de sujetos de especial protección en una región que no es solo relevante para sus habitantes, sino para el país y para el mundo. Y, aun así, no adopta medida alguna para enfrentar la situación. La posición de las autoridades, como se anotó, consiste en atribuir responsabilidad a otra autoridad y hacer caso omiso a las advertencias y decisiones de las accionantes que, debe enfatizarse, son también autoridades ambientales[338].
343. La dicotomía minería legal/minería ilegal a su vez ha conducido a las autoridades mencionadas a asumir una política indiferente al problema de fondo que subyace a los hechos denunciados y a la necesidad de generar estrategias de política pública distintas en función de los tipos de minería, y da lugar a políticas en esencia reactivas (Fuerza Pública y Derecho Penal, con una eficacia cuestionable, según la respuesta allegada por la Fiscalía General de la Nación a este trámite). A descuidar, para hablar con precisión, el diseño e implementación de políticas ambientales de remediación, recuperación, conservación y protección de una cuenca que es crucial para la protección de la vida en el planeta. Incluso, a evaluar sus programas y propósitos de formalización de la minería. Este enfoque, por ejemplo, no habla sobre la minería en zonas vedadas, con restricciones ambientales o que generan conflictos con pueblos étnicos.
344. Por su parte, las autoridades accionantes afirman que han prohibido la minería dentro del macroterritorio y que las autoridades no-indígenas (regionales, nacionales y corporaciones autónomas) no respetan esta decisión. Su rechazo a la minería se funda en dos razones. Una, asociada a su identidad, pues los minerales están allí por razones profundas vinculadas a su especial relación con sus tierras y territorios sobre las que se discute en el Libro Azul. Y otra, derivada justamente de la afectación por envenenamiento por mercurio.
345. Existen, en suma, dos maneras de concebir la minería dentro del macroterritorio. Una, que considera que el problema se reduce a la que no cuenta con permisos estatales y en especial a la que se hace aliada de los actores armados; y otra que considera que la extracción minera debe detenerse y, en especial, la que utiliza el mercurio para extraer el oro.
346. La conjunción de la minería del oro, la contaminación y la presencia del mercurio conducen a la Sala a una conclusión adicional, orientada por las inferencias propias del razonamiento deductivo. O la minería ilegal es un fenómeno mucho más amplio del que se describe y las medidas para controlarla son ineficaces, o la minería del oro es a su vez más amplia de la que se admite y, por fuerza de las pruebas científicas, utiliza el mercurio. En los dos casos, se impone la aplicación de los principios de prevención y precaución, así como la exigencia de una diligencia debida en el respeto, protección y garantía del ambiente a las autoridades estatales.
347. Además, el derecho internacional de los derechos humanos exige la aplicación de un enfoque participativo, y esta obligación en el caso colombiano va más allá, debido a la manera en que el pluralismo jurídico confiere funciones de gobierno y justicia a las autoridades indígenas, de modo que son precisos espacios de coordinación y articulación entre autoridades, en los distintos niveles territoriales y con los pueblos indígenas.
348. Todas las reflexiones expuestas conducen a una tensión jurídica muy relevante. Las autoridades públicas nacionales encargadas de la minería entienden que la minería legal está permitida y debe ser incluso promovida. Los pueblos reunidos en las autoridades accionantes entienden que toda minería y, especial la del oro, debe ser excluida del macroterritorio. Esta es una decisión que, afirman, han adoptado, pero que no ha sido efectiva por ausencia de respeto y espacios de coordinación con la institucionalidad no-indígena.
349. La Sala comienza por recordar que las autoridades indígenas son autoridades ambientales, de modo que sus decisiones deben ser, en principio, vinculantes. Pero advierte también que –como ocurre con toda autoridad en un Estado constitucional– sus competencias no son absolutas, sino que deben acompasarse con las de otras autoridades y entidades públicas, ser razonables y proporcionales, es decir, respetar los derechos fundamentales. Como en el macroterritorio concurren diversas competencias ambientales, podría ser adecuado realizar un ejercicio de ponderación constitucional para determinar cuál es la posición correcta.
350. Sin embargo, ante la respuesta insuficiente de las autoridades vinculadas al trámite y el envenenamiento indiscutible de las fuentes de agua, y la necesidad de iniciar trabajos para su limpieza, sin que la contaminación continúe, la Sala debe concluir que la decisión de los pueblos es necesaria, razonable y proporcionada. La contaminación por mercurio no es un asunto menor, como lo demuestra la experiencia infame de Minamata, y la ausencia de medidas para el control del mercurio solo redunda en el aumento de los niveles ya alarmantes de mercurio en la región. El mercurio no es eliminable, ni es fácil disponer del mineral, ello requiere ingentes recursos y una actuación coordinada y decidida del Estado.
351. Si bien el riesgo por envenenamiento de mercurio de sujetos colectivos e individuales de especial protección debería ser suficiente para defender la razonabilidad de la medida, la Sala observa también que las cifras oficiales no muestran a la región como un lugar estratégico para la protección de los efectos del mercurio, mientras que existe un consenso científico y normativo acerca de la importancia de la región para la vida.
352. En suma, en este caso se está hablando de ríos que hacen parte de la cuenca que mayores servicios ambientales presta al planeta y de la supervivencia de sujetos colectivos de especial protección constitucional. Por eso, se imponen remedios acordes a la situación descrita.
353. Para avanzar hacia un estado de cosas donde el riesgo por envenenamiento de mercurio disminuya para esta generación y las futuras, y considerando otros principios constitucionales, como la estabilidad en las relaciones jurídicas, es necesario analizar dos escenarios. El de los trámites de licenciamiento y el de las concesiones activas. En este marco, y considerando que la minería legal en la Amazonía es hoy en día marginal (casi insignificante) en el universo de la minería del oro del país a la que se atribuye un fortalecimiento del producto interno bruto (ver cifras UPME), la Sala ordenará la suspensión inmediata de todo trámite de licenciamiento en el macroterritorio, al menos, mientras se cumplen las órdenes de remediación de esta providencia.
354. Por otra parte, en lo que tiene que ver con el concepto de minería ilegal (que, además, supone una vaguedad que va de la minería criminal a la no formalizada, y de esta a la de subsistencia), la Sala estima necesario adoptar medidas para la adecuación de las estrategias conocidas en este proceso. Así, las autoridades públicas que hacen un uso de la fuerza del Estado de naturaleza reactiva, en iniciativas como el plan Artemisa y las burbujas ambientales, deberán (i) evitar el uso de medios para destruir maquinaria, debido a los daños colaterales de especial gravedad que produce en las fuentes de agua (por ejemplo, privilegiando la incautación sobre la destrucción) y (ii) iniciar un diálogo con los pueblos del macroterritorio de los Jaguares para que el uso de la fuerza del Estado sea compatible con la vida digna e integridad de los pueblos y sus miembros.
355. Es imprescindible, entonces, la aplicación del principio de acción sin daño y la articulación entre autoridades también en la dimensión reactiva.
356. Por último, la Fiscalía General de la Nación, encargada del ejercicio de la acción penal informa que ha priorizado la investigación de daños ambientales y de delitos asociados a la minería criminal, lo que debería considerarse el inicio de una actuación diligente, pues, en efecto, las estrategias de contextos e investigación de grandes crímenes mediante la priorización es necesaria ante un fenómeno de las dimensiones analizadas. Infortunadamente, su propia intervención abre profundas preocupaciones a la Corte Constitucional.
357. Por una parte, porque el ente investigador afirma que no cuenta con personal capacitado para la comprensión de estos delitos. Por otra parte, porque el ente se refiere a territorios del país como zonas inhóspitas. En este orden de ideas, se adoptarán medidas para que la Fiscalía General de la Nación tenga acceso al conocimiento de los pueblos accionantes (Libro Azul, identidad y territorio) y se ordenará que disponga lo necesario, dentro de la siguiente vigencia fiscal, para la formación técnica de los funcionarios que trabajan en territorio.
358. La Amazonía colombiana no debería ser considerada por una autoridad pública tan importante como la Fiscalía General de la Nación solo desde la perspectiva de un lugar inhóspito. Primero, porque no es una afirmación que corresponda al conocimiento alcanzado en esta providencia sobre la región y que en buena medida hace parte ya de la conciencia de la humanidad. La Amazonía hospeda a tantas especies de plantas y animales, a tantas fuentes de agua y ríos, es la cuna y hogar de tal diversidad humana, biológica y cultural, que el adjetivo está, en efecto, fuera de su lugar. Segundo, porque la población humana y los bienes del entorno son también sujetos de protección a través de sus actuaciones, de manera que la aproximación hostil a sus territorios implica desde el inicio una lesión a su identidad. Y, tercero, porque La Amazonía, antes que lugar hostil, es un lugar estratégico para el ciclo del agua y para enfrentar la crisis climática.
359. Antes que un lugar inhóspito, es un territorio que hay que respetar y en lo posible no intervenir, porque es el pulmón de la humanidad, y que tal respeto incluye el respeto por los pueblos que han ayudado a mantener vivo este pulmón. Vivo dentro del macroterritorio, en toda la región amazónica, en el país y en el mundo.
5. Remedios (estrategias de limpieza y conservación)
360. Como está comprobada la contaminación por minería del oro, corresponde a la Sala determinar las mejores medidas para propiciar la limpieza de las fuentes de agua (remediación ambiental) y, sobre todo, para evitar que el envenenamiento continúe.
361. De acuerdo con la información recabada en el expediente (en especial, en las intervenciones de AIDA), junto con indagación en fuentes abiertas, Actualmente (en especial, en el Instituto Nacional de Salud del Perú), se han investigado y desarrollado diversos métodos para la descontaminación ambiental por sustancias como el mercurio. En la siguiente tabla se resumen algunas de las más conocidas para la purificación de agua, con un propósito ilustrativo[339]:
Tabla 2. Métodos de descontaminación de agua por metales pesados. Elaboración de la Sala.
|
Tratamiento biológico con microorganismos |
Se usan microorganismos, con el fin de aprovechar sus mecanismos biológicos y bioquímicos para cambiar las características de los contaminantes. Principalmente usan bacterias y hongos que absorben o fijan el mercurio. |
|
Tratamiento biológico con especies vegetales |
También llamada fitorremediación. Implica el uso de plantas y algas que absorben el mercurio del agua y el suelo. Existen especies que pueden remover mercurio y otros elementos tóxicos[340] como algunos helechos (Pteris vittata, Pteris cretica), la mostaza india (Brassica juncea), el girasol (Helianthus annuus) y el buchón de agua (Eichornia crassipes). |
|
Coagulación, floculación o precipitación[341] |
En este método se utilizan dos compuestos: (i) floculantes, que producen la agregación de partículas coloidales para permitir una separación rápida entre sólidos y líquidos; y (ii) quelantes, que se unen con firmeza a los iones metálicos. Tienen usos médicos en el tratamiento por envenenamiento con metales tóxicos. |
|
Electroquímicos |
Corresponden a los procesos en los que se utilizan reacciones de oxidación[342] y reducción[343], que se conducen con dos electrodos que se encuentran en una disolución[344]. |
|
Ósmosis o filtración |
Esta técnica utiliza una membrana selectiva de unos determinados tipos de iones[345], para poder separar los solutos que se encuentran en las fuentes hídricas. También puede ser inversa, y usar una membrana semipermeable[346] que separa soluciones en distintas concentraciones. |
|
Intercambio iónico |
Es un proceso químico en el que los iones disueltos no deseados en el agua[347] se intercambian por otros iones con una carga similar. El proceso de intercambio se produce entre un sólido (un material de resina, por ejemplo) y un líquido. Los iones deseables se cargan en el material de resina. Los iones entran en contacto con la resina de intercambio iónico y se intercambian con los disponibles en la superficie de la resina[348]. |
|
Campos magnéticos o eléctricos |
Se usa un material adsorbente[349] altamente poroso para que actúe como una matriz magnética. Permite la eliminación de especies metálicas complejas e iones de una disolución. |
362. A pesar de la pluralidad de métodos para la limpieza de las fuentes de agua, su aplicación enfrenta enormes desafíos en términos logísticos, son costosas e implican tecnología de punta. La asociación AIDA informa, por ejemplo, que los principales métodos, desarrollados en especial en Japón, podrían ser ineficaces en fuentes de agua del volumen de las que conforman la cuenca del Amazonas y de las que definen las coordenadas del macroterritorio de los jaguares del Yuruparí.
363. Más allá de los obstáculos que se identifican en torno a las posibilidades de remediar la contaminación, el Estado debe iniciar sus trabajos en esa dirección. En consecuencia, la Sala ordenará que se inicie un estudio bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el que se determine cuáles son los métodos más adecuados para remediar la contaminación del mercurio en el Bioma Amazónico (región Colombia). Para esta tarea, podrá apoyarse en instituciones públicas como el Instituto Sinchi, en las instituciones de educación superior y, en especial, en los mecanismos de coordinación internacional previstos en el Convenio de Minamata.
364. No corresponde a la Sala definir la manera de realizar este estudio, pues para hacerlo la administración pública cuenta con las mejores herramientas, más allá de las ideas ilustrativas expuestas. La Sala parte del hecho de que ya existen estudios iniciales sobre la situación de las fuentes de agua, y un conocimiento acumulado en la comunidad internacional acerca de las prácticas que deben adoptarse frente a la contaminación por mercurio, razón por la cual esta orden no deba superar el mediano plazo.
365. Por otra parte, es necesario iniciar un plan de remediación de las fuentes de agua contaminadas por mercurio, suspender los procesos de sustracción de áreas en el macroterritorio e iniciar un diálogo en torno a las actividades que hoy en día cuentan con autorización para la extracción de minerales y, en especial del oro, dentro del macroterritorio para determinar su permanencia. Es necesario señalar que, en este punto, de nuevo, existen dos aspectos por considerar. El primero es la decisión de los pueblos de prohibir de manera definitiva la actividad a partir de su concepción de manejo del territorio y sus facultades como autoridades ambientales. El segundo, las decisiones adoptadas ya por el Estado. Es necesario advertir también que las concesiones no generan derechos adquiridos y que pueden ser suspendidas por razones como la contaminación o el envenenamiento de seres humanos. Esta medida debe integrarse en una discusión más amplia acerca de la vocación de la Amazonía colombiana.
366. Ahora bien, de nada serviría adelantar un trabajo monumental para la extracción del mercurio, su manejo o depósito en lugares seguros, si se sigue vertiendo en las fuentes de agua. En este orden de ideas, es para la Sala imprescindible que los ríos descansen y que no se adelanten actividades mineras en aquellas fuentes que circundan el territorio. Es necesario también que el Estado valore, de forma adecuada, interdisciplinar y con apoyo en el conocimiento de los pueblos étnicos, la vocación del suelo y el agua[350].
6. Remedios institucionales
367. Las autoridades indígenas han prohibido el oro en el macroterritorio. La Corte Constitucional ha reconocido y reivindicado el papel de las autoridades de los pueblos indígenas como autoridades ambientales en diversas sentencias y, de manera reciente, en la Sentencia T-248 de 2024, sobre bonos de carbono. Sin embargo, en la medida en que la minería es una actividad permitida y promovida desde distintos gobiernos, es necesario determinar si la prohibición definitiva de la minería es válida en el macroterritorio.
368. La Corte Constitucional ha constatado la ausencia de articulación de las entidades públicas no indígenas frente a los problemas denunciados. Para comenzar, las autoridades niegan conocer el macroterritorio de los jaguares del Yuruparí. Esta es una posición inadmisible debido a que, si bien es una figura de creación reciente, las autoridades indígenas accionantes (Acima, Aciya, Aciyava, Acaipi y Aatizot), algunas de las cuales son hoy en día consejos indígenas, llevan un proceso organizativo de muchos años, que, en su dimensión más reciente, se relaciona con la entrega de los resguardos por parte del presidente Virgilio Barco a los pueblos amazónicos.
369. Estos procesos organizativos continúan con la constitución de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI), una figura propia del Decreto 1088 de 1993, ya dentro del marco de la Constitución Política de 1991 y existen diversas resoluciones que reconocen su existencia. Los pueblos explican además en la acción de tutela que el macroterritorio es un espacio donde confluyen distintas autoridades, distintos pueblos y diferentes sistemas de derecho propio, al tiempo que aportan información cartográfica.
370. La contaminación de mercurio actual, al parecer, no podrá remediarse de manera definitiva, pero la contaminación deberá suspenderse, no solo para garantizar la pervivencia de los pueblos accionantes y su modo de gestión del mundo y el territorio, sino también para que los ríos que hacen parte de la cuenca hidrográfica más importante del mundo sigan siendo bienes de indiscutible valor para la preservación de la vida en el planeta.
371. En conclusión, la minería del oro está presente en el macroterritorio. Desde la perspectiva de la Agencia Nacional de Minería, es imposible definir su alcance, no hay títulos mineros concedidos actualmente en el macroterritorio, y actualmente se tramitan 11 licencias para la explotación de oro en el área en la que se ubica[351]. Desde los ojos de los pueblos, esta actividad debe erradicarse pues lesiona no solo el entorno sino el ejercicio de la identidad. Los rezos-curación, el respeto por su condición de autoridades indígenas (Libro Azul o sobre el árbol de la vida). La contaminación de las fuentes de agua se hace más intensa cuando el mercurio se torna en metilmercurio y se amplifica en la cadena trófica. La afectación de las fuentes de agua atenta contra la salud y la pervivencia de los pueblos representados por las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas y consejos accionantes (Libro Amarillo, o sobre los alimentos y el bienestar).
372. En este punto es fundamental destacar que La Amazonía refleja una territorialidad compleja, atravesada por múltiples intereses y perspectivas de mundo. Por un lado, está La Amazonía como bioma y cuenca estratégica para (i) la regulación del ciclo hídrico, que impacta directamente en la provisión y disponibilidad de agua dulce en el país; y (ii) la absorción de carbono, fundamental para reducir las emisiones de gases efecto invernadero a la atmosfera. Con ello, La Amazonía es una región indispensable para hacer frente al cambio climático y aportar a la supervivencia de la especie humana. Así, las afectaciones producidas en los ecosistemas ponen en riesgo no solo el patrimonio natural de la nación, sino el de toda la humanidad.
373. Por otro lado, La Amazonía como territorio étnico representa un lugar central en la historia de origen y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Dentro del territorio se encuentran los sitios sagrados que hacen parte de esa historia y cosmovisión. Las prácticas ancestrales están estrechamente ligadas al territorio y a las dinámicas ecológicas propias de los sistemas Amazónicos. Así, cualquier alteración ecológica afecta directamente las tradiciones y cotidianidad de los pueblos, lo cual, a su vez, impacta su subsistencia.
374. Adicional a ello, la extensión total de La Amazonía es compartida por ocho países latinoamericanos. Si bien cada país tiene competencia respecto de la porción de La Amazonía que tiene bajo su jurisdicción, es necesario comprender que, desde una perspectiva ecológica y étnica, los referidos límites no existen, pues La Amazonía es toda la región de bosque tropical húmedo que se encuentra en los referidos países. Así, las afectaciones en una zona de La Amazonía inevitablemente inciden en otras que pueden estar bajo la jurisdicción de otro país.
375. En consecuencia, las estrategias diseñadas e implementadas por el Estado colombiano para enfrentar las problemáticas de La Amazonía pueden ser insuficientes e inapropiadas si no se piensan en clave de diversidad cultural e interdependencia ecosistémica. Es fundamental adoptar estrategias que impliquen un diálogo intercultural e interdisciplinario que involucre al Macroterritorio, a La Amazonía colombiana, y al bioma Amazónico y su cuenca.
376. Se trata de una discusión Macroterritorial, nacional, regional y mundial en la que debe pensarse la vocación de la región. Así como el Estado colombiano ha definido la vocación del suelo en ciertas regiones ecológicas del país y ha determinado si son áreas protegidas, es necesario pensar una vocación para La Amazonía en la que se permita la supervivencia de los pueblos étnicos y se garantice el uso sostenible de los recursos naturales. Esta conversación debe contar con voces provenientes de los pueblos indígenas, la academia, la ciencia, la ciudadanía, las autoridades colombianas, y todas las personas interesadas en el valor de la región para la humanidad.
377. Así las cosas, la Sala declarará la necesidad urgente de (i) proteger el conocimiento ancestral de la Gente de Afinidad del Yuruparí, (ii) garantizar la conformación de las entidades territoriales indígenas[352]; (iii) reconocer las competencias de sus autoridades; y (iii) reconocer al macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí como espacio de coordinación para la gestión territorial y ambiental conjunta propia de los consejos accionantes y (iv) ordenar su protección inmediata e integral.
378. La Sala ordenará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible coordinar la creación de una instancia de diálogo en materia de ambiente y minería. En esta participarán (i) representantes de los consejos o autoridades indígenas accionantes, (ii) un representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; (iii) un representante del Ministerio de Minas y Energía; (iv) un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; (v) un representante del Ministerio del Interior; (vi) un representante del Departamento Nacional de Planeación; (vii) un representante de la Agencia Nacional de Minería; (viii) un representante de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de La Amazonia (Corpoamazonía) y un representante de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA); (ix) un representante de cada una de las gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés; y (x) un representante de Parques Naturales Nacionales. Se aclara, además, que el Ministerio podrá definir espacios parciales de coordinación y reuniones periódicas de todas las convocadas para analizar el avance integral en la protección de la identidad y el territorio.
379. La Sala ordenará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que realice un estudio de línea base sobre el nivel de contaminación de las aguas del macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí, en el término de seis (6) meses, contados a partir de la instalación de la instancia de diálogo ordenada en esta providencia. Para el cumplimiento de esta orden, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (i) adelantará, en el marco de la instancia de diálogo que se creará, un proceso de concertación con las autoridades indígenas, dentro del mes siguiente a la instalación de la instancia de diálogo referida, en el que se definirán las condiciones de ingreso al territorio para la toma de muestras y se indagará por los métodos de realización del estudio desde el principio de acción sin daño; (ii) adelantará el estudio con las instituciones y autoridades científicas que estime relevantes y consolidará los resultados del estudio; (iii) y rendirá un informe sobre sus actuaciones a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación y efectuar la socialización en el macroterritorio.
380. La Sala ordenará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (i) realizar un estudio interdisciplinar (con autoridades científicas) e intercultural (con los pueblos accionantes) sobre los medios para la descontaminación o remediación de las fuentes de agua del macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí en el término de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta providencia; (ii) diseñar un programa de descontaminación de las fuentes de agua, en consulta con los pueblos interesados; y (iii) ponerlo en marcha. El programa permanecerá hasta que los niveles de toxicidad se reduzcan, controlen o desaparezcan, tomando como base estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud.
381. La Sala ordenará a la Agencia Nacional de Minería y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales la suspensión inmediata de los trámites de licenciamiento ambiental para minería de oro en el macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí. La suspensión se extenderá, por lo menos, hasta que (i) culminen los procesos de diálogo ordenados en esta providencia y (ii) exista una estrategia de remediación de las fuentes de agua en el territorio. La posibilidad de reanudar trámites de licenciamiento en el macroterritorio dependerá del resultado de los procesos de diálogo y de la comprobación científica de disminución en el grado de contaminación actual.
382. La Sala ordenará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y los consejos o autoridades indígenas accionantes, inicie un proceso de evaluación sobre los impactos ambientales de las actividades de exploración y explotación minera derivados de concesiones vigentes dentro del macroterritorio y, de ser el caso, adopte los ajustes o suspensiones necesarias para remediar los ríos y asegurar la vida de los pueblos representados por los consejos o autoridades indígenas accionantes.
383. La Sala ordenará a las autoridades del orden nacional con competencias en materia de ambiente y minería que, bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, inicien un proceso de evaluación sobre los efectos que las concesiones mineras en funcionamiento dentro del macroterritorio en el ambiente y, de ser el caso, que se adopten los ajustes o suspensiones necesarias para preservar el ambiente, remediar los ríos y asegurar la vida de los pueblos representados por las autoridades o consejos indígenas accionantes.
384. Considerando la importancia de la región de La Amazonía, la Sala ordenará también el inicio de un proceso de diálogo intercultural e interdisciplinario destinado a propiciar políticas que tomen como punto de partida la vocación ambiental de los territorios de La Amazonía, y, en particular, la protección de las fuentes de agua. Esta orden se adoptará con efectos inter comunis, pues su propósito es integrar a todos los interesados en la región de La Amazonía en la comprensión de su valor para la humanidad.
385. Adicionalmente, la Sala exhortará al Congreso de la República a que evalúe la expedición de normas que promuevan la conservación ambiental de La Amazonía y la remediación de los impactos de la contaminación en las fuentes de agua. Por tratarse de un exhorto, su cumplimiento debe darse dentro del margen de configuración del derecho con el que cuenta el Congreso. Sin embargo, es necesario advertir que la adecuación del orden normativo para la vigencia de los derechos humanos es una obligación del Estado colombiano.
386. Además, la Sala ordenará al Ministerio de Relaciones Exteriores que active los mecanismos de cooperación internacional, así como aquellos previstos en el Convenio de Minamata para la limpieza de las fuentes de agua. En especial, deberá iniciar las acciones necesarias para activar al Comité creado en el artículo 14 del Convenio de Minamata, así como los dispositivos de cooperación señalados en el artículo 15 del mismo instrumento, en virtud de los principios de cooperación, justicia ambiental y derechos de las generaciones venideras.
387. La Sala Ordenará al Ministerio de Defensa que lidere la adecuación de las iniciativas de lucha contra los delitos ambientales para que estas no tengan un carácter exclusivamente reactivo. Que se construyan en diálogo con los pueblos indígenas, y, en especial, que no generen daños derivados de la llegada de la Fuerza Pública a las comunidades, así como del uso de medios para combatir la minería ilegal que culminan por contaminar las fuentes de agua.
388. La Sala ordenará a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Comando General de las Fuerzas Militares crear un programa de capacitación para la investigación de delitos ambientales e informar sobre los resultados del mismo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Defensa, con miras a avanzar en la coordinación interinstitucional para el control del daño ambiental.
389. Finalmente, la Sala ordenará al Ministerio de Defensa que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lidere la adecuación de las iniciativas de lucha contra los delitos ambientales para que no tengan un carácter exclusivamente reactivo. Estas deben construirse en diálogo con los pueblos indígenas, y, en especial, no generar daños derivados de la llegada de la Fuerza Pública a las comunidades, así como del uso de medios para combatir la minería ilegal que culminan por contaminar las fuentes de agua. El Ministerio de Defensa deberá rendir un informe de resultados a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.
El árbol de la vida, identidad y territorio
“Para nosotros el Territorio es la expresión de la vida misma, en él coexistimos con el agua, lo seres espirituales, los seres de la naturaleza, los árboles; el Territorio es un todo y somos todos al mismo tiempo. En el Territorio los ríos, los cerros, el bosque y los elementos que se encuentran dentro de la tierra, están interconectados y son interdependientes. (…) De esta relación permanente depende la integridad de nuestra vida física y espiritual”.
Autoridades indígenas accionantes. Escrito de tutela.
“Les traigo mi saludo, les vengo a decir una buena noticia, una palabra de verdad: por fin, la tierra que es de ustedes es de ustedes”.
Virgilio Barco Betancur, 1988[353].
Primera Parte. El diálogo social, intercultural e interinstitucional
1. La palabra escrita de los jaguares. Defensa de la identidad y el territorio según la tutela
390. Cinco asociaciones de autoridades tradicionales o AATI presentaron la tutela. Hoy en día, algunas de ellas se han constituido en consejos indígenas, en un ejercicio propio de definición de sus formas de gobierno. En su relato resuenan reivindicaciones de cerca de treinta pueblos de la Amazonía adscritos a tres familias lingüísticas.
391. Para hablar de las personas, comunidades y pueblos accionantes, la Sala se referirá a la Gente o los Jaguares con Afinidad del Yuruparí, pues de esta manera se auto reconocen en el escrito de tutela y otras actuaciones ante la Corte Constitucional.
392. La Amazonía continental es una región estratégica para la humanidad. El bioma amazónico agrupa buena parte de las mayores fuentes de agua en el mundo y el mayor número de especies vegetales y animales. Es un lugar imprescindible para la vida. La Amazonía colombiana es un fragmento de ella, que abarca más del 42% del territorio nacional, seis departamentos de manera integral y cuatro de manera parcial. Allí residen los pueblos representados por las autoridades accionantes.
393. La región está marcada y definida en torno a grandes ríos. Su nombre proviene directamente del eterno Amazonas y su cuenca se bifurca en un sinnúmero de ramas, entre las que se cuentan ríos como el Orinoco o el Casanare. De acuerdo con los accionantes, el macroterritorio está ubicado en una zona que incluye completamente las cuencas de los ríos Mirití-Paraná y Pirá-Paraná, la cuenca alta del río Tiquié y la cuenca baja del río Apaporis, todos afluentes del Caquetá.
394. En las historias de origen de la Gente con Afinidad de Yuruparí, los ríos que definen del territorio surgieron del árbol de las aguas. Los pueblos accionantes explican que el macroterritorio es una zona de seis millones de hectáreas conectadas por relaciones sociales y ambientales y las autoridades accionantes se encuentran en su núcleo, donde las AATI y consejos accionantes comprenden una extensión aproximada de 3,3 millones de hectáreas. Allí, la conservación de la vegetación y los árboles es cercana al 98%.
395. Las autoridades accionantes explican que han adelantado un proceso de reivindicación territorial a lo largo de la historia, acudiendo a diversas figuras de protección previstas por el ordenamiento nacional. Han constituido resguardos, cuentan con instrumentos de protección dentro de los parques naturales (en especial, el Yaigojé-Apaporis), han conformado asociaciones de autoridades tradicionales indígenas y algunas se han constituido en consejos, en el marco del proceso de implementación del Decreto ley de 2018.
396. También denuncian que las autoridades públicas no indígenas desconocen sus funciones como autoridades ambientales, y no cuentan con mecanismos de articulación, al tiempo que generan obstáculos para la constitución de las entidades territoriales indígenas o ETI.
397. El conocimiento de los Jaguares y las personas con afinidad de Yuruparí ha sido reconocido por las autoridades no-indígenas del país. Así, el Ministerio de Cultura incluyó el conocimiento de los jaguares del Yuruparí en la lista del patrimonio inmaterial, y, con posterioridad, la Unesco los incluyó en el patrimonio de la humanidad.
398. Sin embargo, su territorio y su identidad están en riesgo por diversos motivos y, en especial, por la minería de oro; una actividad que han declarado ilegal (de manera definitiva), pues los minerales fueron depositados allí por los primeros ancestros, y los sabios actuales los necesitan para realizar los rezos curación que mantienen la salud de la naturaleza, el territorio y el entorno. Los capitanes y líderes se encuentran amenazados por su defensa del territorio.
399. En la sesión técnica realizada el 2 de diciembre de 2022, los representantes de los pueblos accionantes profundizaron en distintas direcciones, como se muestra en el siguiente acápite.
2. La palabra hablada. Sesión de diálogo intercultural
Nota conceptual, si bien el Yuruparí parece ser un concepto amplio y polisémico, para continuar la narración puede ser útil mantener en mente esta aproximación contenida en el libro Hee Yaia Godo-Bakari (o El territorio de los jaguares del Yuruparí[354]):
Hee (Yuruparí): el instrumento sagrado más importante y antiguo de los diferentes grupos étnicos del río Pirá. Con su uso los ~kubua deben arreglar y completar la acción creadora de los Ayawa. De acuerdo con los mitos, estos fueron entregados desde el origen cada grupo étnico, para hacer posible la organización del territorio.
A su turno, los Ayawa, de acuerdo con la cosmogonía de la Gente de Afinidad del Yuruparí, son los primeros ancestros de los pueblos. Son los dioses creadores del mundo visible, del territorio, de la selva, de la noche, del tiempo, de las épocas y de los lugares sagrados. (Para saber más, ver Glosario anexo y sus fuentes).
400. En la sesión técnica de diálogo intercultural, la Sala pudo profundizar en los hechos narrados por los accionantes.
401. El relato de los pueblos accionantes cuenta que, desde la Puerta de las Aguas (Delta del Amazonas), dos anacondas voladoras iniciaron su viaje hacia el territorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí. Durante su recorrido, las serpientes fueron dejando elementos y definiendo los sitios sagrados. Su viaje finaliza por el Departamento del Vaupés y, en especial, donde confluyen los ríos Apaporis, Mirití, Pirá-Paraná, Vaupés y Tiquié. Allí fue construida la Gran maloca. Esta narración fue compartida por los pueblos accionantes en el siguiente mapa, donde se puede ver el vuelo de las anacondas y una primera imagen de la Gran Maloca, sombreada en color rosado:
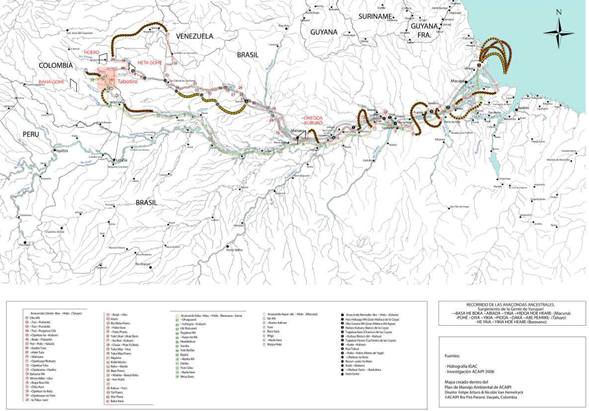
402. En la misma sesión, los accionantes y sus representantes explicaron que los pueblos amazónicos tienen afinidad con distintos elementos, como la coca, el tabaco y el yagé; y añadieron que la afinidad de los accionantes es con el Yuruparí, un instrumento, un rito, un elemento sagrado.
403. En torno a este mapa, la Sala siguió el hilo de pensamiento de los payés, quienes contaron que las anacondas entregaron el Yuruparí a los Ayawa (primeros ancestros de los pueblos). Y estos últimos se convirtieron primero en jaguares para luego ser los pobladores del macroterritorio. Cada año, en la gran maloca, y de la mano de las plantas sagradas –el yagé, la coca y el tabaco–, los sabios actuales, los payés, recorren y revisan con el pensamiento este primer camino. En la sesión, un payé dispuso la palabra desde su banco de pensamiento, frente al Delta del Amazonas:
“Entonces son esos puntos cardinales son lo que mantiene, ubica, el manejo de ese territorio. No es cualquier parte, desde la indicación de la entrada, asentamiento o donde narra la historia que es su conocimiento para manejar todo el mundo a partir de ese territorio de entrada. Cuando estamos diciendo, el mismo manejo del conocimiento tiene su estructura territorial. De la entrada hay un espacio donde se manejan los conocimientos especiales. Viene la parte central y la parte final. Entonces, dependiendo la ubicación de esto para el manejo del mundo, los sabedores van manejando de acuerdo a la indicación del tiempo. Para manejar el mundo, tiene su tiempo, dependiente ese tiempo ubicado adoptado y entregado por los creadores, por los Ayawa, es lo que se maneja hoy en día[355]”.
Sesión de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Reynel Ortega. Payé, Autoridad tradicional del Territorio Indígena Pirá Paraná. Pueblo Barasano, Comunidad Puerto Ortega (1:14:00[356])
404. Este rezo-curación de los lugares donde se encuentran los elementos sagrados se realiza cada año en el gran ritual del Yuruparí viejo. El camino que las anacondas voladoras recorrieron desde el Delta del Amazonas o Puerta de las aguas hasta el departamento de Vaupés o la gran maloca es el camino que recibe el trabajo curativo de los sabios:
“De dónde surgimos nosotros. En el origen de la humanidad, origen del mundo, se crearon también como indígenas. En nuestro mundo consiste el origen de la humanidad del hombre, de la mujer, y ese hombre y la mujer tiene un territorio. Los creadores, los Ayawa, entregaron el territorio, entregaron el conocimiento, entregaron a los pueblos indígenas, para administrar el conocimiento, para manejar el conocimiento, para garantizar el equilibrio de la vida, de la naturaleza, para poder vivir a través de esos conocimientos, nos entregaron ese territorio.
A partir de ahí nuestros diálogos, nuestros manejos, mantienen hoy en día desde el origen de la humanidad. No es invento de hoy hace cuatro años, hace cinco años, hace cien años, no. Desde el origen”.
Sesión de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Reynel Ortega. Payé, Autoridad tradicional del Territorio Indígena Pirá Paraná. Pueblo Barasano, Comunidad Puerto Ortega (1:08:18[357]).
405. Si se amplía ahora la visión, al final del recorrido es posible observar la Gran Maloca, como representación del macroterritorio.
406.
![]() Bajo el techo de la maloca
–imagen del mundo de los jaguares– se realizan las reuniones de la comunidad,
transcurre la vida familiar y se llevan a cabo los rezos-curación. La gran
maloca del mapa permite ubicar la comprensión territorial del territorio, entre
chorros, cachiveras y cerros. Una cachivera es un rápido, una corriente
de agua y, en el mapa de arriba, la Cachivera Yuruparí designa al río Vaupés,
mientras el Chorro del Jirijirimo, al igual que el Chorro de la Libertad
enmarcan también la presencia del río Apaporis.
Bajo el techo de la maloca
–imagen del mundo de los jaguares– se realizan las reuniones de la comunidad,
transcurre la vida familiar y se llevan a cabo los rezos-curación. La gran
maloca del mapa permite ubicar la comprensión territorial del territorio, entre
chorros, cachiveras y cerros. Una cachivera es un rápido, una corriente
de agua y, en el mapa de arriba, la Cachivera Yuruparí designa al río Vaupés,
mientras el Chorro del Jirijirimo, al igual que el Chorro de la Libertad
enmarcan también la presencia del río Apaporis.
407. En torno a este segundo mapa, los invitados continuaron su exposición.
408. La maloca es metáfora y experiencia diaria. En ella se realiza la vida de los pueblos, se desenvuelven las relaciones familiares y comunitarias. Y, además del hogar, la gran maloca es representación del cosmos, el legado de aquellas anacondas voladoras, la guarida del más profundo conocimiento de los Jaguares. Y desde la gran maloca se proyecta el pensamiento a los lugares sagrados. De acuerdo con las historias de origen, los antepasados ubicaron los elementos más importantes para la curación del territorio en distintos lugares, que se encuentran todos respecto al río Amazonas. Una vez más, resulta pertinente escuchar la voz de los jaguares:
“-El payé camina hasta el otro extremo del mapa, donde se encuentra el Vaupés y continúa con su exposición–: Venimos manejando desde allá, la ruta por la que vinieron los ancestros. Venimos manejando y la medida de lo que nos entrega a nosotros es el punto final, es donde nosotros concentramos en este territorio, administrando a través de esos conocimientos ancestrales. Curación, a través de cada una de las épocas del calendario ecológico cultural. Por lo tanto, desde aquí, nosotros hemos venido por todas estas rutas, todos los conocimientos están entregados, es lo que se concentra acá y se denomina el territorio de los Jaguares del Yuruparí. Donde vivimos esos pueblos como portadores del conocimiento de los Jaguares. Por lo tanto, denominamos, para manejar estos territorios, somos portadores del conocimiento de los jaguares Yuruparí”.
Sesión de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Reynel Ortega. Payé, Autoridad tradicional del Territorio Indígena Pirá Paraná. Pueblo Barasano, Comunidad Puerto Ortega (1:16:00)[358].
409. El manejo territorial se asocia además al conocimiento del calendario ecológico cultural, donde se han definido las estaciones o rodo[359]:
“La diferenciación e identificación de las épocas que se suceden en un ciclo anual les permite a los grupos indígenas del Pirá organizar sus actividades rituales y cotidianas en el territorio (…). El calendario ritual –Rodori– es una ley ancestral que debe cumplirse, pues fue establecida para poder vivir de manera saludable e interactuar armónicamente con el medio natural. Por eso, los ~kubua realizan actividades rituales de curación ~Kaere y de prevención ~Wadore_ específicas en cada época del año para la protección del medio y de la gente. (…). Por medio de los rituales que se realizan (…) se cura y se adquieren conocimientos. La Curación es conocimientos, es historia, es palabras[360]”.
410. El calendario ecológico cultural conduce a una comprensión de las actividades de rezo-curación, así como de los elementos que pueden ser utilizados en distintos momentos del año para la vida, en especial, para la pesca. Cada estación tiene entonces unas características que pueden ser aprovechadas, pero también va acompañada por vedas y por rezos, curaciones y rituales especiales.
411. El calendario es un instrumento clave para el manejo de la naturaleza, “sin enfermedades, guerras, ni hambre”[361]. Así se curan también los frutales y las especies animales que son consumidas para la supervivencia de los pueblos.
3. La voz de las autoridades no-indígenas (nacionales, departamentales y autónomas)
412. En este acápite se incluyen las intervenciones que hablan sobre la identidad indígena y al territorio, al igual que aquellas que se refieren a la seguridad personal y colectiva de los accionantes.
413. La Gobernación de Vaupés explicó que, de conformidad con la Resolución 1690 de 2010 del Ministerio de Cultura, el macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí está comprendido por la zona de la asociación de capitanes y autoridades tradicionales indígenas del Río Pirá Paraná (ACAIPI). En su criterio, la zona declarada parque nacional Yaigojé-Apaporis no hace parte del macroterritorio. En lo que corresponde a Vaupés, el macroterritorio contempla las comunidades Yoaya, Puerto Córdoba, Jena, Puerto Moawi, Puerto Ortega Río Pirá, Villa Nueva del Pirá, Puerto Antonio Pirá Paraná, Santa Isabel Río Pirá, Santa Rosa y Puerto Amazonas. Es un territorio protegido como reserva forestal y resguardo indígena.
414. Añadió que no tiene conocimiento sobre la existencia de poblaciones no-indígenas dentro del macroterritorio y sus zonas aledañas[362]; e indicó que las actividades productivas de estas poblaciones reflejan un uso sostenible del ambiente bajo el sistema de chagras o cultivos de subsistencia. La Gobernación informó que cuenta con una secretaría de asuntos étnicos y comunitarios para la mediación con los pueblos indígenas y que en 2018 realizó un estudio sobre el impacto social y ambiental de la minería, de modo que allegó un informe trimestral de gestión de dicha Secretaría[363].
415. La Unidad Nacional de Protección (UNP)[364] reportó las órdenes atendidas en la “Ruta de Protección Colectiva”. Indicó que, de las autoridades accionantes, ACIMA y AIPEA cuentan con valoración de riesgo y recomendaciones del Comité CERREM, y medidas efectivas de protección[365]. En cuanto a ACIYA, ACIYAVA, ACAIPI y AATIZOT no cuentan con una evaluación de riesgo colectivo, pues no se registran solicitudes o gestiones realizadas por dichas comunidades para este propósito. También reportó que logró una articulación con el Ministerio de Interior y la Defensoría del Pueblo, para la capacitación permanente en enfoque diferencial étnico[366].
416. La Fiscalía General de la Nación expresó que la investigación de los delitos asociados a la minería ilegal y el daño ambiental es una de sus prioridades estratégicas y admitió que tiene conocimiento sobre su posible ocurrencia en la región que abarca el macroterritorio del Yuruparí. Sin embargo, informó también que existen desafíos muy serios para avanzar por esta ruta: (i) limitaciones de personal, en especial, con formación adecuada en función al componente técnico de las conductas que dañan el ambiente; (ii) limitaciones para el recaudo de elementos probatorios, por ejemplo, en casos de contaminación; y (iii) barreras logísticas, como el desplazamiento a lugares “inhóspitos” y retirados de los cascos urbanos. Esta dificultad también se presenta en torno a investigaciones de delitos contra líderes sociales del macroterritorio de Jaguares del Yuruparí[367].
4. De nuevo la voz de los Jaguares. Reacción a las respuestas recibidas
417. Durante el traslado de las pruebas recaudadas, las autoridades indígenas accionantes remitieron un escrito con diversas observaciones o reacciones. Indican que la Gobernación del Vaupés desconoce los verdaderos límites del macroterritorio, dado que este no solo incluye el área comprendida por la Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná (ACAIPI) sino también el Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis.
5. La voz de amigos del proceso (amicus curiae) y expertos
418. La Universidad Autónoma Latinoamericana, además de solicitar el amparo de los derechos de los accionantes, resaltó la identidad étnica de la Gente de Afinidad del Yuruparí como modelo de vida, su reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad, la protección jurídica que existe sobre su territorio bajo figuras como parques naturales y reservas forestales y la necesidad de abordar el asunto desde una perspectiva “distinta a la occidental”. Se refirió también a su carácter biocultural y la afectación que en este produce la minería, las omisiones del Estado, y el carácter ineficiente e insuficiente de las medidas adoptadas para controlar el fenómeno.
419. Dejusticia enfatizó en la importancia de avanzar en el reconocimiento de las entidades territoriales indígenas, en especial en la Amazonía, y planteó la necesidad de considerar la manera en que se podrían articular los remedios a aquellos derivados de la Sentencia en que la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonía como sujeto de Derechos.
420. Amazon Conservation Team insistió en que el territorio está íntimamente ligado con la supervivencia física y cultural de la gente de afinidad del Yuruparí, al punto de ser considerado como un derecho fundamental de los pueblos étnicos que habitan la Amazonía[368]. Para la Fundación GAIA, la extracción de oro ha traído un desconocimiento, debilitamiento e invisibilización de sus saberes y conocimiento tradicional[369], al tiempo que la OPIAC pide tomar en consideración que el pensamiento de los jaguares ha sido reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad[370].
Segunda Parte. Marco de protección relevante
“¿Quiénes somos los pueblos indígenas en las Américas? Somos sociedades originarias que descendemos de poblaciones que habitaban las Américas antes de la época de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales. Los pueblos indígenas nos caracterizamos por nuestra amplia diversidad demográfica, social, territorial, cultural, lingüística, jurídica y política, que incluye desde pueblos en aislamiento voluntario hasta pueblos que estamos presentes en las grandes ciudades. “Los pueblos indígenas somos un grupo de personas con derechos humanos y colectivos, cuyos Estados nacionales y organismos internacionales deben reconocer y proteger”. Aprendiendo y enseñando sobre nuestros derechos. (Publicación de la OEA) [371].
1. La identidad étnica. Derecho fundamental, condición de interlocución, raíz de otros derechos
421. Durante un período amplio del siglo pasado los pueblos indígenas del continente se vieron inmersos en una discusión sobre el sentido de la identidad indígena. Esta discusión tiene uno de sus momentos fundantes en el Congreso de Pátzcuaro (México), en 1940, donde se produjo la fundación del Instituto Indigenista Interamericano, el cual sostuvo reuniones bianuales durante más de medio siglo para hablar, entre otras cosas, del sentido de la identidad indígena.
422. Este proceso discurrió por dos grandes ramas. Una, que concebía a los pueblos como parte de los explotados del mundo y perseguía la superación de esta condición, incluso desde perspectivas marxistas enmarcadas en la lucha de clases. Otra, que defendía la diferencia, la especificidad de la cultura y, por lo tanto, la independencia y autonomía. Hacia 1970, la segunda tendencia se hizo dominante como se evidencia en el Congreso de Jamaica de 1971.
423. En el plano normativo, tras varios siglos en los cuales la relación del derecho internacional con los pueblos indígenas se movía entre la justificación directa del exterminio y la indiferencia, en el siglo pasado la Organización Internacional del Trabajo asumió el papel principal dentro del sistema de naciones unidas frente a los pueblos indígenas[372].
424. Y así, las discusiones de la identidad y los derechos de los pueblos se vieron plasmadas en procesos jurídicos de largo alcance[373]. En 1957, la Organización Internacional del Trabajo acogió el Convenio 107 de 1957, con una visión integracionista, es decir, una perspectiva según la cual el propósito de mejorar las condiciones básicas de vida de las personas indígenas, antes que a propender por el respeto de la diferencia cultural. En 1989, tras una discusión que finalmente involucró a las naciones indígenas, el paradigma quedó atrás. En la actualidad, la identidad étnica hace parte de los principales instrumentos del DIDH, como derecho autónomo y fuente de otros derechos. Aquellos que se atribuyen al sujeto colectivo.
425. La identidad étnica es pues un derecho humano y fundamental de los individuos y también de los pueblos, considerados como sujetos colectivos. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo[374] y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[375] establecen las líneas generales para la comprensión de la diferencia cultural.
426. En sus primeras disposiciones, destinadas a determinar los destinatarios de sus reglas, estándares y principios, estos instrumentos plasman algunos criterios para explicar la identidad étnica[376]. La identidad es, sin embargo, un concepto muy complejo, en términos sociales y culturales. Por lo tanto, los criterios que intentan aprehenderla deben ser aplicados con flexibilidad.
427. Para comenzar, los instrumentos del derecho internacional definen criterios objetivos (o con pretensión de objetividad) y subjetivos. Entre los primeros se cuentan la relación o línea de parentesco histórico con las poblaciones originarias del territorio o que se encontraban en él antes de procesos de conquista y colonización. La existencia de elementos culturales que permiten afirmar la pertenencia y contribuyen a la cohesión de una sociedad, entre los que se destacan un idioma o lengua propio, un modo de vestir, un conjunto de creencias, un modo de producción y subsistencia. En suma, una forma de ver el mundo, una comprensión de la vida buena. Los criterios subjetivos, por su parte, hablan de la autonomía y de la autodeterminación. Por lo tanto, se centran en el reconocimiento propio como parte de una cultura o en el reconocimiento que un grupo o población humana hace de sus miembros.
428. La identidad étnica, a partir de los elementos descritos, se adscribe a poblaciones humanas que han permanecido en sus territorios de manera ancestral, cuentan con idioma, religión y ritos propios y se identifica a sí misma como diversa en un contexto territorial determinado. Usualmente, dentro de un Estado nacional. Y se aplica, en especial, a pueblos y personas que se reconocen como portadores de una identidad étnica diversa, que reivindican y defienden.
429. La aplicación de estos criterios exige un conocimiento intercultural e interdisciplinario, pues compromete procesos históricos y sociales de consolidación, de permanencia, de transformación de las sociedades; porque toda sociedad es dinámica y porque la conquista, la colonización, la discriminación y la violencia han generado presiones en ocasiones irresistibles en la cultura. Fenómenos tan graves como la industria de las empresas caucheras que esclavizaron pueblos enteros en la Amazonía; los orfanatos u orfelinatos que prohibieron al uso del idioma propio y el vestido en distintos lugares del país y la violencia que ha segado millones de vidas y despojado tierras y territorios; o tan cotidianos como el sincretismo cultural, el intercambio, el trueque, el comercio entre personas de distintas culturas o la aparición de redes virtuales sin fronteras, desaconsejan que se pretenda capturar el sentido de la identidad en una imagen estática.
430. Por ello, a medida que avanza el conocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es posible observar que se otorga de manera progresiva mayor relevancia al factor subjetivo. Los demás criterios son importantes, por ejemplo, para comprender la especial relación entre los pueblos y sus territorios (esta constituye, en efecto, un elemento de su identidad) y deben ser protegidos por los Estados, tanto como fuente de sabiduría como de riqueza cultural, pero el criterio subjetivo es prevalente[377].
431. En otros términos, así como la diferencia y la autonomía constituyen ahora el centro de la relación entre Estados y pueblos indígenas (y, por extensión, étnica[378]), la reivindicación del auto reconocimiento pasa a ser el mecanismo más importante para la protección y defensa de la identidad indígena (o étnica, por extensión).
432. La identidad es un presupuesto para el ejercicio de distintos derechos[379], como la propiedad colectiva de las tierras y territorios, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, la autonomía en sus distintas esferas. El respeto pleno por la identidad de los sujetos, individuales y colectivos, es también una garantía contra la discriminación.
433. Ahora bien, frente a este enfoque general, existen algunos supuestos especiales, como los casos de reconstrucción de identidad étnica, e incluso solicitudes de complementar los criterios de auto reconocimiento con hetero reconocimiento, ante falencias de los censos. Si bien estos no son imprescindibles para la solución de este caso, se expondrá al pie de página una breve reseña de estos procesos[380].
434. Cabe advertir que la identidad étnica no constituye solo el tronco para el reconocimiento de los derechos a la consulta, el territorio o la autonomía, sino también de otros, como la propiedad del conocimiento indígena sobre las plantas o la protección de las chagras, como lo ha expresado la Corte en decisiones sobre el negocio de los bonos de carbono y al adoptar medidas para la conservación de las semillas de maíz.
435. Este Tribunal ha defendido la relación de los pueblos con los bosques y su capacidad para conservarlos, al punto de considerar inexequible la ley general forestal por ausencia de consulta previa[381]; y ha sostenido que tratados sobre la obtención de especies vegetales deben ser objeto de consulta al momento de ser incorporados como ley de la República[382].
436. Además, en la Sentencia T-247 de 2023 la Corte Constitucional conoció la tutela presentada por un amplio número de comunidades y pueblos indígenas del Cauca que solicitaban la protección de las semillas de maíz como elemento de la cultura de muchos pueblos del continente. El maíz, explicaron los accionantes, es base de la identidad indígena de la mayor parte de los pueblos indígenas andinos, así como de muchos otros en el continente, y constituye un elemento esencial en su dieta. En torno a la relación entre el maíz y la identidad giró buena parte de la discusión, que culminó con la adopción de diversas medidas de protección para las especies de maíz mencionadas por los accionantes.
437. Por último, en este recorrido por la identidad étnica en el marco de la jurisprudencia constitucional, en la Sentencia T-248 de 2024 la Corte Constitucional analizó la validez de contratos de mandato sobre bonos de carbono celebrados con pueblos indígenas de Vaupés (entre los que se cuentan algunas de las comunidades accionantes). En esta decisión consideró, entre otras cosas, que el objeto de estos contratos para las comunidades indígenas, asociado a la disminución de la producción de gases con efecto invernadero mediante la reducción de las chagras podría afectar de manera directa su identidad y, además, afectar con especial intensidad a las mujeres, administradoras de la chagra.
438. La identidad es también presupuesto de la interlocución entre los pueblos y el Estado, se materializa en la relación espiritual entre los pueblos y sus tierras y territorios, y se proyecta en los sistemas de salud y curación del territorio y en los sistemas alimentarios. Las consideraciones que siguen hablarán sobre la cuestión territorial indígena. Primero, a partir de una mirada constitucional histórica e integral; luego, desde el punto de vista de los pueblos amazónicos.
2. El derecho fundamental a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus territorios
439. El derecho fundamental a la propiedad colectiva del territorio tiene fundamento en los artículos 59, 62, 329 y 330 de la Constitución Política, normas que confieren especial protección a los territorios indígenas, bien como tierra de resguardo, bien al ordenar su constitución en entidades territoriales indígenas; y al atribuirles el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de resguardo. En la Sentencia T-005 de 2016 se explicó que la Asamblea Nacional Constituyente, en la ponencia sobre “Los Derechos de los Grupos Étnicos” subrayó la importancia del derecho al territorio, “al afirmar que, sin este, las garantías superiores a la identidad cultural y la autonomía son un formalismo, ya que las comunidades indígenas necesitan el territorio en el cual se han asentado, para desarrollar su cultura”.
440. Desde el punto de vista material, el derecho a la propiedad colectiva de los territorios por los pueblos originarios se desprende de la especial relación que mantienen con sus tierras y territorios, y a la que se refieren el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la de esta Corporación[383]; y a la interdependencia entre el territorio, la autonomía, la subsistencia y la cultura. La relación de los pueblos con sus territorios ha sido recogida por la Corte Constitucional en un amplio número de providencias[384].
441. De igual manera, la Corte ha afirmado que el derecho a la propiedad colectiva de los resguardos comprende la propiedad sobre los recursos naturales existentes en el territorio y es condición de supervivencia y preservación de su cultura y valores. En este marco, la Corte ha puntualizado que los territorios de los pueblos indígenas constituyen el ámbito donde la autonomía de las comunidades alcanza su máxima eficacia; donde se desenvuelve su cultura y se definen sus intereses políticos, religiosos, económicos y jurídicos, así como los ámbitos en que se desenvuelve su autonomía para gobernar sus territorios[385].
442. Por esas razones, a la propiedad colectiva del territorio por parte de los pueblos indígenas subyace una concepción de pertenencia mutua entre ser humano y territorio[386], contraria a la idea del derecho privado que concibe la tierra como objeto de disposición, apropiación, uso y abuso. De conformidad con la Sentencia C-371 de 2014, la protección constitucional del territorio no se restringe a los terrenos adjudicados de forma colectiva a los grupos étnicos, sino que también abarca los lugares de significación religiosa, ambiental o cultural para ellos, así como la totalidad del hábitat que ocupan o utilizan de alguna otra manera, aunque estén por fuera de los límites físicos de los títulos colectivos (efecto expansivo del territorio)[387].
443. En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT regula lo concerniente a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tribales (en Colombia, las demás comunidades étnicamente diferenciadas) en la Parte II, que va de los artículos 13 al 19.
444. Entre los distintos aspectos relevantes del Instrumento, el numeral 1° del artículo 13 del Convenio 169 de la OIT establece que los gobiernos deben respetar la importancia de la relación entre sus pueblos y sus territorios; el artículo 15 se refiere al derecho a participar en la administración, utilización y conservación de los recursos dentro de sus territorios; a la consulta antes de cualquier programa de prospección o explotación de los mismos, a participar de los beneficios de esos proyectos y a recibir una indemnización equitativa en caso de que se causen daños como consecuencia de estos; y el 16, en fin, se refiere a la obligación de obtener su consentimiento previo, libre e informado, previa la realización de cualquier medida que implique una movilización hacia fuera de su territorio colectivo.
445. La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas precisa diversos aspectos del derecho a la propiedad colectiva del territorio, por los pueblos originarios, en sus artículos 10º, 26, 27 y 28[388].
446. En el ámbito del Sistema Interamericano de Protección, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha asociado el derecho a la propiedad al artículo 21, sobre la propiedad, uso y goce de bienes, siempre destacando las notas especiales que tiene la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, sobre sus tierras y territorios[389].
3. Aspectos esenciales de la organización estatal adoptada por la Constitución Política de 1991
“(…) En lo que respecta a los Pueblos Indígenas -como también con los restantes grupos étnicos colombianos- el reconocimiento de sus territorialidades no ha significado, ni significa, ningún atentado contra la unidad nacional, por no existir en ella la más leve veleidad de independentismo, sino de un deseo y una lucha por el obtener un replanteamiento de la relación con el Estado en forma acorde con la democracia y los nuevos tiempos”.
Asamblea Nacional Constituyente. Informe ponencia sobre Pueblos Indígenas y Grupos Étnicos. Delegatarios Lorenzo Muelas Hurtado y Orlando Fals Borda. Subcomisión Casos Especiales, 4 de abril de 1991[390].
447. La actual normativa superior dispone que el Estado colombiano es una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales (preámbulo y art. 1º, C.P.)[391]; asimismo, (i) establece que dentro estas últimas se cuentan los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, sin perjuicio de la posible creación legal de regiones y provincias (art. 286, C.P.); y (ii) define el núcleo de la autonomía “para la gestión de sus intereses”[392], y los principios que permiten la armonización entre esta y la configuración unitaria de la República.
448. Según la Carta Política, las entidades tienen derecho a gobernarse por autoridades propias, administrar sus recursos y establecer tributos, participar en las rentas nacionales, y ejercer las competencias que les correspondan (art. 287, C.P.). En cuanto a los principios que garantizan la coexistencia entre unidad y autonomía se destacan los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, los cuales deberían (iii) concretarse en una ley orgánica, encargada de prever “la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales” (arts. 151 y 288, C.P.)[393].
449. Con este marco general, la Corte Constitucional ha sostenido que (i) la consideración simultánea de los principios de unidad y autonomía no conduce a una contradicción, sino que presupone la estimación de un régimen político donde convive la diversidad en la unidad[394]; por ello, entre estos mandatos se articula un sistema de limitaciones recíprocas[395], en el cual “la autonomía ‘se encuentra limitada por el principio de centralización política’, mientras que el principio unitario ‘está limitado por el núcleo esencial o contenido mínimo de la autonomía de las entidades territoriales, el cual es irreductible e indisponible para el legislador’”[396].
450. Aunado a lo anterior, (ii) el carácter unitario implica “centralización política”[397]; una forma de organización donde “la soberanía se ejerce directa y continuamente sobre todo el conglomerado social asentado sobre un mismo territorio”[398]. Donde la totalidad de los atributos y funciones del poder político emanan de un solo titular, que es el Estado, y todos los individuos obedecen a una sola autoridad nacional, viven bajo un mismo régimen y comparten las mismas leyes[399].
451. Por su parte, (iii) el núcleo de las garantías de la autonomía se sitúa en los derechos previstos en el artículo 287 superior antes mencionado, destacando que el ejercicio de la autonomía territorial requiere que una porción razonable de los recursos de las entidades territoriales sea administrada libremente[400]. Por último, (iv) la autonomía –derecho y garantía institucional– tiene por objeto que las entidades territoriales cuenten con las condiciones para el cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios a su cargo[401].
452. En este diseño, la Constitución prevé algunos criterios para determinar el contenido obligacional a cargo del municipio (art. 311, C.P.) y del departamento (art. 298, C.P.). Dichos parámetros se concretan con detalle a través de la Ley orgánica sobre ordenamiento territorial[402].
453. En este contexto, corresponde al municipio la prestación de los “servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1454 de 2011, la regla de competencia residual se inclina del lado del municipio, al expresar que le corresponde toda competencia no atribuida de manera expresa a los departamentos o al nivel central de la nación; mientras que, en materia de ordenamiento territorial, le corresponde, entre otros, formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.
454. Por su parte, al departamento se adscribe la “administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio”, además de ejercer “funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los servicios que determine la Constitución y las leyes” (art. 298, C.P.). El departamento está obligado, entre otras cosas, a fijar directrices y orientaciones para ordenar la totalidad o partes de su territorio.
455. Ahora bien, con el objeto de que los entes territoriales cuenten con recursos suficientes para satisfacer adecuadamente sus funciones y, por lo tanto, contribuyan al cumplimiento de los fines esenciales del Estado (art. 2, C.P.), la Constitución de 1991 incluyó el diseño del Sistema General de Participaciones[403], cuyos recursos deben destinarse a la financiación de los servicios a su cargo (es decir, de los municipios, distritos y departamentos), con prioridad en los servicios de salud, educación, servicios públicos domiciliarios, agua potable y saneamiento básico (art. 356, C.P.).
456. Finalmente, el diseño constitucional pensó en la existencia de entidades territoriales indígenas (ETI). Su conformación se reservó a la respectiva ley orgánica y se dispuso que serían delimitadas por el Gobierno Nacional con participación de representantes de las comunidades y pueblos indígenas, previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial (art. 286, C.P.). De acuerdo con la Carta Política, las relaciones entre estas entidades y otras del orden territorial serían definidas por ley, desde el principio de coordinación (art. 329, C.P.), y su gobierno estaría a cargo de los “consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades” (art. 330, C.P.).
457. Las ETI, en aquel diseño constitucional, tienen competencias en asuntos relacionados con el ordenamiento territorial, la formulación y adopción de instrumentos de autogestión y el manejo de recursos provenientes de la Nación, y la preservación de los recursos naturales (art. 330, C.P.). De otro lado, en virtud de lo reconocido por esta misma Corporación, en la medida en la que la autonomía es irrealizable si no se cuenta con los recursos para hacerse efectiva, también se previó que las ETI serían destinatarias de los recursos del Sistema General de Participaciones (art. 356, inciso 2º, C.P.).
458. Para la Corte Constitucional, “a diferencia de lo que acontece frente a otras entidades, a los miembros de las comunidades indígenas se les garantiza no solo una autonomía administrativa, presupuestal y financiera dentro de sus territorios, como puede suceder con los departamentos, distritos y municipios, sino que también el ejercicio, en el grado que la ley establece, de autonomía política y jurídica, lo que se traduce en la elección de sus propias autoridades (art. 330, C.P.), las que pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial (art. 246, C.P.). Lo anterior no significa otra cosa que el reconocimiento y la realización parcial del principio de democracia participativa y pluralista y el respeto de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (art. 7, C.P.)”[404].
459. El carácter especial de la autonomía reconocido a las ETI por la Constitución ha sido decantado por este Tribunal al afirmar que, además de las garantías reconocidas en el artículo 287 superior, “gozan de la protección de los derechos constitucionales propios de estas comunidades a la autonomía y a la libre determinación, entre otros”[405], por lo cual, la finalidad de su creación está dirigida a que los territorios en los que se asientan los pueblos étnicos sean administrados por sus autoridades y, de esta manera, se salvaguarden sus cosmovisiones y, al tiempo, su supervivencia, a través del ejercicio del derecho a la autodeterminación.
460. La regulación constitucional de 1991, fruto de un profundo y extendido anhelo de paz, sobrevino a una Constitución centenaria (1886) que dejó a varios colectivos al margen, entre ellos, a los pueblos étnicos. Junto a la idea centralista del Estado, el ordenamiento de 1886[406] adoptó el concepto de asimilación e integración de los pueblos, con lo cual pretendió la integración de toda persona no perteneciente a la cultura que se estimaba mayoritaria y adecuada para impulsar el progreso del país. Como lo indicó el constituyente Lorenzo Muelas Hurtado, ese orden constitucional dejó “en total anonimato la diversidad nacional, étnica y cultural”[407], negándole cualquier estatus político a los sujetos colectivos.
461. La Ley 89 de 1890 plasmó una visión de la nación escindida entre civilizados, semi civilizados y salvajes (indígenas), que condujo a un proceso de evangelización en ocasiones forzada, que en muchos lugares del territorio nacional lesionó de manera profunda las culturas indígenas; pero, en contraste, y a través de la apropiación de líderes históricos del movimiento indígena como Manuel Quintín Lame y Gonzalo Sánchez, abrió un espacio de autonomía y protección del territorio, mediante la figura del cabildo y la prohibición de comercio de tierras indígenas[408].
462. Más allá del régimen centralista, en la realidad social y, citando de nuevo a Lorenzo Muelas Hurtado, la diversidad “salta a la vista de todos”, por lo cual el proceso constituyente de 1991 incluyó como actores protagónicos a los pueblos indígenas y dio paso a reivindicaciones necesarias para la garantía de los derechos humanos de todos los rostros que integran la Nación.
463. A continuación, se abordará la situación de los pueblos étnicos y de sus territorios, así como las formas de gobierno y organizativas.
4. Las entidades territoriales indígenas
“Es así como en el mencionado Título ‘De la organización territorial’ los ubica al lado de los territorios indígenas, al decir: ‘Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable’ (art. 329), de lo cual se deduce a primera vista que son más que simplemente una tierra o propiedad raíz; aunque la misma Constitución […] en el artículo 63 habla de ‘tierras de resguardo’, con la característica de inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
Corte Constitucional. Sentencia T-634 de 1999.
464. La relación entre la Nación y sus territorios involucra y refleja el reconocimiento de un país plural y diverso, y determina, en buena medida, el grado de satisfacción –en igualdad de condiciones– de los derechos humanos de quienes habitan el país. El diseño de la organización político–administrativa no es una simple discusión y elección de teoría política o jurídica entre modelos más o menos descentralizados; a ella subyacen asuntos de justicia para muchas colectividades, en términos iniciales de representación y, por lo tanto, de participación y conformación del poder público en una democracia.
465. Para la Sala Tercera de Revisión, esto último adquiere una connotación particular cuando están involucrados los pueblos étnicos, como las comunidades indígenas[409] para quienes la identidad proviene, se alimenta y está necesariamente ligada a un territorio ancestral. Para el caso de la Gente de Afinidad del Yuruparí, como lo reconoció la Unesco al incluir los conocimientos tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí dentro de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad:
[E]l Pirá Paraná es el centro de un vasto espacio denominado el territorio de los jaguares de Yuruparí, cuyos sitios sagrados encierran una energía espiritual vital que nutre a todos los seres vivientes del mundo[410].
466. A partir de esta aproximación, la concreción de las entidades territoriales indígenas en la estructura político–administrativa del Estado colombiano es (i) necesario y urgente para que la promesa de un Estado multicultural y pluriétnico se materialice y sea posible avanzar en la construcción de una sociedad justa y democrática; (ii) imprescindible, en tanto presupuesto de la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, y de la pervivencia de las culturas y pueblos de una Nación diversa; y (iii) impostergable, como camino para que el Estado respete, proteja y promueva la garantía de todos los derechos humanos, individuales y colectivos, de los pueblos y de las personas indígenas.
467. Al amparo del actual marco constitucional exige la constitución efectiva de las entidades territoriales indígenas (ETI) como parte de la estructura político–administrativa definida y prevista en los artículos 1º y 286 superiores. Solo a partir de este mecanismo, que aún hoy se mantiene en un nivel aspiracional, pese a que han transcurrido tres décadas desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, es posible garantizar de manera plena, adecuada, integral e interdependiente los derechos humanos asociados a la construcción de los planes de vida y a la gestión territorial, así como de aquellos que reivindican la dignidad en términos de un “buen vivir”.
468. La evidente trascendencia de la forma de organización estatal para las poblaciones étnicas se acentúa todavía más en escenarios en los que la pretensión de construir una democracia participativa desde lo local encuentra obstáculos o barreras. En este sentido, el ordenamiento superior prevé que el municipio es la entidad fundamental de la división político–administrativa del Estado, conformación que tiene sentido en la medida en que permite hilar relaciones políticas, económicas, culturales y sociales cercanas y estrechas, y, bajo este esquema, continuar un tejido hacia los niveles departamental y nacional. Esas redes territoriales, sin embargo, se desdibujan si el Estado impide la conformación de las unidades fundamentales de su organización misma, por acción u omisión.
469. Esto ocurre con claridad en aquellos territorios que se conocen como zonas no municipalizadas, como los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, con una presencia indígena mayoritaria, y donde no se ha logrado concretar la creación de las entidades territoriales indígenas.
470. La Sala de Revisión considera valiosa la existencia del Decreto ley 632 de 2018, “[p]or el cual se dictan las normas fiscales y demás necesarias para poner en funcionamiento los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés”, y, por ende, el avance promovido por los pueblos indígenas para que el Gobierno Nacional emitiera disposiciones que permitieran garantizar la creación de las ETI, ante la omisión censurable del Congreso de la República; sin embargo, este proceso ha estado marcado también por obstáculos, con un alto impacto para las comunidades que habitan esos espacios y, en lo que concierne a esta tutela, para los pueblos accionantes.
471. Por un lado, la Constitución Política de 1991 acogió a la Nación multicultural y pluriétnica, avanzando con vigor en una dirección ineludible para construir un orden capaz de cobijar a toda la Nación y, como parte de ella, al mundo indígena[411]. La responsabilidad de concretar este modelo, en algunas materias, involucró al Congreso de la República, quien debía expedir regulaciones que permitieran a los pueblos gozar y ejercer sus derechos.
472. Esta obligación aún no se ha concretado y hoy conduce a que, a pesar de contar con estructuras organizativas muy sólidas, las comunidades y pueblos de la región no hayan materializado su poder de representación territorial, bajo la institucionalidad que la Constitución prevé y con el objeto de establecer relaciones dignas y en igualdad de condiciones con otros entes territoriales, incluidos los del orden departamental y la Nación.
473. Este vacío inconstitucional ha permitido que se perpetúen injusticias que un Estado que se proclama social y de derecho no puede tolerar. Si se repara en el escenario en el que los pueblos no han podido conformar sus ETI y, por lo tanto, la democracia desde lo local carece del reconocimiento de los roles aparejados a la autonomía concedida a una entidad territorial, se comprende por qué la situación actual de los pueblos indígenas accionantes evidencia déficits de protección multidimensionales.
474. La ausencia del estatus institucional debido y amparado por la Constitución implica para la Corte una injusticia profunda, de la que derivan tantas otras, que ponen en riesgo la pervivencia de los pueblos en condiciones de dignidad; la autonomía y la autodeterminación; el autogobierno y la gestión del territorio según su cosmovisión; y el goce de derechos fundamentales de los sujetos y pueblos indígenas de la Amazonía.
475. Estas consideraciones deben enfocarse ahora en el macroterritorio de los jaguares del Yuruparí. Antes de ello, la Sala Tercera de Revisión advierte que el Decreto ley 632 de 2018, expedido en virtud del artículo 56 transitorio, es transitorio, en la medida en que su vigencia está sujeta a que el Congreso de la República dé cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Constitución y, en particular, al mandato previsto en el artículo 329 de la Constitución.
476. Por esta razón es importante, desde ahora, precisar dos aspectos. El primero, consiste en que, dado que dicha omisión persiste, la Sala exhortará nuevamente al Congreso de la República en esta decisión, con el objeto de que dé cumplimiento al referido mandato constitucional. Y, el segundo, tiene que ver con el hecho de que, aunque la vigencia de estas disposiciones proferidas por el Ejecutivo nacional está sometida al ejercicio de las competencias previstas en el artículo 329 superior, su eficacia actual es indiscutible y, por lo tanto, los trámites que se han adelantado y que se continúen adelantando bajo su amparo están protegidos y no pueden desconocerse por regulaciones posteriores.
5. Formas de gobiernos y organizativas de los pueblos indígenas representados por las accionantes
“Los Sabedores Tradicionales ~Kubua del río Pirá Paraná manejamos el territorio y medio ambiente -~Ibiari Toa- yire- según los conocimientos de las Historias de Origen que nos dejaron nuestros creadores”.
“Nuestro territorio tiene las huellas de nuestros creadores, es la herencia que ellos nos dejaron, es el testimonio de la historia de nuestra evolución”[412].
Tomado de Hee Yaia Godo ~ Bakari. El Territorio de los Jaguares de Yuruparí”.
477. Las narrativas de origen de los pueblos indígenas enseñan -definen- el territorio y determinan el sistema de conocimientos que sustenta sus gobiernos; su espiritualidad; su visión socio-ambiental y cultural; y el concepto mismo del desarrollo en armonía con el entorno. Desde la llegada de la conquista y durante el período colonial[413], sin embargo, la vida de los habitantes originarios fue alterada de manera violenta y los pueblos enfrentaron situaciones de opresión, instrumentales a las relaciones de poder de las formas de gobierno externo de turno, en el marco de un racismo estructural y un sistema de dominación étnico–racial.
478. Bajo esta lógica, la dualidad entre lo civilizado y lo no civilizado, entre el desarrollo y el subdesarrollo, y entre el progreso y el atraso generó intensas presiones sobre la relación que para entonces tenían los pueblos indígenas con el territorio. El proyecto colonial “tuvo como objeto invadir, dominar, esclavizar y someter a aquellos pueblos considerados diferentes o inferiores, para homogeneizar a la mayor cantidad posible de personas y territorios bajo un proyecto político monocultural y monolingüe”[414], con lo cual, tanto el territorio como los cuerpos de los habitantes ancestrales pasaron a considerarse como un bien a explotar.
479. En esta dirección, la figura de la encomienda tomó lugar en buena parte del territorio conquistado. Los indígenas fueron obligados a trabajar la tierra para el señor feudal, a cambio de la posibilidad de vivir en ella. Los abusos ocasionados por esta institución, sin embargo, tuvieron que enfrentar la fortaleza organizativa de los pueblos étnicos, quienes “llevaron a cabo múltiples protestas y comunicaciones dirigidas a la Corona española”[415]. En contraste con este fenómeno, dentro de los territorios amazónicos las figuras de la encomienda y el resguardo no tuvieron un papel protagónico durante el período colonial, como se advertirá al descender de este panorama nacional al específico de La Amazonía y el macroterritorio de los Jaguares o la Gente de Afinidad del Yuruparí[416].
480. Al tiempo del surgimiento incipiente de la figura del resguardo, la Corona puso en práctica diferentes estrategias para el sometimiento de los pueblos indígenas, incluyendo la confrontación bélica, la evangelización y el control de la población por la iglesia católica, lo que condujo a una dramática reducción de la población indígena. El resguardo surgió con la intención de controlar a la población indígena, entregando “títulos de propiedad, lo que facilitaba el pago de tributos y aseguraba la mano de obra para la producción agrícola y artesanal en beneficio de los colonos”[417] aunque con el paso del tiempo ganó legitimidad entre los pueblos como mecanismo de protección de sus tierras y territorios.
481. En la Sentencia T-384A de 2014, la Corte Constitucional indicó que, conforme a lo sostenido por la historiadora Margarita González, el resguardo “(…) buscaba fundamentalmente resguardar al indígena protegiéndolo contra los vicios y abusos causados por la convivencia con los españoles y con el desintegrado grupo social de los mestizos (…)” aunque el propósito real es expuesto por la misma autora cuando precisa “(…) las miras de la Corona al adoptar esta disposición eran las de conservar los grupos indígenas en la situación más favorable para que rindieran su trabajo y sus tributos a la sociedad colonial (…)”.
482. Con todo, ante esta relación de los indígenas con sus tierras –promovida por la misma Corona–, la lucha de los pueblos por sus derechos llevó a que se lograran titular a su nombre tierras de resguardo[418], lo que originó que, en el periodo de la lucha independentista, algunos líderes de los pueblos vinculados a los ejércitos pelearan contra la fuerza libertadora, ante la certeza de que las nuevas élites no pretendían respetar sus derechos: “[a]sí ocurrió, efectivamente, una vez se logró la independencia. Muchos argumentaron, al volver sobre lo ocurrido, que dichas comunidades marginadas carecían de una efectiva participación política; que no abrazaban la causa revolucionaria con fervor (…) Hoy sabemos que dichas perspectivas despojaban a los pueblos indígenas de las formas de resistencia con las que salvaguardaron su existencia”[419].
483. En 1821, el Congreso de Cúcuta ratificó varias leyes emitidas por el Congreso de Angostura de 1819, las cuales tuvieron por objeto la reorganización del territorio. En particular, con la Ley del 11 de octubre de 1821 se disolvieron los resguardos y distribuyeron proporcionalmente a familias, con lo cual se privilegió la propiedad fraccionada e individual de las tierras y se permitió su libre comercialización, dando paso a los latifundistas y arrendatarios de élites económicas, y poniendo término así a una etapa en la que la propiedad colectiva impedía el surgimiento de una visión exclusivamente económica e individual de una parte esencial en la visión de los pueblos étnicos[420].
484. La disolución de la Gran Colombia en 1830 condujo su mirada a algunos pueblos étnicos que los españoles no habían podido someter, ubicados en particular en la Amazonía y en la Orinoquía, ante la necesidad de establecer relaciones por la inminente conformación de tres Estados independientes que requerían sus propias demarcaciones. La delimitación del territorio, bajo la misma lógica de una cuantificación con fines económicos, continuó siendo un asunto de alta relevancia, conformándose la Comisión Corográfica entre 1850 y 1859, a cargo del coronel italiano Agustín Codazzi, con el objeto de, “además de levantar un mapa del territorio nacional, conocer y cuantificar las tierras baldías, sus recursos y poblaciones”[421].
485. Los años posteriores no tuvieron un enfoque diferente y, por el contrario, en particular en la Amazonía, se dio paso a una explotación con un alto impacto en los pueblos allí asentados. Con la Constitución de 1863, el Gobierno central fue habilitado para administrar extensiones considerables de zonas selváticas, por tener “gran potencial económico, para someterlas a mejoras”[422]. A finales del siglo XIX, sin embargo, el control de territorios habitados por salvajes fue entregado a la Iglesia, a partir de un convenio con el Vaticano, lo que no impidió el arribo de colonos y empresarios que a partir de 1899 se dirigieron a las selvas habitadas por pueblos indígenas bajo el auge de la economía del caucho:
“Es un producto derivado de los árboles nativos de la selva amazónica, conocido en el idioma yeral indígena literalmente como ‘la madera que llora’. Los empresarios privados vieron en esa planta la oportunidad de lucrarse y dominar la economía internacional. Esta ´fiebre del caucho´ dejó a miles de indígenas en la miseria, el dolor, la orfandad, el desplazamiento y la muerte”[423].
486. En este contexto y con la nueva Constitución de 1886, se profirió la Ley 89 en 1890, que dispuso que “[l]a legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de Misiones. En consecuencia, el Gobierno, de acuerdo con la autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas incipientes sociedades deban ser gobernadas”. No obstante, esta ley –como había sucedido con las provenientes de la Corona– fue importante en la defensa de los pueblos, en la medida en que reconoció nuevamente los resguardos y su trascendencia colectiva, así como las formas de gobierno fundadas en las prácticas culturales propias.
487. Así, su artículo 3º reconoció la autoridad de los cabildos, estructura de gobierno de los entonces resguardos, que debía ser nombrada de acuerdo con sus mismas costumbres, mientras que los artículos 11, 13 y otros previeron la regulación aplicable a los resguardos, de carácter inalienable, incluyendo la posibilidad de que aquellos pueblos que contaran con títulos, pero su posesión hubiera sido alterada, pudieran reclamar su titularidad con acciones judiciales. Con base en estas normas, ante la evidente concentración de tierras por latifundistas, los líderes Manuel Quintín Lame Chatre -Nasa-, José Gonzalo Sánchez -Totoró- y Eutiquio Timoté -Pijao- iniciaron sus acciones reivindicativas o Quintinadas, en una lucha social y política[424] constante contra el terraje y por la defensa de la unidad territorial, la tierra, la cultura y la autonomía indígena[425].
488. Las acciones de los pueblos, ante dicha acumulación y la permisión de la venta de los territorios de los resguardos -a través de la Ley 55 de 1905[426]- condujo a la expedición de leyes que pretendieron la disolución o fraccionamiento de los resguardos, entre ellas las leyes 104 de 1919 y 19 de 1927, aunque bajo la pretendida idea liberal de lustrar cualquier resquicio del sistema colonial. Ahora bien, mientras social y legalmente la figura del resguardo se convertía en instrumento político y cultural, las acciones violentas contra los indígenas no cesaban, con miras al mismo despojo de tierras. Entre estas, las denominadas Guahibiadas, auténticas cacerías dirigidas contra los pueblos originarios manchaban los territorios de la Orinoquía en departamentos de la Amazonía, como Caquetá y Guaviare[427].
489. Las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado fueron definitivas para la consolidación de las luchas de los pueblos étnicos –en ocasiones junto con la población campesina, durante la década de los 60[428]–. En su defensa por los derechos propios, su autonomía y sus territorios, constituyeron varias organizaciones sociales, como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena Colombiana (ONIC), organizaciones de gobierno propio que establecieron diálogos como sujetos políticos frente a las instituciones estatales que, como la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno[429] y el INCORA, tenían asignadas competencias de titulación de baldíos.
490. En este recuento, es preciso advertir que los pueblos que para la época habitaban el territorio de los Jaguares del Yuruparí, la legislación del Siglo XIX previó la constitución de algunas “reservas”, en especial, para delimitar tierras de los indígenas de la selva y liberarlas para la adjudicación de baldíos, y que no se trata de quienes eran considerados por la Ley 89 de 1890 como indígenas de resguardo (o semicivilizados), sino que eran percibidos como los “salvajes” que la administración central pretendía entregar a las misiones, razón por la cual la conformación de los resguardos como figura de protección territorial sólo llega a la zona en la década de 1980, cuando Virgilio Barco les entrega títulos a los pueblos de la región.
491. En este contexto, la década de los 80 del siglo pasado, pocos años antes de la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, se reconocieron varios resguardos en la Amazonía, entre ellos (i) el Mirití Paraná Amazonas, a través de la Resolución 0104 de 1981, ubicado a lo largo de los ríos Mirití Paraná y Caquetá; (ii) Predio Putumayo, en 1988 y (iii) durante la administración del ex presidente Virgilio Barco, el resguardo Yaigojé Apaporis; conformándose en el año 1989, además, (iv) la Organización Zonal Indígena de la Pedrera, Mirití y Apaporis – OZIPEMA. En el periodo presidencial antes mencionado, además, se reglamentó mediante el Decreto 2001 de 1988 el trámite de constitución de los resguardos indígenas, que la Ley de reforma agraria de 1961 había ordenado consolidar[430].
492. En el ocaso de la década de los 80 y el amanecer de los 90, tres líderes indígenas participaron de la construcción y expedición del nuevo y vigente orden constitucional, Lorenzo Muelas, Francisco Rojas Birry y Alfonso Peña Chepe. El primero, al presentar la propuesta indígena de reforma constitucional, indicó:
“A la hora de hacer cambios, los pueblos, consciente o inconscientemente, siempre hacen memoria.
Hay un pasado que se quiere olvidar y por eso se ratifica el cambio; pero también hay un pasado que se debe respetar.
Los Pueblos Indígenas miramos hacia el pasado y hacia el futuro para presentar esta propuesta a los Constituyentes de Colombia”[431].
493. Finalmente, con la Carta Política de 1991 se constitucionalizaron los resguardos, al prever que “las tierras comunales de grupos étnicos” y “las tierras de resguardo” son inalienables, imprescriptibles e inembargables (arts. 63 y 329, C.P.).
494. A continuación, la Sala Tercera de Revisión hará referencia a lo que sucedió luego de la Constitución de 1991 con la protección de los territorios de los indígenas y, más específicamente, con la conformación de las entidades territoriales indígenas, dejando en claro que uno y otro no son sinónimos pero que tienen relaciones relevantes.
495. Antes de continuar, sin embargo, es necesario advertir que la protección del territorio no está condicionada a la constitución de las entidades territoriales indígenas, aunque estas últimas sí se estiman como la forma adecuada y prevista por el Constituyente de 1991 para reconocer el grado de representatividad política – administrativa de los pueblos étnicos, garante de la autodeterminación y del autogobierno de los mismos.
6. El estado normativo sobre la conformación de las entidades territoriales indígenas (ETI)
“Para garantizar los derechos reconocidos a los pueblos étnicos en la Constitución de 1991 y lograr los ajustes institucionales y legales necesarios para la protección de los territorios afectados por el conflicto armado en los territorios étnicos, la Comisión de la Verdad recomienda:
Pueblos indígenas: el desarrollo de los artículos 2, 7, 10, 40, 246, 286, 287, 329 y 330 de la Constitución de 1991, el bloque de constitucionalidad y el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz, de tal forma que sean garantizados los derechos vinculados con las entidades territoriales indígenas, la participación política y la jurisdicción especial indígena, entre otros”[432].
496. Vistos algunos aspectos esenciales para la comprensión del territorio étnico, la figura del resguardo y la configuración constitucional de las entidades territoriales indígenas, estas últimas dentro del esquema de organización político – administrativa del Estado, se precisarán los desarrollos normativos respectivos. Para ello se reitera que la conformación de las ETI se sujetó a los lineamientos de una ley orgánica (art. 329, C.P.).
497. El carácter normativo de la Constitución Política y el compromiso de una serie de derechos fundamentales, individuales y colectivos, en la creación de las referidas ETI, sin embargo, no han sido suficientes para persuadir al Congreso de la República en el cumplimiento de su obligación regulatoria, pese a los llamados efectuados por este Tribunal; así que ha sido el Gobierno nacional el que, en virtud del artículo 56 transitorio superior y gracias al movimiento de los pueblos indígenas, ha avanzado en el camino[433].
498. Un primer paso en dicha ruta fue la expedición del Decreto 1088 de 1993, por el cual se regula la creación de las asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas[434]. Conforme a su parte considerativa, la adopción de esta normativa se fundó en el artículo 329 de la Constitución, en el reconocimiento del cabildo como autoridad de gobierno en materia económica, y en que “las nuevas condiciones de las comunidades indígenas en el país exigen un estatuto legal que las faculta para asociarse, de tal manera que posibilite su participación y permita fortalecer su desarrollo económico, social y cultural”.
499. Con este propósito, el artículo 2 definió a las asociaciones de cabildos y/o autoridades indígenas como “entidades de Derecho Público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa”, con la competencia para representar a sus territorios indígenas.
500. Posteriormente, el Congreso de la República profirió la Ley 1454 de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. No obstante, dicha norma no se ocupó de establecer los requisitos para la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas[435] y, por el contrario, previó en el parágrafo 2º del artículo 37 la obligación del Gobierno nacional de presentar ante el Congreso de la República el proyecto de ley especial sobre dicha materia dentro de los 10 meses siguientes a su vigencia, “acogiendo los principios de participación democrática, autonomía y territorio”, previa satisfacción de los mecanismos de participación -consulta previa- respecto de los representantes de las comunidades étnicas.
501. Ante este vacío y en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 56 transitorio de la Constitución, el gobierno Nacional expidió el Decreto 1953 de 2014, que crea el régimen especial para poner en funcionamiento las entidades territoriales indígenas -ETI- mientras se expide la ley ordenada por el artículo 329 de la Constitución Política. Sobre este ordenamiento lo primero que debe advertirse es que, por un lado, su vigencia está vinculada a la expedición de la respectiva ley por el Congreso de la República y, por otro lado, que no regula integralmente la materia, en tanto explícitamente indicó que “aún persisten otros aspectos inherentes al funcionamiento de los Territorios Indígenas y a su coordinación con las demás entidades territoriales, las cuales deben ser objeto de una posterior regulación no contemplada en este decreto”.
502. Aunado a lo anterior, tanto en su parte considerativa como normativa, el Decreto mencionado reconoce dos asuntos fundamentales: de un lado, que conforme a la Constitución y al Convenio 169 de la OIT, los pueblos étnicos tienen competencias en materia de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, entre otras, y, de otro lado, que para que ello sea posible se requiere contar con recursos adecuados y las vías efectivas de ejecución. Para que esto último se satisfaga, la Sala Tercera de Revisión estima que debe darse en condiciones tales que se garantice la igualdad de trato respecto de las demás entidades territoriales.
503. En esta dirección, el Decreto 1953 de 2014[436] establece que para poner en funcionamiento las entidades territoriales indígenas -ETI- “se establecen las funciones, mecanismos de financiación, control y vigilancia, así como el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena; con el fin de proteger, reconocer, respetar y garantizar el ejercicio y goce de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas al territorio, autonomía, gobierno propio, libre determinación, educación indígena propia, salud propia, y al agua potable y saneamiento básico, en el marco constitucional de respeto y protección a la diversidad étnica y cultural” (art. 1, inciso 2º).
504. Por último, se destacan dos aspectos. El primero se refiere a que, por virtud del principio de autonomía y libre autodeterminación, se reconoce a los pueblos indígenas la garantía de “determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno”, así como a ejercer sus funciones “jurisdiccionales, culturales, políticas y administrativas” en su ámbito territorial, conforme a sus cosmovisiones y con miras a ejercer sus derechos a la propiedad colectiva y a “vivenciar sus planes de vida”; planes que se fundan en “la relación de armonía y equilibrio constante entre todos los seres de la naturaleza y procesos de los pueblos indígenas” (art. 10).
505. El segundo tiene que ver con el hecho de que las competencias generales de las entidades territoriales indígenas -ETI- tienen por objeto garantizar la gestión propia de los intereses en el marco de los planes de vida, para lo cual, entre otras, se reconocen las siguientes atribuciones: (art. 13): (…). 3. Definir, ejecutar y evaluar las políticas económicas, sociales, ambientales y culturales propias en el marco de los planes de vida, en los respectivos territorios dentro del marco de la legislación nacional, y conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad (…). 5. Percibir y administrar los recursos provenientes de fuentes de financiación públicas y/o privadas para el desarrollo de sus funciones y competencias de acuerdo con lo establecido en este decreto”.
506. Ahora bien, el esquema organizacional que previó la Constitución de 1991 determinó que configuraciones estatales preconstitucionales se ajustaran a las nuevas denominaciones, con las consecuencias políticas, económicas, socio-culturales y ambientales que de allí se derivaran. Las anteriores comisarías e intendencias se hicieron departamentos y así se efectuó la respectiva división territorial en municipios. No obstante, algunos de esos departamentos no pudieron dividirse en municipios, por lo cual, pervivieron espacios denominados inicialmente corregimientos departamentales[437] y, luego, zonas no municipalizadas.
507. Los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés tienen una población mayoritariamente indígena, por lo cual sus condiciones políticas, culturales y sociales son especiales, además de ser destinatarios de protección desde la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Convenio 169 de la OIT. Estos departamentos integran la Amazonía, ecosistema estratégico y vulnerable; lugar en el que las relaciones inescindibles de los pueblos con los bienes de la naturaleza han sido consideradas en los siguientes términos:
“Los habitantes indígenas de la Amazonía conciben el territorio desde una matriz cultural que conlleva restricciones, acuerdos con espíritus (dueños) de los recursos, y el respeto a una tradición y un orden jerárquico. A través de los calendarios ecológicos se hace una ordenación de los recursos, mediada por los rituales de cada grupo (bailes, curaciones, intercambio ritual de alimentos, entre otros)[438]”.
508. Es precisamente allí donde se ubican las zonas no municipalizadas, respecto de las cuales los pueblos étnicos han reclamado la garantía de los derechos a su autonomía y autodeterminación, entre otros, a través de la conformación de las entidades territoriales indígenas. En este escenario se expidió el Decreto Ley de 2018[439], en cuya parte considerativa se precisó:
“Que aun cuando el Decreto número 1953 de 2014 constituye el reconocimiento de un régimen especial para poner en funcionamiento los territorios indígenas, se requiere desarrollar un régimen específico para los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, en razón de las particularidades dadas por su dispersión geográfica, la alta diversidad cultural y los valores ambientales de sus territorios que, en algunos casos, en zonas de frontera han salvaguardado la soberanía nacional”.
509. El citado decreto reconoce que dentro del marco jurídico para la conformación de las ETI se requiere de un diseño fiscal que pueda “garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos” en las mencionadas zonas no municipalizadas; y se da cuenta de que en dichos territorios indígenas se han adelantado procesos de gestión por parte de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (constituidas bajo el amparo del Decreto 1088 de 1993).
510. En este contexto, el Decreto ley 632 de 2018 prevé el siguiente procedimiento para la conformación de las entidades territoriales indígenas (ETI) en las zonas no municipalizadas del Amazonas, Guainía y Vaupés[440]:
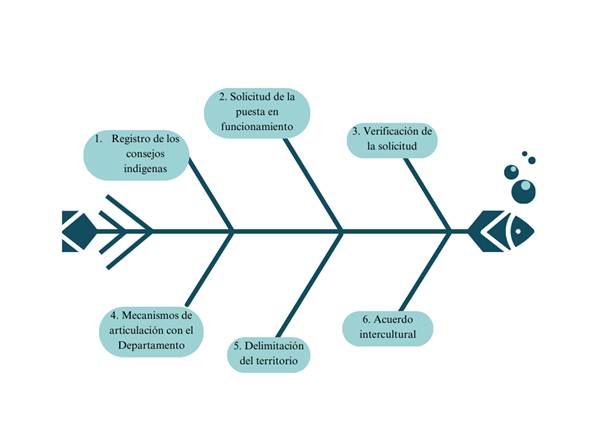
El procedimiento de conformación de ETI se concentra en 6 etapas seguidas, que, de acuerdo con el Decreto Ley de 2018, pueden sintetizarse así:
1. Registro: de acuerdo con el artículo 6 del mencionado decreto, (i) las autoridades tradicionales indígenas deben conformar y reglamentar un consejo indígena; (ii) el consejo debe designar un representante legal[441]; y, (iii) tanto el consejo como su representante legal deben ser registrados ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior (en adelante, Dirección de Asuntos Indígenas o DAIRM)[442].
2. Solicitud: el representante legal del consejo indígena presentará la solicitud ante la Dirección de Asuntos Indígenas -DAIRM-[443], empleando el formulario establecido con los siguientes anexos: (i) el acto administrativo de inscripción del Consejo Indígena; (ii) las actas suscritas por cada una de las comunidades que integrarán el territorio; (iii) una propuesta de delimitación del territorio indígena[444]; (iv) la propuesta del régimen administrativo que se aplicará para el funcionamiento del territorio indígena; (v) la propuesta de las funciones que asumirá el territorio indígena y los mecanismos de coordinación con los departamentos; (vi) el Plan Integral de Vida o su equivalente; y (vii) un plan de fortalecimiento institucional, especificando las acciones y el presupuesto requerido para el efecto.
3. Verificación: de acuerdo con el artículo 10 del Decreto, la Dirección de Asuntos Indígenas -DAIRM- verificará que la solicitud cumpla con los requisitos descritos[445]. Si la solicitud cumple con la totalidad de los requisitos, continuará con el trámite de traslado de la solicitud al departamento que corresponda y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC.
4. Articulación: la Dirección de Asuntos Indígenas -DAIRM- pondrá la solicitud en conocimiento de los departamentos en cuya jurisdicción se pretende poner en funcionamiento el territorio indígena[446], con el propósito de que presenten las observaciones que estimen pertinentes. Una vez reciba las observaciones o vencido el plazo sin obtener pronunciamiento, la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior convocará al consejo solicitante y a los gobernadores a una sesión de trabajo, para establecer mecanismos de coordinación y articulación entre el territorio indígena y los departamentos[447].
5. Delimitación: este paso contempla al menos tres momentos: (i) el estudio técnico de delimitación del territorio[448]; (ii) la información demográfica del territorio[449]; y (iii) la expedición del acto administrativo de delimitación[450].
6. Acuerdo intercultural: El Ministerio del Interior expedirá el acuerdo intercultural de puesta en funcionamiento del territorio indígena[451].
511. De acuerdo con la información del DANE, en Colombia hay 18 áreas no municipalizadas, de las cuales 9 se encuentran en el departamento del Amazonas, 6 en Guainía y 3 en Vaupés. El 84% de la población total de estas áreas se auto reconoce como indígena. Asimismo, el 89.6% de la superficie de las áreas no municipalizadas se traslapa con resguardos indígenas formalmente constituidos. Por último, en atención al procedimiento de conformación de las ETI en estas áreas, se han constituido por lo menos 18 consejos indígenas, entre los que están los de los territorios Pirá Paraná, Mirití Paraná, Yaigojé Apaporis y Tiquié.
512. Sobre esta normativa, la Sala Tercera de Revisión reitera que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 transitorio de la Constitución Política, la competencia que se reconoce al Gobierno nacional para expedir decretos leyes que tengan por objeto el funcionamiento de los territorios indígenas, está sujeta al ejercicio de la atribución conferida por el Constituyente al Congreso de la República en el artículo 329 superior. Por ello, aunque se reconoce la trascendencia del Decreto ley 632 de 2018 para las zonas no municipalizadas, en tanto contribuye a la materialización de la promesa constitucional de 1991, es imperioso que el legislador intervenga para garantizar plenamente los derechos de los pueblos étnicos.
Tercera Parte. Análisis de amenazas y violación de derechos en el caso concreto
“Había chamanes tan sabios, que podían convertirse en toda clase de animales e incluso traer a los ancestros difuntos del más allá en ocasiones especiales”.[452]
1. Criterios de interpretación de los hechos y análisis de la prueba
513. En la acción de tutela rige el principio de valoración racional de la prueba en el marco de la libertad probatoria. Además, el juez tiene una función activa, derivada de la apertura de la acción a toda persona y del principio de informalidad. La presunción de veracidad ante la ausencia de respuesta de las accionadas opera como dispositivo esencial para adoptar decisiones aún frente a una actitud pasiva ante la justicia.
514. Ahora bien, estos principios deben llevarse al análisis de los dos asuntos principales puestos en discusión ante esta Sala en este libro, los cuales tienen un sentido y alcance muy especial. Así, la identidad es un bien abstracto y el territorio de los pueblos indígenas es un concepto a la vez geográfico y cultural. Cabría decir, más cultural que geográfico, siguiendo la jurisprudencia constitucional[453]. Entre identidad y territorio existe una profunda relación espiritual, que va de la mano de los sistemas de conocimiento. La prueba de hechos abstractos, culturales y espirituales, así como la prueba de su afectación, exige algunas reflexiones especiales.
515. En torno a la identidad coexisten elementos objetivos (en realidad, con pretensión de objetividad) y subjetivos. Los elementos objetivos hacen parte de procesos temporales de largo plazo y su análisis central puede basarse en tres fuentes. La palabra de los titulares de la identidad, las observaciones de científicos de diversas disciplinas y algunos estándares normativos definidos en la Constitución y el DIDH. En torno a los elementos subjetivos, claro está, prima la palabra de quienes reivindican una identidad étnica diversa, y luego, puede ser de interés la visión de la comunidad (autocensos) y, solo en último lugar, de autoridades públicas (Ministerio del Interior, en especial).
516. En cuanto al territorio colectivo, tiene también un lugar de especial relevancia la palabra de quienes reivindican una relación con el entorno geográfico; sin embargo, por razones asociadas a la organización estatal y la política de tierras, resulta también pertinente contar con información de autoridades como el Ministerio del Interior o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Además, como los conflictos territoriales son complejos e involucran procesos históricos de largo plazo atravesados por fenómenos de despojo, apropiación, desplazamiento, en territorialidades complejas donde coexisten distintos grupos humanos con diversos sistemas de conocimiento y bienes ecosistémicos, también es relevante para el juez constitucional contar con los conceptos expertos o amigos del proceso.
517. En el caso objeto de estudio, la Sala partirá de la palabra de los Jaguares del Yuruparí para comprender tanto aspectos de su identidad y cultura, como para evaluar las afectaciones y amenazas que denuncian. Adicionalmente, tomará en consideración el reconocimiento del Ministerio de Cultura y de la Unesco, del conocimiento de los jaguares como patrimonio inmaterial de la humanidad.
518. En el marco de la identidad, además, es necesario valorar un elemento que está relacionado con el derecho de los pueblos a que se garantice su seguridad colectiva y, por supuesto, la de cada uno de sus integrantes. En esta acción los consejos accionantes indicaron el impacto de los fenómenos de violencia sobre la vida de sus comunidades o pueblos, situación que incide directamente en la pervivencia misma de la cultura y de la nación pluriétnica y multicultural. Por este motivo, en materia de prueba, será necesario nuevamente partir de la voz de los Jaguares y escuchar la de las autoridades estatales, en particular de la Unidad Nacional de Protección y de las autoridades que conforman la Fuerza Pública.
519. Ahora bien, en cuanto al territorio existen dos niveles de análisis. Por una parte, el concepto de territorio de cada pueblo o comunidad y, por otra, el concepto de macroterritorio. La acción de tutela incluye los números de resoluciones de reconocimiento de diversos territorios representados por las autoridades accionantes, lo que facilita en parte la discusión. Sin embargo, para la Sala es claro que el concepto de macroterritorio involucra una dimensión adicional, que tiene que ver con la coordinación entre distintas autoridades indígenas que, a su vez, representan intereses de diversos pueblos en torno a la gestión territorial.
520. En este ámbito, la Sala también dará prioridad a la palabra de los jaguares, no solo porque han explicado con detalle histórico, geográfico y cultural el alcance del concepto de macroterritorio, sino, además, por dos razones prescriptivas. Los Jaguares están ubicados en un cruce de ríos y departamentos en las llamadas zonas o áreas no municipalizadas, esto es, en un lugar del territorio colombiano que, más que contar con una demarcación política por el Estado, está delineado por la presencia, relación y cuidado ancestral. La segunda es que el concepto mismo implica la diversidad humana y cultural del territorio, derivada de los sistemas de conocimientos de los pueblos. El macroterritorio es ante todo un espacio de articulación para la gestión del mundo.
521. Esto quiere decir que la Sala comienza por admitir la existencia del macroterritorio como territorialidad compleja. Un espacio de gran extensión donde la diversidad biológica, cultural y humana se conjugan y donde, en un proceso organizativo profundo, las autoridades accionantes, representando intereses amplios, en nombre de los pueblos, la naturaleza y el entorno, comparten una visión de pasado y de futuro, sin perjuicio de la autonomía de cada pueblo dentro de su territorio. En este marco se referirá, primero, a las amenazas que se ciernen sobre la identidad y el conocimiento de los jaguares del Yuruparí; y, segundo, a la situación del territorio y el macroterritorio.
2. La identidad de los pueblos del macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí está amenazada
522. Las personas de los pueblos con Afinidad del Yuruparí (o los Jaguares del Yuruparí) defienden una identidad étnica que va ligada a sus historias de origen. En estas historias, dos anacondas sobrevolaron el río Amazonas desde el Delta –en la parte más septentrional de Brasil– hasta el Vaupés –en el sur de Colombia–. En su recorrido fueron dejando elementos sagrados en el territorio, como los minerales.
523. Los antepasados de los pueblos amazónicos a los que se refiere esta acción de tutela se convirtieron en jaguares y, según el libro Hee Yaia Godo Bakari[454], aún hoy hay sabios que pueden hacerlo. Los Ayawa o primeros ancestros, tras diversas peripecias, incluido el gran incendio y la gran inundación, fueron ordenando el mundo, de manera que, al hablar de ordenamiento territorial, los jaguares aclaran que el territorio está ordenado hace mucho. Los pueblos del Amazonas tienen, según los accionantes, distintas afinidades como la coca, el tabaco, el yagé o, en el caso de estudio, el Yuruparí. Parte de su conocimiento se encuentra en los árboles y los ríos, y también se ha vertido en el calendario ecológico cultural, un instrumento del conocimiento del territorio producto del pensamiento de los Jaguares.
524. Los sabios de los pueblos explican que el calendario ecológico define los momentos en que se realizan los rezos-curación, es decir, los procesos culturales para la sanación del territorio que, a su vez, se relacionan con la salud de los pueblos, como se lee en el Libro Amarillo, o sobre los alimentos y el bienestar. El calendario ecológico, además, es relevante para la pesca, pues contempla los períodos de abundancia y también conduce a vedas transitorias para la protección de algunas especies; y para la caza, pues involucra una profunda comprensión sobre las estaciones o rodo y el manejo del clima y sus consecuencias en la fauna.
525. De los distintos rituales que utilizan los pueblos es necesario destacar el gran ritual del Yuruparí, en el cual, durante cada año, los sabios o payés, recorren con la mente todo el territorio, así como el camino de las anacondas para sanarlo.
526. Estas son apenas unas pocas palabras sobre un sistema de conocimiento muy profundo, pues no corresponde a la Corte describir lo que ha sido ya explicado por los conocedores e incorporado en las listas del patrimonio cultural inmaterial del país y la humanidad por el Ministerio de Cultura (hoy, de las culturas, las artes y los saberes) y la Unesco[455].
527. La sabiduría de los Jaguares y la Gente de Afinidad del Yuruparí forma parte de los sistemas de conocimiento que enriquecen a una nación plural y diversa como la que la Constitución protege, en virtud del artículo 70 Superior. Esta premisa está fuera de discusión, puesto que la Constitución consagra desde su artículo 70 el principio de igual respeto por la dignidad de todas las culturas, porque la Carta del 91 reivindica y protege la nación diversa, compuesta por rostros distintos y pensamientos sobre el mundo diversos. Y porque los pueblos han conseguido una relación con el entorno, la naturaleza y el territorio que tiene un valor intrínseco para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para esta Corte y para la humanidad que encuentra en el manejo racional del mundo amazónico una esperanza ante la crisis climática.
528. La identidad étnica y el conocimiento de las personas con afinidad del Yuruparí, que se sustenta en sus sistemas de conocimiento, está en riesgo al menos por al menos tres razones.
529. La primera es que la minería extrae del territorio los elementos que son utilizados para la curación del mundo. En este punto es necesario señalar que, si bien los pueblos denuncian como parte esencial del problema a la minería del oro por uso del mercurio, también sostienen que todo tipo de minería debe ser erradicado. La segunda es que los líderes y lideresas de los pueblos, incluidos los sabios tradicionales, sufren amenazas por parte de actores armados, precisamente por su trabajo en la defensa del territorio. Y la tercera es que las autoridades públicas son indiferentes a sus denuncias y decisiones. No tienen un trabajo coordinado o articulado con los pueblos e incluso promueven la minería en contra de la decisión que han adoptado como autoridades ambientales. A continuación, se profundiza en estos puntos.
530. El primer riesgo se asocia directamente al uso de mercurio de la minería del oro. La identidad, construida desde las historias de origen, inmersa en el vuelo de las anacondas, abrigada por la Gran Maloca y alimentada por los ríos del territorio, está en peligro. Los ríos que definen la geografía o fisonomía del territorio y las culturas, y que guardan el origen del alimento se encuentran envenenados.
531. El conocimiento es la base de la gestión territorial de los Jaguares del Yuruparí. Este modo de administración del entorno incluye la comprensión de las estaciones, de las especies, de la obtención de alimento y de un manejo de los bienes asociado a la conservación ambiental, o al uso sostenible de los bienes de la naturaleza y el entorno.
532. Pero la sabiduría tradicional, si bien protege el territorio mediante los rezos-curación enfrenta al menos dos desafíos considerables, pues (i) los bienes dejados en el territorio y en los cauces de agua por los ancestros son extraídos, lo que afecta los rezos curación, y ello ocurre (ii) mediante el uso de un veneno químico mencionado que es ajeno por completo a la cultura. Por ello, piden articulación con el Estado para erradicarlo.
533. El Estado, en efecto, admite la existencia de un serio problema asociado al mercurio. En esta línea, ha suscrito el Convenio de Minamata y dictado la Ley 1653 de 2008, ambas, con compromisos para la erradicación del metal. Sin embargo, la situación concreta del territorio, aunque grave sin duda alguna como lo indica el informe de Parques nacionales naturales, es incierta por ausencia de una política específica y diferenciada y, en especial, de una ruta concertada con las autoridades propias de los pueblos para abordarla.
534. En torno a los riesgos de seguridad, la Unidad Nacional de Protección informó que dos de las asociaciones cuentan con medidas de protección y que las demás no las tienen porque no se ha activado ninguna ruta institucional de competencias. La Fiscalía General de la Nación admite la existencia de problemas de seguridad que son difíciles de investigar, mientras que los ministerios de Defensa Nacional y de Ambiente y Desarrollo Sostenible reconocen la existencia de problemas de seguridad, derivados de la presencia de actores armados interesados en el mercado del oro, un mineral que aumenta su precio y se hace más deseado a partir de diversos avances tecnológicos.
535. Para la Sala Tercera de Revisión, la afirmación de la Unidad Nacional de Protección es problemática. Como los pueblos comparten un gran territorio y un interés en la protección del ambiente y las fuentes de agua frente a la minería del oro y el mercurio; y los actores que extraen los minerales comparten también un interés común en esta actividad, para la Sala resulta razonable sostener que si se han comprobado amenazas para unas autoridades estas pueden afectar a las demás, y, por lo tanto, es impostergable el inicio de las rutas de evaluación del riesgo y definición de medidas de protección, siempre, considerando los niveles individual y comunitario de las mismas.
536. Como se indicó, la amenaza o afectación del derecho a la vida de quienes integran los pueblos y, en este escenario, de quienes cumplen dentro de la comunidad roles que garantizan la pervivencia de la cultura porque, por ejemplo, son los encargados de realizar los rezos-curación, golpea con intensidad las posibilidades reales de que como pueblos mantengan y vivan conforme a sus sistemas de conocimiento. Desproteger o permitir que su vida este en riesgo, por lo tanto, implica al mismo tiempo vulnerar su derecho a la identidad colectiva.
537. El tercer riesgo tiene que ver con la inexistencia de canales de comunicación efectivos y permanentes, que permitan a la Gente de Afinidad de Yuruparí tener una articulación adecuada con el Estado para que, con el debido respeto por sus sistemas de conocimiento -cultura, tecnología y ciencia- sus derechos sean garantizados. La inexistencia de estos vasos comunicantes, como se verá, es constitucionalmente más reprochable si se tiene en cuenta que ha sido permitida por el mismo Estado, que ha tardado en la satisfacción de sus obligaciones para la constitución de las entidades territoriales indígenas, con mayor razón en espacios no municipalizados. Aquí, el nexo entre identidad y territorio se presenta de manera notoria.
538. Antes de abordar dicha perspectiva, sin embargo, es preciso aclarar que, en términos de afectación a la identidad, no todo se reconduce al problema constitucional mencionado, sino que implica un desconocimiento profundo estatal por las realidades de los pueblos étnicos. Así, el consumo de los peces ha llevado a niveles de mercurio en el organismo humano de las personas de Afinidad del Yuruparí en proporciones más que alarmantes. Y la indiferencia de las autoridades, constatada por la Sala Tercera de Revisión a partir de la lectura de las respuestas que dirigieron dentro de este trámite y el incumplimiento de las condiciones para asistir a la sesión de diálogo interinstitucional, impide también que las decisiones de las autoridades accionantes en materia de gestión territorial, articulada, alcancen la efectividad que necesitan y les asiste por mandato constitucional.
539. En términos muy crudos, si la cultura se envenena existe un riesgo de extinción especial o específico, en adición a los que la Sala ha declarado en el marco del seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento. Y así, mientras el patrimonio cultural de los Jaguares ha sido reconocido tanto a nivel internacional como nacional, el Estado no despliega herramientas para protegerlo y asegurar que se preserve, si no puede garantizar la realización de las curaciones más importantes, como la del Yuruparí viejo.
540. Estas afectaciones están probadas. Primero, porque a partir del principio de auto reconocimiento y desde la comprensión del territorio, la palabra de los jaguares acerca de su identidad tiene plena credibilidad y, sobre los daños sufridos, un peso muy significativo. Segundo, porque ninguna entidad discutió la existencia de estos daños o presentó un relato alternativo o una hipótesis a considerar; por lo anterior se concluye, en el marco de la libre apreciación de la prueba, que dichas afectaciones deben considerarse veraces y, por lo tanto, la identidad de la Gente de Afinidad del Yuruparí está amenazada porque su territorio –sus ríos- y sus integrantes –por el mercurio y por los fenómenos de violencia asociados al mismo– están amenazados.
541. Si bien esta estrategia puede incluir diversos mecanismos que se definirán en el marco del diálogo, es posible pensar en una ruta de ida y vuelta del conocimiento: desde el macroterritorio hacia los departamentos y el centro del país, y viceversa, capaz de contribuir a un diálogo más fluido entre los distintos niveles mencionados; en la construcción de un repositorio de conocimientos de los jaguares, que podrá ser difundido por diversos medios y actualizado de manera periódica en consideración al carácter dinámico de la cultura. Y en un intercambio constante de saberes entre las accionantes y las autoridades públicas no indígenas. Las autoridades indígenas que presentan esta acción, por ejemplo, podrían transmitir su conocimiento a las autoridades ambientales no indígenas y también podrían solicitar apoyo en lo que requieran en términos de intercambio de tecnologías.
542. Esta estrategia debe mirar al largo plazo y establecer un sistema de vasos comunicantes entre los pueblos, los departamentos y el centro de la nación, pues todos son autoridades públicas y tienen funciones en la preservación y la protección de la biodiversidad. Es imprescindible que las autoridades públicas conozcan el macroterritorio, así como el conocimiento, la ciencia y tecnología de los jaguares del Yuruparí, y es posible también que en territorio requieran intercambios de conocimiento y tecnologías frente al mercurio, un elemento ajeno a la cultura que ahora desafía a la cultura.
543. Antes de continuar, es necesario hacer dos aclaraciones que tienen por objeto delimitar el alcance de este pronunciamiento respecto de los pueblos indígenas accionantes. Los Jaguares afirman que agrupan a treinta pueblos en su acción de tutela; sin embargo, al profundizar en el diálogo es posible comprender diversos matices. Existe una distinción entre pueblos y etnias en la narración de tutela; desde este punto de vista, el macroterritorio agrupa a catorce etnias. Y, segundo, en el macroterritorio existen pueblos no contactados o en aislamiento voluntario. Estos pueblos son titulares del derecho a no ser contactados y por ello, al momento de definir las órdenes y, por supuesto, de su cumplimiento, es imperioso tener en cuenta dicha garantía fundamental.
544. La Sala entonces tiene en cuenta la diversidad humana que va de la mano de esta acción de tutela y, por ello, considera como los pueblos accionantes o las autoridades indígenas accionantes aquellas asociaciones de autoridades indígenas que fueron descritas en la presentación de la tutela. Es cierto también que estas AATI han cambiado, pues los Jaguares se encuentran inmersos en un proceso organizativo muy complejo y dinámico, de manera que hoy en día están en proceso de conformación de ETI, lo cual no afecta en manera alguna la determinación concreta de quienes hacen parte de este trámite.
545. La Sala comprende también que el macroterritorio es ante todo una propuesta de creación de un espacio común para la protección de un territorio megadiverso. Es decir, que no implica la eliminación de la pluralidad de pueblos, sino que obedece a un acuerdo entre diversos pueblos y comunidades con fines profundos en torno al territorio, el entorno, la naturaleza y la vida.
3. El lazo de la identidad y el territorio
546. La especial relación entre los pueblos indígenas y sus territorios es un pilar de la comprensión de los derechos de sus derechos, ampliamente reconocido y documentado en el DIDH y el derecho constitucional. Sin embargo, es necesario ahora llevar esta reflexión al caso de los pueblos accionantes.
547. El territorio surge, de acuerdo con las historias de origen antes mencionadas, a partir del vuelo de las anacondas y los trabajos de los Ayawa. De estos forjadores del territorio descienden los jaguares y personas del Yuruparí y los rezos-curación, que son parte de la identidad de los pueblos, se utilizan para curar las afectaciones del territorio. La identidad y el territorio son pues uno solo. El territorio de los jaguares del Yuruparí, según se explicó, está constituido alrededor de grandes fuentes de agua. Y existe una prueba científica que demuestra la contaminación de las fuentes de agua, de los peces y de las personas que habitan el entorno, derivada del mercurio y, en especial, del metilmercurio.
548. De acuerdo con las intervenciones de expertos, con información científica publicada por la Organización Panamericana de la Salud y con la exposición de motivos del Convenio de Minamata (norma que hace parte del bloque de constitucionalidad), la principal fuente antropogénica o de origen humano de mercurio es la minería del oro; este metal se mueve con facilidad por el entorno, el contacto del agua permite que se transforme en metilmercurio, de mayor toxicidad y crece en la cadena trófica, de modo que no existe ninguna explicación alternativa relevante sobre la tesis planteada por los accionantes.
549. Aunque la contaminación de la naturaleza, los ríos y el entorno es el objeto central del Libro Verde, o de las aguas y sus afectaciones, lo cierto es que, si los ríos definen el territorio, su contaminación constituye una grave afectación territorial y, en ese sentido, a su identidad.
550. Ahora bien, en el proceso histórico descrito en los fundamentos de este libro, la Sala observa que, de acuerdo con la narración de las accionantes, el macroterritorio no es un resguardo. Las autoridades indígenas accionantes (AATI o Consejos indígenas) lo describen como un espacio de coordinación para la gestión ambiental. Pero, además, cada una de ellas menciona la existencia de sendas resoluciones de constitución de resguardos y está documentado que hablan de un proceso iniciado, al menos, en 1986 por parte de Virgilio Barco, y continuado por la definición de asociaciones de capitanes, asociaciones de autoridades indígenas y consejos indígenas.
551. Por lo tanto, el concepto de macroterritorio hace referencia más bien a una territorialidad compleja y a una concepción regional de manejo del entorno, donde la unidad de los pueblos va de la mano con su diversidad, y con el principio de articulación y concurrencia. En esta línea, la solicitud de los accionantes no consiste en la titulación del macroterritorio sino en el reconocimiento de su importancia como iniciativa de protección del ambiente y la vida, sin perjuicio de su pretensión de avanzar en la clarificación y delimitación de las tierras.
552. Los pueblos accionantes advierten sobre la ausencia de interés de las autoridades no indígenas por la articulación y la falta de presencia del Estado en sus territorios, entendido en función de la garantía de derechos, como la salud, el territorio y la seguridad alimentaria. Por eso, han decidido utilizar el concepto de macroterritorio para aludir a una estrategia conjunta para la protección de los pueblos, el entorno, la naturaleza y el ambiente en una vasta región de la Amazonía colombiana.
553. Aunque las entidades territoriales indígenas son una promesa constitucional, en las áreas no municipalizadas del país, que corresponden a los municipios del Amazonas, Guainía y Vaupés, la urgencia por constituirlas se estima aún mayor. Esto es así porque, como se indicó, el Estado colombiano está articulado democráticamente a partir de relaciones ascendentes y descendentes entre lo local y nacional, por lo cual, en los lugares en los que lo local está aún más desdibujado, dado que no se reconocen las particularidades de sus territorios, la brecha se ahonda dado que ni la Nación ni los departamentos tienen una presencia cercana y estrecha, necesaria para que la representación y reconocimiento, en este caso, de los pueblos.
554. La Sala continuará, en consecuencia, con el examen sobre la constitución de las entidades territoriales indígenas.
4. La Constitución o conformación de las entidades territoriales indígenas -ETI
555. El Constituyente de 1991 reconoció la realidad pluriétnica y multicultural del Estado colombiano e incluyó a las entidades territoriales indígenas como parte de la organización político–administrativa del país. Estas últimas, más allá de obedecer a un criterio organizacional, se pensaron con el ánimo de servir a la comunidad, promover la prosperidad y garantizar la efectividad de principios y derechos (art. 2, C.P.), desde unas realidades identitarias, políticas, sociales y culturales, que vinculan a diferentes pueblos con sus territorios a partir de sus narrativas de origen.
556. Este reconocimiento no puede interpretarse como una simple elección política, sino que (i) obedece a la necesidad de remediar una injusticia histórica, derivada de un racismo estructural heredado del período colonial, y (ii) es consecuencia de las luchas de los mismos pueblos étnicos que, pese a las acciones dirigidas en contra de su identidad y existencia, se mantuvieron en pie y en defensa de su dignidad.
557. En el marco de la institucionalidad diseñada en 1991, la promesa democrática se materializa a través del principio participativo, por lo cual, el diseño según el cual el municipio es la entidad fundamental de la organización del territorio no es casual, sino que responde a la necesidad de construir una Nación desde lo local, escenario propicio para construir relaciones cercanas y estrechas, garantes de los derechos de todas las personas.
558. Esta construcción institucional del Estado nación, en la diversidad, presupone además el principio de igualdad. La configuración de entidades territoriales legitima y facilita la interlocución política de los sujetos colectivos con la Nación, en la medida en que, como actores de representación, su rol es fundamental en la garantía de los derechos humanos. Por lo tanto, una institucionalidad que reconoce el papel fundamental de determinados actores –como las entidades territoriales– en la democracia, se deslegitima si no establece y respeta las condiciones de posibilidad para que se den esas interlocuciones y esa construcción ascendente y de doble vía de lo político.
559. En esta dirección, es necesario precisar un aspecto. La Constitución Política, que incluye al Convenio 169 de 1989 de la OIT[456], reconoce el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos étnicos sobre sus territorios y la figura de los resguardos, con lo cual garantiza la autonomía y autogobierno de los pueblos étnicos y su rol político, social, cultural y ambiental. Esto es indiscutible. No obstante, los resguardos son un medio de protección de las tierras de origen colonial que no gozan del mismo grado de aceptación por parte de todos los pueblos indígenas del país.
560. Por esta y otras razones, asociadas a la transformación de una Constitución centralista y monocultural hacia una con autonomía y diversa, la Carta Política de 1991 previó la creación de entidades territoriales indígenas, con un nivel de autonomía y capacidad de gestión más amplio que el de los resguardos, en el artículo 329, con intervención del legislador, que debería configurar elementos clave de su funcionamiento a través de una ley orgánica.
561. En esta dirección, de acuerdo con la exposición de este libro (Libro Azul o sobre el árbol de la vida), el hecho de que no se haya expedido la mencionada ley orgánica implica una omisión que no es justificable y no puede pasar desapercibida para la conformación del Estado social de derecho. Por el contrario, analizada en clave constitucional, reproduce injusticias pasadas que conducen a la imposibilidad de gestionar el territorio de manera autónoma y con fundamento en los planes de vida propios; e impacta la condición de autoridad de las formas de gobierno propio y sus funciones en materia ambiental y de organización.
562. El impacto que se destaca en materia ambiental tiene que ver con el tipo de relación identitaria, espiritual y socio-cultural que ancestralmente han tenido los pueblos étnicos con su entorno, así como con las graves afectaciones que desde el momento de la conquista se han dado sobre los ecosistemas. Por este motivo, con la urgencia de garantizar la pervivencia y cosmovisión de los pueblos y con miras a avanzar en la pretensión de sostenibilidad ambiental en La Amazonía –una aspiración que interesa a toda la humanidad en momentos de crisis climática–, es necesaria la consolidación del papel de las autoridades indígenas en materia ambiental:
“El continuo del trato colonial del Estado se evidencia con mayor fuerza en la relación que estableció con los pueblos étnicos, basada en la dominación, la exclusión y el aprovechamiento de sus territorios para intereses de otros y en detrimento de sus pobladores. A pesar del reconocimiento de derechos que se dio con la promulgación de la Constitución Política de 1991, la herencia del trato colonial sigue generando, por ejemplo, que sobre los territorios étnicos se traslapen proyectos de extracción de recursos naturales que encima de la voluntad de los pueblos étnicos y que estos sean los sectores más empobrecidos del país”[457].
563. En este sentido, el conocimiento de los Jaguares se plasma en un sistema de regulación de la vida, o un derecho propio, que implica la adopción de decisiones sobre el territorio y el entorno. Es decir, el ejercicio de atribuciones como autoridades ambientales, que ha sido reconocido ampliamente por la Corte y recientemente fue objeto de regulación a través del Decreto ley 1275 de 2024.
564. Ahora bien, las barreras para la construcción de una democracia desde lo local y que atienda a las condiciones sociales, culturales y ambientales del territorio, como se indicó, tienen un impacto particular en las zonas no municipalizadas en tanto allí no es posible, por definición, sostener una relación municipio-resguardo o municipio-autoridad indígena para efectos de administración, uso de recursos y contratación, cuando ello sea necesario.
565. La ausencia de la entidad territorial indígena, cuyo estatus normativo debería ser, por una parte, similar al de los municipios y, por otra, culturalmente adecuado para los pueblos indígenas, ha impedido, en consecuencia, que la interlocución entre autoridades indígenas y no indígenas se dé en condiciones de igualdad y como una garantía de indiscutible estatus político, en un diseño institucional en el que la protección de los derechos humanos de la población depende también de las atribuciones que se conceden en los diferentes niveles.
566. En este contexto, la Corte ha sostenido que la expedición del Decreto ley de 2018 es el “avance más significativo en la reglamentación del funcionamiento de las ETI como figuras político – administrativas en igualdad de condiciones con los municipios y los departamentos”[458], no obstante, las barreras para su implementación que ha documentado esta Corporación, así como la persistencia de una omisión que impide contar con un régimen integral sobre la conformación de las entidades territoriales indígenas -ETI- genera un déficit de protección que debe ser necesariamente superado.
5. Hacia la eficacia del proceso organizativo de la Gente con Afinidad de Yuruparí
“El saqueo a nuestros territorios no es algo nuevo. El mundo no indígena llegó a nuestros territorios para saquear caucho, pieles, oro y coca transformando dramáticamente nuestra forma de vida; introdujeron nuevas formas de trabajo, caracterizadas por la explotación, el castigo, la tortura y el endeudamiento. El sometimiento violento de nuestra gente debilitó nuestras formas de gobierno y prácticas tradicionales, provocando enfermedades y un gran desorden en el territorio”.
Libro de infografía de GAIA.
567. Al momento de iniciar la tutela, las cinco autoridades tradicionales indígenas organizadas como asociaciones de capitanes estaban en un proceso organizativo propio, conforme al Decreto ley 632 de 2018.
568. Sin embargo, como si los hechos replicaran patrones de exclusión que quisieron dejarse atrás en el año 1991, el paso a paso previsto normativamente para concretar la promesa constitucional ha sido interrumpido de manera constante, y de ello dan cuenta dos acciones de tutela adicionales que han sido conocidas en sede de revisión por este Tribunal, promovidas en parte por las formas asociativas de las comunidades promotoras de esta tutela.
569. Estos casos evidencian que, tras más de 30 años de una omisión legislativa que carece de justificación, la implementación del Decreto ley 632 de 2018 también ha demandado nuevos litigios por parte de los pueblos que habitan la Amazonía, situación que debe ser reprochada de forma contundente, en tanto las autoridades del Estado, todas aquellas involucradas en la conformación de las ETI, deben adoptar en el marco de sus actuaciones enfoques diferenciales y fundados en las garantías de los pueblos étnicos.
570. La inercia institucional, ya lesiva de los derechos en todas sus formas, frustra el sentido normativo de la Constitución y la concreción de esa Nación multicultural y pluriétnica que fue pensada por los Constituyentes, en el que todas las culturas son reconocidas en igualdad de condiciones.
571. La primera acción de tutela, resuelta a través de la Sentencia T-072 de 2021, fue interpuesta por los Consejos Territoriales Indígenas del Pirá Paraná (una de las autoridades accionantes en este proceso) y del Medio Río Guainía. En dicha oportunidad, la discusión se centró en las barreras administrativas para adelantar la primera etapa en la conformación de las ETI (etapa de registro), dado que, ante la solicitud de registro de los consejos, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías Étnicas del Ministerio del Interior solicitó información que no era necesaria en dicho momento, desconociendo lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 632 de 2018. Al respecto, frente a uno de los casos, en dicha providencia se sostuvo que:
“(…) el Ministerio del Interior no distinguió el primer momento a que hace referencia el Decreto 632 de 2018 y desconoció el orden y sentido de implementación de dicha normatividad. Además, para la Sala es claro que la actuación de la accionada desconoció el artículo 330 de la Constitución. Este dispone que los territorios indígenas estarán gobernados por Consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres, lo que implica el reconocimiento de los sistemas de gobierno propio de los pueblos indígenas y comunidades”[459].
572. Además, la Sala llamó la atención al hecho de que la citada Dirección del Ministerio del Interior hubiera desconocido que fue por virtud de las particularidades de los pueblos ubicados en las zonas no municipalizadas que se expidió el Decreto ley 632 de 2018, razón por la cual, las autoridades debían actuar en consecuencia, so pena de afectar, como ocurrió en ese caso, los derechos al autogobierno, autodeterminación y debido proceso.
573. En esa oportunidad, luego de amparar los derechos invocados y ordenar la emisión de actos administrativos de inscripción de los Consejos Indígenas, (i) ordenó a la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos el acompañamiento y vigilancia del proceso de puesta en marcha de las ETI, y (ii) advirtió a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías Étnicas del Ministerio del Interior abstenerse de incurrir en actuaciones como las evidenciadas, “que constituyen barreras administrativas en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas”.
574. No obstante, la segunda etapa en la conformación de las entidades territoriales indígenas -ETI-, esto es, la solicitud de puesta en funcionamiento de las ETI trajo consigo una nueva acción de tutela, invocada por el Consejo Indígena Bajo Ríos Caquetá, el Consejo Indígena del Territorio Indígena Mirití Paraná (accionante dentro de esta tutela) y el Consejo Indígena del Territorio Indígena Yaigojé Apaporis (accionante dentro de esta acción de tutela). En esta oportunidad se denunciaron y cuestionaron las barreras impuestas por la misma Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio de Interior al pedir algunos documentos en un formato particular “pdf” o portable file document, y al solicitar información detallada sobre el presupuesto requerido para el fortalecimiento institucional[460].
575. La Sala Séptima de Revisión, mediante la Sentencia T-180 de 2024, constató nuevamente la existencia de barreras administrativas en la conformación de las ETI, afirmando, por ejemplo, que “está probado que los consejos indígenas Mirití Paraná y Yaigojé Apaporis presentaron la solicitud de puesta en funcionamiento de sus territorios indígenas, mediante correo electrónico”.
576. Y agregó que, en dichos correos, los consejos remitieron un enlace de “Google drive” que incluía la solicitud de puesta en funcionamiento de las ETI, con anexos, “[n]o obstante, el Ministerio del Interior se negó darles trámite única y exclusivamente porque las solicitudes no fueron enviadas en formato “pdf””. Aunado a ello, la Sala reprochó que la Dirección accionada (DAIRM) no orientara y asistiera a las comunidades en los reparos que tenía sobre el tema relacionado con el presupuesto, de cara a que estas pudieran atender adecuadamente los requerimientos.
577. En este caso la Sala Séptima de Revisión declaró la carencia actual de objeto, en la medida en que se acreditó que, sin que mediara orden judicial, la Dirección del Ministerio del Interior demandada continuó con el trámite pertinente, desbloqueando la pretensión de los consejos tutelantes[461]. Esto se dio en el marco de un diálogo intercultural con los consejos indígenas para definir rutas de trabajo y establecer acuerdos y compromisos para avanzar en el proceso de conformación de las ETI. Sobre el diálogo, se precisó que, aunque no materializaba ninguna de las etapas previstas en el Decreto ley 632 de 2018, era cumplimiento al mandato más general y aplicable de manera transversal a todo tipo de procedimiento que los involucraba.
578. Con todo, en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala decidió pronunciarse de fondo en razón a que ello es posible cuando quiera que deba llamarse la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la petición de amparo, o deba tomar medidas para evitar que la situación se repita, entre otras. Al hacerlo, reiteró que (i) la Constitución ha reconocido el derecho de los pueblos a constituir entidades territoriales indígenas, en garantía, además, de los derechos a la autonomía, libre determinación y territorio; y que (ii) el procedimiento de conformación de las mismas debe satisfacer los estándares del debido proceso; que, en este caso se concretan en:
· La existencia de un deber de orientación y asistencia con enfoque diferencial, con miras a que las comunidades ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones.
· Y la existencia de un trámite administrativo sin barreras administrativas irrazonables y sin dilaciones injustificadas.
579. En consecuencia, la Sala Séptima de Revisión reiteró el acompañamiento ya ordenado a la Procuraduría delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, y ordenó a la demandada “tramitar con celeridad, y conforme a la garantía procesal de plazo razonable, las solicitudes de puesta en funcionamiento de los consejos indígenas de los territorios indígenas Bajo Río Caquetá, Mirití Paraná y Yaigojé Apaporis. En ese sentido, decidió advertir a la DAIRM para que, en lo sucesivo, (i) se abstenga de imponer barreras administrativas injustificadas o cargas irrazonables a los consejos indígenas accionantes; (ii) cumpla con su deber de orientación y asistencia en el trámite administrativo de puesta en funcionamiento de sus territorios indígenas y (iii) garantice un diálogo intercultural a lo largo del procedimiento de puesta en funcionamiento de los territorios indígenas Bajo Río Caquetá, Mirití Paraná y Yaigojé Apaporis como ETI”.
580. En conclusión, frente al problema jurídico que se propuso resolver la Sala en esta materia, se debe afirmar que: (i) el impacto de la minería y, asociado a ésta, la contaminación por mercurio y la violencia que atenta contra la vida y pervivencia de los pueblos, amenaza y afecta la identidad de la Gente de Afinidad del Yuruparí; y, al tiempo, el derecho al territorio. Esta situación inconstitucional para los pueblos accionantes (ii) se agudiza por la omisión del Estado en garantizar adecuadamente la constitución de las entidades territoriales indígenas, por un lado, por la ausencia de un régimen integral que las regule y, por otro lado, por las barreras institucionales que se mantienen en la concreción del Decreto ley 632 de 2018.
581. Las entidades territoriales indígenas -ETI, ha dicho la Sala, materializan la promesa de un Estado pluriétnico, multicultural y democrático, diseñado a partir de la consolidación de estructuras locales que, bajo la especificidad de los pueblos étnicos, materializan la representatividad y el reconocimiento de estos sujetos colectivos, como actores políticos, ambientales y sociales sin los cuales el Estado no es aquél que ideó el constituyente de 1991 y, sin los cuales, no es posible asumir los desafíos actuales de una crisis climática ya grabada en la Amazonía.
582. Por lo anterior, en esta oportunidad la Sala de Revisión considera necesario (i) declarar estas afectaciones y (ii) adoptar los remedios a partir de los presupuestos que, a continuación, se identifican. Antes de hacerlo, es oportuno formular una aclaración acerca del alcance de esta providencia, y relacionada con el concepto de macroterritorio como espacio de gestión del territorio y el entorno desde el principio de coordinación.
583. Diversidad étnica y preservación de la autonomía: esta acción fue promovida por la Gente de Afinidad del Yuruparí y, particularmente, por cinco asociaciones indígenas que se han ido conformando como consejos indígenas, en su pretensión por convertirse en entidades territoriales -ETI. No obstante, la Sala de Revisión reconoce la posible existencia de pueblos indígenas no contactados, por lo cual, reivindica su derecho a permanecer en tal condición y, en aplicación del principio de acción sin daño, recuerda que es una obligación de las autoridades estatales respetar y proteger ese derecho. Asimismo, reconoce el macroterritorio de los jaguares como una concreción de su sello identitario y manifestación de su autonomía y libre autodeterminación para la gobernanza y gestión a su cargo. Esto, sin perjuicio del derecho de cada uno de los consejos presentes en ese territorio a conformarse como ETI.
584. Articulación y coordinación nacional desde lo local: la Sala de Revisión reconoce la imperiosa necesidad de avanzar en la conformación de las ETI, en la medida en que garantizan, por un lado, la representatividad y el reconocimiento político –cultural de los pueblos en igualdad de condiciones, y, por otro lado, los derechos a la autonomía, identidad, libre determinación de los pueblos, territorio, entre otros.
585. Las entidades territoriales indígenas -ETI- expresan también la institucionalidad requerida para que los pueblos puedan, tras la construcción de sus planes de vida, gestionar el territorio conforme a sus sistemas de conocimiento; bajo los principios de coordinación y articulación con los otros gobiernos de los órdenes territorial y nacional[462]. Esto último implica, entonces, la necesidad de un diálogo intercultural e institucional que sea constante y respetuoso, que reconozca la autonomía de los gobiernos de los pueblos y que, en la riqueza de la diversidad, integre el conocimiento, la cultura, la tecnología y la ciencia de los pueblos en la comprensión nacional pluriétnica y multicultural de la gestión territorial.
586. Articulación y coordinación internacional en la Amazonía, desde lo local: la Sala de Revisión también reconoce que los pueblos accionantes habitan la Amazonía, un bioma que trasciende las fronteras del país y que es de incuestionable relevancia para toda la humanidad. Por ello, la conformación de las ETI de la Gente de Afinidad del Yuruparí adquiere aún mayor relevancia en tanto actores de la gestión de un territorio que exige también una articulación interestatal multidimensional –entre otros aspectos, por ejemplo, en materia de seguridad–.
587. La ubicación de la Gente de Afinidad del Yuruparí, o de parte de ella, en zona fronteriza, activa además las posibilidades de relacionamiento supranacional que la Constitución Política reconoce en los artículos 289[463] y 337[464], y el legislador ha regulado, principalmente, en las leyes 191 de 1995 y 2135 de 2021[465]. La conformación de las ETI en este escenario, en consecuencia, también reconoce los gobiernos de los pueblos en este escenario y con sujeción al marco normativo.
588. Criterios de interpretación y aplicación de las fuentes de derecho. La Sala Tercera de Revisión ha verificado una violación a los derechos al territorio y a la identidad de la Gente de Afinidad del Yuruparí, con impacto en sus derechos a la autonomía y autodeterminación. Ha precisado, además, que esta situación se ha generado y/o intensificado por (i) la omisión en la expedición de las normas orgánicas que de manera integral prevean la conformación de las entidades territoriales[466], y por (ii) las barreras administrativas y dilaciones injustificadas de las autoridades estatales, en particular del Ministerio del Interior, para adelantar el trámite establecido en el Decreto ley 632 de 2018.
589. Por esto, la Sala Tercera de Revisión recordará nuevamente al Gobierno Nacional y al Congreso de la República su deber de impulsar, en el marco de sus competencias y con sujeción a las garantías constitucionales, la ley orgánica para la conformación de las entidades territoriales, pues su inacción para materializar esta normativa integral vulnera los derechos de los pueblos indígenas. Este llamado necesario, no pasa por alto que en la actualidad se han venido adelantando los trámites para la conformación de las ETI al amparo de lo establecido en el Decreto ley 632 de 2018, avances que deben ser garantizados en cuanto consolidan la situación de los pueblos étnicos que se han sometido al procedimiento allí previsto.
590. Además de lo anterior, y teniendo en cuenta el trámite que vienen adelantando los pueblos étnicos de las zonas no municipalizadas con fundamento en el Decreto ley de 2018, la Sala Tercera de Revisión precisará y reiterará los criterios que estableció recientemente la Sentencia T-180 de 2024 para efectos de adelantar el procedimiento allí establecido e identificará otros que deberán implementarse, en garantía de los derechos humanos, así:
· La interpretación del Decreto ley de 2018 y de las demás normas que lo complementen o lo llegaren a complementar, por parte de todas las autoridades llamadas a aplicar dichas disposiciones, se fundará en un criterio étnico diferencial. Esto exige, por lo menos, (i) la imposición de las menores cargas posibles para los pueblos étnicos, siempre que se satisfagan materialmente los requisitos para la conformación de las ETI; y (ii) la comprensión de los requisitos exigidos teniendo en cuenta las prácticas y el derecho propio de los pueblos étnicos, por lo cual, por ejemplo, interpretaciones formales que prescindan de la aceptación de documentos análogos a los solicitados y/o que desde sus prácticas sustituyan los solicitados, se consideran contrarias a la garantía de la diversidad cultural y al principio de buena fe.
· Para la adecuada interpretación y aplicación de las normas que garantizan la conformación de las ETI en las zonas no municipalizadas, las entidades que deben intervenir en este procedimiento deberán mantener un diálogo constante, serio y efectivo con los pueblos étnicos que están en trámite de formalizarse como ETI, desde una perspectiva destinada a la eficacia de las ETI, con enfoque diferencial y, de ser necesario, con orientación para los interesados.
Este enfoque no implica la exigencia de los pueblos de ajustar sus conductas a las prácticas estatales mayoritarias, sino una exigencia de ajustes mutuos, en los que el Estado en su institucionalidad no-indígena debe aprender también a interactuar desde la diferencia con los gobiernos de las entidades territoriales indígenas.
· Para la aplicación de las normas que garantizan la conformación de las ETI en las zonas no municipalizadas al amparo del Decreto ley 632 de 2018, además, las entidades que deben intervenir en este procedimiento deben actuar con la debida diligencia, teniendo en cuenta que el Estado ha incumplido el compromiso constitucional por más de 30 años, por lo cual, es imprescindible salir de este déficit de protección con urgencia. En este sentido no pasa por alto la Sala Tercera de Revisión que en el curso de esta acción de tutela algunas entidades manifestaron no estar enteradas de la presencia de los pueblos étnicos demandantes en algunos territorios, por lo cual, para la definición oportuna y real del territorio de que trata, por ejemplo, la fase de delimitación todas las entidades comprometidas deben actuar de manera diligente, en la clarificación de aquello que no esté registrado de manera oficial, pero partiendo del principio de buena fe en la valoración de los documentos que para el efecto tienen los pueblos.
· Finalmente, dentro de esta misma etapa de aplicación normativa y como parte de la obligación de debida diligencia, las autoridades estatales deben garantizar el debido proceso a los pueblos, por lo cual, deben evitar la imposición de barreras administrativas y las dilaciones injustificadas. Este trámite, se insiste, debe ser prevalente.
591. En adición, la Sala Tercera de Revisión reconoce que la vocación de permanencia que tienen las normas expedidas por el Gobierno nacional al amparo del artículo 56 transitorio de la Constitución se sujeta al ejercicio de la competencia del Congreso de la República en los términos del artículo 329 superior. Con todo, debe indicar que los procedimientos adelantados al amparo del Decreto ley 632 de 2018 y de las disposiciones que lo pueden modificar tienen plena aptitud para consolidar el estatus de las ETI que se tramiten bajo su amparo, y que, en garantía de los derechos fundamentales de los pueblos, no es dable afectar situaciones consolidadas ni retroceder en los avances que a través de la vía extraordinaria se han logrado.
6. Remedios y medidas de protección
592. Con base en lo expuesto, la Sala adoptará los siguientes remedios para la protección de la identidad y el territorio. Además de la jurisprudencia reiterada en esta oportunidad, estos remedios se inspiran en el principio de diversidad e igualdad de culturas, que confiere plena dignidad a las distintas formas de concebir el mundo que coexisten en el país; intercultural, que involucra la promoción de un diálogo en condiciones de horizontalidad entre autoridades indígenas y no indígenas, entre las distintas poblaciones del país, y da un lugar relevante al diálogo recíproco de saberes; y maximización de la autonomía de los pueblos.
593. La Sala declarará en riesgo la identidad y pervivencia de la Gente de Afinidad del Yuruparí, por razones de envenenamiento del territorio, amenazas a sus líderes y ausencia de coordinación y articulación interinstitucional. Esto último, profundizado por la omisión estatal en la adopción de las normas orgánicas que de manera integral regulen las entidades territoriales indígenas y por los obstáculos que se han identificado en la implementación del procedimiento previsto en el Decreto ley 632 de 2018; y declarará que el macroterritorio de la Gente de afinidad del Yuruparí es un espacio de coordinación para la gestión ambiental o la gestión del mundo y una estrategia significativa para la gestión territorial conjunta de los pueblos de La Amazonía colombiana y una iniciativa relevante para la conservación ambiental, la protección de las generaciones futuras y la lucha contra el cambio climático.
594. Ordenará al Ministerio del Interior coordinar la creación de una instancia de diálogo intercultural e interinstitucional sobre identidad y territorio. Para el efecto, deberá convocar a los consejos o autoridades indígenas demandantes, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de las Culturas y los Saberes, a las gobernaciones de Amazonas, Guainía, Caquetá y Vaupés; al Departamento Nacional de Planeación; y a la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Víctimas para que se instale este espacio. A partir de la naturaleza y alcance de cada orden, el ministerio podrá definir espacios parciales de coordinación y reuniones periódicas de todas las convocadas para analizar el avance integral en la protección de la identidad y el territorio. El Ministerio del Interior deberá dar cuenta a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de los avances en el cumplimiento de dichas órdenes, en informes trimestrales a partir de la notificación de esta providencia.
595. En virtud de los principios de interculturalidad y de territorialidad, la instancia intercultural e interinstitucional deberá considerar la necesidad de adelantar algunos de sus diálogos en el macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí.
596. Ordenará que, en la instancia de diálogo intercultural e interinstitucional, con intervención especial del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Departamento Nacional de Planeación, se establezca una estrategia de preservación, difusión e intercambio de saberes; y se planifique la disposición de los recursos requeridos para ello.
597. Ordenará a la Unidad Nacional de Protección activar, de manera inmediata, el protocolo de evaluación del riesgo y, de ser el caso, de adopción de medidas de protección, tanto individuales como colectivas o comunitarias, en articulación con los líderes de los pueblos accionantes. Como lo ha explicado la Corte en otras ocasiones, las medidas de seguridad colectivas de los pueblos deben considerar medios adecuados de comunicación, alertas, articulación entre la Fuerza Pública y los pueblos, medios de transporte, entre otros.
598. También ordenará al Ministerio de Defensa que, en articulación con los pueblos accionantes, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares y las gobernaciones del Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés, y contando con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, establezca rutas adecuadas que permitan identificar la amenaza o riesgo a la seguridad de los pueblos accionantes.
599. Ordenará al Ministerio del Interior la implementación inmediata de las normas del Decreto ley de 2018 en el macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí, para proteger la gobernabilidad y la autonomía territorial indígena. Dado que la Sala Tercera de Revisión ha identificado la existencia de barreras administrativas en su ejecución, se advierte a la entidad mencionada que deberá adelantar el procedimiento de conformación de las entidades territoriales indígenas atendiendo a las reglas de interpretación y aplicación previstas en esta providencia. Asimismo, instará a todas las autoridades llamadas a intervenir en el mismo procedimiento a seguir idénticos parámetros de pertinencia cultural.
600. La Sala reiterará el llamado efectuado por distintas salas de revisión a las procuradurías delegadas para la Defensa de los Derechos Humanos y Asuntos Étnicos para que, en el marco de las competencias previstas en el artículo 26.8 del Decreto 262 del 2000, brinde acompañamiento y vigilancia en los procesos de puesta en funcionamiento de los Consejo Indígenas de los territorios indígenas Bajo Río Caquetá, Mirití Paraná y Yaigojé Apaporis.
601. Ordenará que en la instancia de diálogo intercultural e interinstitucional, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación y de las corporaciones autónomas regionales Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía) y Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), se establezcan concertadamente estrategias y rutas para que los planes de vida de la Gente de Afinidad del Yuruparí, así como sus instrumentos de planeación, gestión y ordenamiento territorial de las autoridades o consejos accionantes, sean respetados y articulados con los planes de desarrollo territoriales y nacionales, incluso de aquellos que están en curso, y con los planes de ordenación y manejo de la cuenta hidrográfica previstos en el artículo 18 del Decreto 1640 de 2012.
602. Entre otros aspectos objeto de diálogo, las estrategias y rutas creadas deberán ser claras en la forma de intervención de los pueblos accionantes en la formulación de los proyectos de planes de desarrollo territoriales y nacionales futuros. El diálogo para cumplir esta orden se adelantará en la instancia intercultural e interinstitucional creada para identidad y territorio, e iniciará en el momento de su instalación.
603. Ordenará a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía) y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), el pleno reconocimiento y el apoyo a la implementación de los Planes de Vida y de los instrumentos de planeación, gestión y ordenamiento territorial de las autoridades o consejos accionantes.
604. La Sala ordenará al Ministerio del Interior realizar una adaptación cultural de la sentencia, en articulación con los pueblos accionantes. Se recomienda a la cartera coordinar esta actividad con el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad Nacional de Colombia (Sede Leticia), sin perjuicio de las demás acciones que considere pertinentes para el cumplimiento de la orden. Una vez se cuente con la adaptación, el Ministerio deberá iniciar labores de socialización en territorio durante el año siguiente a la notificación de esta providencia.
605. La adaptación cultural es un proceso que persigue la transmisión de los contenidos de las decisiones sin la pretensión de traducción literal, sino a partir del contexto de los pueblos interesados, con su participación, y aprovechando el uso de la lengua hablada o de recursos gráficos[467].
Primera parte.
El diálogo social, intercultural e interinstitucional
1. La palabra escrita de los Jaguares (acción de tutela)
“[T]al como se vislumbra en las conclusiones del estudio efectuado en 2018 por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión del desarrollo del Plan Sectorial de mercurio para el sector salud, la ausencia de información sobre la situación de contaminación en la Amazonía Colombiana y la falta de recopilación de la misma por parte de las entidades públicas, desemboca en la imposibilidad de estructurar una ruta de asistencia en salud. Así, tampoco permite garantizar la contención y prevención del envenenamiento ni la prestación de un servicio eficiente para la población más vulnerable. De hecho, este vacío dificulta la identificación de la población afectada y, al mismo tiempo, imposibilita una política de divulgación para asegurar el derecho fundamental a la información ambiental”.
Escrito de tutela.
606. Los representantes de la Gente con afinidad del Yuruparí plantean que la población del macroterritorio enfrenta serias afectaciones a la salud y riesgos a la seguridad alimentaria, derivados de la contaminación por mercurio, en especial, por la minería del oro. Explican que el mercurio es utilizado en la extracción del oro, específicamente, en los ríos Caquetá y Apaporis, y que el metal contamina el pescado, que es la fuente principal de proteína dentro de su dieta. Según el escrito de tutela este fenómeno ha sido constatado por diversas fuentes e investigaciones.
607. Así, Parques Nacionales Naturales y la Universidad de Cartagena han encontrado que los indígenas que habitan los territorios del macroterritorio del Yuruparí y la planicie amazónica –como el Yaigojé-Apaporis, el Cahuinarí y el Cotuhé– tienen concentraciones de mercurio extremadamente altas, en relación con los estándares admisibles para los seres humanos, lo que genera impactos neurológicos, sensoriales y reproductivos y, en general, una amenaza contra sus vidas[468].
608. Además, en un informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 2018, se estableció que existe evidencia de vulneración al derecho a la salud de los pueblos amazónicos, derivada de la actividad minera, en especial, para los pueblos Miraña y Bora, del Departamento del Vaupés.
609. La alta comisionada resaltó que los niveles de mercurio impactan las funciones neurológicas, sensoriales y reproductivas, de modo que ponen en riesgo la vida de los habitantes de la región y la supervivencia de los pueblos[469]. Afirmó también que está ampliamente documentado que la contaminación hace parte de la cotidianidad de los pueblos de la región. Los impactos en la calidad del agua impiden la pesca y otras actividades como la recreación y pueden causar patologías en la fauna silvestre y los seres humanos, sobre todo, por el consumo de pescado contaminado[470].
610. El mercurio en las fuentes hídricas, según la Organización Mundial para la Salud (OMS), se transforma en metilmercurio, que es el sexto compuesto más tóxico del mundo; en organismos vivos se (bioacumula) y se inserta en la cadena nutritiva de los animales acuáticos, que luego son consumidos por los seres humanos. Las altas tasas de mercurio en peces, según la OMS, pueden afectar los sistemas inmunitario, enzimático, genético y nervioso; la coordinación y los sentidos del tacto, el gusto y la vista. El mercurio puede atravesar la barrera de la placenta y contaminar al feto, o transmitirse a través de la leche materna, hacia el cerebro, el pulmón y los músculos del que está por nacer[471]. La preservación del ambiente, en cambio, debería redundar en la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras[472].
611. En el caso concreto, señalan los demandantes, la contaminación del recurso hídrico consumido por las comunidades agrupadas en las AATI y consejos indígenas accionantes conduce a la “la violación de [su] derecho a la salud en su dimensión de disponibilidad”, pues los niveles de mercurio en la zona amazónica superan los umbrales aceptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA)[473] y los protocolos nacionales. (Invocan los anexos 3º y 9º de la acción de tutela).
612. En otra investigación, realizada en 2017, por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la Universidad de Córdoba se constató la alarmante situación de los miembros que integran una de las comunidades accionantes en la presente tutela, ACIYAVA. Según el informe definitivo, el 68,4 % de los participantes se adecúan a la definición protocolaria de caso de intoxicación por mercurio.
613. El envenenamiento por mercurio puede manifestarse a través de diferentes síntomas según la edad y si se trata de fetos, niños o adultos. Los síntomas varían desde irritación de la piel, fiebre, dolores de cabeza, náuseas, diarrea, fatiga, insomnio, irritabilidad, disminución de la agudeza sensorial, ceguera, problemas renales, pérdida de memoria, temblores, daño cerebral y otros trastornos neurológicos como la gravísima enfermedad de Minamata (Comité sobre los efectos toxicológicos del Metilmercurio et al. 2000).
614. Se ha identificado que las poblaciones con mayor riesgo a la exposición a emisiones y liberaciones de mercurio son las mujeres embarazadas, los neonatos y los niños, niñas y adolescentes. Ellos son quienes más sufren los efectos a la salud de dicha sustancia (UNEP 2013).
615. Así pues, el mercurio contamina el pescado, que es la fuente principal de proteína dentro de la dieta de la Gente con afinidad del Yuruparí. La sustancia se encuentra en concentraciones alarmantes en las personas y existe evidencia que demuestra cómo el citado metal impacta las funciones neurológicas, sensoriales y reproductivas.
616. Por otra parte, de acuerdo con las autoridades indígenas accionantes, el fenómeno de la minería incrementa los patrones de consumo de alcohol, se relaciona con la aparición de la prostitución (o el proxenetismo y trata de mujeres) y propicia patrones de violencia; lo que no coincide con las tradiciones y conocimientos de la comunidad. Además, el sistema general de salud no llega al territorio, de manera que el acceso para la Gente con afinidad de Yuruparí es deficiente y no existen mecanismos de articulación, coordinación y colaboración entre el sistema general y la salud propia de los pueblos.
2. La palabra hablada de los Jaguares (sesión de diálogo intercultural)
“Las enfermedades que se están presentando en el territorio, en las mujeres: nunca en la historia se veía la enfermedad de cáncer de cuello uterino y se está dando en muchas mujeres. Las enfermedades en la piel, que son enfermedades que nunca se veían en el territorio y otras enfermedades que son incurables y son enfermedades invisibles que el tradicional no pueden decir cuál es por la contaminación”. Sesión de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Adiela Matapí. Secretaria de mujeres y Malokera del Territorio Indígena Mirití Paraná. Pueblo Matapí, Comunidad Puerto Nuevo (4:09:23).
617. En la sesión técnica de diálogo intercultural los payés explicaron a la Sala que, en el origen, las anacondas que sobrevolaron el Amazonas desde el Delta del río –o la Puerta de las Aguas– hasta la gran Maloca –o el departamento de Vaupés– fueron dejando en su camino elementos para la curación del territorio. Y precisaron que en el ritual del Yuruparí viejo los sabios de las comunidades recorren con el pensamiento los lugares sagrados y aplican los ritos curación, de la mano de las plantas sagradas. (Estos párrafos se encuentran también en los demás libros).
618. En la misma sesión de diálogo, sostenida entre los magistrados de la Sala y las autoridades indígenas accionantes, se conversó sobre las afectaciones a la salud de las personas con afinidad del Yuruparí. Los payés, líderes y lideresas insistieron en el carácter integral del territorio y en la relevancia del conocimiento ancestral para la salud del entorno y las personas. Hablaron, en fin, del carácter preventivo de su sistema de salud.
“En nuestro territorio administramos a través de esos conocimientos ancestrales: la curación a través de cada una de las épocas del calendario ecológico cultural. Por lo tanto, desde aquí hemos venido con todas esas rutas, todos los conocimientos entregados, es lo que concentra acá y se denomina el territorio de los Jaguares del Yuruparí (…). Los sabedores tradicionales, los payés, los chamanes son los que, usan, de acuerdo a su calendario ecológico cultural, los que mantenemos la curación y prevención de este territorio”.
Sesión de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Reynel Ortega. Payé, Autoridad tradicional del Territorio Indígena Pirá Paraná. Pueblo Barasano, Comunidad Puerto Ortega (1:15:15 - 1:19:33[474])
“El calendario ecológico es el que nos determina cómo es el sistema de curaciones […]. El calendario ecológico comprende 4 momentos: para nosotros empieza de abril a junio, que es la época más sagrada, la época del Yuruparí; después va la época de las chicharras; la época del sapo, que es una época de alistamiento de guerra; y después va la época de reproducción de los frutos y las cosechas de los cultivos, es la última cena que hacen los espíritus para empezar el ritual sagrado que, nuevamente, purificamos. Todos esos lugares sagrados dependen de esa curación y de ese sistema de manejo cultural.”
Sesión técnica de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Gonzalo Macuna. Representante legal del Territorio Indígena Yaigojé Apaporis. Pueblo Macuna, Comunidad Bocas del Pirá (1:44:42).
619. Después, explicaron el problema de la aparición de enfermedades ajenas al territorio y la necesidad de concurrencia entre la medicina externa y no-indígena para su atención y tratamiento:
“En el tema de salud, […] estamos expuestos a unas enfermedades ajenas que se presentan en el territorio y […] hay que buscar unas curaciones externas porque no están ahí en el conocimiento de los tradicionales porque son enfermedades que prácticamente son externas. También, cuando hablamos de afectación física lo entendemos todo en sistema, de pronto no directamente ahí como la vida porque el ser humano, tal como lo entendemos los indígenas, cuando hay una afectación territorial, entonces está afectando todo un sistema: el tema de los peces, el tema de la cacería, las aves, todo ese tipo de afectaciones. Y también, como lo decía el compañero, ese riesgo de transmisión del conocimiento […]. No solo estamos pensando en el beneficio nuestro sino en garantizar la salud para todo un Estado”.
Sesión de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Antonio Matapí. Líder de trayectoria del Territorio Indígena Mirtí Paraná. Pueblo Matapí, Comunidad Jariyé (4:00:01).
620. La afectación es diferencial y de especial intensidad frente a las mujeres. La contaminación de las fuentes de agua es un riesgo para los órganos reproductores y la intoxicación por mercurio puede transmitirse al feto desde la gestación y a los niños recién nacidos, cuya fuente alimenticia está ligada a su madre. Una lideresa habla sobre la aparición del cáncer de cuello uterino.
“Las enfermedades que se están presentando en el territorio en las mujeres: nunca en la historia se veía la enfermedad de cáncer de cuello uterino y se está dando en muchas mujeres. Las enfermedades en la piel, que son enfermedades que nunca se veían en el territorio y otras enfermedades que son incurables y son enfermedades invisibles que el tradicional no pueden decir cuál es por la contaminación”. Por parte del territorio Mirití, nosotros consumimos los pescados del río Caquetá […] esos pescados que consumimos son contaminados y son cosas que son muy problemáticas porque todo eso lo estamos consumiendo tanto los niños como toda la sociedad que habitamos ahí. No solamente ahí es la contaminación, […] en Brasil también se está trabajando la minería porque los pescados que suben de allá, pues suben por todos los ríos y las cabeceras. Entonces, para mí, la contaminación es muy fuerte y se ven esos problemas de salud muy importantes porque a las mujeres les impide el trabajo que hacemos diariamente en el territorio”. Sesión de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Adiela Matapí. Secretaria de mujeres y Malokera del Territorio Indígena Mirití Paraná. Pueblo Matapí, Comunidad Puerto Nuevo (4:10:21).
621. El sistema general de salud, por su parte, presenta barreras de acceso o de llegada al territorio y evidencia que no se prevé una articulación con la salud propia:
“La presencia de los agentes de salud no ha sido efectiva en nuestro territorio. Ahorita está entrando una comisión (…) pero no tiene cómo curar eso y además el servicio de salud es pésimo en el Amazonas. En particular, en Yaigojé llevamos 5 años sin visitas médicas, no ha habido ese servicio efectivo por parte del ente departamental (…) La preocupación nuestra también es cómo, no sé si desde la ciencia hay para desinfectar el agua y qué piensan los agentes de salud o el Ministerio de Salud para buscar la cura a esas personas que ya están enfermas. No ha habido esa coordinación, ese acercamiento a pesar de que nosotros hemos planteado en escenarios departamentales, pero no hemos recibido ninguna respuesta por parte de agentes de salud. Entonces, nosotros, gracias al conocimiento que manejamos hemos mantenido ahí pero no todo ha sido efectivo para la curación de estas afectaciones”. Sesión técnica de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Gonzalo Macuna. Representante legal del Territorio Indígena Yaigojé Apaporis. Pueblo Macuna, Comunidad Bocas del Pirá
622. Para los líderes y lideresas, la ausencia de tratamiento, de respuesta estatal, de coordinación y articulación para combatir el mercurio constituye una condena insalvable:
“Realmente nosotros en nuestro territorio en la parte del Amazonas estamos condenados a morir con esas enfermedades nuevas que llegan por causa de la minería. […] Si no tuviéramos un tema de conocimiento propio estaríamos extinguiéndonos física y culturalmente, gracias a dios el sistema de conocimiento propio, la curación que manejamos hemos pervivido física y culturalmente”. Sesión técnica de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Alfredo Yucuna. Representante legal del Territorio Indígena Mirtí Paraná. Pueblo Yucuna (4:36:05).
“No tenemos esperanza. La prestación de servicios de salud en el país y en la Amazonía es nula, no existe, solo existe el nombre, las redes de atenciones no más, pero en verdad en esos puestos de salud no hay especializaciones, tipos de atención para hacer mejor prestación de servicios. No existe. Precisamente hablo de que cuando se requiere mejorar hay que hablar de una reestructuración de grandes rasgos”. Sesión técnica de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Fabio Valencia. Representante legal del Territorio Indígena Pirá Paraná, Pueblo Macuna, Comunidad Santa Isabel (4:35:00).
623. De otra parte, las lideresas puntualizaron sobre la importancia de la alimentación, que está a cargo de las mujeres, y la necesidad de que se respete su conocimiento del territorio y la transmisión del mismo a las nuevas generaciones:
“La madre tierra es la dueña de la humanidad. Ella desde un principio mismo deja a cada ser que tiene vida para que administre, para que viva bien en el mundo. Entonces, a las mujeres, ella nos deja el sistema alimentario. Las mujeres del territorio indígena del Amazonas van a vivir de acuerdo al uso y costumbre en el territorio cumpliendo su rol como mujer, cumpliendo el ser la madre y la dueña de la comida, por eso el territorio de La Amazonía, es la abundancia del sistema alimentario. Por eso es importante la participación de la mujer en este espacio porque ya desde el principio la mujer es la dueña de toda la naturaleza y por eso nosotras como mujeres cumplimos este deber de transmitir este conocimiento que han venido transmitiendo de generación a generación (…)”. Sesión técnica de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Roxana Letuana. Secretaria de mujeres y Malokera del Territorio Indígena Yaigojé Apaporis. Pueblo Letuama, Comunidad Palomera (2:02:42).
624. También expresaron la forma como se entreteje el sistema alimentario, en cabeza principalmente de las mujeres, con la medicina tradicional y la importancia de que puedan desarrollar sus aportes a la comunidad, cocinando y cuidando de las chagras:
“Las mujeres somos importantes en este caso porque nosotras somos las que hacemos la comida, los alimentos. Si nosotras no hacemos esta comida para que los tradicionales hagan las curaciones para el bien del mundo, somos la base para que pueda existir el pueblo indígena, los conocimientos, que exista ese mundo. El rol que cumplimos las mujeres en el sistema alimentario, que es muy importante, que es la base. Somos complementariedad con los hombres. Vemos que es muy importante este conocimiento para poder conservar y cuidar nuestro territorio”. Sesión técnica de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Adiela Matapí. Secretaria de mujeres y Malokera del Territorio Indígena Mirití Paraná. Pueblo Matapí, Comunidad Puerto Nuevo (2:07:00).
625. Las lideresas también hablaron sobre los problemas de la contaminación de la tierra. Desde su perspectiva, la naturaleza o madre tierra es una misma con su cuerpo de mujer, todo ello constituye su territorio, en el cual siembran con el sistema de chagras que nutre a toda su comunidad, sus tradiciones y sus conocimientos:
“Cuando la madre tierra está contaminada porque ella es quien nos da vida, quien nos da el alimento, quien nos da el vivir diario. Entonces, cuando la tierra está contaminada también está contaminada el tema alimentario porque de eso vivimos. Nosotras las mujeres indígenas, desde nuestra historia nos vienen diciendo que el sistema alimentario hace parte de una mujer y la tierra también hace parte de eso. Por eso es que esta contaminación que nos viene afectando el territorio, la pervivencia de nosotros como indígenas, cuando afecta el sistema alimentario, el sistema de las chagras que es donde sembramos toda clase de yuca, de los frutales que fueron entregados desde un principio, que aún estamos conservando, que aún estamos preparando para poder alimentar, para poder seguir viviendo y fortaleciendo nuestra cultura porque el sistema alimentario también hace parte para que este conocimiento fluya, que este conocimiento transmite a las nuevas generaciones porque de eso vivimos”. Sesión de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Roxana Letuana. Secretaria de mujeres y Malokera del Territorio Indígena Yaigojé Apaporis. Pueblo Letuama, Comunidad Palomera (4:06:48)
“El río Caquetá pasa por acá y los mineros que están trabajando por Caquetá hacia abajo, esos son los que contaminan el agua y los pescados que suben hasta por el río Mirití y entonces esos pescados que consumimos son contaminados y entonces son cosas muy problemáticas porque todo eso lo estamos consumiendo tanto los niños, como toda la sociedad que habitamos ahí. […] Para las mujeres eso impide el trabajo que hacemos diariamente en los territorios porque nosotras las mujeres vivimos de las chagras, de las actividades que hacemos a diario, de mantener la familia, para mantener la cultura y en eso nos estamos debilitando porque se están presentando esas enfermedades que nunca existían”. Sesión de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Adiela Matapí. Secretaria de mujeres y Malokera del Territorio Indígena Mirití Paraná. Pueblo Matapí, Comunidad Puerto Nuevo (4:10:25).
626. Por último, se hizo referencia a la forma como la
contaminación por mercurio afecta, no solo los dos aspectos puntuales sobre los
que trata este libro -salud y alimentación-, sino toda una cadena
interrelaciones que incluyen, también, el territorio, los ríos y el conocimiento
cultural, entre otros:
“Para complementar lo que dicen los compañeros frente a la contaminación del sistema alimentario que se viene manejando en cada uno de los territorios indígenas. El tema de la contaminación por el mercurio está relacionado con la minería, pero […] nosotros nos damos cuenta desde lo cultural, cómo se está afectando el sistema de alimentación en los territorios indígenas […] nosotros también nos damos cuenta de que el sistema de conocimiento propio de los pueblos indígenas ha sido afectado por el tema de la contaminación del mercurio. En ese sentido, para nosotros, el conjunto de alimentos, la dieta que se cumple en los territorios indígenas no es netamente el pescado y el cultivo. Para nosotros, el sistema de alimentación de los pueblos indígenas es casi todo lo que se aprovecha desde la naturaleza […] nos damos cuenta de que está afectado el sistema alimentario. Muchas de las chagras, decimos nosotros, no sé si lo entienden ustedes. Para nosotros las huertas que se tienen en las orillas del rio Caquetá, cuando baja el agua contamina todos esos cultivos y de ahí, nosotros, los pueblos indígenas, las personas se alimentan de los cultivos que ya están contaminados. Entonces, todo ese sistema nos viene afectando desde el conocimiento cultural hasta lo que tiene que ver con el sistema alimentario”. Sesión de diálogo intercultural. 2 de diciembre de 2022. Roque Macuna Díaz. Secretario de Territorio y Ambiente del Territorio Indígena Yaigojé Apaporis. Pueblo Macuna, Comunidad Curipira (4:12:23)
627. En la sesión de diálogo, las lideresas le explicaron que desde la creación de la tierra y el mundo la madre tierra les dejó a las mujeres el sistema alimentario para que vivan de acuerdo al uso y costumbre del territorio del Amazonas, cumpliendo su rol como madres y dueñas de la comida, procurando abundancia en el sistema alimentario. Ellas transmiten los conocimientos de generación en generación respecto al manejo alimentario, y ese conocimiento tiene como objetivo fortalecer el territorio, cuidar su sociedad y el buen vivir del pueblo indígena[475].
628. Las lideresas también se refirieron a la maloca como lugar en el que se cura el mundo y se desarrollan las danzas, ritos y tradiciones. La maloca se construye de materiales que provienen de la misma la naturaleza, y para poderlos obtener, tienen que curar el territorio y pedir permiso para poder tomar lo que sea necesario, pero sin las mujeres no hay cura pues, sin sus alimentos, los tradicionales no pueden guiar y ejecutar los ritos pertinentes. Por ello, las mujeres y su labor en las chagras juegan un papel trascendental en la garantía de la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas de La Amazonía, así como en la preservación de su cultura y en la gestión sostenible de los recursos naturales.
3. La voz de las autoridades e instituciones no-indígenas
629. En torno al derecho a la salud, las intervenciones de las autoridades públicas pueden agruparse así: (i) un primer grupo guardó silencio o negó la existencia de funciones relacionadas con la protección a la salud o dirigir la mirada hacia otras autoridades; (ii) el segundo grupo, explicó las acciones actuales del Estado en torno a la salud; y (iii) el tercer conjunto se refirió a los obstáculos que, en criterio de las autoridades nacionales y departamentales, enfrenta la prestación del servicio.
630. El Ministerio de Salud[476] habló sobre la situación de salud del territorio, el nivel de implementación del sistema de salud propia, el acceso al sistema general de salud y la contaminación por mercurio. En torno al primer punto, informó (i) que la segunda fase del Sistema de Salud Propia Indígena continúa su proceso de desarrollo (ii) que expidió la Circular 11 de 2018 con directrices para que los actores del sistema avancen en el tema; y (iii) que ha destinado recursos para la consolidación de los modelos de salud propios e interculturales.
631. Señaló, además, que el Ministerio, en el marco del Decreto 1953 de 2014, la Ley 1751 de 2015, la Circular 011 de 2018 y la Resolución 050 de 2021, entre 2014 y 2024, ha realizado asistencia técnica a las entidades territoriales de salud de Vaupés, Caquetá y Amazonas, a través del Grupo Profesional del Grupo de Asuntos Étnicos, para dar orientaciones técnicas y jurídicas a los equipos de las entidades, y desarrollar capacidades técnicas a los funcionarios[477]. En cada uno de estos departamentos –afirma- ha adoptado los lineamientos de enfoque diferencial étnico indígena emitidos por el Ministerio para hacer efectiva la política intercultural.
632. Además, aclaró que el Sistema de Salud Propia Indígena -SISPI- no está en implementación, pero el artículo 88 del Decreto Ley 1953 de 2014 prevé una transición, lo que quiere decir que el sistema se implementará de forma gradual, de acuerdo con la iniciativa y la dinámica de cada territorio. Entretanto, el Sistema General de Seguridad Social en Salud es responsable de garantizar el servicio y cuidado de la salud de los pueblos indígenas, a través de instituciones prestadoras del servicio indígenas y no indígenas.
633. Sobre el mercurio, el mismo Ministerio precisó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el plomo, el cadmio, el mercurio y el arsénico son cuatro de los diez metales que más amenazan la salud pública[478]. Las graves afectaciones a la salud humana derivadas de la contaminación con mercurio han sido ampliamente documentadas y estudiadas. El mercurio, utilizado en la extracción de minerales, afecta con particular frecuencia las fuentes hídricas de La Amazonía, se bioacumula en diversos organismos vivos y se inserta en la cadena nutritiva de especies animales, por lo que la exposición de las personas a estas sustancias suele darse a partir del consumo de peces o fauna silvestre contaminada.
634. Señaló también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que recibió información sobre elevadas tasas de mercurio en los peces, fuente alimentaria de las comunidades ribereñas y pueblos indígenas, lo que puede afectar de manera significativa “los sistemas inmunitario, enzimático, genético y nervioso; e inclusive comprometer la coordinación y los sentidos del tacto, gusto y vista”[479]. Añadió que la sustancia puede atravesar la barrera de la placenta y contaminar al feto o ser transmitida a los bebés a través de la leche materna, con la potencialidad de acumularse en el cerebro, los pulmones y los músculos, y generar daños irreparables en la salud de los niños y las niñas[480].
635. En el mismo sentido, de acuerdo con la Organización Mundial para la Salud (OMS)[481], las personas expuestas de forma sistemática (crónica) a niveles elevados de mercurio, como las poblaciones que practican la pesca de subsistencia y/o aquellas que están expuestas debido a su trabajo, enfrentan graves riesgos de salud. En diversas poblaciones que practican la pesca de subsistencia, en países como Colombia y Brasil, se ha observado que entre 1,5 y 17 de cada mil niños presentaban trastornos cognitivos (una leve situación de discapacidad mental) causados por el consumo de pescado contaminado.
637. La inhalación o ingestión de los distintos compuestos del mercurio o la exposición cutánea puede generar trastornos neurológicos y del comportamiento, con síntomas como temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefalea o disfunciones cognitivas y motoras[482]. El metilmercurio puede llegar a causar trastornos mentales y dificultades de aprendizaje, parálisis cerebral, falta de coordinación, daños oculares y auditivos[483].
638. Parques Nacionales Naturales de Colombia señaló que la exposición al metilmercurio en humanos proviene casi, exclusivamente, del consumo de pescado y los efectos en la salud humana son, principalmente: inhabilidad para coordinar voluntariamente los movimientos de los músculos; temblores anormales repetitivos en el cuerpo, pérdida de apetito y peso; percepción de sensaciones anormales de la piel como adormecimiento, sensación de punción y quemaduras; disminución en la capacidad visual y auditiva, y pérdida en el control del habla; retardo mental y parálisis cerebral, malformaciones[484], entrada en estado de coma y muerte.
639. Los estudios realizados y citados por Parques Nacionales Naturales coinciden en que los síntomas generados por el contacto con mercurio varían según la edad y van desde la irritación de la piel, fiebre, dolores de cabeza, náuseas, diarrea, fatiga, insomnio, irritabilidad, disminución de la agudeza sensorial, ceguera, problemas renales, pérdida de memoria, temblores, daño cerebral y otros trastornos neurológicos como la enfermedad de Minamata[485].
640. El Ministerio de Defensa afirmó que las sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro, presentes en las prácticas de minería ilegal, causan graves impactos y problemas en la salud, relacionados con intoxicaciones, alteraciones neurológicas y malformaciones congénitas[486].
641. Según un estudio del Ministerio de Salud[487], denominado “Estudio piloto de evaluación de riesgos en salud por la exposición ambiental a mercurio en zonas priorizadas” en los departamentos de Chocó, Nariño y Vaupés, el 61,74% de los participantes expuestos al mercurio presentaron niveles en la sangre por encima del límite permisible; y los síntomas más frecuentes en las personas con altos niveles de mercurio fueron temblores, dolores de cabeza, nerviosismo e insomnio, los cuales están relacionados con posibles daños neurológicos[488].
4. La voz de expertos y amigos del proceso (amicus curiae)
642. Dejusticia presentó dos escritos dentro del trámite. En ambos, comenzó por analizar la manera en que la pandemia del Covid 19 afectó, en un primer momento, de forma intensa y diferencial a los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Después, se refirió con mayor amplitud a los problemas de acceso al sistema de salud para la población mencionada. Por último, habló de la situación de salud relacionada con la intoxicación por mercurio.
643. De acuerdo con esta organización, el Sistema General de Salud no cuenta con capacidad para ofrecer servicios adecuados en términos culturales y con enfoque diferencial. La infraestructura sanitaria de la región es precaria y el acceso a servicios públicos, comunicación y equipamiento médico escaso. No hay en la región ningún hospital de tercer nivel y apenas existen cinco de segundo nivel. El sistema regional está compuesto por 32 centros de salud y 144 puestos adscritos a empresas sociales del Estado, que operan en condiciones precarias de desabastecimiento. Las distancias entre las comunidades y los centros poblados hacen más difícil el acceso. Mientras que, en algunas comunidades aparecen puestos de salud con un promotor, en otras está el puesto y no el promotor, o, por el contrario, hay promotores sin puestos de salud y sin garantías de continuidad y estabilidad en su contratación.
644. Estos puestos constituyen la primera línea de atención en salud occidental. Sin embargo, en el departamento del Amazonas hay aproximadamente 177 comunidades indígenas y solo 42 tienen puestos de salud. El 69% de los puestos se encuentra en estado de deterioro y, de los 29 ubicados en territorios alejados, solo el 24% cuenta con un promotor. En todos los puestos de salud se reportó carencia de medicamentos e insumos durante la pandemia.
645. La prestación de servicios de salud mental es inadecuada y la intervención estatal inoportuna y de corto plazo. Los servicios se basan en conceptos occidentales y no reconocen la sabiduría inherente a estos pueblos, las dinámicas propias del territorio o las diferentes formas de comprender la salud mental. Esta situación es preocupante pues el suicidio es una de las principales causas de muerte en la región y, especialmente en Vaupés, con la tasa más alta del país (37,84, comparada con la media nacional de 5,76).
646. Según distintos estudios, las conductas suicidas se asocian al desarraigo cultural que experimentan las y los jóvenes en el sistema educativo, las violencias basadas en género, las dificultades en relaciones afectivas y emocionales, la imposibilidad de vislumbrar expectativas laborales y proyectos de vida a largo plazo, las presiones que surgen desde la sociedad occidental y los patrones de abuso del alcohol y otras sustancias psicoactivas[489].
647. En torno a la contaminación por mercurio, Dejusticia plantea que, entre 2007 y 2018 se reportaron 188 casos de intoxicación por metales pesados en La Amazonía, y que el 92,02% de estos ocurrieron en miembros de los pueblos indígenas, como consta en el estudio realizado por Parques Naturales Nacionales con la Universidad de Cartagena[490]. En torno a los efectos del mercurio, destaca consecuencias frente a la salud y la seguridad alimentaria.
648. Para los pueblos indígenas amazónicos, el pescado constituye una de las principales bases de su dieta. Sin embargo, se trata de una fuente de proteína altamente contaminada, lo que resulta muy preocupante porque las comunidades consumen pescado hasta tres veces al día, de manera que, al estar amenazado este elemento central en su dieta, se produce un desequilibrio en todo el sistema de seguridad alimentaria de los pueblos del macroterritorio; y porque la población con mayor riesgo son las mujeres gestantes o lactantes, así como los niños y niñas menores de dos años, pues el mercurio puede pasar a los lactantes por medio de la leche materna.
649. Amazon Conservation Team explicó que las enfermedades contagiosas son un riesgo para los pueblos indígenas en aislamiento, pues estos presentan un grado muy alto de vulnerabilidad epidemiológica debido a su reducida capacidad de respuesta inmunológica a enfermedades ajenas a su condición, así como a cambios en su medio natural. Su dependencia es completa a los ecosistemas naturales, debido a que estos pueblos se desplazan de un lugar a otro para garantizar su supervivencia en función a los ciclos estacionales de disponibilidad de recursos del bosque y en los que desarrollan patrones de adaptación cultural acordes al ambiente, su fuente de subsistencia y espacio de reproducción cultural.
650. En torno a la seguridad alimentaria, para Amazon Conservation Team es importante considerar que los pueblos indígenas en estado de aislamiento son sedentarios. Su sistema rotativo de chagras es menor que el de los pueblos asentados, con historias más largas de contacto, posiblemente por limitaciones para el acceso a herramientas. Por imágenes satelitales se ha constatado que son chagras de poca extensión y, con base en los relatos de pueblos que han salido de situación de aislamiento, es posible comprender que tienen una dieta rica en grasas y proteínas y baja en carbohidratos, basada en la carne y otros productos silvestres. (CIDH, 2014). Señala que, de acuerdo con Walschburger y Hildebrand (1988) en buena parte de La Amazonía los suelos son pobres, de poca fertilidad y con escasez de animales. Todo ello influye en la densidad y permanencia de los asentamientos indígenas en una tecnología de subsistencia basada en agricultura itinerante, la caza, la pesca y recolección de productos de selva.
651. La Asociación Internacional para la Defensa del Ambiente AIDA enfatizó en la necesidad de que se brinde atención en salud urgente, pronta y adecuada a la población afectada por la contaminación de mercurio dentro del macroterritorio; y aseguró que no es posible plantear un proceso de sustitución alimentaria, pues ello atentaría no solo contra la salud, sino contra la identidad de los pueblos accionantes.
652. En torno a la seguridad alimentaria, la Universidad de Antioquia recordó que se refiere al derecho de la población de no padecer hambre y tener una alimentación adecuada. Planteó que esta se comprende a partir de los componentes de disponibilidad de alimentos, es decir, la cantidad y variedad adecuada el consumo; acceso, o la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación adecuada y sostenible; consumo, que se refiere al tipo de alimentos que comen las personas tomando en consideración sus creencias, culturas y prácticas; y, aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos, que se trata sobre la manera en que el organismo aprovecha el alimento, tomando en consideración aspectos como la salud, el ambiente, el estilo de vida e inocuidad de los alimentos, esto es, que sean altos para el consumo humano.
653. Estas facetas están en riesgo, y la Universidad de Antioquia considera necesario establecer la obligatoriedad de concertar con las autoridades indígenas la planificación, formulación e implementación de todos los programas de asistencia alimentaria y social para los pueblos indígenas, dando especial énfasis a la pertinencia cultural de las minutas; garantizar la participación prioritaria de los productores locales como proveedores y operadores organizados para la provisión de alimentos en sus comunidades; establecer un programa a cuatro años que garantice la formulación y financiación de los planes integrales de vida para las comunidades indígenas del país, con un capítulo sobre seguridad y soberanía alimentaria.
654. La Fundación Gaia (acompañantes en el proceso de los accionantes) expone, con amplitud, la situación de los sistemas alimentarios indígenas de la Amazonía y redundó en la afectación a los accionantes derivada de la contaminación del pescado.
5. De nuevo la voz de los jaguares
655. Las autoridades indígenas accionantes presentaron distintas reacciones a las intervenciones mencionadas. En lo relevante para el Libro Amarillo, o sobre los alimentos y el bienestar, señalaron que la extracción de oro no solo es un riesgo para su territorio sino también para la pervivencia de las comunidades pues los efectos de la contaminación por el mercurio se evidencia, por ejemplo, en los casos de malformaciones de los fetos al interior de ciertos territorios que son representativos y preocupantes, asimismo, la salud comunitaria también se ha visto afectada, con el escalamiento de conflictos de convivencia y el deterioro de prácticas rituales[491].
656. Frente a lo expuesto en materia de minería por las autoridades vinculadas y accionadas, los accionantes explicaron que sus prácticas y rituales pretenden restablecer el equilibrio con el territorio y el ejercicio de sus atribuciones como autoridades indígenas está influido por esta concepción de la salud; advirtieron que la extracción del oro es un riesgo para el territorio y la pervivencia de las comunidades, como lo demuestran los efectos de la contaminación por mercurio y la minería ilegal. Agregaron que sus sistemas alimentarios surgen y fundamentan su relación con el macroterritorio y son expresión de su identidad cultural.
657. Por lo tanto, el derecho a la soberanía alimentaria tiene especial relevancia y los daños por contaminación de mercurio son serios y profundos. Denunciaron de nuevo que el pescado –fuente principal de proteína– está contaminado y puntualizaron que este problema no puede reducirse a la búsqueda de nuevas fuentes de alimento. La situación envuelve riesgos para la salud humana, la tradición del conocimiento y las costumbres de los pueblos.
658. Frente a la intervención del Ministerio de Salud[492] indicaron que los pueblos que habitan el macroterritorio tienen su propia concepción de salud, íntimamente ligada con el entorno que habitan y denunciaron la ausencia de articulación y medidas de protección a la sabiduría tradicional en materia de salud.
Segunda Parte. Marco de protección relevante
“El Comité (de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) considera que los pueblos indígenas tienen derecho a medidas específicas que les permitan mejorar su acceso a los servicios de salud y a las atenciones de la salud. Los servicios de salud deben ser apropiados desde el punto de vista cultural, es decir, tener en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales. Los Estados deben proporcionar recursos para que los pueblos indígenas establezcan, organicen y controlen esos servicios de suerte que puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. También deberán protegerse las plantas medicinales, los animales y los minerales que resultan necesarios para el pleno disfrute de la salud de los pueblos indígenas”.
(Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; Observación General 14, sobre el derecho al disfrute del nivel más alto de salud).
1. El derecho humano a la salud
659. Todas las personas tienen derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud. Los pueblos indígenas y sus miembros, además, tienen derecho a preservar y acceder a sus sistemas de medicina propia o tradicional. A continuación, se explica el alcance de estos enunciados.
660. El artículo 49 de la Constitución Política le atribuye a la salud la doble naturaleza de derecho y servicio público. Como derecho, la salud debe ser garantizada de manera universal; y, como servicio público, su prestación debe atender los principios de eficiencia, continuidad, solidaridad e integralidad[493]. La salud es, como ocurre en términos generales con los derechos constitucionales, un derecho complejo, con diversas facetas, que genera un conjunto amplio de obligaciones a cargo del Estado y, en ocasiones, de los particulares.
661. La Corte Constitucional ha incorporado en su jurisprudencia la doctrina autorizada del Comité DESC en torno al derecho a la salud. De manera esquemática, en su observación número 14, el Comité ha definido que la salud tiene cuatro grandes facetas, que generan, a su vez, un conjunto de obligaciones a cargo del Estado: disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad.
(i) La disponibilidad se refiere al deber del Estado de garantizar la existencia de servicios, personal, medicamentos e infraestructura de salud suficientes, incluido personal médico capacitado y bien remunerado, y medicamentos esenciales según la definición de la OMS.
(ii) La aceptabilidad ordena que el sistema de salud respete la diversidad cultural y se adecúe a las necesidades específicas de diferentes grupos poblacionales. Los servicios deben ser respetuosos de la ética médica, apropiados en términos culturales y sensibles a los requisitos de género y ciclo de vida.
(iii) La accesibilidad abarca a su vez las dimensiones de no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información. Los servicios deben ser accesibles a todos los sectores de la población, especialmente a los grupos vulnerables y marginados, y estar al alcance geográfico y económico de todos.
(iv) La calidad se refiere a la atención apropiada desde el punto de vista médico y técnico, con personal idóneo. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser apropiados científica y médicamente, y ser de buena calidad.
662. Aunque cada componente es distinguible de los demás, la afectación de uno de ellos pone en riesgo los demás y, por lo tanto, la integralidad del derecho a la salud. También es importante mencionar que la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015)[494] reconoció el carácter fundamental independiente de este derecho.
663. Por último, y en línea con lo anterior, cabe resaltar que, complementando los estándares del Comité DESC, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado un marco propio de protección dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud. Este marco, recogido en la Sentencia C-313 de 2014, reconoce cinco categorías de derechos: (i) acceso al derecho, (ii) acceso a la información, (iii) calidad del servicio, (iv) aceptabilidad del servicio, y (v) otros derechos como la intimidad, la prohibición de tratos crueles o el derecho a no soportar cargas administrativas del sistema[495].
664. El acceso se refiere a la atención oportuna y la provisión de medicamentos y tecnologías necesarias. La calidad se centra en la atención por personal calificado y el uso de tecnologías apropiadas. La aceptabilidad subraya el respeto a la ética médica en la prestación de servicios. Otros derechos abarcan aspectos como la intimidad, la prohibición de tratos crueles, y la protección contra cargas administrativas innecesarias, todos orientados a salvaguardar la dignidad del paciente y prevenir sufrimientos evitables.
2. El derecho a la salud y los pueblos indígenas
665. Como se anunció, además de las características generales del derecho a la salud, las personas y pueblos étnicos tienen derechos específicos y complementarios en materia de salud, y el Estado obligaciones diferenciadas en algunos aspectos.
666. Los pueblos étnicos cuentan con sistemas de salud ligados a su identidad cultural y forjados en procesos históricos de largo plazo, muchas veces desconocidos para la sociedad no indígena. Sus sistemas de salud, en términos generales y con la necesaria advertencia acerca de la especificidad de cada cultura, se enlazan a su relación con el entorno, se nutren de su conocimiento de las plantas del territorio, de su comprensión del clima, el agua y los alimentos. En el caso objeto de estudio, los accionantes advierten que sus sistemas de salud se encuentran inmersos en los ritos y los bailes, y son ante todo preventivos.
667. Los pueblos étnicos y, en especial, los pueblos indígenas colombianos, reivindican su relación con elementos sagrados de la naturaleza, tales como la hoja de coca, el tabaco o el yagé. El conocimiento sobre sus beneficios para la salud y un uso seguro se transmiten de generación en generación, en un proceso donde los sabios (payés, en el caso de los pueblos accionantes) tienen un rol esencial. En la educación de los pueblos acerca de estos bienes de la naturaleza, en los cultivos, en la orientación de los rituales.
668. En el contexto del Estado pluralista, intercultural y multicultural, los elementos que conforman el derecho fundamental a la salud deben asumir matices o rasgos diferenciales, de manera tal que el derecho sea apropiado a las distintas culturas, a la identidad de cada pueblo (cfr. Libro Azul o sobre el árbol de la vida). En esta línea, el artículo 49 Superior debe ser leído en armonía con el artículo 7 de la Constitución, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, y el artículo 13 (ibidem), que prohíbe de manera definitiva la discriminación por razones étnicas, culturales o racionales.
669. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (A/61/L.67), en su artículo 24 dispone que “los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital”; al tiempo que “las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud (…) y que las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr progresivamente que este derecho se haga plenamente efectivo”.
670. Este propende por el respeto de las diferencias culturales, y exige un esfuerzo deliberado por integrar la diversidad en la prestación de servicios de salud, reconociendo y valorando los saberes y prácticas tradicionales de los pueblos étnicos. Además, establece una protección específica para los pueblos indígenas, reconociendo su derecho a una salud integral, entendida según sus propias cosmovisiones. Al respecto, la Sentencia T-357 de 2017, estableció que el derecho a la identidad cultural es el fundamento del derecho a que se respeten las creencias y costumbres de los pueblos indígenas en el acceso y la prestación del servicio de salud, y precisó que este derecho cobra especial relevancia en la dimensión de aceptabilidad del derecho[496].
671. Así, para los pueblos indígenas, la dimensión de acceso debe contemplar sus particularidades geográficas y culturales, garantizando que los servicios sean física y culturalmente accesibles. La calidad atañe también a que sus prácticas médicas tradicionales y sus conocimientos en materia de salud sean incorporados al servicio. La aceptabilidad implica que los servicios de salud sean respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, considerando los requisitos de género y ciclo de vida[497].
672. Otros derechos, como la intimidad y la prohibición de tratos crueles, también adquieren matices especiales en el contexto de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el respeto a la intimidad debe considerar las nociones culturales específicas sobre el cuerpo y la salud, mientras que la prohibición de tratos crueles debe tener en cuenta las prácticas tradicionales conforme a su sentido o significado cultural[498].
673. En ese marco, los pueblos indígenas y sus miembros tienen tanto el derecho universal a la salud, concebido de tal manera que sus distintas dimensiones tomen en consideración la diversidad étnica y cultural; y tienen el derecho también a preservar sus conocimientos y medicina tradicional, como se pasa a explicar.
3. El sistema de salud propia y el acceso al sistema general de salud, facetas necesarias y complementarias
674. El ordenamiento jurídico colombiano ha procurado materializar el principio de interculturalidad en materia de salud con el desarrollo del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), el cual busca articular las prácticas tradicionales con el sistema de salud convencional, respetando la autonomía y la cosmovisión de las comunidades indígenas, mientras se garantiza su acceso a servicios de salud de calidad.
675. El desarrollo e implementación del SISPI se ha llevado a cabo en fases. Este sistema aborda la prestación de servicios de salud, e integra aspectos culturales, espirituales y de autonomía que son fundamentales para la identidad y supervivencia de los pueblos indígenas como sujetos colectivos.
676. En la Sentencia T-357 de 2017, la Corte Constitucional señaló que “[l]a Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos y Organizaciones Indígenas estableció tres fases para la implementación del SISPI. La primera fase, de socialización y retroalimentación de la propuesta SISPI, se adelantó durante los meses de octubre a diciembre de 2013 con la realización de ocho reuniones regionales para la socialización y retroalimentación de las acciones que, en el marco de la Subcomisión de Salud, se han adelantado en el nivel nacional para la restructuración del SISPI. De esto se cuenta con un informe final técnico […] que incluye las conclusiones y recomendaciones de los pueblos indígenas frente a la estructura, componentes y contenidos del SISPI”[499].
677. Para ese momento, el Ministerio de Salud y Protección Social aseguró que la segunda fase “se enc[ontraba] en proceso de desarrollo”, e incluía actividades como: (i) la definición en el segundo semestre de 2014 de la “estructura del documento base que contendrá las competencias y los mínimos de obligatorio cumplimiento para el desarrollo e implementación del SISPI”[500]; (ii) la firma del Decreto 1953 de 2014, que define los componentes del SISPI; (iii) la discusión sobre los contenidos de los componentes de Cuidado de Salud propia e intercultural (2014); (iv) el trabajo conjunto en el año 2016 de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud con los Subcomisionados de Salud de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas para la “formulación de la Guía Metodológica para el Diseño de Modelos de Salud Propia e Intercultural”.
678. En este sentido, indicó que dicha guía ha sido sometida a revisiones técnicas, que una vez sean ajustadas y avaladas, “será el marco de referencia en la elaboración de las respectivas propuestas de cofinanciación para el diseño de los modelos de salud propia e intercultural”[501]. Así pues, el Ministerio concluyó que una vez se cuente “con el documento base del SISPI, se validará en el Congreso Nacional de Salud con los pueblos indígenas”[502].
679. En lo que tiene que ver con el acceso al sistema general de salud, la Ley 691 de 2001 se ocupa de la participación de los pueblos étnicos en el sistema general de seguridad social en salud y establece que el régimen subsidiado es el mecanismo general de afiliación de la población indígena y la función de las autoridades de cada pueblo indígena de elaborar y actualizar el censo de su población para efectos del otorgamiento de los subsidios[503].
680. La ley exige que “el diseño y la implantación de los planes de beneficios, programas y en general toda acción de salud para los Pueblos Indígenas” se concierte con sus respectivas autoridades. Adicionalmente, la normativa establece que el Ministerio de Salud y Protección Social debe adecuar los sistemas de información del Sistema General de Seguridad Social en Salud para que estos respondan a la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, de forma que se incluyan indicadores sobre patologías y conceptos médicos tradicionales de los Pueblos Indígenas, para contar con información adecuada y coherente con la identidad cultural para medir el impacto, la eficiencia, la eficacia, la cobertura y los resultados de los Servicios de Salud[504].
681. En conclusión, la garantía efectiva del derecho a la salud para los pueblos indígenas requiere un enfoque holístico que integre los principios de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad con el respeto a su identidad cultural y autonomía. Este enfoque debe reflejarse en políticas públicas, asignación de recursos y adaptación de los servicios de salud para asegurar que los pueblos indígenas, incluyendo las comunidades amazónicas, puedan gozar plenamente de su derecho fundamental a la salud.
4. El mercurio y la salud humana
“La protección de la salud de las personas es la base del Convenio de Minamata, cuyo objetivo (Artículo 1) «proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio». La aplicación del Convenio requiere medidas multisectoriales, incluido el sector de la salud”.
Organización Mundial de la Salud (OMS)[505].
682. Si bien es un tema que se aborda con mayor profundidad en el Libro Verde, o de las aguas y sus afectaciones, la Sala comienza por recordar que el mercurio es un metal que se encuentra de forma natural en el ambiente, pero también un producto de la actividad humana. En el ambiente, surge, por ejemplo, con la erupción de volcanes o los incendios no-provocados[506]. Entre las fuentes humanas de mercurio se encuentran la fabricación de termómetros, manómetros y otros dispositivos similares, los incendios forestales provocados, el vertimiento de residuos tóxicos al entorno, la minería del oro y otros elementos.
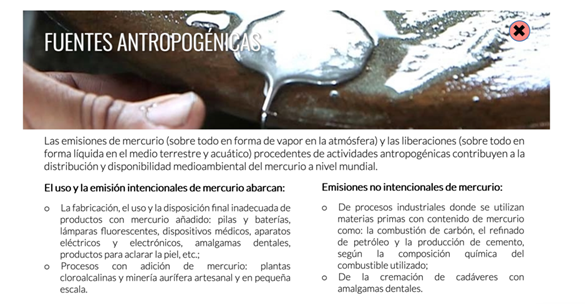
Tomado del portal de Internet de la Organización Panamericana de Salud
683. La historia sobre los efectos del mercurio en la salud es infame. Entre 1932 y 1968 una empresa industrial dedicada a la fabricación de acetaldehído vertió sus residuos químicos en la bahía de Minamata, Japón. Hacia 1956 algunos animales, como gatos y pájaros, presentaron síntomas de envenenamiento, movimientos erráticos incontrolables, afectaciones sensoriales y otras, desconocidas para la época.
684. En la bahía, el oficio principal de los habitantes era la pesca, y su producto la fuente principal de su dieta, y así, a partir del contacto y el consumo de pescados envenenados, los ciudadanos de Minamata comenzaron a presentar síntomas similares, como ataxia, pérdida de la visión y el oído, problemas neurológicos, insuficiencia renal, malformaciones y muertes.
685. Durante muchos años se discutió la responsabilidad de la empresa y el nexo causal entre el mercurio y las afectaciones descritas hasta que, finalmente, en 1968, la empresa Chisso Corporation fue declarada responsable y condenada al pago de millonarias indemnizaciones a las víctimas. La ciudad de Minamata no solo sufrió la contaminación del mercurio, sino también un estigma por el rechazo de sus productos y las cicatrices que dejó el mercurio en su geografía e historia.
686. Es importante señalar que el mercurio puede adoptar diversas formas, en estructuras orgánicas e inorgánicas, y transformarse en diversos compuestos. Entre esta variedad, algunas de sus manifestaciones son inocuas para la salud humana e incluso se utilizan en tratamientos dermatológicos; y de todas estas variantes, el metilmercurio es la más tóxica, al punto de ser catalogado como el sexto compuesto químico más tóxico del mundo.
687. La enfermedad de Minamata es muy grave y constituye una base ineludible para comprender el carácter imperativo de la erradicación del uso de las formas tóxicas del mercurio.
688. Los síntomas de la intoxicación por mercurio incluyen mareos, náuseas y temblores. A medida que se hace más grave puede producir daños renales y pérdida de la audición y la vista. En los peores casos, como aquellos que se produjeron en Minamata, genera daños irreversibles en los sistemas neurológico, respiratorio y reproductor. Es una enfermedad incurable y en ocasiones mortal. Por esta razón, el convenio para la erradicación del mercurio fue bautizado con el nombre de la provincia donde animales y humanos murieron o resultaron gravemente enfermos por el consumo de esta sustancia, sobre todo, por el consumo de pescado intoxicado.
689. Para comprender las dificultades de manejo de esta sustancia es necesario recordar que esta no se degrada, que se mueve rápidamente de un lugar a otro, y que en las fuentes hídricas suele transformarse en la variante más tóxica, el metilmercurio. También se debe admitir que, según el conocimiento científico disponible, la contaminación aumenta según se avanza en la cadena trófica, es decir, en el caso de los depredadores y, por lo tanto, en los humanos.
690. En realidad, esta sustancia es especialmente tóxica para el ser humano, debido a que la contaminación por mercurio de los recursos naturales y de las fuentes de alimentación de las personas está ligada, en últimas, a afectaciones en la salud (esto se profundizará en el Libro Tercero). El metilmercurio tiene una incidencia preocupante en dicho fenómeno, por su posibilidad de bioacumularse[507] y biomagnificarse[508].
691. En ecosistemas acuáticos se almacena en peces y mamíferos con concentraciones miles de veces mayores que las de las aguas circundantes. Así, llega a millones de personas, en particular a quienes subsisten de la pesca y del consumo de especies de agua dulce o salada[509].
692. En el Libro Verde, o de las aguas y sus afectaciones, se profundiza en torno al Convenio de Minamata y las medidas relacionadas con el ambiente; en este libro, la Sala destaca las obligaciones en materia de salud del Convenio. Es oportuno señalar que, para la OMS, el principal propósito del Convenio es la protección de la salud y que, de ahí, surgen al menos las siguientes líneas de acción:
(i) La eliminación progresiva de la fabricación, importación y explotación de termómetros, tensiómetros, antisépticos y cosméticos para aclarar la piel, así como la reducción progresiva de amalgamas dentales (art. 4º y Anexo A);
(ii) La elaboración de estrategias de salud pública para hacer frente a los efectos en la salud del uso del mercurio en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (art. 7 y Anexo C);
(iii) La realización de evaluaciones de los riesgos para la salud humana en relación con los terrenos contaminados (art. 12);
(iv) El desarrollo y la aplicación de estrategias y programas para identificar y proteger las poblaciones en situación de riesgo (art. 16: Aspectos de salud);
(v) El intercambio de información, sensibilización y educación del público (art. 18);
(vi) La realización de evaluaciones de la salud y la vigilancia de los niveles de mercurio y sus compuestos en poblaciones vulnerables (art. 19).
693. En torno a la contaminación por mercurio es obligatorio aplicar el principio de precaución, tanto desde el punto de vista ambiental, como desde la perspectiva del derecho a la salud, según el cual los Estados están obligados a adoptar medidas cuando exista una base para comprender que se producirá un daño en estos bienes superiores.
694. Además, es oportuno destacar lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH en el caso de los Habitantes de la Oroya contra Perú. La Corte IDH estableció que en los casos donde (a) se encuentra demostrado que determinada contaminación ambiental es un riesgo significativo para la salud de las personas; (b) las personas estuvieron expuestas a dicha contaminación en condiciones que se encontraban en riesgo; y, (c) el Estado es responsable por el incumplimiento de su deber de prevenir dicha contaminación ambiental, no es necesario demostrar la causalidad directa entre las enfermedades adquiridas y su exposición a los contaminantes.
695. Según afirmó la Corte, “en estos casos, para establecer la responsabilidad estatal por afectaciones al derecho a la salud, resulta suficiente establecer que el Estado permitió la existencia de niveles de contaminación que pusieran en riesgo significativo la salud de las personas y que efectivamente las personas estuvieron expuestas a la contaminación ambiental, de forma tal que su salud estuvo en riesgo. En todo caso, en estos supuestos le corresponderá al Estado demostrar que no fue responsable por la existencia de altos niveles de contaminación y que esta no constituía un riesgo significativo para las personas”[510].
696. En suma, la afectación a la salud por el contacto con el mercurio representa un desafío para la salud pública, en general, y pone en jaque los principios de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad del derecho a la salud en contextos indígenas. La contaminación por mercurio, producto principalmente de actividades mineras ilegales, afecta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas, debido a su estrecha relación con el entorno natural y sus prácticas tradicionales de subsistencia. Comprender los efectos del mercurio en la salud es, por tanto, fundamental para garantizar una protección integral del derecho a la salud de estos pueblos, respetando su identidad cultural y autonomía.
697. De manera ilustrativa, se presenta el esquema propuesto por la Organización Panamericana de la Salud en torno a la creación de una política pública de atención de salud frente al mercurio.
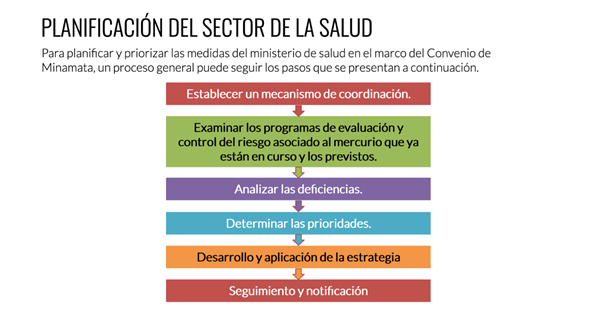
698. La exposición continúa ahora con las normas, estándares y jurisprudencia relevantes en materia de seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos indígenas, en especial, de la Amazonía.
5. Sobre la seguridad alimentaria. Énfasis en sistemas alimentarios de los pueblos indígenas
“En el trabajo de la chagra está el secreto de recibir y mantener la sabiduría, cada planta sembrada tiene espíritu vivo, es alimento, curación, educación, canto, rito, matrimonio, bautizo, es la insignia palabra y poder de la pareja, de la familia. Cuando hablamos de chagra indígena no solamente nos basamos en observar el terreno físico: hay que tener en cuenta los diferentes colores, olores y sabores que caracterizan al bosque, porque cada árbol es el territorio de un animal; igualmente, el color del agua, pues las hay cafés, rojas, negras y turbias, y los animales acuáticos también reclaman. Lo principal radica en mirar con los ojos el conocimiento, con los ojos de vida de la sustancia, con la placenta primitiva, donde la placenta y el cordón umbilical están conectados con el ser humano. Para el desarrollo de la vida y para obtener el conocimiento hay que beber del seno primitivo”.
Rufina Román. Pueblo Huitoto ACILAPP. Putumayo. “La chagra: materialización del saber indígena entre los huitoto, Amazonas, Colombia”[511].
699. Para este tribunal, a partir de una lectura armónica de los artículos 64, 65, 66, 67 y 81 de la Constitución Política, junto con diferentes preceptos internacionales[512] es posible inferir la existencia del derecho a la seguridad alimentaria. Así, la Corte ha señalado que la seguridad alimentaria se refiere al “acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana, por lo que, a su vez, ha sido reconocido como un derecho de naturaleza colectiva”[513].
700. En concordancia con ello, al desarrollar el contenido del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), según el cual toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada y a estar protegida contra el hambre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General 12, indica que el principal deber del Estado para garantizar este derecho consiste en adoptar medidas para que se logre de manera progresiva el pleno ejercicio del derecho a una alimentación adecuada.
701. Cada Estado parte está obligado a respetar (no interponer barreras para el acceso), proteger (velar porque los particulares no priven a las personas de poder acceder a la alimentación) y realizar o hacer efectivo el derecho (iniciar acciones para fortalecer el acceso). A su vez, el Comité determinó que la seguridad alimentaria tiene algunas facetas que deben de ser respetadas y garantizadas: (i) la adecuación o disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad para una cultura determinada; y, (ii) la accesibilidad sostenible a los alimentos, sin que se dificulte el goce de otros derechos.
702. En particular, respecto de los pueblos indígenas, esta Corte ha enfatizado que el derecho a la seguridad alimentaria adquiere una connotación especial que se entrelaza con su singular nexo con el territorio, con sus costumbres y tradiciones, y con su existencia como pueblo con una cultura e identidad distintivas; y ha puntualizado que, de conformidad con diversos tratados y convenios del derecho internacional de los derechos humanos, son titulares del derecho a la soberanía alimentaria[514].
703. A partir de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, llevada a cabo por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- en 1996, se ha consolidado el concepto de soberanía alimentaria como el “derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de los alimentos que garanticen una alimentación sana, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los medios campesinos, pesqueros, étnicos e indígenas de producción agropecuaria, comercialización y gestión de recursos.”
“La FAO ha establecido que la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas no se limita a satisfacer sus necesidades básicas, sino que se deben considerar sus dimensiones culturales, Así, el componente de la aceptabilidad cultural del derecho a la alimentación adquiere una verdadera importancia, pues a través de la comida que consumen los miembros de comunidades indígenas, ellos mantienen su identidad y cosmovisión cultural. Lo anterior, también involucra el respeto de la libre determinación de los pueblos indígenas, quienes definen sus propias fuentes de su adecuada alimentación y los medios de producirla. La realización del derecho a la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas implica la observancia de los principios a la participación, no discriminación, responsabilidad, transparencia y dignidad humana. De esa forma, no puede garantizarse como un derecho individual sino colectivo que debe atender como mínimo al cumplimiento de las siguientes obligaciones estatales: (i) el respeto de los derechos a la cultura, libre determinación y territorios y recursos naturales del pueblo indígena, (ii) la protección de las actividades u oficios tradicionales para obtener la comida y (iii) el deber de proveer la comida mínima esencial acorde con la dieta y la cultura del pueblo indígena”[515].
704. Así, la soberanía alimentaria va más allá de la oferta de alimentos, pues incluye el derecho que tienen las familias, los grupos sociales y los pueblos de decidir qué cultivan, cómo lo cultivan, en qué cantidad y cuánto comen, por lo que, “junto con la garantía de accesibilidad a los alimentos, también se deben cumplir ciertas prerrogativas relacionadas con la autonomía de los pueblos, entre ellas, la posibilidad de trabajar la tierra, el respeto a los modos tradicionales de alimentos, entre otros, lo que [se denomina] autonomía alimentaria”[516]. A su vez, la autonomía alimentaria se traduce en el derecho de las comunidades a decidir con independencia y libertad sobre su proceso alimenticio.
705. En ese sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señalan que los grupos étnicos, en ejercicio de su autonomía, tienen derecho a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo[517]. En otras palabras, el derecho a la alimentación de los pueblos indígenas no se limita a la seguridad alimentaria, sino que deben tenerse en cuenta sus prácticas tradicionales y los alimentos que acostumbran a consumir, de acuerdo con sus actividades propias de subsistencia[518].
706. En conclusión, los derechos a la soberanía alimentaria y a la autonomía alimentaria tienen una estrecha relación con otros derechos de los pueblos indígenas, entre ellos, los derechos a la libre autodeterminación; la subsistencia y al desarrollo; la salud; la conservación de plantas y animales de interés vital; el acceso a las tierras, territorios y recursos; la conservación y protección del ambiente; mantener, controlar, proteger y desarrollar el patrimonio cultural, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales; entre otros[519].
707. Ahora bien, esta Corte ha señalado que, aunque en general existe una relación de interdependencia entre todos los derechos, de manera que la satisfacción de cada uno de ellos es condición para la realización de los demás, “en el caso de las comunidades altamente dependientes de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad y en los que el entorno natural presenta niveles importantes de deterioro, este vínculo entre los derechos tienen una mayor intensidad, particularmente entre el derecho al agua, a la alimentación y a la salud, frente al derecho a un ambiente sano”[520].
708. En estos casos, advirtió la Sala Plena, la satisfacción de los derechos al agua, la alimentación y la salud no se produce únicamente a través de las garantías que el Estado provea externamente, sino que es necesario que se asegure que el ecosistema pueda seguir suministrando a las comunidades los servicios de los que históricamente ha venido dependiendo.
709. Bajo esta perspectiva, en la jurisprudencia constitucional se ha advertido que los estándares para evaluar el goce efectivo de los derechos al agua, la alimentación y la salud tienen ciertas particularidades, así:
710. (i) Los mencionados derechos no se agotan en su faceta prestacional porque una versión asistencialista de estos derechos genera y profundiza relaciones de dependencia entre las comunidades y el Estado o los actores económicos que están en capacidad de proveer estos bienes, y, aunque esta faceta es necesaria, constituye un remedio parcial frente a problemáticas profundas, que requieren soluciones estructurales.
711. (ii) La protección del ambiente debe ser vista como una herramienta de primer orden para preservar no solo el interés general, sino también los derechos de las personas, pues la amenaza a la biodiversidad constituye también una amenaza a los servicios ecosistémicos que esta provee y a los derechos que se satisfacen con esos servicios.
712. (iii) A partir de lo anterior, y bajo lo preceptuado en el artículo 80 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de controlar la actividad de explotación de los recursos naturales como actividad económica que podría poner en riesgo la posibilidad de los individuos y pueblos de producir sus alimentos, interferir con el aprovechamiento personal o doméstico del agua y generar riesgo en la salud por el vertimiento de sustancias nocivas, principalmente cuando la población se sirve de la biodiversidad para la producción de sus alimentos, como sucede con los pueblos indígenas[521].
713. Adicionalmente, en la misma línea, la jurisprudencia del Sistema Interamericano ha establecido que el acceso de las comunidades étnicas a sus tierras ancestrales y al uso y disfrute de los recursos que en ellas se encuentran, está directamente vinculado con la obtención de alimento y el acceso a agua limpia[522]. En particular, la Corte Interamericana ha encontrado que las fuentes naturales de agua son muchas veces los únicos lugares donde los pueblos indígenas pueden acceder a este elemento e incluso obtener de ahí muchos de sus alimentos.
714. En efecto, ese Tribunal reconoció en el caso del Pueblo Saramaka contra Surinam (2007) la importancia del agua limpia para que los pueblos indígenas y tribales puedan realizar actividades esenciales como la pesca. Así, los Estados tienen el deber de proteger el territorio indígena de actividades extractivas que signifiquen un perjuicio para su derecho a la propiedad y a la subsistencia, pues estas pueden crear graves afectaciones a las fuentes de agua para consumo como los ríos o arroyos[523].
715. Entonces, el derecho a la seguridad alimentaria para las comunidades indígenas adquiere una connotación particular frente al resto de sus derechos y se articula con la soberanía y la autonomía alimentaria, que implican la garantía de que puedan decidir qué comer y de qué manera, a partir de sus prácticas tradicionales y sus actividades de subsistencia.
716. En suma, el derecho a la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas trasciende una concepción básica del mismo, es decir, no se agota con la disponibilidad de alimentos, sino que abarca dimensiones culturales, espirituales y de autonomía que son fundamentales para su identidad y supervivencia como sujeto colectivo. Además, este derecho tiene un vínculo cercano con otros derechos fundamentales como la autodeterminación, la salud, el acceso al territorio y a los recursos naturales, así como a la preservación de su patrimonio cultural.
717. La jurisprudencia constitucional e internacional ha reconocido la necesidad de una protección especial y diferenciada de este derecho para las comunidades indígenas, considerando su particular relación con el territorio y la naturaleza, así como la vulnerabilidad en la que se encuentran frente a actividades que afectan sus ecosistemas y, por ende, sus medios tradicionales de subsistencia.
718. Habiendo establecido el marco general del derecho a la seguridad alimentaria, la Sala profundizará en las particularidades de los sistemas alimentarios indígenas amazónicos, los cuales constituyen una forma de subsistencia que hace parte de un tejido en el que convergen conocimientos, prácticas y relaciones con el territorio que definen en gran medida la identidad cultural de estos pueblos.
6. Consideraciones sobre los sistemas alimentarios indígenas
719. Los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas poseen características únicas que fueron identificadas y analizadas en profundidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO por su sigla en inglés- en el “Documento Blanco/Whipala sobre los sistemas alimentarios de los Pueblos Indígenas”[524] publicado en 2021[525], tales como:
(i) Diversidad biocultural: estos sistemas hacen uso de cientos de especies de flora y fauna comestibles y nutritivas, incluyendo cultivos tradicionales, parientes silvestres de cultivos y vida silvestre. Ello proporciona seguridad alimentaria y nutricional durante todo el año y en tiempos de crisis.
(ii) Sostenibilidad y resiliencia: han permanecido intactos durante cientos o miles de años, demostrando su sostenibilidad inherente. Su diversidad y conocimiento tradicional asociado los hace altamente resilientes frente a cambios ambientales y climáticos.
(iii) Eficiencia y no desperdicio: son eficientes en el uso de recursos, con cero o mínimo desperdicio. Todos los materiales tienden a ser completamente utilizados y reciclados localmente.
(iv) Integralidad: van más allá de la simple producción de alimentos, abarcando aspectos culturales, espirituales, medicinales y de gestión territorial. El alimento tiene dimensiones nutricionales, medicinales, espirituales, sociales, culturales y emocionales.
(v) Gobernanza colectiva: se basan en sistemas de gobernanza colectiva y derechos consuetudinarios sobre tierras y recursos, promoviendo la distribución equitativa y el bien común.
(vi) Conocimiento tradicional: se fundamentan en sistemas de conocimiento tradicional dinámicos y adaptativos, transmitidos oralmente de generación en generación.
720. Estas características se manifiestan claramente en los sistemas alimentarios de los pueblos accionantes. La diversidad biológica y cultural, la sostenibilidad inherente, la eficiencia en el uso de recursos, la integralidad de su enfoque que va más allá de la producción de alimentos, y la gobernanza colectiva basada en el conocimiento tradicional, son todos elementos presentes en los territorios del Yuruparí. Según lo explicaron los accionantes en su escrito de tutela y en la sesión de diálogo con la Corte, sus sistemas proporcionan alimentos, mantienen el equilibrio ecológico y sustentan su identidad cultural.
721. En este punto de la exposición, se ha explicado que la principal fuente de proteína del macroterritorio, los peces, se encuentra contaminada. Ahora, la Sala se referirá a la importancia de otro componente vital de los sistemas alimentarios de La Amazonía y buena parte del continente. Las chagras, como sistemas agroecológicos tradicionales, están ligadas al acceso y manejo sostenible del agua, tanto para el riego como para el consumo humano. La disponibilidad de agua limpia es fundamental para el cultivo y la preparación de alimentos, así como el mantenimiento de la salud de las comunidades.
722. Como ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “las fuentes naturales de agua son muchas veces los únicos lugares donde los pueblos indígenas pueden acceder a este elemento e incluso obtener de ahí muchos de sus alimentos”[526]. En este sentido, cualquier alteración en la calidad o cantidad del agua disponible, ya sea por contaminación, desvío de fuentes hídricas o cambios en los patrones climáticos, no solo afecta la productividad de las chagras, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades indígenas. Por lo tanto, la protección del derecho al agua, tanto en su dimensión de acceso para consumo como para la producción de alimentos, es inseparable de la salvaguarda de los sistemas alimentarios indígenas y, por ende, de los derechos fundamentales de estas comunidades.
723. Los estudios que se han hecho sobre la agricultura de los pueblos con afinidad al Yuruparí concluyen que se trata de un sistema que reduce al mínimo las posibilidades de un caos ecológico:
“Por una parte, la tala del bosque, la quema de los árboles derribados y la siembra de esquejes y semillas armonizan con las sequías y las lluvias evitando el lavado de nutrientes. La tala es selectiva y [no se] remueven todos los árboles derribados, sino que los van utilizando en la medida que los van necesitando. De esta manera, alcanzan a descomponerse, devolviéndole alimentos a la tierra y protegiéndola del impacto de la luz y de la lluvia. Por otra parte, los indígenas no desmontan grandes áreas. Dentro de ellas siembran las diferentes especies en forma intercalada, duplicando la variabilidad del bosque natural. Ocupan estas áreas pequeñas por unos tres años y las abandonan. Como no emplean cercas, la selva vuelve a invadir el predio, devolviéndole poco a poco la fertilidad perdida. […] Sus gentes llevan casi 11.000 años cazando, pescando y recogiendo los frutos que ofrece la región, y desde hace 3.000 años han cultivado la tierra sin que su presencia haya significado una pérdida irremplazable de suelos, bosques y ríos”[527].
724. Recientemente, en la Sentencia T-248 de 2024 la Corte estudió una acción de tutela interpuesta por las comunidades indígenas del territorio Pirá Paraná, con la cual buscaban la protección de sus derechos fundamentales la autodeterminación, integridad física y cultural, gobierno propio y al territorio que estaban siendo afectados en el marco de la implementación de los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+).
725. Como consecuencia de los proyectos mencionados, las comunidades se comprometieron a reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero, mediante la disminución de las chagras (cultivos tradicionales) en un 30%. Al respecto, la Corte sostuvo que “esta medida afecta intensamente a los firmantes, puesto que las chagras (i) hacen parte de la identidad indígena y su relación con el territorio; (ii) preservan su seguridad alimentaria; (iii) funcionan de conformidad con el conocimiento reflejado en el calendario ecológico; y, además, (iv) sin lograrse un verdadero proceso de diálogo, incide en la actividad de las mujeres de estos grupos, dado que son ellas quienes administran y manejan las zonas de alimentación.[...]. En consecuencia, el proyecto incide de manera cierta e intensa en los modos de vida de estas comunidades y repercute, en su soberanía alimentaria, en su identidad y subsistencia[528], sin que esas medidas se tomaran con la participación efectiva de las comunidades[529].
726. La Sala Segunda de Revisión concluyó que el proyecto REDD+ tuvo un “impacto directo, intenso y significativo en la forma de vida de las comunidades indígenas del Pira-Paraná, especialmente de sus prácticas agrícolas tradicionales, como el cultivo de chagras”.
727. De esta forma, es claro que las chagras y los sistemas de alimentación de los pueblos accionantes son fundamentales para su autodeterminación, su pervivencia, su salud y su identidad cultural, lo cual ha sido reconocido previamente por la jurisprudencia de esta Corte.
728. Teniendo en mente las particularidades descritas, la Sala seguirá con el análisis de fondo sobre la vulneración de los derechos a la salud y a la soberanía alimentaria.
Tercera Parte. Situación de amenazas y violación de derechos en el caso concreto
“El [Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos] ha observado vulneraciones del derecho a la salud de los pueblos indígenas relacionadas con las actividades mineras. Esto se hace especialmente evidente en los pueblos Miraña y Bora, en el departamento de Amazonas, donde 450 personas que habitan en la ribera del río Caquetá se han visto gravemente afectadas por las actividades de explotación ilícita de yacimientos de oro. Las investigaciones demuestran que estas personas tienen concentraciones promedio de mercurio entre 15 y 20 veces superiores al límite fijado por la OMS, debido principalmente al consumo de pescado[530]. Dichas investigaciones concluyen que tales niveles de mercurio constituyen un severo problema de salud pública que impacta en aspectos neurológicos, sensoriales y reproductivos a los pueblos indígenas que habitan en esa región y amenaza su supervivencia”[531].
1. Criterios de interpretación de los hechos y análisis de la prueba
729. En la acción de tutela rige el principio de valoración racional de la prueba en el marco de la libertad probatoria. Además, el juez tiene una función activa, derivada de la apertura de la acción a toda persona y del principio de informalidad. La presunción de veracidad ante la ausencia de respuesta de las accionadas opera como dispositivo esencial para adoptar decisiones aún frente a una actitud pasiva ante la justicia.
730. Ahora bien, estos principios deben llevarse al análisis de los dos asuntos principales puestos en discusión ante esta Sala en este libro, los cuales tienen un sentido y alcance muy especial.
731. Así, la identidad es un bien abstracto y el territorio de los pueblos indígenas es un concepto a la vez geográfico y cultural. Cabría decir, más cultural que geográfico, siguiendo la jurisprudencia constitucional. Entre identidad y territorio existe una profunda relación espiritual. La prueba de hechos abstractos, culturales y espirituales, la prueba de su afectación exige algunas reflexiones especiales.
732. En este acápite, la Sala tomará como fuentes fundamentales la narración de los accionantes, primero, por su conocimiento sobre sus propios sistemas alimentarios y de salud y acerca de cómo se viven en el territorio los efectos de la contaminación por mercurio. La Sala cuenta además con los informes de parques naturales nacionales y el Ministerio de Salud, como pruebas científicas y producidas por la institucionalidad no-indígena, donde se confirma la situación de contaminación o envenenamiento de los peces.
733. Los estudios y conceptos allegados por los amigos del proceso o amicus curiae, cuyo contenido no es controvertido por accionadas y vinculadas, será también considerado como insumo de información relevante para la valoración de las pruebas en su conjunto y la comprensión del contexto. En estos se advierte sobre un panorama preocupante en materia de salud, no solo por la contaminación de mercurio, sino por la ausencia de apoyo a la medicina tradicional y las barreras de acceso al sistema general de salud, así como aquellas derivadas de las afectaciones a la cultura (al respecto, ver también, Libro Azul o sobre el árbol de la vida, Identidad y territorio), que conducen a fenómenos como la aparición de trata de mujeres con sus implicaciones en torno al bienestar de las mujeres, patrones problemáticos de consumo de alcohol y, para el caso del Vaupés, la tasa más alta de suicidios del país.
734. En este marco, la Sala realizará el estudio del caso, de las afectaciones y remedios a partir de un conjunto de principios de análisis de la prueba, como sigue:
735. Principio de precaución: comoquiera que el daño que ocasiona el mercurio es prácticamente irreversible y que las tecnologías actuales de descontaminación son limitadas, toda duda sobre los impactos de una actividad en las fuentes hídricas debe resolverse en favor de su protección.
736. Principio de protección reforzada a grupos de especial vulnerabilidad: reconoce la necesidad de atención diferencial para (i) mujeres gestantes y lactantes, (ii) niños y niñas, (iii) adultos mayores y (iv) personas con condiciones preexistentes
737. Enfoque de género: tiene en cuenta el papel fundamental de las mujeres en (i) el manejo de las chagras, (ii) la transmisión del conocimiento tradicional, (iii) la preparación de alimentos y (iv) la preservación de la medicina tradicional con sus cultivos.
738. Estos principios se unen a los criterios probatorios, pues ellos permiten a la Corte avanzar en caso de duda, dar especial credibilidad al relato de los afectados y considerar dimensiones de la verdad que atañen con especial rigor a sectores de la población, como las mujeres.
2. La Sala evidencia una vulneración grave y sistemática del derecho a la salud de los pueblos indígenas accionantes
739. A partir de las pruebas aportadas al proceso, en especial los conceptos técnicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia[532] y el Ministerio de Salud[533], la Sala concluye que existe una vulneración grave y sistemática del derecho a la salud de los pueblos indígenas accionantes. Esta vulneración se manifiesta en múltiples dimensiones interconectadas, que afectan la salud física de las comunidades, y su bienestar cultural y espiritual.
740. En primer lugar, es innegable la presencia de altos niveles de mercurio en el territorio de la Gente con Afinidad al Yuruparí. Los estudios realizados por Parques Nacionales Naturales y la Universidad de Cartagena revelan resultados alarmantes. Después de un largo periodo probatorio y de un esfuerzo importante de la Sala por determinar si existían acciones encaminadas a detener la contaminación por mercurio en el macroterritorio del Yuruparí no se logró identificar una estrategia en ese sentido. Únicamente se tuvo noticia de que los departamentos de Amazonas, Vaupés y Caquetá[534], dentro de los cuales se encuentra el macroterritorio, fueron priorizados por el Ministerio de Salud para la implementación del Plan Único de Mercurio de la Amazonía, sin algún resultado directo en torno a la mejora de la salud de los pueblos accionantes.
741. Esta situación es aún más grave porque el mercurio se transforma en metilmercurio en los ecosistemas acuáticos y este último, al bioacumularse en la cadena trófica, afecta de manera más severa a los grandes depredadores y, por ende, a los seres humanos que se encuentran en la cima de esa cadena. Entonces, como la principal fuente de proteína que consumen los pueblos indígenas accionantes proviene de la pesca, es claro que se ven particularmente expuestos a este peligro.
3. Afectación diferencial a mujeres y a los niños y niñas
742. Además, ello afecta de manera particular a las mujeres indígenas, quienes, debido a sus roles tradicionales, tienen un contacto frecuente y directo con las fuentes de agua contaminadas. Las actividades cotidianas como la recolección de agua para uso doméstico y el cuidado de los cultivos en las chagras, exponen a las mujeres a un mayor riesgo de intoxicación por mercurio. La contaminación del agua afecta directamente las actividades de subsistencia y cuidado que realizan las mujeres, lo que compromete su capacidad para mantener la salud y el bienestar de sus familias, y en general, de los pueblos accionantes.
743. Durante el proceso también quedó demostrado que la contaminación por mercurio presenta riesgos únicos para las mujeres embarazadas y lactantes. El mercurio puede atravesar la barrera placentaria y afectar el desarrollo neurológico del feto, así como transmitirse a través de la leche materna. Esto no solo pone en peligro la salud de las mujeres, sino que también amenaza el futuro de los pueblos indígenas pues afecta a las generaciones más jóvenes desde antes de su nacimiento.
744. Los efectos de la contaminación por mercurio en la salud de los accionantes son múltiples y severos, con consecuencias especialmente preocupantes para las mujeres en edad reproductiva, las niñas y niños. Durante la sesión de diálogo intercultural, la Sala escuchó la palabra de las lideresas que denunciaron varios casos de cáncer de cuello uterino, enfermedades en la piel y otros padecimientos invisibles cuya cura desconocen los tradicionales. Además, es un hecho notorio que la intoxicación por mercurio, en especial por el consumo de peces contaminados, tiene efectos gravísimos en la salud humana, tal como lo muestra la enfermedad de Minamata[535].
745. Entonces, los accionantes están enfrentando un déficit de protección en salud en doble sentido. Por un lado, no cuentan con las herramientas necesarias para tratar las nuevas enfermedades que ha traído la contaminación del agua en su territorio, la medicina tradicional se siente impotente ante la gravedad de esas afectaciones. Por otro, no tienen acceso efectivo al sistema general de salud.
746. La Sala reconoce que la salud, desde la perspectiva de los pueblos accionantes, trasciende el ámbito físico y se integra profundamente con prácticas culturales como ritos, bailes y rezos de curación. En este contexto, las mujeres desempeñan un papel clave como guardianas del conocimiento tradicional que transmiten a través de la agricultura. La contaminación ambiental y la introducción de nuevas enfermedades afectan la salud física y perturban el delicado equilibrio cultural y espiritual que las mujeres y los tradicionales ayudan a mantener. Es muy importante entender que la salud, en este contexto, no se limita al bienestar de los habitantes humanos, sino que abarca todo el entorno natural y espiritual.
747. Esta visión integral se fundamenta en el calendario ecológico cultural y se extiende a lo largo de todo el macroterritorio de las Personas con Afinidad al Yuruparí. El macroterritorio, entendido como un todo indivisible, incluye el espacio físico habitado, los espacios sagrados, los cuerpos de agua, la flora, la fauna y los elementos espirituales que, según la cosmovisión de los accionantes, son esenciales para mantener el equilibrio y la salud colectiva. Las mujeres, como principales gestoras de las chagras y cultivadoras de las plantas medicinales, son esenciales en la implementación práctica de esta visión de salud.
748. Ello implica que la salud humana en este caso no se pueda entender como un aspecto diferente a la salud del territorio en su totalidad. Cualquier alteración en algún componente del macroterritorio tiene repercusiones significativas en la salud y el bienestar general de la comunidad; de ahí que las acciones por frenar la contaminación por mercurio y descontaminar las fuentes sea un aspecto clave no solo en términos de protección ambiental, sino, fundamentalmente, en términos de garantía del derecho a la salud de los pueblos accionantes.
4. La ausencia de articulación entre la salud tradicional de los Jaguares, las acciones para la implementación del Sistema de Salud Propio Indígena, como iniciativa de alcance nacional, y el sistema general de salud
749. El sistema de salud tradicional está siendo afectado tanto por la contaminación ambiental, como por la falta de articulación con el sistema general de salud. El Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), que podría servir como puente entre ambos sistemas, se encuentra aún en proceso de construcción e implementación. La Sala entiende que el SISPI es una herramienta fundamental para la garantía del derecho a la salud de los accionantes, pero es una estrategia que servirá en el mediano y largo plazo, pues su puesta en marcha depende de diversos factores que se deben definir en un proceso de diálogo (consulta y concertación) entre los pueblos y las autoridades nacionales, de manera que, actualmente, no constituye una respuesta a la emergencia sanitaria que enfrentan los pueblos del Yuruparí.
750. Los pueblos accionantes enfrentan una amenaza crítica para su salud y supervivencia física y cultural. La contaminación por mercurio, la aparición de nuevas enfermedades, la falta de acceso al sistema general de salud, las limitaciones de la medicina tradicional frente a estas nuevas amenazas y la falta de articulación entre los diferentes sistemas de salud configuran un escenario de vulneración grave y sistemática del derecho a la salud.
751. Esta situación requiere una intervención urgente y coordinada que aborde de manera integral todas estas dimensiones, respetando y fortaleciendo la medicina tradicional, al tiempo que se garantice el acceso a servicios de salud culturalmente apropiados y capaces de hacer frente a las nuevas amenazas para la salud de estos pueblos.
752. Por lo tanto, la Sala ordenará una serie de acciones para asumir, desde la complementariedad entre sistemas de salud, y con enfoque de pertinencia étnica y cultural, la grave situación evidenciada con medidas de protección inmediata, que en todo caso deberán ser transitorias pues la meta es lograr la implementación del SISPI.
5. Seguridad alimentaria
“Ritual, liturgia y mito forman una unidad que en toda la Amazonia amalgama río, ribera, selva, recolección, pesca, caza y agricultura, hombre y mujer, macho y hembra. Hay llamas y calor porque en esa agricultura maravillosa de los amazónicos, el fuego y el calor son el principio de transformación de la vida”[536].
753. Los sistemas alimentarios indígenas amazónicos (SAIA) constituyen un elemento fundamental de la identidad cultural y la supervivencia de los pueblos accionantes. Estos sistemas no se limitan a la producción de alimentos; representan además una compleja red de relaciones entre los seres humanos, la naturaleza y el mundo espiritual. En este sentido, “[…] deben ser considerados Sistemas de Uso de la Biodiversidad en cuanto abarcan la integralidad de las interrelaciones (ecosistémicas, sociales y de orden espiritual) que permiten el bienestar de la gente y su entorno. Implican prácticas agroforestales y prácticas rituales (…) realizadas en observancia al calendario ecológico con el fin de producir el alimento culturalmente considerado nutritivo”[537].
754. Los SAIA se caracterizan por su diversidad y complejidad. Estos sistemas se basan en múltiples fuentes de alimentación que se complementan entre sí para asegurar una dieta nutritiva y culturalmente apropiada. Las principales fuentes de alimentación en los SAIA incluyen: la agricultura tradicional, principalmente a través de las chagras; la pesca en ríos, lagos y quebradas; la caza de diversos animales silvestres; y la recolección de frutos, semillas, insectos y otros recursos del bosque.
755. Como señala la Fundación Gaia Amazonas, estos sistemas “comprenden diferentes formas de consecución del alimento (cacería, pesca, recolección y horticultura, en el caso amazónico) y depende[n] de la diversificación de medios y técnicas, lo que redunda en la generación de intercambios ecológicos con la naturaleza que respetan los ciclos bio-geo-químicos de la misma”[538]. Esta diversidad de fuentes garantiza la seguridad alimentaria de las comunidades, al tiempo que contribuye a la conservación de la biodiversidad y al mantenimiento del equilibrio ecológico en la región amazónica.
756. Lo anterior muestra la importancia de proteger tanto el territorio como los modos de vida y las prácticas alimentarias tradicionales de estos pueblos, cuya supervivencia depende enteramente de la integridad de sus ecosistemas y de la no intervención en sus espacios de vida.
757. Además, la Sala destaca que para los pueblos con afinidad del Yuruparí el pescado constituye la fuente principal de proteína, y como tal, ocupa un lugar central en su sistema alimentario y cultural. Sin embargo, es importante resaltar que su consumo no es indiscriminado ni constante a lo largo del año, sino que está directamente ligado al calendario ecológico cultural. Este calendario, fruto de milenios de observación y conocimiento del entorno, determina no solo los momentos propicios para la pesca, sino también los periodos de veda necesarios para la regeneración de las especies acuáticas. Así, el consumo de pescado se articula con los ciclos naturales de reproducción y migración de los peces, estableciendo una relación armónica entre las necesidades alimentarias de la comunidad y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos.
758. La regulación del consumo de pescado a través del calendario ecológico hace parte de la cosmovisión de estos pueblos. Este sistema contribuye a garantizar la seguridad alimentaria a lo largo del año, al tiempo que forma parte integral de la transmisión de conocimientos intergeneracionales y la conexión con el territorio. Así, es evidente que para los accionantes la seguridad y soberanía alimentaria están estrechamente ligados a la preservación de sus prácticas tradicionales y al manejo sostenible del territorio, de ahí la importancia de lograr un manejo soberano de los recursos naturales disponibles.
759. A la par del pescado, las chagras tienen una importancia especial en la alimentación de las personas con afinidad del Yuruparí, pues son tanto espacios de cultivo, como lugares de transmisión del conocimiento, conservación de la biodiversidad y mantenimiento del equilibrio ecológico. En el funcionamiento de las chagras intervienen hombres y mujeres, pero es manejado predominantemente por estas últimas[539]. No sobra señalar que la protección de las chagras puede redundar también en la protección ambiental, pues estas suponen un uso sostenible de los suelos que permite la generación de alimentos y la recuperación del entorno.
760. Dada la importancia crítica de los sistemas alimentarios para la soberanía alimentaria, la salud, la cultura, la conservación de la naturaleza y la supervivencia misma de los pueblos indígenas accionantes, es urgente a su protección y fortalecimiento. La erosión de estos sistemas amenaza a los pueblos indígenas accionantes y puede convertirse también en una pérdida irreparable para la humanidad en términos de conocimiento, biodiversidad y modelos sostenibles de producción de alimentos, y a los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a sus territorios ancestrales.
761. El sistema agrario de los pueblos indígenas amazónicos ha sido definido como “un largo y complicado proceso de ensayo y corrección tuvo que preceder la adopción del sistema agrícola de tumba y quema. De otro modo, resulta difícil comprender cómo se desarrolló un complejo de técnicas que imitan la estructura y funcionamiento del bosque natural. Al quemarse, la gran masa vegetal traspasa rápidamente sus sustancias vitales a los cultivos de los que comen y viven los indígenas, sin que se haya desvestido totalmente el suelo. Ellos además han logrado coordinar las tareas agrícolas con las lluvias, reduciendo al máximo los efectos de la erosión”[540]. Entonces, lo que la Sala está protegiendo es más que una forma de alimentación, es un conocimiento ancestral que ha permitido que La Amazonía colombiana tenga actualmente un estado de conservación único en el mundo.
762. La Sala también reconoce la conexión que existe entre las mujeres indígenas, el territorio la naturaleza, como fue expresado por las lideresas durante la sesión de diálogo intercultural. Para ellas, proteger el territorio, las fuentes de agua y los alimentos es equivalente a protegerse a sí mismas. Esta visión refleja la interdependencia entre la salud de las mujeres, la salud de la comunidad y la salud del ecosistema en su conjunto, de lo cual depende el manejo alimentario.
763. La contaminación por mercurio y sus derivados amenaza gravemente estos sistemas alimentarios. Además, no es posible cambiar la dieta de los pueblos accionantes pues ello hace parte de su identidad, de su cultura y de su conocimiento ancestral propio. Por su íntima relación con sus derechos territoriales y a la supervivencia cultural, el Estado tiene el deber de respetar su cosmovisión y estilo de vida tradicional, fortalecer los sistemas de alimentación propios, y proteger las actividades de subsistencia como la caza, la pesca y la recolección[541].
764. De ahí que la solución a las afectaciones en materia de alimentación no pueda ser la de introducir al territorio otros alimentos o pensar que ello sea sustituido mediante, por ejemplo, la provisión de otras fuentes de proteína. La única forma de salvaguardar todo el tejido de aspectos que se ven afectados por los impactos que está causando el mercurio en el macroterritorio de la Gente con Afinidad del Yuruparí, y en especial, en materia alimentaria, es garantizar un verdadero ejercicio soberano de este derecho. Por lo tanto, la Sala considera absolutamente imprescindible usar todos los recursos disponibles para descontaminar el macroterritorio de las personas con afinidad al Yuruparí. Este es un aspecto fundamental para asegurar que los pueblos indígenas accionantes puedan continuar con sus prácticas de siembra tradicionales y mantener sus fuentes de alimentación.
6. Remedios
765. A partir de lo expuesto, la Sala adoptará diversos remedios, en los cuales materializará diversos principios constitucionales, que se enumeran a continuación.
766. Principio de acción sin daño: reconoce que incluso las intervenciones bien intencionadas pueden generar daños no previstos en contextos de alta complejidad socioambiental. En el caso del macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí, donde confluyen múltiples sistemas de conocimiento, formas de gestión territorial y relaciones sagradas con el entorno, toda acción estatal debe: (i) evaluar previamente sus posibles impactos negativos, (ii) consultar y coordinar con las autoridades tradicionales, (iii) incorporar salvaguardas culturales y ambientales y (iv) establecer mecanismos de alerta temprana y corrección inmediata. Este principio es especialmente relevante en las acciones de control de la minería ilegal, donde la destrucción de maquinaria puede generar daños adicionales a las fuentes hídricas que se pretenden proteger, pero no se limita a estas.
767. En el caso concreto, la implementación de salvaguardas debe tener en cuenta, sin ánimo de exhaustividad, al menos (i) el respeto al calendario ecológico-cultural de los pueblos del macroterritorio, (ii) la incorporación del concepto de “manejo del mundo” explicado por las autoridades tradicionales, (iii) la protección de los sitios sagrados y sus interconexiones, (iv) la garantía de la transmisión de conocimientos tradicionales, (v) la preservación de las prácticas de curación territorial, (vi) el respeto a los protocolos propios de relacionamiento con el territorio, (vi) la protección de las chagras y sistemas alimentarios tradicionales, (vii) la garantía de participación de los sabedores tradicionales en las decisiones técnicas y de las mujeres en aquellas que les impacten directamente, y (ix) el uso de las lenguas propias en los procesos de consulta y decisión.
768. Las salvaguardas ambientales se refieren, sin ánimo de exhaustividad, a: (i) la protección absoluta de las cuencas hídricas y sus conexiones; (ii) la preservación de los ciclos naturales de los ríos, (iii) la protección de las especies acuáticas que son base de la alimentación tradicional, (iv) la preservación de las plantas medicinales y especies sagradas, (v) el mantenimiento de los corredores biológicos, (vi) el control previo de cualquier intervención en fuentes de agua, (v) un monitoreo permanente de la calidad del agua y (vi) la protección de los "ríos voladores" y sus dinámicas.
769. Principio de participación efectiva: la participación de las autoridades y comunidades indígenas no puede limitarse a espacios consultivos, sino que debe garantizar su incidencia real en: (i) la toma de decisiones sobre el territorio, (ii) el diseño e implementación de medidas de protección, (iii) el seguimiento y evaluación de las acciones, y (iv) la adaptación y ajuste de las estrategias, según se requiera.
770. Principio de integralidad en salud: este principio reconoce que la salud de los pueblos indígenas amazónicos es inseparable de la salud del territorio. La atención debe (i) integrar los sistemas de medicina tradicional y occidental, (iii) respetar el calendario ecológico cultural, (iii) considerar las dimensiones físicas, espirituales y culturales de la salud y (iv) garantizar la complementariedad entre sistemas médicos.
771. Principio de no sustitución alimentaria: los sistemas alimentarios de los pueblos accionantes son resultado de milenios de conocimiento y adaptación. Por tanto (i) no pueden ser reemplazados por alternativas externas, (iii) deben protegerse en su integralidad, (iv) su preservación es fundamental para la conservación ambiental y (v) son indispensables para la soberanía alimentaria.
772. Principio de articulación: la efectividad de los remedios que planteará la Sala depende de una articulación real y permanente entre los distintos sistemas de autoridad y conocimiento. Por lo tanto, en este caso el principio de articulación implica: (i) el reconocimiento pleno de las autoridades indígenas como autoridades ambientales, (ii) la coordinación horizontal entre instituciones estatales y autoridades tradicionales, (iii) la integración respetuosa entre el conocimiento científico-técnico y el conocimiento tradicional, y (iv) la construcción conjunta de soluciones desde el diálogo intercultural. La articulación no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la protección efectiva del territorio y sus habitantes.
773. En este marco, la Sala dispondrá:
774. Ordenará al Ministerio de Salud y Protección Social coordinar la creación de una instancia de diálogo en materia de salud y seguridad alimentaria. Esta cartera deberá convocar (i) a los consejos o autoridades indígenas accionantes, (ii) a las secretarías de salud de las gobernaciones de Vaupés, Guainía, Caquetá y Amazonas, (iii) al Instituto Nacional de Salud, (iv) al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y (v) a la Agencia Nacional de Tierras. La instancia tendrá como ejes temáticos mínimos (i) la articulación entre el sistema de salud propio de los pueblos y el sistema general de salud; (ii) la atención diferencial con enfoque étnico y de género; (iii) la prevención y tratamiento de la contaminación por mercurio; (iv) la protección de los sistemas alimentarios tradicionales y (v) el fortalecimiento de la medicina tradicional.
775. A partir de la naturaleza y alcance de cada orden, el ministerio podrá definir espacios parciales de coordinación y reuniones periódicas de todas las convocadas para analizar el avance integral en la protección de la identidad y el territorio.
776. Ordenará al Ministerio de Salud y Protección Social en conjunto con las secretarías de Salud de Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, activen la atención inmediata por parte del sistema general de salud mediante la implementación de brigadas móviles para (i) atender urgencias y disponer orientación psicológica, en caso de ser requerida por los pueblos accionantes, en cada uno de los departamentos mencionados; (ii) realizar diagnósticos para determinar el universo y el grado de afectación de la población afectada por intoxicación o exposición al mercurio; y (iii) priorizar la atención a mujeres embarazadas y niñas y niños. Las brigadas deberán incluir especialistas en toxicología y garantizar la presencia de intérpretes culturales. La periodicidad de las brigadas, y los lugares a los que llegarán podrán ser concertados con las accionantes.
777. Una vez se tenga claridad sobre las personas afectadas, (v) establezcan un protocolo de atención intercultural específico para casos de intoxicación por mercurio, en coordinación con las autoridades tradicionales.
778. Ordenará al Ministerio de Salud y Protección Social que inicie un proceso de investigación sobre las mejores prácticas internacionales para el tratamiento de la intoxicación o envenenamiento en las personas por mercurio, de manera inmediata. Una vez exista un primer diagnóstico sobre el nivel de intoxicación y población afectada, así como el estudio sobre mejores tratamientos disponibles, y en el marco de la instancia de coordinación de salud y seguridad alimentaria, deberá (i) socializar los resultados de la investigación con las autoridades accionantes y (ii) coordinar la puesta en marcha de un protocolo de atención intercultural específico para casos de intoxicación por mercurio en el macroterritorio y su correspondiente estrategia de implementación.
779. En el marco de la instancia de diálogo para salud y soberanía alimentaria, se deberá diseñar un plan especial de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes, debido a la afectación diferencial y desproporcionada que supone para estas personas la presencia de mercurio en las fuentes de agua, para el cual se deberá adoptar un enfoque interseccional étnico, de género y de prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
780. Ordenará al Ministerio de Salud y a las secretarías de Salud de Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés, la adopción de las siguientes medidas:
a) Iniciar un proceso de fortalecimiento de la capacidad instalada de los centros de salud existentes en el macroterritorio mediante la disposición de recursos presupuestales, humanos, insumos e infraestructura necesarios, para que sea implementado a partir de la próxima vigencia fiscal;
b) Implementar una estrategia integral que garantice la atención permanente en salud bajo los principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad, incluyendo soluciones efectivas a las barreras geográficas y de transporte que enfrentan los habitantes del macroterritorio, sin perjuicio del diálogo nacional sobre el Sistema de salud propia (SISPI); y
c) Diseñar e implementar un plan específico para la protección y fortalecimiento de la medicina tradicional del macroterritorio. Este último deberá incluir mecanismos de financiación, estrategias de protección del conocimiento ancestral y programas de sensibilización para operadores del sistema general de salud. Su diseño se realizará en concertación permanente con las autoridades tradicionales y sabedores de los pueblos accionantes y con la colaboración armónica de las secretarías de Salud de Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés.
781. Ordenará al Instituto Nacional de Salud, bajo la coordinación del Ministerio de Salud, que (i) implemente un sistema de vigilancia epidemiológica específico para el macroterritorio, (ii) diseñe indicadores que incorporen variables culturales, y (iii) establezca mecanismos de alerta temprana.
782. Ordenará al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que (i) diseñe un programa especial de protección de chagras y de las especies de peces que hacen parte de la dieta de las comunidades en el macroterritorio, (ii) establezca mecanismos de apoyo a pescadores y mujeres cultivadoras, y (iii) desarrolle estrategias de preservación de semillas nativas para la continuidad de las chagras, y de los peces que habitan las fuentes de agua del macroterritorio.
783. En la búsqueda de un equilibrio entre la protección de la soberanía alimentaria y la prevención de riesgos por contaminación, la Sala considera pertinente que se adelanten investigaciones sobre los patrones diferenciales de absorción y acumulación de mercurio en las distintas especies vegetales que tradicionalmente han hecho parte de la dieta de los pueblos del macroterritorio. Estos estudios permitirían identificar aquellos alimentos ancestrales que, por sus características biológicas, presentan menor capacidad de bioacumulación del metal pesado.
784. Con base en estos hallazgos, y siempre en el marco del diálogo intercultural con las autoridades tradicionales, se podrán diseñar estrategias que prioricen el cultivo y consumo de aquellas especies alimenticias propias que ofrezcan mayor seguridad frente a la contaminación, sin que ello implique una modificación sustancial de las prácticas alimentarias tradicionales ni una afectación a la soberanía alimentaria de los pueblos. El propósito de lo anterior es mantener la integralidad cultural de los sistemas alimentarios mientras se adoptan medidas preventivas basadas en el conocimiento científico y tradicional.
Libro raíz o el retorno
1. Hee Yaia Keti Oka o el pensamiento de los jaguares del Yuruparí
785. Hee Yaia Keti Oka es el pensamiento de los jaguares del Yuruparí. Jaguares, porque, según las historias de origen, los habitantes del territorio descrito descienden del espíritu del mayor felino del continente. Sus ancestros adoptaron la forma de los jaguares antes de convertirse en personas y aún hoy algunos mayores lo hacen en los rituales del Yagé, planta sagrada del territorio, junto con la coca y el tabaco[542].
786. Un pensamiento y una sabiduría creados en el devenir de la mente sobre el territorio, en un recorrido por los hitos sagrados que van desde la Puerta de las aguas (Delta del Amazonas, en Brasil) hasta la gran Maloca, ubicada para los no-indígenas en el Vaupés. En la sesión técnica realizada entre los accionantes y la Corte Constitucional para ampliar la comprensión del caso desde una perspectiva intercultural, los representantes de las asociaciones y concejos accionantes explicaron que en estos recorridos los mayores, payés o pensadores, visitan más de mil lugares sagrados.
787. Un conocimiento que se alimenta de las historias de origen que, en palabras de un –Kubua o sabedor son muy similares entre los pueblos de la región. A grandes rasgos– pues no sería posible condensar milenios de historia en estas líneas, ni llevar a palabras de la Corte la sabiduría de los pueblos– son historias que hablan de los grandes antepasados. De los Ayawa, los pioneros que fueron dejando elementos y marcando lugares sagrados del territorio; de los estantillos o cerros, que atesoran elementos para la protección del territorio y los pueblos; historias de la gran chamana Rubi Kubu y el padre Anaconda, del gran diluvio y el incendio que le sucedió, marcando la geografía de la tierra y la rotación del mundo. De la manera en que se dispersaron miríadas de árboles, animales y vegetales en su entorno.
788. De los pactos y los rezos-curación destinados a garantizar la existencia en armonía –la coexistencia- de los seres humanos y los otros seres de la territorialidad selvática, a mantener el orden territorial. Un pensamiento que permanece vivo en las prácticas y rituales dirigidos por los payés que conservan hoy el legado de los Ayawa. Para la Sala es ineludible recordar que la primera gran afectación denunciada por los pueblos se refiere al desamparo de su conocimiento y que cada una de sus principales demandas y reivindicaciones se satisfarían dotándolo de eficacia ante las demás autoridades del país.
789. Por esta razón, en el texto de esta providencia la palabra de los jaguares ocupa un lugar central. Contenida en la acción de tutela, en la sesión técnica de diálogo intercultural y en las distintas intervenciones de los accionantes ante la Corte, así como en el texto Hee yaia godo bakari, que condensa muchos años de trabajo colaborativo en torno a la cultura de la gente de afinidad del Yuruparí[543].
790. De acuerdo con los accionantes y las pruebas disponibles, se trata de una zona geográfica donde no ha llegado la deforestación y en la que los pueblos accionantes defienden un enfoque de conservación ambiental y una economía de caza, pesca y agricultura menor, en chagras. En el centro de las afectaciones que denuncian aparece la minería del oro, primero, por el uso intensivo del mercurio que contamina el agua, envenena a los peces e intoxica a los seres humanos. Segundo, por la extracción misma del oro, que en la cosmovisión de los jaguares es necesario para curar el mundo.
791. La Sala dividió el estudio de constitucionalidad en tres grandes secciones o libros. El azul, sobre identidad y territorio; el verde, sobre ambiente y minería; y, el amarillo, sobre salud y seguridad alimentaria.
792. En el Libro Verde, o de las aguas y sus afectaciones, la Sala observó que está plenamente documentada la minería del oro en el macroterritorio; y que si bien existe una discusión entre las accionantes y las accionadas en torno al concepto de minería legal e ilegal, al punto que para los pueblos accionantes toda minería es ilegal, mientras el Estado apuesta a la formalización minera, lo cierto es que el uso del mercurio es indiscutible, pues sus huellas están grabadas en los ríos y los cuerpos.
793. Las fuentes de agua deben reposar y el Estado debe iniciar una estrategia de remediación y conservación, en lo posible, de la región. Esta región y los jaguares tienen una especial relación espiritual, como se explica en el Libro Azul o sobre el árbol de la vida; y, además, hace parte del bioma más importante del planeta para enfrentar el calentamiento global o la crisis climática. El convenio de Minamata cuenta con mecanismos de cooperación internacional que deben ser activados por el Estado.
794. En el Libro Azul o sobre el árbol de la vida, la Sala concluyó que la identidad de los jaguares está amenazada por la contaminación de las fuentes de agua, por el desconocimiento de las autoridades por parte de la institucionalidad no-indígena; y consideró que el territorio se ve afectado también pues las fuentes de agua que lo definen están en peligro. La Sala observó, además, que el territorio debe ser protegido y que existe para ello un mecanismo de la Constitución Política. Una promesa constitucional incumplida, como es la creación, constitución y puesta en marcha de las entidades territoriales indígenas.
795. Como los accionantes habitan áreas no municipalizadas del país, la creación de las ETI es aún más acuciante.
796. En el Libro Amarillo, o sobre los alimentos y el bienestar, la Sala constató que la principal fuente de proteína de los pueblos accionantes se encuentra contaminada por mercurio. Que este metal se hace más tóxico en la cadena trófica (o alimentaria), que se convierte en metilmercurio en el agua, que se desplaza con rapidez y que su concentración aumenta a medida que va de los peces pequeños a los más grandes hasta llegar a los seres humanos.
797. La Sala comprobó, en fin, que el sistema de salud propio de los jaguares está en riesgo, como están en riesgo sus sabios tradicionales; que el Sistema Indígena de Salud Propio, como iniciativa nacional, aún está lejos de implementarse y que los problemas de acceso al sistema general son muy significativos. En adición a todo lo expuesto, la Sala evidenció que no hay ninguna estrategia de articulación entre la salud propia y el sistema general y que la atención en salud prevista en una sentencia de este tribunal para el departamento de Vaupés (Sentencia T-357 de 2017) actualmente no se está adelantando.
798. No es una sorpresa, al retornar desde las ramas de cada libro a la raíz de la narración, observar cómo las afectaciones a la identidad y el territorio se derivan de la contaminación por mercurio, que este fenómeno atenta contra la salud y, en especial, de las mujeres y que las fuentes de agua, peces y personas que actualmente deben enfrentar este agente externo al territorio y la cultura contaminadas ponen en riesgo la pervivencia de los pueblos, es decir, su identidad y territorio. El carácter holístico o integral de las afectaciones fue denunciado por los pueblos y ha sido comprobado por la Corte. Las autoridades públicas, entretanto, dan la espalda a la articulación, concertación y coordinación, calificando incluso los territorios de los accionantes como lugares inhóspitos, evocando imágenes de La Vorágine, es decir, imágenes de la incomprensión de las culturas de hace más de un siglo.
799. Desde el retorno a las raíces la Sala presenta a continuación el alcance de los remedios que, como juez constitucional, estima imprescindibles para avanzar en la solución de las afectaciones al macroterritorio.
Motivación sobre el sentido de los remedios propuestos
800. La Corte Constitucional y otros tribunales de derechos humanos utilizan el concepto de remedio para referirse a las órdenes que adoptan. Esta es una expresión afortunada porque la acción de tutela es un escenario destinado a la eficacia de los derechos, más que a la atribución de responsabilidades, de manera que, si hay factores que están impidiendo su goce efectivo, la función del tribunal constitucional es ante todo hallar mecanismos para alcanzarlo, antes que atribuir responsabilidades. Como los derechos son complejos (poliédricos) y la eficacia es una cuestión de grado, el juez constitucional puede acudir a remedios de distinto tipo: órdenes para actuar o para suspender acciones, medidas preventivas, de control del riesgo, de mitigación de daños, así como de activación de los dispositivos de control y sanción a cargo de otros órganos del Estado.
801. La ruta que ha seguido esta providencia en los distintos libros, que se asemejan a árboles de pensamiento, será la fuente para la concepción de los remedios a adoptar. En esa línea, la Sala acudirá a un conjunto de declaraciones, destinadas a propiciar un reconocimiento más amplio de los derechos de los pueblos reunidos a través de las autoridades accionantes y a advertir sobre los graves riesgos que enfrentan; establecerá órdenes puntuales para asuntos que requieren acciones inmediatas; y propondrá medidas de control o mitigación del impacto o el daño, que pueden incluir la creación de planes y programas, su implementación y seguimiento a mediano y largo plazo.
802. La Sala también dictará órdenes destinadas a crear o fortalecer la concertación, la coordinación y el diálogo entre autoridades regionales, nacionales, autónomas e indígenas, pues ello es imprescindible desde una comprensión integral del territorio o de carácter holístico, donde la gestión del mundo y las voces de los pueblos, la ciencia y el sistema normativo nacional e internacional deben alcanzar un equilibrio virtuoso. Y dispondrá las medidas de carácter lingüístico (adaptación cultural), de seguimiento general y de veeduría, control y eventual sanción.
803. La participación de las autoridades indígenas y los pueblos que representan estará presente a lo largo de la parte resolutiva. Sin embargo, para no afectar la eficacia de las medidas, en especial las de carácter urgente, la Sala utilizará la expresión concertación para referirse a procesos breves de definición de tiempos, metodologías y, de ser el caso, permisos para el ingreso a los territorios de los pueblos indígenas. Usará la expresión consulta para hablar del derecho fundamental de los pueblos a la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado, el cual debe seguir los estándares ampliamente definidos en la jurisprudencia constitucional. Y se referirá al diálogo intercultural o interinstitucional para abarcar procesos de coordinación que pueden extenderse a mediano y largo plazo destinados a defender una visión del macroterritorio virtuosa en términos socioambientales.
804. Por último, la Sala toma nota sobre las preocupaciones que el interviniente Dejusticia ha expresado acerca de la pluralidad de mesas de trabajo en el caso de la Amazonía como sujetos de derechos, asociado a la deforestación de la región. La Corte es consciente de las dificultades inherentes a los espacios de diálogo que involucran muchas autoridades, pero entiende a la vez que los asuntos que acá se discuten no pueden ser resueltos de manera efectiva y pertinente en términos culturales si se prescindiera de estos espacios.
805. Por lo tanto, la Sala definirá solo tres instancias de diálogo donde concurrirán los representantes designados por los pueblos y las autoridades públicas con funciones relevantes según los temas analizados. Estas instancias tendrán un coordinador y directo responsable, que serán el Ministerio del Interior, para el libro azul o de identidad y territorio; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el libro verde o las aguas y sus afectaciones; y el Ministerio de Salud y Protección Social para el libro amarillo o de los alimentos y el bienestar.
806. Las instancias se reunirán periódicamente, de acuerdo con los términos que se establecen en la parte resolutiva, con la coordinación del Ministerio del Interior. Sin embargo, en relación con las órdenes de cumplimiento inmediato, se deberán acatar por el órgano competente para luego discutir sobre los resultados en la instancia dialógica. Es importante destacar que el Ministerio responsable puede convocar a las instancias de manera parcial (solo a algunas de ellas), en función de la orden, estrategia o medida a discutir. Además, si lo considera necesario, cada instancia podrá fijar unos mínimos constitucionales asegurables, así como indicadores de gestión, resultado y goce efectivo del derecho, que permitan verificar la superación del riesgo de la gente con afinidad del Yuruparí que será declarado en la parte resolutiva de esta providencia.
807. El mecanismo de cumplimiento se prevé en distintos niveles y con diversos actores: los pueblos accionantes, en su calidad de autoridades indígenas y, en especial, ambientales; las entidades encargadas del cumplimiento de las órdenes; los órganos de control (Procuraduría General de la Nación[544] y Contraloría General de la Nación) por sus funciones preventivas y disciplinarias y su conocimiento sobre la situación de la minería en el país; y la sociedad civil, a través de voces que serán designadas por los pueblos. El juez de primera instancia abrirá espacios semestrales, alternando su realización entre su sede y los territorios, donde se realizarán audiencias más amplias de seguimiento, con una perspectiva dialógica y este tribunal se reservará la facultad de asumir esta tarea siempre que lo considere necesario.
808. La convocatoria del espacio, la adecuación cultural, la creación de indicadores de gestión, proceso y resultado (de ser el caso), y la presentación de informes a los órganos de control, serán responsabilidad de las carteras coordinadoras. La Sala aclara que en esta providencia se propone una composición mínima de cada instancia (es decir, necesaria), aunque las carteras coordinadoras podrán complementarla e invitar a otras instituciones y autoridades para asuntos puntuales.
809. En este punto se pone de presente que no se puede dejar de reconocer las facultades y las funciones propias de la administración y de sus diferentes entidades. Así, la Sala reconoce que ciertas autoridades, que no participaron en el presente proceso, tienen bajo el orden constitucional vigente una misión y función fundamental dentro de la construcción e implementación de las políticas públicas de las cuales dependen los derechos tutelados de los pueblos indígenas.
810. De forma similar, el cumplimiento de las órdenes impartidas debe tener en cuenta el paso del tiempo y el eventual cambio de las condiciones fácticas. Se ha de tener en cuenta, de la mano de los pueblos indígenas, por ejemplo, el cambio de la situación que haya tenido lugar en los territorios, entre el momento en que la Sala terminó de recolectar las pruebas valoradas dentro del proceso y el momento en que efectivamente la presente sentencia es comunicada a las autoridades competentes para ser cumplida.
811. Los ministerios deberán tomar en consideración también las posibilidades de los representantes de los pueblos y justificar de manera adecuada cualquier ampliación de los plazos dispuestos en esta providencia.
812. Estas instancias se reunirán de manera periódica para la verificación del cumplimiento del fallo.
813. Por último, la Sala advierte que, si bien la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no fue accionada ni vinculada durante el trámite de tutela, será incluida dentro de las entidades responsables de ejecutar algunas órdenes de esta sentencia. Ello no implica un juicio de responsabilidad sobre la vulneración de derechos fundamentales objeto de amparo, sino que responde a la necesidad de involucrar a todas las entidades cuyas competencias legales y reglamentarias resultan indispensables para la efectiva protección de los derechos fundamentales de los pueblos accionantes[545]. La participación de la ANLA, en el marco de sus funciones de evaluación, seguimiento y control ambiental de las actividades que requieren licencia ambiental, es necesaria para materializar el amparo ordenado y garantizar la no repetición de las vulneraciones evidenciadas en esta providencia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero. Levantar la suspensión de términos decretada por la Sala Tercera de Revisión dentro de este proceso.
Segundo. Revocar el fallo proferido, el 25 de enero de 2022, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró la improcedencia en la acción de tutela presentada, dentro del proceso de la referencia, por la Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití, Amazonas (Acima), la Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé Bajo Apaporis, Amazonas y Vaupés (Aciya), la Asociación de Comunidades Indígenas de Yaigojé Apaporis, Vaupés (Aciyava), la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná, Vaupés (Acaipi) y la Asociación de Autoridades Indígenas de la Zona del Río Tiquié, Vaupés (Aatizot), contra el Presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Nacional de Salud, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Tierras, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, y las gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Vaupés y Guainía.
En su lugar, conceder el amparo de los derechos de las comunidades indígenas del Macroterritorio a la identidad, al territorio, a la autodeterminación de los pueblos, a la vida, a la subsistencia física y cultural, a la salud, la soberanía y la seguridad alimentaria, a la seguridad personal y colectiva, al agua, al ambiente sano y a la identidad e integridad étnica, cultural y social.
Tercero. Declarar en riesgo la identidad y pervivencia de la Gente de Afinidad del Yuruparí, así como su derecho a la salud, en su dimensión individual y colectiva, y su seguridad y soberanía alimentaria, por el envenenamiento del territorio, las amenazas a sus líderes y la ausencia de coordinación y articulación interinstitucional, así como por los obstáculos identificados en la implementación del procedimiento previsto en el Decreto ley 632 de 2018 para la conformación de las entidades territoriales indígenas (ETI).
Cuarto. Declarar la necesidad urgente de (i) proteger el conocimiento ancestral de la Gente de Afinidad del Yuruparí, (ii) garantizar la conformación de las entidades territoriales indígenas; (iii) reconocer las competencias de sus autoridades; y (iii) reconocer al macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí como espacio de coordinación para la gestión territorial y ambiental conjunta propia de los consejos accionantes y (iv) ordenar su protección inmediata e integral, al menos, a partir de las medidas que siguen.
Órdenes libro verde
Quinto. Instancia de diálogo ambiental y sobre la minería. Ordenar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible coordinar la creación de una instancia de diálogo en materia de ambiente y minería. En esta participarán (i) representantes de los consejos o autoridades indígenas accionantes, (ii) un representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; (iii) un representante del Ministerio de Minas y Energía; (iv) un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; (v) un representante del Ministerio del Interior; (vi) un representante del Departamento de Planeación Nacional; (vii) un representante de la Agencia Nacional de Minería; (viii) un representante de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de La Amazonia (Corpoamazonía) y un representante de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA); (ix) un representante de cada una de las gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés; y (x) un representante de Parques Naturales Nacionales.
El Ministerio de Ambiente deberá contactar a los interesados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia y la instancia deberá comenzar a funcionar en un término no mayor a un (1) mes contado a partir de la notificación de esta providencia. En la primera sesión deberá establecerse el cronograma general de trabajo.
A partir de la naturaleza y alcance de cada orden, el ministerio coordinador podrá definir espacios parciales de coordinación y reuniones periódicas de todas las convocadas para analizar el avance integral en la protección del ambiente. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá dar cuenta a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo de los avances en el cumplimiento de las órdenes de este libro, en informes trimestrales a partir de la notificación de esta providencia.
Sexto. Ordenar a la Agencia Nacional de Minería y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales la suspensión inmediata de los trámites de licenciamiento ambiental para minería de oro en el macroterritorio. La suspensión se extenderá, por lo menos, hasta que (i) culminen los procesos de diálogo ordenados en esta providencia y (ii) exista una estrategia de remediación de las fuentes de agua en el territorio. La posibilidad de reanudar trámites de licenciamiento en el macroterritorio dependerá del resultado de los procesos de diálogo y de la comprobación científica de disminución en el grado de contaminación actual.
Séptimo. Ordenar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que realice un estudio de línea base sobre el nivel de contaminación de las aguas del macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí, en el término de seis (6) meses, contados a partir de la instalación de la instancia de diálogo ordenada en esta providencia.
Para el cumplimiento de esta orden, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (i) adelantará, en el marco de la instancia de diálogo creada, un proceso de concertación con las autoridades indígenas dentro del mes siguiente a la instalación de la instancia de diálogo referida, en el que se definirán las condiciones de ingreso al territorio para la toma de muestras y se indagará por los métodos de realización del estudio desde el principio de acción sin daño; (ii) en los cinco (5) meses siguientes al vencimiento del mes previsto para la concertación, el Ministerio adelantará el estudio con las instituciones y autoridades científicas que estime relevantes y consolidará los resultados del estudio; (iii) y, dentro del mes siguiente a la conclusión del estudio, deberá rendir un informe sobre sus actuaciones a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación y efectuar la socialización en el macroterritorio.
Octavo. Ordenar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (i) realizar un estudio interdisciplinar (con autoridades científicas) e intercultural (con los pueblos accionantes) sobre los medios para la descontaminación o remediación de las fuentes de agua del macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí en el término de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta providencia; (ii) diseñar, en el marco de la instancia de dialogo, un programa de descontaminación de las fuentes de agua del macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí dentro de los (6) meses siguientes a la culminación del estudio, asegurando la participación de los pueblos interesados que respete los estándares de la consulta previa; y (iii) ponerlo en marcha, en un (1) mes adicional. El programa permanecerá hasta que los niveles de toxicidad se reduzcan, controlen o desaparezcan, tomando como base estándares del derecho internacional de los derechos humanos y la organización mundial de la salud.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá rendir un informe a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación sobre el avance y consolidación de esta orden, en el término de un (1) año contado desde la notificación de esta providencia.
Noveno. Ordenar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y los consejos o autoridades indígenas accionantes, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia inicie un proceso de evaluación sobre los impactos ambientales y, en la medida de lo posible, aquellos relacionados con el cambio climático de las actividades de exploración y explotación minera derivados de concesiones vigentes dentro del macroterritorio y, de ser el caso, adopte los ajustes o suspensiones necesarias para remediar los ríos y asegurar la vida de los pueblos representados por los consejos o autoridades indígenas accionantes.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentará un informe a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación, dentro del mes siguiente a la culminación de este estudio. En caso de que este proceso conduzca a la suspensión o revocatoria o declaratoria de caducidad de títulos y concesiones, deberá incluirse este aspecto en el informe mencionado.
Décimo. Ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores que, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, active los mecanismos de cooperación internacional, así como aquellos previstos en el Convenio de Minamata para la limpieza de las fuentes de agua. En especial, deberá iniciar las acciones necesarias para activar al Comité creado en el artículo 14 del Convenio, así como los dispositivos de cooperación señalados en el artículo 15 del mismo instrumento, en virtud de los principios de cooperación, justicia ambiental y derechos de las generaciones venideras.
El cumplimiento de esta orden deberá iniciarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia y la Cancillería deberá rendir informes semestrales a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la Nación sobre el resultado de sus oficios y gestiones para activar estos mecanismos, durante los 2 años siguientes a la notificación de esta providencia. La Sala recomienda que el resultado de estas gestiones sea llevado a discusión en la próxima Conferencia de las partes (COP) del Convenio de Minamata.
Undécimo. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Comando General de las Fuerzas Militares crear un programa de capacitación para la investigación de delitos ambientales, en un término de tres (3) meses contados desde la notificación de esta providencia e informar sobre los resultados de este proceso al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Defensa, con miras a avanzar en la coordinación interinstitucional para el control del daño ambiental.
Duodécimo. Ordenar al Ministerio de Defensa que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, lidere la adecuación de las iniciativas de lucha contra los delitos ambientales para que no tengan un carácter exclusivamente reactivo. Estas deben construirse en diálogo con los pueblos indígenas, y, en especial, no generar daños derivados de la llegada de la Fuerza Pública a las comunidades, así como del uso de medios para combatir la minería ilegal que culminan por contaminar las fuentes de agua. El Ministerio de Defensa deberá rendir un informe de resultados a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo dentro del mes siguiente a la culminación del proceso de adecuación.
Órdenes libro azul
Decimotercero. Instancia de diálogo intercultural e interinstitucional sobre identidad y territorio. Ordenar al Ministerio del Interior coordinar la creación de una instancia de diálogo intercultural e interinstitucional sobre identidad y territorio. Para el efecto, deberá, (i) dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, convocar a los consejos o autoridades indígenas demandantes, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de las Culturas y los Saberes, a las gobernaciones de Amazonas, Guainía, Caquetá y Vaupés; al Departamento Nacional de Planeación; y a la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Víctimas para que (ii) en un término no mayor a un (1) mes contado a partir de la notificación de esta decisión, se instale este espacio.
El alcance de los asuntos a discutir estará determinado por las materias a las que hace referencia este apartado (ver párrafos 594 a 602 supra), en la primera sesión, deberá establecerse un cronograma general de trabajo. A partir de la naturaleza y alcance de cada orden, el ministerio podrá definir espacios parciales de coordinación y reuniones periódicas de todas las convocadas para analizar el avance integral en la protección de la identidad y el territorio. El Ministerio del Interior deberá dar cuenta a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo de los avances en el cumplimiento de dichas órdenes, en informes trimestrales a partir de la notificación de esta providencia.
En virtud de los principios de interculturalidad y de territorialidad, la instancia intercultural e interinstitucional deberá considerar la necesidad de adelantar algunos de sus diálogos en el macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí.
Decimocuarto. Ordenar al Ministerio del Interior la implementación inmediata de las normas del Decreto ley 632 de 2018 en el macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí, para proteger la gobernabilidad y la autonomía territorial indígena.
Dado que la Sala Tercera de Revisión ha identificado la existencia de barreras administrativas en su ejecución, se advierte a la entidad mencionada que deberá adelantar el procedimiento de conformación de las entidades territoriales indígenas atendiendo a las reglas de interpretación y aplicación previstas en esta providencia (ver párrafo 590 supra). Asimismo, la Sala instará a todas las autoridades llamadas a intervenir en el mismo procedimiento a seguir idénticos parámetros de pertinencia cultural.
En caso de que los consejos o autoridades que integran el macroterritorio o el Ministerio del Interior identifiquen situaciones que retrasen el proceso de conformación de las entidades territoriales indígenas, deberán promover y garantizar su superación a través del diálogo, en la instancia creada en este apartado. Para el efecto, en caso de ser necesario, deberán convocar a las autoridades comprometidas y llamadas a intervenir en este procedimiento.
Además, la Sala reitera el llamado efectuado por distintas salas de revisión a la Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos a que, en el marco de las competencias previstas en el artículo 26.8 del Decreto 262 del 2000, brinde acompañamiento y vigilancia en los procesos de puesta en funcionamiento de los consejos indígenas de los territorios indígenas Bajo Río Caquetá, Mirití Paraná y Yaigojé Apaporis.
Decimoquinto. Ordenar que, en la instancia de diálogo intercultural e interinstitucional, con intervención especial del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Departamento Nacional de Planeación, se establezca una estrategia de preservación, difusión e intercambio de saberes; y se planifique la disposición de los recursos requeridos para ello.
El diálogo para cumplir esta orden iniciará desde el momento de su instalación, esto es, a más tardar dentro de un (1) mes siguiente a la notificación de esta providencia. Su duración será definida por las partes en el cronograma general que se establecerá en la primera sesión.
Decimosexto. Ordenar a la Unidad Nacional de Protección que, (i) en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, active el protocolo de evaluación del riesgo y, de ser el caso, de adopción de medidas de protección, tanto individuales como colectivas o comunitarias, en los términos de esta providencia (ver párrafos 534 a 542 y 597), para las autoridades indígenas y pueblos accionantes, en articulación con los destinatarios; y que, (ii) dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en funcionamiento de la instancia creada para este libro comience el diseño de una ruta con pertinencia cultural para identificar riesgos y amenazas de seguridad que enfrentan los pueblos accionantes en el mediano y largo plazo.
La Unidad Nacional de Protección deberá rendir informes mensuales al Ministerio del Interior a partir de la notificación de la presente sentencia, que den cuenta del cumplimiento de esta orden y de las garantías de seguridad brindadas a las autoridades y pueblos accionantes en este trámite.
Decimoséptimo. Ordenar al Ministerio de Defensa que, en articulación con los pueblos accionantes, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares y las gobernaciones del Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés, y contando con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, establezca rutas adecuadas que permitan identificar la amenaza o riesgo a la seguridad de los pueblos accionantes, en el término de seis (6) meses contados desde la notificación de esta providencia.
El Ministerio de Defensa deberá rendir un informe trimestral a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo hasta que se consolide la estrategia.
La Policía Nacional y al Comando General de las Fuerzas Militares deberán informes trimestrales al Ministerio de Defensa, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación sobre sus acciones relacionadas con la minería ilegal en los departamentos del Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés.
Decimoctavo. Ordenar que en la instancia de diálogo intercultural e interinstitucional, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación y de las corporaciones autónomas regionales Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía) y Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), y de Parques Naturales Nacionales se establezcan concertadamente estrategias y rutas para que los planes de vida de la Gente de Afinidad del Yuruparí, así como sus instrumentos de planeación, gestión y ordenamiento territorial de las autoridades o consejos accionantes, sean respetados y articulados con los planes de desarrollo territoriales y nacionales, incluso de aquellos que están en curso, y con los planes de ordenación y manejo de la cuenta hidrográfica previstos en el artículo 18 del Decreto 1640 de 2012.
Entre otros aspectos objeto de diálogo, las estrategias y rutas creadas deberán ser claras en la forma de intervención de los pueblos accionantes en la formulación de los proyectos de planes de desarrollo territoriales y nacionales futuros. El diálogo para cumplir esta orden se adelantará en la instancia intercultural e interinstitucional creada para identidad y territorio, e iniciará en el momento de su instalación, esto es, a más tardar dentro de un (1) mes siguiente a la notificación de esta providencia. Su duración será definida por las partes en el cronograma general.
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía) y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), deberán reconocer y apoyar a la implementación de los Planes de Vida y de los instrumentos de planeación, gestión y ordenamiento territorial de las autoridades o consejos accionantes.
Órdenes libro amarillo
Decimonoveno. Instancia de diálogo en materia de salud y seguridad alimentaria. Ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social coordinar la creación de una instancia de diálogo en materia de salud y seguridad alimentaria. Esta cartera, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, deberá convocar (i) a los consejos o autoridades indígenas accionantes, (ii) a las secretarías de salud de las gobernaciones de Vaupés, Guainía, Caquetá y Amazonas, (iii) al Instituto Nacional de Salud, (iv) al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y (v) a la Agencia Nacional de Tierras.
La instancia deberá entrar en funcionamiento en un término no mayor a un mes (1) contado a partir de la notificación de esta providencia y tendrá como ejes temáticos mínimos (i) la articulación entre el sistema de salud propio de los pueblos y el sistema general de salud; (ii) la atención diferencial con enfoque étnico y de género; (iii) la prevención y tratamiento de la contaminación por mercurio; (iv) la protección de los sistemas alimentarios tradicionales y (v) el fortalecimiento de la medicina tradicional. En su primera sesión definirá un cronograma general.
A partir de la naturaleza y alcance de cada orden, el ministerio coordinador podrá definir espacios parciales de coordinación y reuniones periódicas de todas las convocadas para analizar el avance integral en la protección de la identidad y el territorio. El Ministerio de Salud y Protección Social deberá dar cuenta a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación de los avances en el cumplimiento de estas órdenes, en informes trimestrales a partir de la notificación de esta providencia.
Vigésimo. Ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social en conjunto con las secretarías de Salud de Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, activen la atención inmediata por parte del sistema general de salud mediante la implementación de brigadas móviles para (i) atender urgencias y disponer orientación psicológica, en caso de ser requerida por los pueblos accionantes, de manera periódica y, por lo menos, una vez al mes, en cada uno de los departamentos; (ii) realizar diagnósticos para determinar el universo y el grado de afectación de la población afectada por intoxicación o exposición al mercurio; y (iii) priorizar la atención a mujeres embarazadas, y niñas y niños. Las brigadas deberán incluir especialistas en toxicología y garantizar la presencia de intérpretes culturales.
La periodicidad de las brigadas, y los lugares a los que llegarán podrán ser concertados con las accionantes dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo. La llegada al territorio siempre deberá ser concertada con los capitanes y autoridades de cada resguardo y la atención deberá seguir el principio de consentimiento informado con pertinencia cultural.
Vigesimoprimero. Ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social que inicie un proceso de investigación sobre las mejores prácticas internacionales para el tratamiento de la intoxicación o envenenamiento en las personas por mercurio, de manera inmediata, el cual deberá estar consolidado dentro de los cuarenta y cinco (45) días corrientes contados a partir de la notificación de esta providencia. El ministerio podrá apoyarse en el Instituto Nacional de Salud, las instituciones de educación superior o acudir a los mecanismos del Convenio de Minamata, en el margen de su autonomía técnica.
Una vez exista un primer diagnóstico sobre el nivel de intoxicación y población afectada, así como el estudio sobre mejores tratamientos disponibles, en el término adicional de un (1) mes contado a partir de la terminación de la investigación y en el marco de la instancia de coordinación de salud y seguridad alimentaria que se crea en este libro, deberá (i) socializar los resultados de la investigación con las autoridades accionantes y (ii) coordinar la puesta en marcha de un protocolo de atención intercultural específico para casos de intoxicación por mercurio en el macroterritorio y su correspondiente estrategia de implementación.
El protocolo tendrá que partir siempre de los principios de ética médica de beneficencia (mejor medida posible), no maleficencia (acción sin daño), consentimiento informado con pertinencia étnica[546] y no discriminación, lo que incluye la concertación con las autoridades para la llegada al territorio, la toma de muestras, la información con pertinencia étnica y la admisión del tratamiento. El Ministerio de Salud y Protección Social deberá rendir informes trimestrales a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación hasta que se consolide la estrategia de implementación del protocolo.
En el marco de la instancia de diálogo para salud y soberanía alimentaria, se deberá diseñar un plan especial de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes dentro de los tres (3) meses siguientes a la instalación de la instancia de diálogo, debido a la afectación diferencial y desproporcionada que supone para estas personas la presencia de mercurio en las fuentes de agua, para el cual se deberá adoptar un enfoque interseccional étnico, de género y de prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El Ministerio de Salud deberá rendir informes trimestrales a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación hasta que se consolide aquel plan.
Vigesimosegundo. Ordenar al Ministerio de Salud y a las secretarías de Salud de Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés, la adopción de las siguientes medidas:
a) Iniciar un proceso de fortalecimiento de la capacidad instalada de los centros de salud existentes en el macroterritorio mediante la disposición de recursos presupuestales, humanos, insumos e infraestructura necesarios, en el término de un (1) mes contado desde la notificación de esta providencia. Lo anterior deberá implementarse a partir de la próxima vigencia fiscal.
b) Implementar dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia una estrategia integral que garantice la atención permanente en salud bajo los principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad, incluyendo soluciones efectivas a las barreras geográficas y de transporte que enfrentan los habitantes del macroterritorio, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia y sin perjuicio del diálogo nacional sobre el Sistema de salud propia (SISPI); y
c) Diseñar e implementar un plan específico para la protección y fortalecimiento de la medicina tradicional del macroterritorio, en el marco de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia. Este último deberá incluir mecanismos de financiación, estrategias de protección del conocimiento ancestral y programas de sensibilización para operadores del sistema general de salud. Su diseño se realizará en concertación permanente con las autoridades tradicionales y sabedores de los pueblos accionantes y con la colaboración armónica de las secretarías de Salud de Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés.
Vigesimotercero. Ordenar al Instituto Nacional de Salud, (i) la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica específico para el macroterritorio, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia y (ii) el diseño de indicadores que incorporen variables culturales y (iii) establezca mecanismos de alerta temprana, dentro del año siguiente a la notificación de esta providencia. Estas medidas deberán mantenerse mientras resulten necesarias según el criterio técnico del Instituto Nacional de Salud, en concertación dentro de la instancia de diálogo para salud y seguridad alimentaria.
Vigesimocuarto. Ordenar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que diseñe e implemente un programa especial de protección de chagras y de las especies de peces que hacen parte de la dieta de las comunidades en el macroterritorio que incluya mecanismos de apoyo a pescadores y a mujeres cultivadoras y estrategias de preservación de semillas nativas y las especies que habitan las fuentes hídricas del macroterritorio. Deberá cumplir esta orden en el término de seis (6) meses contados desde la notificación de esta providencia, y deberá realizarse a través de un proceso de concertación con autoridades y lideresas designadas por los pueblos accionantes, en el marco de la instancia para salud y soberanía alimentaria y, teniendo en cuenta los lineamientos propuestos en la parte considerativa de esta providencia (ver párrafos 699 a 727, 734 a 737 y 753 a 772).
Ordenes complementarias
Vigesimoquinto. Ordenar al Ministerio del Interior y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que convoquen un proceso de diálogo para la región de la Amazonía destinado al diseño e implementación de políticas públicas que tomen como punto de partida la vocación ambiental de los territorios de la Amazonía, y, en particular, la protección de las fuentes de agua. Esta es una orden con efectos inter comunis, pues su propósito es integrar a todos los interesados en la región de la Amazonía en la comprensión de su valor para la humanidad.
Para el cumplimiento de esta orden, el Ministerio del Interior, en coordinación con el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberá identificar a los actores relevantes dentro de este diálogo, incluyendo entidades de planeación y presupuesto como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, autoridades con competencias ambientales y en materia de minería, autoridades indígenas accionantes, otras autoridades de los pueblos indígenas de la Amazonía, organizaciones de la sociedad civil y corporaciones autónomas regionales, en el término de ocho (8) días contados desde la notificación de esta providencia.
El Ministerio del Interior instalará este espacio en un lapso no superior a un mes (1) contado desde la notificación de esta providencia y, a partir de ello, concertará la metodología con los interesados dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de dicho término y continuará con el proceso para la definición de políticas públicas basadas en la vocación ambiental de la Amazonía, por lo menos, durante los próximos cuatro (4) años, rindiendo informes anuales a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la Nación y al Congreso de la República.
Vigesimosexto. Exhortar al Congreso de la República para que evalúe la expedición de normas que promuevan la conservación ambiental de la Amazonía y la remediación de los impactos de la contaminación en las fuentes de agua.
Por tratarse de un exhorto, su cumplimiento debe darse dentro del margen de configuración del derecho con el que cuenta el Congreso. Sin embargo, es necesario advertir que la adecuación del orden normativo para la vigencia de los derechos humanos es una obligación del Estado colombiano.
Vigesimoséptimo. Exhortar al Congreso de la República a que expida la ley orgánica de ordenamiento territorial para la creación de entidades territoriales indígenas, de conformidad con el artículo 329 de la Constitución Política de 1991. Esto, con fundamento en el deber del Congreso de la República, en el marco de sus competencias y con sujeción a las garantías constitucionales, de impulsar la referida ley.
Por tratarse de un exhorto, su cumplimiento debe darse dentro del margen de configuración del derecho con el que cuenta el Congreso. Sin embargo, es necesario advertir que la adecuación del orden normativo para la vigencia de los derechos humanos es una obligación del Estado colombiano.
Mecanismo de seguimiento
Vigesimoctavo. Ordenar al Ministerio del Interior, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y al Ministerio de Salud y Protección Social que, como coordinadores de las instancias de diálogo intercultural ordenadas en esta providencia, y bajo la coordinación de la primera cartera mencionada (Ministerio del Interior), establezcan, dentro de los tres (3) meses siguientes a su instalación, mecanismos permanentes de articulación con las instancias creadas mediante la Sentencia STC-4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia, en particular con el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (PIVAC) y los Planes de Acción de Reducción de la Deforestación.
Esta articulación deberá garantizar: (i) la inclusión de la variable de contaminación por mercurio y sus efectos en la salud humana y ecosistémica dentro de las herramientas de planeación existentes, (ii) la coordinación efectiva de acciones para la protección integral del macroterritorio como parte de la Amazonía, y (iii) la armonización de los distintos mecanismos de seguimiento y verificación ordenados para la protección de la Amazonía colombiana. Los avances en esta articulación deberán ser informados trimestralmente a la Procuraduría General de la Nación
Vigesimonoveno. Designar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá como órgano responsable de verificar y hacer seguimiento al cumplimiento integral de esta sentencia, y disponer que realice audiencias de seguimiento cada seis (6) meses, las cuales se llevarán a cabo de manera alternada entre Bogotá y el macroterritorio del Yuruparí. A estas audiencias deberán asistir los coordinadores de cada una de las instancias de diálogo intercultural ordenadas en esta sentencia, las autoridades indígenas accionantes o sus delegados, los representantes de las entidades estatales responsables del cumplimiento, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Para las labores de verificación y seguimiento se contará con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, en el marco del memorando de entendimiento suscrito con la Corte Constitucional el 5 de julio de 2024, y de acuerdo con sus competencias legales y constitucionales.
Previo a cada audiencia de seguimiento, y con una antelación no menor a diez (10) días hábiles, las entidades responsables deberán remitir al Tribunal un informe ejecutivo sobre el estado de cumplimiento de las órdenes a su cargo, las acciones implementadas, los recursos invertidos, las dificultades encontradas y el plan de acción para el siguiente período.
El Tribunal deberá propiciar que las audiencias de seguimiento se desarrollen como espacios de diálogo horizontal y búsqueda de consensos, no como simples escenarios de rendición de cuentas. Para tal fin, garantizará la traducción simultánea cuando sea necesaria, respetará las formas tradicionales de deliberación de los pueblos accionantes y asegurará que se disponga de los recursos necesarios para su participación efectiva. Además, remitirá informes anuales sobre las audiencias a la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, la cual conserva su poder preferente para asumir directamente el seguimiento cuando lo considere necesario, modificar este mecanismo o adoptar las medidas adicionales que estime pertinentes para garantizar el cumplimiento integral de esta sentencia.
Trigésimo. Ordenar a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República que remitan al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá informes semestrales sobre el cumplimiento de esta sentencia, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. Con base en estos informes, el Tribunal podrá solicitar información adicional, convocar audiencias extraordinarias o adoptar las medidas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de esta providencia.
Trigesimoprimero. Ordenar al Ministerio del Interior la adaptación cultural de la sentencia, en articulación con los pueblos accionantes. Se recomienda al Ministerio coordinar esta actividad con el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad Nacional de Colombia (Sede Leticia), sin perjuicio de las demás acciones que considere pertinentes para el cumplimiento de la orden. Esta orden deberá cumplirse en el término de seis (6) meses contados desde la notificación de esta providencia. Una vez se cuente con la adaptación, el Ministerio deberá iniciar labores de socialización en territorio durante el año siguiente a la notificación de esta providencia.
Trigesimosegundo. Librar las comunicaciones respectivas –por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional– y disponer las notificaciones inmediatas a las partes –a través del juez de primera instancia–, tal y como lo prevé el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
Salvamento parcial de voto
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
Anexo 1.
Tabla de las órdenes
Nota: este anexo no remplaza la parte resolutiva de la providencia. Se trata de una herramienta ilustrativa para orientar el cumplimiento de las órdenes. En caso de que las autoridades obligadas consideren que existe una contradicción entre lo dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia y las tablas que siguen, deberán basar su actuación, únicamente en las órdenes.
Declaratorias
|
No. |
Orden |
Entidad Responsable |
Plazo |
|
1 |
Levanta la suspensión de términos dentro del proceso. |
Corte Constitucional |
Inmediato |
|
2 |
Revoca la sentencia de primera instancia, que declaró la improcedencia, en el trámite de la acción de tutela para, en su lugar, amparar los derechos de los pueblos. |
Corte Constitucional |
Inmediato |
|
3 |
Declara en riesgo la identidad, pervivencia, salud y seguridad alimentaria de la Gente de Afinidad del Yuruparí. |
Corte Constitucional |
Inmediato |
|
4 |
Declara la necesidad de proteger el conocimiento ancestral de la Gente de Afinidad del Yuruparí, garantizar la conformación de las ETI, reconocer la competencia de sus autoridades y ordenar su protección inmediata e integral. |
Corte Constitucional |
Inmediato |
Libro Verde
|
No. |
Orden |
Entidad Responsable |
Plazo |
Notas |
|
5 |
Crear instancia de diálogo ambiental y sobre minería con participación de diversas entidades y comunidades. |
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
Convocatoria, 48 horas; Puesta en marcha: 1 semana; Cronograma, en la primera sesión. Informes trimestrales |
Incluye reuniones periódicas y espacios de coordinación parciales. Los informes deben presentarse a la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo |
|
6 |
Suspender trámites de licenciamiento ambiental para minería de oro en el macroterritorio. |
Agencia Nacional de Minería, ANLA |
Inmediato; suspensión al menos hasta culminación del diálogo y remediación de fuentes de agua. |
Depende del resultado del diálogo y comprobación científica de reducción de contaminación. |
|
7 |
Realizar estudio de línea base sobre contaminación de aguas en el macroterritorio. |
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
Total: 6 meses, distribuidos así: concertación, 1 mes; estudio, 5 meses; informe: 1 mes después. |
Concertación con autoridades indígenas, aplicación del principio de acción sin daño; remisión de informes a Procuraduría, Contraloría y Defensoría de Pueblo. |
|
8 |
Realizar estudio interdisciplinar e intercultural para descontaminar fuentes de agua y diseñar programa para tal fin. |
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
Total, 10 meses, distribuidos así: estudio, 6 meses; definición del programa: 3 meses siguientes; ejecución: 1 mes después. |
El programa se mantendrá hasta reducir los niveles de toxicidad según estándares internacionales. Informe anual a Defensoría, Procuraduría y Contraloría. |
|
9 |
Evaluar impactos ambientales de concesiones mineras y ajustarlas, suspenderlas o revocarlas de ser necesario. |
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
Total: 6 meses; Informe: 1 mes adicional. |
Informe a la Defensoría, Procuraduría y Contraloría. |
|
10 |
Activar mecanismos de cooperación internacional para limpieza de fuentes de agua según el Convenio de Minamata. |
Ministerio de Relaciones Exteriores |
Inicio: 48 horas; Activación de los mecanismos, 3 meses; informes semestrales sobre resultados durante 2 años. |
Se sugiere llevar los resultados a discusión en la próxima COP del Convenio de Minamata. |
|
11 |
Crear programa de capacitación en investigación de delitos ambientales. |
Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Comando General de las Fuerzas Armadas. |
3 meses. |
Informe resultados al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Defensa para coordinación interinstitucional. Informe de la Policía y las Fuerzas Armadas al Ministerio de Defensa sobre sus actuaciones. |
|
12 |
Adecuar las iniciativas de lucha contra delitos ambientales evitando impactos negativos en las comunidades. |
Ministerio de Defensa; Fiscalía General de la Nación |
6 meses para adecuación; Informe: 1 mes tras finalización del proceso. |
Revisión de estrategias de combate a la minería ilegal para evitar daños colaterales, como contaminación de agua o afectaciones a las comunidades indígenas. Deben ser concertadas con las comunidades. |
Libro Azul
|
No. |
Orden |
Entidad Responsable |
Plazo |
Notas |
|
13 |
Crear instancia de diálogo intercultural e interinstitucional sobre identidad y territorio. |
Ministerio del Interior |
Convocatoria, 48 horas; Instalación, 1 mes; Cronograma, primera sesión Informes trimestrales a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. |
Espacios de coordinación en el macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí. |
|
14 |
Implementar normas del Decreto 632 de 2018 en el macroterritorio para proteger la autonomía indígena. |
Ministerio del Interior |
Inmediato. |
Superar barreras administrativas y garantizar pertinencia cultural. Procuraduría acompañará procesos en territorios Bajo Río Caquetá, Mirití Paraná y Yaigojé Apaporis. |
|
15 |
Establecer estrategia de preservación y difusión de saberes en la instancia de diálogo intercultural. |
Ministerio de las Culturas, Artes y Saberes; DNP |
Iniciar: 1 mes desde notificación. Duración: Según cronograma. |
Recursos y estrategias definidos en el cronograma. |
|
16 |
Activar protocolo de evaluación del riesgo y medidas de protección para autoridades indígenas. |
Unidad Nacional de Protección |
Evaluación: 15 días; Ruta cultural: 3 meses desde instalación de la instancia. |
Informes mensuales al Ministerio del Interior. |
|
17 |
Establecer rutas adecuadas para identificar la amenaza o riesgo a la seguridad de los pueblos accionantes. Rendir informes |
Ministerio de Defensa |
Rutas: 6 meses desde la notificación. Informes trimestrales hasta que se consolide la estrategia. |
En coordinación con los accionantes, el Ministerio del Interior y las gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés. Acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Informes a la Procuraduría. |
|
18 |
Crear estrategias para respetar y articular planes de vida indígenas con planes de desarrollo nacionales. |
Ministerio del Interior; DNP; Corporamazonía; CDA |
Iniciar: 1 mes desde notificación. Duración: Según cronograma. |
Intervención indígena en la formulación de planes futuros debe ser garantizada. |
Libro amarillo
|
No. |
Orden |
Entidad Responsable |
Plazo |
Notas |
|
19 |
Crear la instancia de diálogo sobre salud y seguridad alimentaria. |
Ministerio de Salud y Protección Social |
Convocar: 15 días; Cronograma: Primera sesión. |
Temas mínimos: articulación de sistemas de salud, enfoque diferencial, mercurio, sistemas alimentarios tradicionales, medicina tradicional. |
|
20 |
Activar brigadas móviles de atención en salud para intoxicación por mercurio y atención diferencial. |
Ministerio de Salud y Protección Social; Secretarías de Salud de los departamentos |
Activar: 48 horas; Brigadas: Al menos mensual. |
Atención diferencial a mujeres, niños y niñas; concertación con autoridades locales; intérpretes culturales incluidos. |
|
21 |
Investigar mejores prácticas internacionales para el tratamiento de intoxicación por mercurio. Socialización de resultados y protocolo de atención intercultural para mercurio. |
Ministerio de Salud y Protección Social |
Consolidar: 45 días; Implementar protocolo: 1 mes adicional tras investigación. |
Protocolo bajo principios de beneficencia, no maleficencia, consentimiento informado y no discriminación. Informes trimestrales a la Defensoría y Procuraduría. |
|
22a |
Fortalecer centros de salud en el macroterritorio con recursos humanos, presupuestales e infraestructura. |
Ministerio de Salud y Protección Social; Secretarías de Salud de los departamentos |
Comenzar: 1 mes; Implementar: Desde la próxima vigencia fiscal. |
|
|
22b |
Implementar estrategia integral de atención permanente en salud. |
Ministerio de Salud y Protección Social; Secretarías de Salud de los departamentos |
Diseño: 3 meses; Implementación: 6 meses. |
Resolver barreras geográficas y de transporte; principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad. |
|
22c |
Diseñar e implementar plan para la protección y fortalecimiento de la medicina tradicional. |
Ministerio de Salud y Protección Social; Secretarías de Salud de los departamentos |
Diseño e implementación: 3 meses. |
Incluye financiación, protección del conocimiento ancestral y sensibilización a operadores del sistema general de salud. |
|
23 |
Implementar sistema de vigilancia epidemiológica específico para el macroterritorio. |
Instituto Nacional de Salud |
Vigilancia: 6 meses; Indicadores culturales: 1 año. |
Mecanismos de alerta temprana y mantenimiento según criterio técnico en concertación con la instancia de diálogo para salud y soberanía alimentaria. |
|
24 |
Diseñar e implementar programa especial de protección de peces, chagras y preservación de semillas nativas. |
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |
Diseño: 6 meses; Concertación previa: 1 mes. |
Enfocado en mujeres cultivadoras y preservación cultural; incluye concertación con lideresas indígenas dentro de la instancia para salud y soberanía alimentaria. |
Órdenes complementarias
|
No. |
Orden |
Entidad Responsable |
Plazo |
Notas |
|
25 |
Iniciar diálogo para diseñar políticas públicas basadas en la vocación ambiental de la Amazonía. |
Ministerio del Interior |
Identificación de actores: 8 días; Metodología: 30 días; Proceso: 4 años con informes anuales. |
Orden con efectos inter comunis; incluye actores ambientales, indígenas y sociales; protección de fuentes de agua y vocación ambiental como ejes principales. |
|
26 |
Exhortar al Congreso a expedir normas para la conservación de la Amazonía y remediación de la contaminación. |
Congreso de la República |
No aplica |
Exhorto no vinculante; busca promover acciones legislativas para la conservación y remediación ambiental en la Amazonía. |
|
27 |
Exhortar al Congreso de la República a expedir la ley orgánica de ordenamiento territorial prevista en el artículo 329 de la Constitución |
Congreso de la República |
No aplica |
Este exhorto pretende que el Estado cumpla con las promesas constitucionales respecto de los pueblos étnicos. |
Mecanismo de seguimiento
|
No. |
Orden |
Entidad Responsable |
Plazo |
Notas |
|
28 |
Establecer articulación con las instancias creadas por la Sentencia STC-4360 de 2018 (PIVAC y otros). |
Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud |
3 meses para articulación; informes trimestrales. |
Incluir la contaminación por mercurio en herramientas de planeación; coordinar protección integral del macroterritorio; armonizar mecanismos de seguimiento. |
|
29 |
Designar al Tribunal Superior de Bogotá como órgano de seguimiento integral de esta sentencia. |
Tribunal Superior de Bogotá |
Audiencias semestrales alternadas en Bogotá y territorio indígena. |
Audiencias como espacios de diálogo horizontal; participación efectiva de comunidades indígenas y entidades responsables; informes anuales de las audiencias realizadas a la Corte La Corte tiene la potestad de asumir la verificación del cumplimiento directamente. |
|
30 |
Defensoría, Procuraduría y Contraloría deberán remitir informes semestrales sobre el cumplimiento de la sentencia. |
Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República |
Informes semestrales. |
El Tribunal puede solicitar información adicional, convocar audiencias extraordinarias y adoptar medidas para garantizar el cumplimiento efectivo de la providencia. |
|
31 |
Adaptación cultural de la sentencia y labores de socialización. |
Ministerio del Interior, autoridades indígenas accionantes |
6 meses contados desde la notificación para la adecuación; la socialización durante el año siguiente. |
Recomienda coordinar la actividad con el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad Nacional (sede Leticia) |
ANEXO 2. Glosario
1. Identidad, territorio y agua
|
Término |
Definición |
|
Árbol del Ikogi[547] |
Según las historias de origen de la Gente de afinidad del Yuruparí, era el árbol de las aguas, de donde surgieron las fuentes que definen su territorio. |
|
Áreas no municipalizadas[548] |
Áreas geográficas que no han sido incluidas en el territorio de ningún municipio. Inicialmente se denominaron corregimientos departamentales. Son entidades que no se enmarcan en la lógica territorial establecida en la Constitución de 1991, porque no cumplen con los requisitos de población y recursos para su creación como municipios. Las áreas no municipalizadas han sido históricamente organizadas, gobernadas y habitadas por pueblos indígenas, quienes en la actualidad buscan establecerlas como entidades territoriales indígenas. |
|
Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI)[549] |
Entidades de derecho público de carácter especial, con personería jurídica, que son conformadas por los cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas en representación de sus respectivos territorios. Su objeto es el desarrollo integral de las comunidades indígenas. Se encargan de fomentar y coordinar la ejecución de proyectos en educación, salud y vivienda con las autoridades de los distintos niveles territoriales. |
|
Ayawa[550] |
De acuerdo con la cosmogonía de la Gente de afinidad del Yuruparí, son los primeros ancestros de los pueblos. Son los dioses creadores del mundo visible, del territorio, de la selva, de la noche, del tiempo, de las épocas y de los lugares sagrados. Para viabilizar el propósito de crear vida humana, en los orígenes hurtaron el conocimiento-poder llamado Yuruparí a la Madre Tierra, para entregárselo a los grupos étnicos del Pirá Paraná, quienes desde entonces lo utilizan con el propósito de ordenar y curar periódicamente la vida en la tierra. |
|
Cabildo Indígena[551] |
Es una de las autoridades de los pueblos indígenas. Ha sido entendida como una entidad pública especial, cuyos miembros son integrantes de una comunidad indígena, y son elegidos de acuerdo con sus usos y costumbres. Representa legalmente a la comunidad y cumple las funciones que les atribuya la ley y su derecho propio. |
|
Consejos de asociaciones indígenas[552] |
Órganos de gobierno para los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas, y que se pongan en funcionamiento en los términos del Decreto Ley 632 de 2018. Son designados de forma autónoma por las autoridades tradicionales. |
|
Derechos fundamentales colectivos[553] |
La jurisprudencia constitucional ha reconocido derechos fundamentales a las comunidades étnicas, en su calidad de sujetos colectivos de derechos, como el derecho al territorio y a la identidad étnica. Pueden ser protegidos mediante la acción de tutela. |
|
Diálogo intercultural[554] |
Mecanismo para resolver el conflicto presentado ante esta Corporación que se basa en el respeto mutuo entre autoridades indígenas y no indígenas, en la construcción progresiva de la confianza, y en la definición de una ruta para llegar al conocimiento de los hechos y, de ser el caso, las soluciones más adecuadas a una situación de especial complejidad. Es una ruta que involucra diversas etapas dialógicas, metodologías y finalidades; un proceso y un camino, cuyas formas no se definen exhaustivamente, sino que se construyen a medida que se avanza. |
|
Entidades territoriales indígenas (ETI)[555] |
La Constitución de 1991 les reconoce autonomía territorial a los pueblos indígenas. Para tal fin, previó la creación de estas personas de derecho público en su estructura política y administrativa, para que manejaran sus territorios ancestrales de acuerdo con su derecho propio. Sin embargo, nunca se han materializado, porque el Congreso ha omitido su deber de expedir las normas de ordenamiento territorial requeridas para establecerlas. |
|
Gente de afinidad del Yuruparí[556] |
Los pueblos indígenas que habitan el macroterritorio tienen afinidad con distintos elementos del entorno, como la coca, el tabaco, el yagé y el Yuruparí. Este último identifica a las treinta comunidades representadas por los accionantes. |
|
Gran Maloca[557] |
Según la cosmogonía de la Gente de afinidad al Yuruparí, los Ayawa crearon el territorio siguiendo el modelo de una Gran Maloca; como un organismo vivo semejante a un cuerpo humano. Es un símbolo para representar el mundo: la Gran Casa (Haho Wi). Representa visualmente al territorio donde se comparte con diferentes grupos étnicos. |
|
Hee Yaia Keti Oka[558] |
Es el conocimiento tradicional de los sabedores de la Gente de afinidad del Yuruparí. Encierra un saber milenario de dimensión holística, que sigue vigente y se manifiesta actualmente en ceremonias rituales, prácticas sociales, económicas y ecológicas. Se orienta hacia el cuidado de la salud y el mantenimiento del delicado equilibrio de las relaciones entre los humanos y la naturaleza. Además de poseer un gran valor estético y simbólico, contiene información relacionada con el manejo del territorio y de la biodiversidad que alberga. Los grupos humanos del Pirá han sido garantes de la preservación de esta diversidad y de los conocimientos ecológicos implicados en el manejo sostenible del ambiente. Por esto, Hee Yaia Keti Oka fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. |
|
Jaguares del Yuruparí[559] |
Dueños del Conocimiento y del Poder de Yuruparí (Hee), también Dueños de la Ciencia de Vida. Estos seres dejaron elementos y materiales sagrados que la gente del Pirá utiliza para cuidar la salud humana y para alentar a la naturaleza, en las diferentes épocas del año. Según las historias de origen, los habitantes del macroterritorio descienden del espíritu del mayor felino del continente. Sus ancestros adoptaron la forma de los jaguares antes de convertirse en personas y aún hoy algunos mayores lo hacen en los rituales del Yagé, planta sagrada del territorio, junto con la coca y el tabaco. |
|
~Ibiari[560] |
La Luz del Mundo, el Universo Visible y Sensible: el aire, la luz, la tierra, la noche; en fin, todo lo que existe en el mundo natural. Número indefinido de días, es el término más cercano a nuestra noción de “medio ambiente”. |
|
~kubua[561] |
Chamanes o Sabios Tradicionales. También llamados payés. Grupo de sabedores que practican la ciencia de curación y prevención. Los detentores del conocimiento ~kubua Baseri. |
|
Macroterritorio de la Gente de afinidad del Yuruparí[562] |
Es el espacio geográfico-cultural de manejo ambiental y organización social y política en el cual se organizan y armonizan el manejo socio ambiental y los aspectos culturales comunes a la Gente de afinidad al Yuruparí. En él se manifiesta la jurisdicción ancestral de cada pueblo, al tiempo que se distribuyen responsabilidades y especialidades rituales. |
|
Resguardo[563] |
Institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que, con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. El territorio del resguardo es propiedad colectiva de las comunidades indígenas en favor de las cuales se constituyen. Los resguardos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. No son personas jurídicas de derecho público, a diferencia de las entidades territoriales indígenas. |
|
~Robikubu[564] |
La Madre Tierra, Mujer Chamán. |
|
~Rodori[565] |
Calendario ecológico y cultural de la Gente de afinidad del Yuruparí. División del tiempo que refleja las reglas de manejo que tiene la naturaleza, producto de miles de años de observación y conocimiento del entorno. Es utilizado por los sabedores tradicionales para curación y prevención de todo el territorio, y determina los períodos de las distintas actividades de la comunidad, para establecer una relación armónica con el ambiente. |
|
Toayire[566] |
Manejo y orden del mundo. |
|
Yuruparí[567] |
Yuruparí, o Hee, es el instrumento sagrado más importante y antiguo de los diferentes grupos étnicos del río Pirá. Con su uso los ~kubua deben arreglar y completar la acción creadora de los Ayawa. De acuerdo con los mitos, estos fueron entregados desde el origen a cada grupo étnico, para hacer posible la organización del territorio. |
|
Yuruparí viejo[568] |
El ritual principal de curación, para arreglar y purificar los males que hay en el mundo, y de prevención, para las actividades generales de la gente en el trabajo de las chagras. Se cura para proteger a toda la gente de todas las etnias de la región. También sirve para iniciar a los muchachos que están viendo Yuruparí por primera vez. Los iniciados o ~Gaboa, deben cumplir con una dieta muy estricta, por lo menos durante dos meses. En este ritual hay una mujer especializada en cuidar a los iniciados. |
2. Ambiente, entorno, territorio y naturaleza
|
Término |
Definición |
|
Amalgama[569] |
Aleación de mercurio con otros metales, como el oro y la plata. Generalmente es sólida o casi líquida. |
|
Áreas de especial importancia ecológica[570] |
Espacios del territorio que están sometidas a un régimen de protección más intenso que el resto del medio ambiente, como los humedales y los páramos. El Estado tiene el deber de conservarlas, con el fin de asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica; garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano; y garantizar la permanencia del medio natural, o de alguno de sus componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza. |
|
Áreas de Reserva Forestal |
Zonas públicas o privadas establecidas para el desarrollo de la economía forestal y la protección de los bosques, los suelos, las aguas y la vida silvestre[571]. Allí no se permiten actividades distintas al aprovechamiento racional de los bosques. Por razones de utilidad pública o de interés social se puede solicitar la sustracción de área de reserva forestal ante la autoridad ambiental, para realizar otras actividades. |
|
Áreas protegidas[572] |
Zonas geográficamente definidas que se designan, regulan y administran con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Son las que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, las Reservas Forestales Protectoras, los Parques Nacionales Regionales, los Distritos de Manejo Integrado, los Distritos de Conservación de los Suelos y las Áreas de Recreación. |
|
Barequeo[573] |
Lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas, y la recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios similares. |
|
Bioacumulación[574] |
Proceso mediante el cual un organismo acumula sustancias químicas, como metales, a lo largo del tiempo. Se produce por la exposición a un entorno contaminado, o por la ingesta de otros organismos. |
|
Biomagnificación[575] |
Incremento progresivo de la concentración de una sustancia química en los tejidos de los organismos a medida en que asciende en la cadena trófica. |
|
Bioma Amazónico[576] |
Es un área de casi dos veces el tamaño de India, donde se extiende el bosque tropical más grande del mundo. Comprende ocho países de Sudamérica —Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Perú y Venezuela— y un territorio de ultramar —la Guyana Francesa—. Es el hogar del 10% de la biodiversidad conocida. Sus ríos representan entre el 15% y 16% de la descarga fluvial total a los océanos del mundo. |
|
Biomas[577] |
Conjuntos de ecosistemas muy similares entre sí por su biotipología y fisonomía. Son múltiples y su variedad depende de las condiciones ambientales, como humedad, temperatura, variedad de suelos, entre otras. se caracterizan principalmente por sus plantas y animales dominantes los cuales constituyen comunidades. Los grandes biomas del mundo son: praderas y sabanas, desiertos, tundras, taigas (bosques de coníferas), bosques templados caducifolios, bosques secos tropicales (también caducifolios), bosques lluviosos tropicales (de altura y de bajío) siempreverdes, páramos y punas, biomas eólicos (altas montañas y regiones polares), biomas insulares (altamente endémicos y oligoespecíficos), biomas marinos (neríticos y pelágicos) y el bioma hadal (profundidades oceánicas). |
|
Cadena trófica[578] |
También llamada cadena alimenticia. Es la secuencia de transferencias de materia y energía, en la forma de alimento, entre los organismos de un ecosistema. |
|
Derechos bioculturales[579] |
Categoría especial de derechos para la protección de la naturaleza y la cultura, desde la integración y la interrelación. Parte de una perspectiva que enfatiza en las relaciones de las personas, el entorno y los seres que la habitan, y de su vinculación intrínseca. Entiende al ser humano como parte de la naturaleza y la diversidad como una manifestación de las múltiples formas de vida. |
|
Evapotranspiración[580] |
Proceso por el cual el agua se transfiere de la tierra a la atmósfera, por el agua que sale del suelo —evaporación— y el agua que se pierde a través de las hojas y los tallos de las plantas —transpiración—. La mitad de la lluvia que cae sobre La Amazonía se genera por evapotranspiración. |
|
Formalización o legalización de las actividades mineras[581] |
Por sus impactos ambientales y sociales, la minería es una actividad altamente regulada y que requiere de autorización previa del Estado. Implica obligaciones especiales y requisitos técnicos, que persiguen, entre otros, la protección del medio ambiente. Colombia es un país con altísimos índices de minería ilegal e informal, por lo que se han planteado diversas iniciativas para su regularización. Sin embargo, han sido inefectivas. |
|
Liberación natural y antropogénica de mercurio[582] |
La contaminación de mercurio se produce por causas naturales, relacionadas con la actividad volcánica, los incendios forestales, el movimiento de aguas o corrientes marinas, y la erosión de rocas. También se deriva de las actividades del ser humano, como la quema de combustibles fósiles, el uso intencional de dicha sustancia en distintos procesos extractivos e industriales, y la movilización de mercurio depositado en suelos, sedimentos, masas de agua y vertederos. |
|
Llanuras aluviales[583] |
La llanura aluvial es una franja de terreno que acompaña a un río, con una superficie topográficamente uniforme, y que es cubierta total o parcialmente por las aguas durante los períodos de inundación. |
|
Mercurio[584] |
El mercurio es un metal pesado de alta toxicidad para el ser humano y el medio ambiente. Es un elemento químico, por lo que no puede descomponerse en sustancias químicas más simples mediante reacciones químicas ordinarias. Es ampliamente utilizado en la extracción de oro y plata, por su capacidad de formar amalgamas.. |
|
Metilmercurio[585] |
El metilmercurio (CH3Hg) es un compuesto orgánico de altísima toxicidad. Se bioacumula en la cadena trófica y se biomagnifica. Afecta de manera más severa a los grandes depredadores, y, por ende, a los seres humanos. Las comunidades indígenas están altamente expuestas a sus graves efectos por el consumo de pescado. |
|
Minería artesanal[586] |
Extracción de minerales llevada a cabo por mineros particulares o pequeñas empresas con una inversión de capital y una producción limitadas |
|
Minería de aluvión[587] |
Actividades y operaciones mineras que se realizan en riberas, cauces de ríos o terrazas aluviales. En esta modalidad se extrae el oro de los depósitos dejados por las corrientes fluviales y los sedimentos que arrastran. Involucra distintas técnicas, que van desde métodos manuales como el tamizado, hasta el uso de maquinarias y procedimientos mecanizados. Puede involucrar el uso de mercurio. |
|
Minería de hecho o informal[588] |
Extracción de minerales a pequeña escala, generalmente tradicional, artesanal o de subsistencia. Se realiza en las zonas rurales del país como una alternativa económica ante la pobreza. Su finalidad es la obtención de recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas de familias que por tradición se han ocupado de la minería como herramienta de trabajo y cuenta con una vocación de acceder a un título que permita desarrollar una actividad de subsistencia. |
|
Minería de subsistencia[589] |
Es la actividad minera desarrollada por personas naturales o grupo de personas que se dedican a la extracción y recolección a cielo abierto de arenas y gravas de río destinadas a la industria de la construcción, arcillas, metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas, por medios y herramientas manuales, sin la utilización de ningún tipo de equipo mecanizado o maquinaria para su arranque. |
|
Minería grande, mediana y pequeña[590] |
Clasificación de la minería según su área y el volumen de minerales producidos. Para los proyectos en etapa de exploración o de construcción y montaje, se determina según el número de hectáreas (ha) otorgadas en el título minero: (i) pequeña, si es menor o igual a 150 ha; (ii) mediana, si es mayor a 150 ha pero menor o igual a 5.000 ha; y (iii) grande, si es mayor a 5.000 ha pero menor o igual a 10.000 ha. Para la etapa de explotación, se determina según el volumen de producción. Se establecen valores diferenciados según (i) el tipo de mineral (carbón, materiales de construcción, metálicos, no metálicos, metales preciosos (oro, plata y platino), o piedras preciosas y semipreciosas) y (ii) su forma de extracción (subterránea o a cielo abierto). |
|
Minería ilegal[591] |
Extracción de minerales que carece de vocación de legalizarse, ya que la destinación de sus recursos se asocia con el patrocinio de actividades como la financiación de grupos armados ilegales o bandas criminales. |
|
Parques Nacionales Naturales[592] |
Es un tipo específico de reserva que goza de una especial protección por su valor excepcional para el patrimonio nacional y por sus características naturales, culturales o históricas. En los parques nacionales naturales solo se permiten actividades de conservación, investigación, educación, recreación, cultura, recuperación y control. |
|
Ríos voladores[593] |
Es un fenómeno del bioma amazónico y que corresponde a los flujos masivos de agua en forma de vapor provenientes del océano Atlántico tropical. Son cargados de humedad en el bosque amazónico y transportados por corrientes de viento hacia otras regiones de América Latina que alimentan importantes zonas hídricas, mediante precipitaciones derivadas del vapor que se enfría. |
3. Salud y seguridad alimentaria
|
Término |
Definición |
|
Autonomía alimentaria[594] |
Derecho de las comunidades a decidir con independencia y libertad sobre su proceso alimenticio. |
|
Chagra[595] |
Huerta o parcela. Terreno escogido en el monte donde se tumban árboles, se queman y se prepara la tierra para cultivar la yuca, los frutales, la coca y el tabaco. Es cuidada y trabajada por las mujeres. Hay chagras de monte bravo donde crecen bien todo tipo de cultivos; hay otras de rastrojo donde sólo es posible sembrar yuca y maíz, ya que el terreno ha sido usado en años anteriores |
|
Enfermedad de Minamata[596] |
Desorden neurotóxico causado por la ingesta de productos marinos contaminados con compuestos de metilmercurio. Sus síntomas principales incluyen trastornos sensoriales, ataxia, contracción concéntrica del campo visual, y desordenes auditivos. Si una madre es expuesta a altos niveles de metilmercurio durante el embarazo, su bebé puede sufrir la enfermedad fetal, y podrá mostrar síntomas diferentes a la versión adulta de la condición. Toma su nombre de la ciudad japonesa donde se identificó en 1956, tras décadas de vertimientos de mercurio en su bahía por una empresa que producía acetaldehído. |
|
Pueblos en aislamiento[597] |
Pueblos o segmentos de pueblos indígenas que, en ejercicio de su autodeterminación, se mantienen en aislamiento y evitan contacto permanente o regular con personas ajenas a su grupo, o con el resto de la sociedad. El estado de aislamiento no se pierde en caso de contactos esporádicos de corta duración. Otras comunidades indígenas los denomina como pueblos en estado natural. Tienen una relación estrecha con los ecosistemas, su forma de vida originaria y al alto grado de conservación de sus culturas. Son especialmente vulnerables. |
|
Seguridad alimentaria[598] |
Acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades alimenticias y las preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. También ha sido reconocido como un derecho de naturaleza colectiva. |
|
Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI)[599] |
Es el conjunto de políticas, normas, principios, recursos, instituciones y procedimientos que se sustentan a partir de una concepción de vida colectiva, donde la sabiduría ancestral es fundamental para orientar dicho Sistema, en armonía con la madre tierra y según la cosmovisión de cada pueblo. El SISPI se articula, coordina y complementa con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. |
|
Sistemas alimentarios indígenas amazónicos (SAIA)[600] |
Son una compleja red de relaciones entre los seres humanos, la naturaleza y el mundo espiritual, que no se limita a la producción de alimentos. Son sistemas de uso de la biodiversidad que permiten el bienestar de la gente y su entorno. Implican prácticas agroforestales y rituales que se realizan en observancia del calendario ecológico, para producir el alimento culturalmente considerado nutritivo. También incorporan prácticas de manejo territorial que han permitido la conservación de la Amazonía a lo largo de milenios |
|
Soberanía alimentaria[601] |
Es el derecho a gozar de una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y el derecho a definir sus propios sistemas de alimentación y agricultura. |
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
A LA SENTENCIA T-106/25
Referencia: Expediente T-7983.171
Acción de tutela presentada por Fabio Valencia Vanegas y otros contra la Presidencia de la República y otros.
Magistrada ponente:
Diana Fajardo Rivera
En términos generales, resalto el importante esfuerzo de la Sentencia T-106 de 2025 por abordar con profundidad y rigor un tema tan relevante y transversal como la contaminación por mercurio causada por la minería ilegal de oro en una región estratégica para el país y el mundo como el Amazonas y su impacto en la identidad de las personas indígenas y el ambiente. Además, debo reconocer la trascendencia de declarar en riesgo la identidad y pervivencia de la valiosa Gente de Afinidad del Yuruparí y el reconocimiento del macroterritorio como un espacio de gestión territorial y ambiental que permita proteger el conocimiento ancestral y, a mi juicio, dar solución a las problemáticas expuestas en la providencia desde la aplicación de estudios interdisciplinarios, la planeación territorial y el diálogo (coordinación institucional) entre las autoridades indígenas y no-indígenas.
No obstante, con el debido respeto por las decisiones de la mayoría, expongo las razones que me llevaron a salvar parcialmente el voto en la Sentencia T-106 de 2025. En concreto, no comparto la orden sexta relacionada con la suspensión inmediata de los trámites de licenciamiento ambiental para minería de oro en el macroterritorio, ni con los argumentos para llegar a ese remedio constitucional. A mi juicio, la Sala Tercera de Revisión debió prescindir de este asunto como paso a explicar.
1. En el análisis del caso concreto, la sentencia desarrolló la tensión jurídica sobre cuál era la posición correcta entre las autoridades indígenas y no-indígenas en relación con la prohibición de la minería, en especial la de oro, en el macroterritorio y, por otro lado, la permisión y promoción de la minería legal concluyendo que la decisión de las autoridades indígenas sobre la prohibición era necesaria, razonable y proporcionada.
2. Discrepo de esa discusión jurídica, su conclusión y la orden judicial que se desprende de ella por las siguientes razones. En primer lugar, conforme a los fundamentos fácticos del mecanismo constitucional, se observó que las pretensiones de la acción de tutela se basaron en declarar la vulneración de los derechos en relación “con la expansión y falta de control de la minería ilegal (…) en el Núcleo del Macroterritorio” y que ese territorio “ha sido afectado gravemente por el desarrollo de actividades intensivas de minería ilegal y criminal” (pretensiones 2 y 3 de la acción de tutela, páginas 67 y 68). Y, en segundo lugar, conforme a la Ley 1658 de 2013, en 2018 se prohibió el uso de mercurio en la minería legal en Colombia. En consecuencia, la discusión constitucional sobre la contaminación del mercurio parece estar fundada en la minería ilegal y no debe implicar la necesaria prohibición de la minería legal. Así que, en mi parecer, la ruta argumentativa para verificar la vulneración de los derechos fundamentales en concreto y emitir el remedio constitucional debió partir de que (i) la minería está permitida por el Estado y tiene unas condiciones sobre su ubicación (no se pude hacer minería en reservas forestales y parques naturales) y los elementos que se usan (en específico en la minería de oro se prohibió el uso de mercurio); (ii) en el caso concreto hay una comprobación científica de contaminación en el ambiente y las personas por el uso del mercurio en la minería ilegal o no autorizada por el Estado; y (iii) existen unos deberes y obligaciones que no se están cumpliendo por parte de las autoridades responsables en el marco de la protección al derecho al ambiente sano, la lucha contra la minería ilegal y la utilización del mercurio. Lo que conlleva a que los derechos fundamentales de las comunidades accionantes se encuentren en riesgo.
3. En ese orden de ideas, no es claro cómo la suspensión de los trámites de licenciamiento ambiental en el macroterritorio, con las condiciones de dialogo y comprobación científica de la disminución de la contaminación para su reanudación, pueden contribuir a una solución ordenada y de raíz para el riesgo de los derechos de las personas indígenas y su territorio, en especial, cuando hay un marco normativo que prohíbe el uso de mercurio en las actividades mineras lícitas. Sin embargo, con la referida determinación se igualó el reproche de la minería, pese a que la legal se hace con la autorización expresa del Estado y, por ello, está sujeto a un control estricto, sin que esté demostrado su nexo con la afectación de los derechos de la Gente de Afinidad del Yuruparí.
Con base en lo anterior, considero que la Sala Tercera de Revisión no debió emitir la orden sexta de la sentencia.
En esos términos salvo parcialmente el voto en el presente asunto,
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
·
[1] En el expediente T-7.983.171 originalmente se remitieron las sentencias (i) del 31 de enero de 2020 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y (ii) del 17 de marzo de 2020 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, como se desarrolla en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la Sala declaró la nulidad de todo lo actuado mediante el Auto 1133 del 3 de diciembre de 2021. Al subsanarse el trámite de tutela no hubo impugnación.
[2] “Por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas”.
[3] Aclaración metodológica. En la presentación de la demanda y su contestación, la Sala sigue en la mayor medida posible la narración de las partes. Este relato no corresponde a ninguna conclusión de la Corte Constitucional, pues estas se presentarán en el análisis del caso concreto.
[4] “Por la cual se incluye la manifestación "He Yaia Keti Oka, el conocimiento Tradicional (Jaguares de Yuruparí) para el manejo de los grupos indígenas del río Pira Paraná" en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ámbito Nacional y se aprueba su Plan Especial de Salvaguardia.” “Vaupés. Inscrito en la LRPCI en 2010 e incluido en la LRPCH en 2011”.
[5] “Por medio de la cual se declara, reserva, delimita y alindera el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis”. https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/12/2079.pdf .
[6] La acción de tutela hace referencia a 4 procesos: (i) una acción popular presentada en 2005, (ii) un proceso penal por el delito de explotación ilícita de oro, (iii) una acción de tutela en la que la Defensoría del Pueblo solicitó la protección de una comunidad, y (iv) una solicitud de una medida de protección territorial en 2016, en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011.
[7] Integrada por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales y Corpoamazonía.
[8] Fernando García Herreros. Al parecer, la presentó en condición de persona natural, pues no adujo una condición o identidad étnica específica.
[9] Con número de radicado 91001333100120050609-01.
[10] Expediente digital, archivo “01SentenciaPrimeraInstancia” del expediente de la acción popular.
[11] La sentencia daba un plazo original de 3 meses para su conformación desde su notificación.
[12] Titulada “Contenido de mercurio en las comunidades étnicas de la subregión planicie en la Amazonia colombiana”. Fue elaborada por Parques Nacionales Naturales y la Universidad de Cartagena. Disponible en: https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2019/07/CONTENIDO-DE-MERCURIO-EN-COMUNIDADES-AMAZONIA-COLOMBIANA-2018.pdf.
[13] Con radicado 11001600000201500289. En el expediente de la tutela no hay información adicional sobre el proceso ni copia de las actuaciones.
[14] No se indica el número de radicado ni se cuenta con copia de las actuaciones.
[15] Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Miraña y Bora del Medio Amazonas.
[16] Que hace parte de las autoridades indígenas accionantes.
[17] La Asociación de las Autoridades Indígenas de la Pedrera Amazonas.
[18] En el marco del Decreto Ley 4633 de 2011, “por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas”.
[19] Expediente digital, archivo “2016_12_Dic_D250003121001201600033000Recepcion proceso por nuevo reparto201612512246”. Radicación 201600033-00.
[20] Expediente 11001220300020180031901. Proferida el 5 de abril de 2018.
[21] https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2019/03/Informe-anual-colombia-2018-ESP.pdf.El ACNUDH ha observado vulneraciones del derecho a la salud de los pueblos indígenas relacionadas con las actividades mineras. Esto se hace especialmente evidente en los pueblos Miraña y Bora, en el departamento de Amazonas, donde 450 personas que habitan en la ribera del río Caquetá se han visto gravemente afectadas por las actividades de explotación ilícita de yacimientos de oro (…). La supervivencia de estos pueblos depende de que el Estado cumpla con sus obligaciones, proteja sus territorios y fortalezca su autogobierno”. Además, el organismo internacional ha indicado que los decretos 1232 y 632, de 2018, que tienen por objetivo la prevención y protección de los pueblos indígenas en aislamiento y el fortalecimiento de la administración autónoma de los territorios indígenas, deben implementarse adecuadamente y a la mayor celeridad.
[22] https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Panamazonia2019.pdf, párrafos 98 y 99: “Por su parte, Colombia ha sido identificado como uno de los países que presenta mayor contaminación por mercurio. Al respecto, la CIDH observa importantes medidas adoptadas por el Estado para atender esta problemática, como la promulgación de la Ley 1658 de 2013, con el objetivo de reglamentar el uso, comercialización, gestión, almacenamiento de transporte, disposición final y lanzamiento en el ambiente de mercurio en las actividades industriales. En julio de 2018 entró en vigor la prohibición del uso de mercurio en la minería, y en cuanto al uso de mercurio en la industria y en procesos de producción, el compromiso del país es eliminarlo en el 2023. A pesar de tales regulaciones, la aplicación y efectividad todavía serían deficientes, pues aún existirían grandes impactos socio ambientales que afectan pueblos y comunidades que habitan la Amazonía. // Al mismo tiempo, la CIDH cuenta con información sobre graves efectos producidos por la minería ilegal en Colombia. Un estudio del Ministerio de Salud de 2015, realizado con base en muestras de cabello y sangre a 202 personas de 15 comunidades en el Departamento de Guainía, habría evidenciado el impacto en la salud de las comunidades que viven en los márgenes de los ríos Inírida, Atabapo y Guainía. Los resultados mostrarían que, de las personas examinadas, hay quienes tienen entre 60 y 109 veces más mercurio en su cuerpo que lo exigido por la OMS. // Las dragas improvisadas que remueven los lechos de los ríos propias de minería ilegal, tales ríos habrían sido gravemente contaminados, pues para lavar el lodo removido y extraer el oro, emplearían enormes cantidades de cloro industrial, detergente de uso común y azogue de mercurio. Asimismo, en la comunidad Uitoto de Los Monos, a orillas del río Caquetá, los niños nacerían con malformaciones y enfermedades, lo que estaría vinculado al consumo de peces contaminados. La comunidad habría presentado una queja formal en la Fiscalía y en el Ministerio de Salud de Caquetá, sin tener respuesta del Estado según lo informado”.
[23] A cargo de los ministerios de Defensa, Interior, Ambiente, Comercio y Hacienda, la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Unidad Nacional de Protección y las gobernaciones del Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés.
[24] En cabeza de los ministerios del Interior y de Cultura.
[25] Los ministerios de Salud y Ambiente, y las gobernaciones del Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés.
[26] Al Ministerio de Ambiente y todas las demás accionadas, en coordinación con la Unidad de Parques Nacionales Naturales.
[27] En cabeza de los ministerios del Interior, Salud, Cultura, Agricultura y Hacienda.
[28] A cargo del presidente de la República y los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores.
[29] De esta tarea se encargarían los ministerios de Salud, Ambiente, Interior y Cultural, y el Instituto Nacional de Salud, en coordinación con la Unidad de Parques Nacionales Naturales.
[30] Por parte del presidente de la República y el Ministerio del Interior.
[31] Al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería.
[32] Una tarea de la Agencia Nacional de Tierras.
[33] En las gobernaciones del Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés.
[34] Dirigida a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico.
[35] Conformada por todas las accionadas y las autoridades indígenas accionantes.
[36] Integrada por instituciones de la sociedad civil y la academia, centros de investigación con reconocida trayectoria de trabajo en La Amazonía y en derechos de los pueblos indígenas, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo
[37] Expediente digital, archivo “T7983171 C2.pdf”, pp. 376-412.
[38] Expediente digital, archivo “T7983171 C2.pdf”, pp. 450-450.
[39] Citó las sentencias T-049 de 2013 y T-001 de 2019.
[40] Expediente digital, archivo “T7983171 C3.pdf”, pp. 5-29.
[41] Resaltó que, según los informes rendidos, no se habían presentado incumplimientos.
[42] Se recibieron solicitudes de insistencia de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo.
[43] Expediente digital, archivo “Solicitud de nulidad dentro de la acción de tutela con radicado 110012204000 2019-02556 00 Expediente Revisión T-7983171.pdf”.
[44] La Sala decidió (i) conservar las pruebas e intervenciones recibidas y (ii) mantener la decisión de la selección para revisión del caso, por lo que el expediente debía retornar al despacho de la magistrada sustanciadora para continuar con el trámite.
[45] Expediente digital, archivo “16_11001220400020190255600-(2022-03-10 17-20-00)-1646950800-16.pdf”.
[46] Expediente digital, archivo “17_11001220400020190255600-(2022-03-10 17-20-00)-1646950800-17.pdf”.
[47] El expediente fue enviado a la Corte Constitucional y se le asignó el radicado T-8.685.361. Sin embargo, la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco, integrada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar anuló esa actuación mediante Auto del 27 de mayo de 2022, y ordenó la remisión de los documentos correspondientes al despacho de la magistrada sustanciadora para que continuara el trámite de revisión en el marco del expediente T-7.983.171 Como fundamento se tuvo en cuenta lo decidido en el Auto 1133 de 2021, puesto que se trataba del mismo proceso que había sido escogido para revisión mediante el Auto del 29 de enero de 2021 de la Sala de Selección de Tutelas Número Uno. El expediente retornó al despacho de la magistrada sustanciadora el 13 de junio de 2022. Documento digital “T7983171 OFICIO Jun 13-22 Remisión documentos de T-8685361 (Anulado).pdf”.
[48] Del 8 de junio de 2023 y del 5 de julio de 2024.
[49] Corte Constitucional, Auto del 5 de julio de 2024, de la Sala de Revisión.
[50] Notificado por medio de estado n.º 02 del 12 de febrero de 2021.
[51] Corte Constitucional, Sentencias T-272 de 2017, T-172 de 2019, T-531 de 2020 y SU-092 de 2021.
[52] Corte Constitucional. Sentencia T-531 de 2020.
[53] El escrito de tutela fue firmado por Rodrigo Yucuna Matapí, autoridad tradicional de ACIMA; Félix Matapí Yucuna, representante legal de ACIMA; Robin Elkin Diaz Macuna, secretario de territorio y medio ambiente de ACIYA; Melba Macuna Barazano, lideresa de ACIYA; Roque Macuna Díaz, secretario de territorio y medio ambiente de ACIYAVA; Fabio Valencia Vanegas, representante legal de ACAIPI; María Judith León Marín, lideresa de ACAIPI; y, Edgar Lima, representante legal de AATIZOT.
[54] Documento digital “T7983171 C1”. Anexo 1. Copias de las resoluciones mediante las cuales se efectúa el reconocimiento e inscripción de los representantes legales de las asociaciones de autoridades tradicionales ante el Ministerio del Interior.
[55] Cfr. Sentencia T-1015 de 2006.
[56] El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela tiene carácter subsidiario respecto de los medios ordinarios de defensa judicial, lo cual implica que esta sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para proteger sus derechos o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
[57] Así lo ha reiterado la Corte en un sinnúmero de decisiones, recogidas y sistematizadas en la sentencia de unificación SU-217 de 2017.
[58] Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 1994. Reiterada, recientemente, en la Sentencia T-247 de 2023.
[59] Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 2023.
[60] Corte Constitucional, Sentencia T-072 de 2021.
[61] Corte Constitucional, Sentencias T-365 de 2020 y SU-092 de 2021.
[62] Corte Constitucional, sentencias SU-217 de 2017, T-244 de 2022 y T-248 de 2024.
[63] “La Corte Constitucional ha indicado que, de acuerdo con las condiciones específicas de cada caso, también resulta procedente la acción de tutela cuando se advierte: (i) la discriminación histórica que ha sufrido la comunidad étnica lo que incide en la situación de desprotección sistemática de los derechos que alega, (ii) las cargas excesivas que soportan la comunidad para el acceso a la administración de justicia derivadas, ya sea por su ubicación geográfica, las condiciones socioeconómicas que enfrentan o las dificultades en el acceso a la asesoría jurídica y representación judicial; (iii) la caracterización de las comunidades étnicas como sujetos de especial protección constitucional; y (iv) la jurisprudencia constitucional como fuente principal de desarrollo de los derechos de estas comunidades”. Sentencia T-172 de 2019 citada en la Sentencia T-247 de 2023.
[64] Corte Constitucional, Sentencia T-172 de 2019.
[65] Los accionantes mencionaron un proceso penal adelantado en el 2015 por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Leticia relacionado con el delito de explotación ilícita de oro.
[66] Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
[67] Corte Constitucional, Sentencia T-531 de 2020.
[68] Corte Constitucional, sentencias T-247 de 2023 y T-172 de 2019.
[69] Esta síntesis de criterios fue presentada en la Sentencia T-247 de 2023.
[70] Estos hallazgos fueron plasmados en el informe “Contenido de mercurio en comunidades étnicas de la subregión planicie en la Amazonía colombiana”, el cual fue publicado en el 2018. Según Parques Nacionales Naturales, este fue el último estudio realizado al respecto.
[71] Corte Constitucional, Sentencia T-032 de 2023. En esta providencia se presentó un recuento de varias decisiones de esta Corte que han aplicado esta regla especial en casos que involucraban la vulneración de los derechos fundamentales de comunidades indígenas. Al respecto, pueden ser consultadas las sentencias T-436 de 2016; T-307 de 2018; T- 234 de 2020 y SU-111 de 2020.
[72] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-264 de 2009.
[73] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-086 de 2003 y SU-092 de 2022, entre otras.
[74] Que hablan 65 idiomas y lenguas distintas al castellano, y tienen una cosmovisión, cultura y modo de vida que consideran necesario para garantizar su pervivencia física y cultural.
[75] Así, en una obra reciente, Roberto Gargarella explica: “(…) entiendo que lo dicho ya es suficiente para reconocer a qué me refiero con ‘conversación entre iguales’. Me refiero precisa y fundamentalmente a eso: al diálogo que podemos y debemos tener, con quienes nos rodean, acerca del modo en que queremos vivir; y en torno a los principios y las reglas que van a definir u organizar nuestra vida en común. Nada extraño, nada misterioso. Lo elemental, lo obvio, lo básico: cuando surgen diferencias entre nosotros, cuando asoman los conflictos, tratamos de ponernos de acuerdo, de conversar entre todos en busca de una salida. ¿Qué es lo exótico? ¿Qué es lo extraño? ¿No debería ser lo más normal del mundo? Parecería que no. Parecería que la alternativa del diálogo entre iguales requiere una justificación”. El derecho como una conversación entre iguales. Qué hacer para que las democracias contemporáneas se abran - por fin - al diálogo ciudadano. Buenos Aires: Siglo XXI, 2021.
[76] Como es conocido, desde las teorías contractualistas un diálogo hipotético constituye las sociedades y, en la realidad histórica, una deliberación material conduce a la creación de una Constitución. Los derechos operan como condición de estos diálogos y son a la vez defendidos desde los textos constitucionales; son condición y resultado. En los procesos judiciales, la libertad y la igualdad hacen parte de las condiciones que los distintos enfoques de la argumentación exigen como presupuesto necesario para alcanzar decisiones justas.
[77] El balay es una especie de cesto o bandeja cóncava fabricada en tejido natural (como el yarumo) por algunos pueblos amazónicos, con el objeto de disponer las tortas de casabe, elemento central de su alimentación.
[78] Sobre el ejercicio de la competencia del juez constitucional de fallar más allá de lo pedido e incluso por fuera de lo pedido ver, entre otras, las sentencias T-310 de 1995; T-553 de 2008; T-001 de 2021 y T-330 de 2022.
[79] Como los accionantes utilizan la expresión planes de desarrollo, se infiere que hacen referencia a los planes nacional y departamentales.
[80] Sobre este proceso, citan el Decreto 632 de 2018, sobre pueblos indígenas en áreas no municipalizadas.
[81] Para este fin, La Sala inició un proceso de concertación para el diálogo con los accionantes y sus acompañantes en la fundación Gaia, a partir del cual se dispusieron diversas condiciones para el diálogo.
[82] Expresión utilizada por los participantes.
[83] P. 25 de la respuesta al Auto del 12 de julio de 2024 14115070028511_33846.pdf-.
[84] Si bien la Fiscalía puso de presente que no cuenta con un protocolo de investigación por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, tiene un grupo especializado de fiscales para estos bienes jurídicos.
[85] Expediente digital, archivo “20211500037761.pdf”. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación al Auto del 21 de abril de 2021.
[86] El Plan de Operación Mayor Artemisa, el Plan de Guerra Bicentenario de la Libertad, el Plan de Operaciones Bicentenario “Almirante Padilla”, y el Plan de Campaña Naval Bicentenario “Almirante Padilla”. Este último, incluye lineamientos para combatir las finanzas de las estructuras de explotación ilícita de yacimientos mineros, y líneas estratégicas de acción, como la defensa activa de las fronteras, el control territorial efectivo y las operaciones ofensivas permanentes. Para 2023, se realizaron trece operaciones en las que se identificaron los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, daño en los recursos naturales, e invasión de áreas de especial importancia ecológica, entre otros. En diciembre de 2023, en el Río Puré se llevó a cabo un operativo binacional, en coordinación con la Interpol, Ameripol y Red Jaguar, en el que se destruyeron diez dragas en territorio colombiano y siete en territorio brasilero, se desmantelaron 19 puntos mineros en la selva amazónica, y fueron destruidos equipos, valorados en 50 millones de pesos. La referida información fue aportada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en respuesta al Auto del 5 de julio de 2024.
[87] La Fuerza Aérea, a través del Grupo Aéreo del Amazonas, se enfoca en operaciones para prevenir daños ambientales y colaborar con autoridades de países vecinos y la Fiscalía en la judicialización de casos.
[88] Esto lo ha desarrollado en el marco de la “Estrategia de Intervención Integral contra la Minería Ilegal”.
[89] Expediente digital T-7.983.171, cuaderno n.º 2 de primera instancia, pp. 234-238. Intervención del Departamento Nacional de Planeación, la Fiscalía General de la Nación, Fuerza Naval del Sur y Fuerza Naval del Oriente. Entre 2015 a 2019, en los departamentos del Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés se capturaron personas involucradas en la explotación ilícita de yacimiento minero, se intervinieron minas, y se incautaron dragas, motores, retroexcavadoras, motobombas, volquetas, galones de gasolina y ACPM, y kilogramos de mercurio y oro.
[90] Como la Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal, el Centro Integrado de Información e Inteligencia Minero Ambiental, los Puestos de Mando Unificados y la Brigada contra la Minería Ilegal.
[91] Cuando se pretenda realizar una actividad minera, para lo cual el concesionario minero deberá presentar estudios que demuestren la coexistencia entre las actividades mineras con los objetivos del área forestal y no podrá iniciar ningún trabajo hasta que no se haya sustraído el área. Una vez sustraída el área, la autoridad minera fijará condiciones para que las actividades mineras se desarrollen sin afectar los objetivos del área de reserva forestal colindante que no ha sido sustraída.
[92] Expediente digital, archivo “Respuesta Oficio OPT-A-348-2024.pdf”, pp. 18-19. Respuesta de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al Auto del 5 de julio de 2024; Documento digital “120244700081562_00004(2).pdf”. Respuesta de Parques Nacionales Naturales al Auto del 5 de julio de 2024; Documento Digital “14115070028511_33864.pdf”. Respuesta de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales al Auto del 5 de julio de 2024.
[93] El Ministerio de Minas y Energía específico que el plan ha contribuido a la disminución de la importación de mercurio porque antes del Decreto 2133 de 2016 ingresaban unas 100 toneladas.
[94] Este último prohibió el uso de mercurio en minería formalizada desde el 15 de julio de 2018 y en otras actividades productivas desde el 15 de julio de 2023.
[95] Decreto 622 de 1977, compilado por el Decreto 1076 de 2015. Documento digital “Respuesta Oficio OPT-A-348-2024.pdf”. Respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al Auto del 5 de julio de 2024, y Documento digital “120244700081562_00004(2).pdf”. Respuesta de Parques Nacionales Naturales al Auto del 5 de julio de 2024. La Ley 2122 de 2021 clasifica como delitos ambientales la minería ilegal, la contaminación por explotación minera y la invasión de áreas ecológicamente importantes. Documento digital “120244700081562_00004(2).pdf”. Respuesta de Parques Nacionales Naturales al Auto del 5 de julio de 2024.
[96] Ver el artículo 332 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. Documento digital “120244700081562_00004(2).pdf”. Respuesta de Parques Nacionales Naturales al Auto del 5 de julio de 2024. Expediente digital T-7.983.171, cuaderno No. 2 de primera instancia, pp. 239-252. Intervención del Departamento Nacional de Planeación.
[97] Parques Nacionales Naturales, Zonas de Reserva Forestal, y Resguardos Indígenas.
[98] Expediente digital T-7.983.171, cuaderno No. 2 de primera instancia, pp. 234-238. Documento digital. “CONTESTACION CORTE FINAL.pdf”. Respuesta Gobernación del Vaupés.
[99] Expediente digital, archivo “RTA CORTE CONSTITUCIONAL.pdf”. Respuesta Gobernación de Guaviare.
[100] Expediente digital, archivo “Rta. OPT-A-1384-2021 - Agencia Nacional de Minería (1).pdf”. Respuesta de la Agencia Nacional de Minería al Auto del 29 de abril de 2021.
[101] Expediente Digital, archivo “14115070028511_33864.pdf”. Respuesta de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales al Auto del 5 de julio de 2024.
[102] Expediente Digital, archivo “14115070028511_33864.pdf”. Respuesta de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales al Auto del 5 de julio de 2024.
[103] Expediente digital T-7.983.171, cuaderno No. 1 de primera instancia, pp. 374-388. Intervención del Ministerio de Defensa; y Documento Digital “14115070028511_33864.pdf”. Respuesta de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales al Auto del 5 de julio de 2024. Amazon Conservation Team también resaltó en su respuesta que el uso del mercurio en la actividad minera implica riesgos de graves afectaciones ambientales y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas que los graves impactos del mercurio están ampliamente documentos.
[104] Cita el estudio realizado por Parques Nacionales Naturales y la Universidad de Cartagena en este punto.
[105] Que expone a fondo y se mencionarán en el análisis final.
[106] La naturaleza jurídica del Instituto Sinchi es muy especial, en parte es propia de una entidad pública, en parte de una privada. Sin embargo, con fines expositivos, su concepto se integra de mejor manera e n este eje.
[107] SINCHI (2019). Minería. Impactos Sociales en la Amazonía, pp. 44-45.
[108] Documento digital “Intervención Clínica Medio Ambiente Universidad de los Andes.pdf”. Respuesta de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes al Auto del 29 de abril de 2021.
[109] Documento digital “1. Amicus Alianza Amazónica contra los Impactos de la Minería de Oro.pdf”.
[110] Documento digital “1. Amicus Alianza Amazónica contra los Impactos de la Minería de Oro.pdf”. Respuesta de la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de Minería de Oro.
[111] Expediente digital, archivo “OFICIO B.FM.1.172-107-21 PERITAJES RESPUESTA TUTELA 7983171.pdf”. Respuesta del Departamento de Toxicología de la Facultade de Medicina de la Universidad Nacional. Documento digital “Coadyuvancia semillero UdeA en T-7.983.171.pdf”. Semillero de investigación en estudios sobre minería de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Documento digital “1. Amicus Alianza Amazónica contra los Impactos de la Minería de Oro.pdf”. Respuesta de la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro. Documento digital “Concepto Técnico AIDA Mineria en Amazonas y pueblos indígenas 21 06 28.pdf”. Respuesta de la Asociación Interamericana de Derechos Humanos (Aida). Documento digital “Rta Oficio OPT-A-1397-2021 Exp T-7983171 Corte Constitucional 24.06.2021.pdf”. Respuesta del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas. Documento Digital “1-Rta. Yuruparí 15-07-2024 firmado OAJ ANM 15072024.pdf”. Respuesta de la Agencia Nacional de Minería al Auto del 5 de julio de 2024.
[112] Corte Constitucional, Sentencia T-411 de 1992.
[113] Ver, Corte Constitucional, sentencias C-632 de 2011, T-622 de 2016, T-325 de 2017, T-338 de 2017, C-048 de 2018, y T-614 de 2019.
[114] Corte Constitucional, Sentencia T-622 de 2016. Ver, también, Sentencia C-494 de 2020.
[115] Corte Constitucional, sentencias T-282 de 2012, T-806 de 2014, C-094 de 2015, T-622 de 2016, T-730 de 2016, T-325 de 2017, cita las sentencias C-671 de 2001, T-760 de 2007, T-338 de 2017, C-048 de 2018, T-614 de 2019, C-479 de 2020 y SU-455 de 2020.
[116] Corte Constitucional, sentencias T-254 de 1993, C-671 de 2001, T-806 de 2014, y T-622 de 2016.
[117] Corte Constitucional, sentencias T-730 de 2016 y T-325 de 2017. Esta última cita las sentencias C-671 de 2001, T-760 de 2007. T-338 de 2017, C-048 de 2018, T-614 de 2019 y C-479 de 2020.
[118] Corte Constitucional, sentencias T-730 de 2016, T-325 de 2017, T-338 de 2017, C-048 de 2018, T-614 de 2019 y C-479 de 2020.
[119] Corte Constitucional, sentencias T-806 de 2014 y T-622 de 2016.
[120] Algunos de los más relevantes son (i) la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano; (ii) la Carta Mundial de la Naturaleza; (iii) el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono; (iv) la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo; (v) la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; (vi) el Tratado de Cooperación Amazónica; (v) el Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora; (vi) Convenio sobre la Diversidad Biológica; (vii) Acuerdo de París sobre cambio climático; (viii) Convenio de Minamata; (ix) Declaración sobre la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo; y (x) el Pacto de Leticia por la Amazonía. Sentencia C-632 de 2011.
[121] Por paradigma, de manera breve, se hace referencia a un modelo de pensamiento o teoría dominante dentro de una comunidad y en un período determinados en el tiempo.
[122] Ver, Sentencia T-622 de 2016.
[123] Corte Constitucional, sentencias T-080 de 2015, T-622 de 2016 y C-449 de 2015.
[124] Desde la Sentencia T-342 de 1994 la jurisprudencia constitucional ha afirmado que las culturas de los pueblos indígenas suelen ser afines a la conservación, preservación y restauración del ambiente y los recursos naturales, y ha destacado la evidencia empírica que muestra cómo los pueblos suelen ocupar ecosistemas de excepcionales características y valores ecológicos que deben conservarse y recibir la protección integral del Estado. Ver también las sentencias T-257 de 1993, C-519 de 1994, T-955 de 2003, C-1051 de 2012 y T-622 de 2016.
[125] Corte Constitucional, Sentencia T-622 de 2016.
[126] Cfr. artículos 7º, 8º, 79, 80, 330 y 55 transitorio.
[127] Entre estos, se destacan (i) el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual reconoce el vínculo entre el modo de vida de los pueblos étnicos, su identidad cultural y concepción espiritual con sus territorios y la biodiversidad que los habita; (ii) el Convenio de la Diversidad Biológica, que establece el papel fundamental de la cosmovisión indígena en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad; (iii) la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual señala que los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuyen al desarrollo sostenible, equitativo y a la gestión ambiental; (iv) la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y (v) la Convención de la Unesco para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, según la cual los Estados deben adoptar medidas de protección del patrimonio cultural inmaterial, como, por ejemplo, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el espacio.
[128] Corte Constitucional, sentencias T-622 de 2016 y T-338 de 2017.
[129] Mediante la expedición de la Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (Sina), órganos que tienen a su cargo, entre otras funciones, la de otorgar protección especial de las fuentes de agua.
[130] Entre estos, se destacan: (i) la Declaración de Estocolmo, que resaltó la relevancia de salvaguardar los recursos naturales, tales como el agua en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante la planificación del recurso; (ii) la Declaración de Mar de Plata de la Conferencia de las Naciones Unidas, que estableció que “todos los pueblos, cualquiera sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso a agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas”; (iii) la Declaración de Dublín, la cual reiteró que el agua es un derecho fundamental, cuya escasez y uso abusivo supone una amenaza para el medio ambiente y el bienestar humano porque es un recurso finito y vulnerable; (iv) la Declaración de Río de Janeiro, que resalta la importancia del agua para la vida, por lo que prevé como objetivo general mantener un suministro suficiente de agua de buena calidad para las personas, conservar las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, y combatir los vectores de las enfermedades generadas por agua; (v) la Declaración de Johannesburgo, que reconoció la importancia de proteger y evitar la contaminación de los recursos hídricos y la necesidad de garantizar el acceso de la población del agua potable; y (vi) la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptó el objetivo número 6 sobre agua limpia y saneamiento, pues representan la necesidad humana más básica para el cuidado y bienestar.
[131] Como la vida, la dignidad humana, la salud, la alimentación y el ejercicio de determinadas prácticas culturales.
[132] Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-730 de 2016 y T-622 de 2016.
[133] Corte Constitucional, Sentencia C-094 de 2015.
[134] Corte Constitucional, sentencias C-094 de y T-622 de 2016.
[135] Corte Constitucional, Sentencia T-245 de 2016.
[136] Como demoras en la instalación de redes y obstáculos para la construcción de acueductos comunitarios; tensiones asociadas a la falta de pago de recibos de servicios públicos; y situaciones humanitarias que atentan contra la dignidad humana en cárceles o prisiones
[137] Corte Constitucional, Sentencia T-302 de 2017.
[138] En la Sentencia T-622 de 2016 (ya citada) se analizó la situación del río Atrato, afectado por la contaminación derivada de la minería, y la relación de este fenómeno con los pueblos y comunidades accionantes. Tras constatar los efectos dramáticos de dicha actividad en sus cauces, la Corte consideró necesario declararlo como sujeto de derechos, disponer la designación de guardianes a partir de un proceso participativo y adoptar medidas para su limpieza y descontaminación, las cuales se encuentran aún en curso.
[139] Se pueden ver los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Yakye Axa contra Paraguay, Sawhoyamaxa contra Paraguay, y Xákmok Kásek contra Paraguay.
[140] Corte Constitucional, sentencias T-622 de 2016 y T-614 de 2019.
[141] Corte Constitucional, Sentencia T-614 de 2019.
[142] Corte Constitucional, Sentencia C-431 de 2000, citada por la Sentencia C-035 de 2016.
[143] Corte Constitucional, Sentencia T-614 de 2019.
[144] Corte Constitucional, sentencias C-431 de 2000 y C-035 de 2016.
[145] “Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones”.
[146] Corte Constitucional, sentencias C-598 de 2010, T-282 de y C-746 de 2012.
[147] Artículo 332 del Decreto 2811 de 1974.
[148] El artículo 12 de Decreto 2372 de 2010 establece que la reserva, delimitación, alinderación, declaración y sustracción de estas áreas que alberguen ecosistemas estratégicos a nivel nacional, corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En este punto, es fundamental resaltar que, en el marco del proceso de declaratoria, ampliación o sustracción del área, así como el plan de manejo respectivo, deben garantizarse instancias de participación y de consulta previa de comunidades étnicas que habitan o utilizan regular o permanentemente el área; esto, bajo la coordinación del Ministerio del Interior.
[149] Artículo 29 del Decreto 2372 de 2010.
[150] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
[151] El Instituto Humboldt detalla el desarrollo de los instrumentos jurídicos para la protección de páramos desde la Ley 2 de 1959 hasta 2018 en este enlace, donde se incluyen distintas resoluciones y normas que han sido expedidas para tal propósito: http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2021/cap3/309/#seccion4. El artículo 3 de la Ley 1930 de 2018 define a los páramos como un “ecosistema de alta montaña, ubicado entre el límite superior del Bosque Andino y, si se da el caso, el límite inferior de los glaciares, en el cual dominan asociaciones vegetales tales como pajonales, frailejones, matorrales, prados y chuscales. Además, puede haber formaciones de bosques bajos y arbustos y presentar humedales como los ríos, quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y lagunas, entre otros”.
[152] Cfr. F.j. 135 y ss.
[153] La región tropical Andina, que incluye ciertas zonas de Centroamérica, y según algunas clasificaciones, también en las cumbres frías de algunas regiones tropicales de Asia, África y Oceanía. Colombia es el país con más páramos en el mundo.
[154] Como los cambios de clima, incendios o presencia humana.
[155] Según el Ministerio de Ambiente, Colombia tiene 37 complejos de páramos que suman cerca de 3 millones de hectáreas y representan el 50% del área total que existe en los 6 países andinos. 2.906.135 hectáreas de páramo han sido objeto de protección del gobierno y de la sociedad bajo diversa figuras legales y acuerdos sociales (https://archivo.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4075-gobierno-nacional-hace-entrega-de-los-37-complejos-de-paramos-del-pais-). De acuerdo con el Instituto Humboldt, “las 151 áreas protegidas del SINAP, ubicadas en los páramos, promovidas por el Estado y por particulares, abarcan un total de 1.297.492 hectáreas, equivalentes al 45% del área total de estos ecosistemas, los cuales incluyen categorías de conservación estricta, con prohibiciones de uso claras y sin posibilidad de sustracción (38% del área de páramo) y otras que permiten el uso sostenible, la sustracción o la realinderación (8%)”. El 40% del área de los páramos está en zonas de reserva forestal. En los páramos también hay presencia de 31 resguardos y 16 diferentes etnias, al igual que dos zonas de reserva campesina. A 2020, el 51% de los páramos en el país estaban bajo una figura de protección y el 96% mantenía sus coberturas naturales (Cfr. http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2021/cap3/308/#seccion3).
[156] Artículo 5 del Decreto 2372 de 2010. Ver también la Sentencia C-598 de 2010.
[157] Corte Constitucional, sentencias T- 530 de 2016, C- 389 de 2016 y T-063 de 2019, entre otras.
[158] Corte Constitucional, Sentencia C-389 de 2016.
[159] Agencia Nacional de Minería. Resolución 40599 de 2015. Glosario Técnico Minero, p. 50. Disponible en: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/res_40599_15_glosario_tecnico_minero.pdf.
[160] Artículos 2 y 45 de la Ley 685 de 2001.
[161] Austrian Federal Ministry of Finance. World Mining Data 2024, p. 4. Disponible en: https://www.world-mining-data.info/wmd/downloads/PDF/WMD%202024.pdf .
[162] Ministerio de Minas y Energía (2023). Plan de Acción Nacional sobre mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia, p. 2. Disponible en: https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Colombia-ASGM-NAP-2024-SP.pdf.
[163] Algunas culturas, como la Calima, Quimbaya, Cuna, Embera, Katío y Muisca, desarrollaban trabajos de cerámica y orfebrería. Según evidencias arqueológicas, los pobladores originarios extraían también diversos minerales, como oro, esmeralda, ágata, cuarzo, turquesa y obsidiana, con fines rituales, ornamentales y de uso cotidiano. Cfr. Leonardo Güiza Suárez, et al. (2016). Actualidad y desafíos del derecho minero colombiano. Editorial Universidad del Rosario, pp. 7-8.
[164] Ibid., p. 1.
[165] Ministerio de Minas y Energía (2023). Plan de Acción Nacional sobre mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia, p. 13.
[166] Leonardo Güiza Suárez, et al. (2016). Actualidad y desafíos del derecho minero colombiano. Editorial Universidad del Rosario, p. 8.
[167] UPME (2024). Boletín Estadístico Informativo. Minería en Cifras, p. 3. Disponible en: https://mineriaencolombia.anm.gov.co/sites/default/files/docupromocion/Bolet%C3%ADn%20Miner%C3%ADa%20en%20Cifras%20-%20mayo%202024..pdf. El mineral más exportado fue el carbón, con un 64%, seguido del oro, con un 26%.
[168] Ibid., p. 6.
[169] Ibid., p. 7.
[170] Austrian Federal Ministry of Finance. World Mining Data 2024, p. 212.
[171] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 2016, f.j. 123.
[172] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-389 de 2016, f.j. 55.
[173] Cfr. Sentencias T-622 de 2016, f.j. 7.8 y C-983 de 2010, f.j. 3.1. Esta última cita las sentencias C-580 de 1999, C-128 de 1998, C-402 de 1998, C-447 de 1998, C-299 de 1999, y C-261 de 2003. El artículo 332 constitucional también reconoce un régimen excepcional de propiedad privada del subsuelo basado en la existencia de derechos adquiridos y perfeccionados conforme a leyes preexistentes.
[174] Cfr. Artículo 334 de la Constitución Política; sentencias C-259 de 2016, f.j. 6.7.1.1 y T-622 de 2016, f.j. 7.8.
[175] Artículo 80 de la Constitución Política.
[176] Cfr. Artículo 360 de la Constitución Política. Sentencias T-622 de 2016, f.j. 7.8.; C-389 de 2016, f.j. 34-36.
[177] Cfr. Artículos 34 y 35 de la Ley 685 de 2001; SINCHI (2019). Minería. Impactos Sociales en la Amazonía, pp. 45-46. Disponible en:
https://sinchi.org.co/files/publicaciones/novedades%20editoriales/pdf/Mineri%CC%81a%20en%20la%20Amazonia%20(LowRes).pdf; Leonardo Güiza Suárez, et al. (2016). Actualidad y desafíos del derecho minero colombiano. Editorial Universidad del Rosario, pp. 381-395.
[178] Cfr. Artículo 318 de la Ley 685 de 2001.
[179] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-622 de 2016, f.j. 7.8.
[180] El contrato de concesión minera es un acuerdo de voluntades entre el Estado y un particular de carácter solemne, pues debe ser escrito y se perfecciona con su inscripción en el registro minero; y de adhesión, debido a que no es posible negociar sus condiciones. Implica el pago de una contraprestación económica al Estado a título de regalía, y obliga al Estado a ejercer vigilancia permanente sobre el cumplimiento del contrato Cfr. Artículo 14 de la Ley 685 de 2001. Sentencias C-983 de 2010, f.j. 3.1.; C-389 de 2016. f.j. 56-61; y C-250 de 1996. Leonardo Güiza Suárez, et al. (2016). Actualidad y desafíos del derecho minero colombiano. Editorial Universidad del Rosario, págs. 230 y ss.; SINCHI (2019). Minería. Impactos Sociales en la Amazonía, págs. 44-45; Unidad de Restitución de Tierras y Agencia Nacional de Minería (2015). Cartilla Minera, págs. 17 y ss. Disponible en: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/cartilla_de_mineria_final.pdf.
[181] De acuerdo con la ANLA, es la “[g]uía conceptual y metodológica para mejorar la gestión, manejo y desempeño minero-ambiental. Es realizada con el propósito de introducir al concesionario en los aspectos pertinentes al desarrollo de un programa de exploración basado en los Términos de Referencia mineros establecidos por el Estado a través de sus entes delegados y que los concesionarios mineros adopten los lineamientos planteados en esta guía a las características específicas y a las condiciones del área solicitada para exploración, a través de un manejo ambiental específico”. Disponible en: https://www.anla.gov.co/eureka/manuales-y-guias/guias/231-guia-minero-ambiental-de-exploracion.
[182] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-039 de 2024, f.j. 79 y 80; T-368 de 2023, f.j. 47-48; SU-245 de 2021, f.j. 274-277; C-463 de 2014, f.j. 1-2; y T-294 de 2014, f.j. 37-38.
[183] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-275 de 2019, f.j. 108.
[184] Ibid., f.j. 109.
[185] Cfr. Artículos 159 y 160 de la Ley 685 de 2001.
[186] El artículo 152 de la Ley 685 de 2001 la caracteriza de la siguiente forma: es ocasional y transitoria, a cielo abierto, realizada por los propietarios de la superficie, en cantidades pequeñas y a poca profundidad y por medios manuales. Solo puede destinarse al consumo de los propietarios de la superficie en obras y reparaciones de sus viviendas e instalaciones. Cualquier otra destinación industrial o comercial de los minerales extraídos está prohibida.
[187] El artículo 155 de la Ley 685 de 2001 define al barequeo como el lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas, y la recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios similares.
[188] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-275 de 2019, f.j. 109-110.
[189] El primer antecedente, en vigencia de la Constitución de 1991, fue la Ley 141 de 1994, que incluyó medidas para la legalización de pequeña minería. La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), creó áreas de reserva especial para comunidades en las que había minería tradicional[189], y adoptó medidas para la legalización de la minería de hecho. Para la titulación minera de pequeña escala, la Ley 1753 de 2015 estableció los subcontratos y la devolución de áreas para la formalización minera. Con la Ley 1955 de 2019 se intentó impulsar los procesos de formalización minera tradicional y de pequeña escala y, más recientemente, la Ley 2250 de 2022 creó un marco jurídico especial para la regularización de dichas actividades.
[190] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-275 de 2019, f.j. 109.
[191] Ibid. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-259 de 2016, f.j. 6.7.1.2.
[192] Es decir, la minería criminal, como una modalidad especialmente nociva de la ilegal.
[193] Ibid. Por la magnitud de este fenómeno, el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia constitucional reconocen la obligación de los Estados de promover la formalización minera. Cfr. Sentencias C-275 de 2019, f.j. 110; y C-259 de 2016, f.j. 6.7.1.2.
[194] Artículo 21.
[195] El Decreto 1666 de 2016 definió los criterios de clasificación. Para los proyectos en etapa de exploración o de construcción y montaje, se determina según el número de hectáreas (ha) otorgadas en el título minero: (i) pequeña, si es menor o igual a 150 ha; (ii) mediana, si es mayor a 150 ha, pero menor o igual a 5.000 ha; y (iii) grande, si es mayor a 5.000 ha, pero menor o igual a 10.000 ha. Para la etapa de explotación, se determina según el volumen de producción. Se establecen valores diferenciados según (i) el tipo de mineral (carbón, materiales de construcción, metálicos, no metálicos, metales preciosos (oro, plata y platino), o piedras preciosas y semipreciosas) y (ii) su forma de extracción (subterránea o a cielo abierto).
[196] Arenas y gravas de río destinadas a la industria de la construcción, arcillas, metales preciosos, o piedras preciosas y semipreciosas.
[197] “Artículo 2.2.5.1.5.3 del Decreto 1073 de 2015. El barequeo y la recolección de minerales de los desechos de explotaciones mineras se considera minería de subsistencia, a diferencia de las actividades subterráneas”.
[198] FINDETER (2023). Actualidad, oportunidades y regulaciones del sector minero en Colombia, p. 17. Disponible en: https://www.findeter.gov.co/system/files/internas/Sector-miner%C3%ADa-final.pdf .
[199] Cfr. Comunicado de prensa 101 del 28 de julio de 2022. Disponible en: https://www.contraloria.gov.co/es/w/un-85-por-ciento-del-oro-que-exporta-colombia-es-producto-de-la-miner%C3%ADa-ilegal-alerta-la-contralor%C3%ADa-al-rendir-cuentas-del-control-fiscal-sobre-medio-ambiente.
[200] UNODC. Colombia: explotación de oro de aluvión EVOA 2022, pág. 2. Disponible en: https://www.unodc.org/rocol/uploads/res/biblioteca/bibliotecadot_html/Resumen_Ejecutivo_EVOA_2022.pdf.
[201] Ibid., p. 3.
[202] Ibid.
[203] Ibid., pp. 6-7.
[204] Cfr. Ministerio de Minas y Energía (2023). Plan de Acción Nacional sobre mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia, pág. v. El chatarrero es la persona natural que se dedica a la actividad manual de recolección de mineral con contenido de metales preciosos presente en los desechos de las explotaciones mineras.
[205] Ibid., p. 16.
[206] Ibid.
[207] Comisión de la Verdad (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe final, pág. 374. Disponible en: https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/2022-.08/FINAL%20CEV_HALLAZGOS_DIGITAL_2022.pdf .
[208] Cfr. FINDETER (2023). Actualidad, oportunidades y regulaciones del sector minero en Colombia, pp. 17-18.
[209] Comisión de la Verdad (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe final, p. 103.
[210] Cfr. WWF y Gaia Amazonas (2019. El bioma amazónico frente a la contaminación por mercurio. Balance de flujos comerciales, ciencia y políticas en los países amazónicos, p. 3.
[211] Cfr. Ministerio de Minas y Energía y Agencia Nacional de Minería (2023). Plan Único de Legalización y Formalización Minera, pág. 27; A/HRC/51/35 (2022): Mercurio, extracción de oro en pequeña escala y derechos humanos, §11. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc5135-mercury-small-scale-gold-mining-and-human-rights-report-special; PNUMA. Evaluación Mundial de Mercurio 2018. Principales conclusiones, p. 3. Disponible en: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29830/GMAKF_SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
[212] Cfr. A/HRC/51/35 (2022): Mercurio, extracción de oro en pequeña escala y derechos humanos §11.
[213] Cfr. Sentencia C-275 de 2019, f.j. 67. Claudia Gafner Rojas (2017). La contaminación hídrica por mercurio y su manejo en el derecho colombiano. En: Tratado de Derecho de Aguas. Tomo I. Ed: Universidad Externado de Colombia, pág. 502; Gladys Inés Cardona, et al. Highly mercury‑resistant strains from different Colombian Amazon ecosystems affected by artisanal gold mining activities. Applied Microbiology and Biotechnology (2022) 106, p. 2276.
[214] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-275 de 2019, f.j. 65. Colombia no produce mercurio. El único yacimiento reciente de dicho material quedaba en Aranzazu, Caldas, y era de origen volcánico, pero fue clausurado en 1977 por alteraciones en la salud de los trabajadores.
[215] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-275 de 2019, f.j. 64; Claudia Gafner Rojas (2017). La contaminación hídrica por mercurio y su manejo en el derecho colombiano. En: Tratado de Derecho de Aguas. Tomo I. Ed: Universidad Externado de Colombia, p. 497; WWF y Gaia Amazonas (2019). El bioma amazónico frente a la contaminación por mercurio. Balance de flujos comerciales, ciencia y políticas en los países amazónicos, pp. 8, 74 y 93. Disponible en: https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/reporte_esp_1.pdf.
[216] Cfr. Ministerio de Minas y Energía y Agencia Nacional de Minería (2023). Plan Único de Legalización y Formalización Minera, pp. 16-17.
[217] Claudia Gafner Rojas (2017). La contaminación hídrica por mercurio y su manejo en el derecho colombiano. En: Tratado de Derecho de Aguas. Tomo I. Ed: Universidad Externado de Colombia, p. 497.
[218] Cfr. WWF y Gaia Amazonas (2019). El bioma amazónico frente a la contaminación por mercurio. Balance de flujos comerciales, ciencia y políticas en los países amazónicos, pp. 93 y 98.
[219] Claudia Gafner Rojas (2017). La contaminación hídrica por mercurio y su manejo en el derecho colombiano. En: Tratado de Derecho de Aguas. Tomo I. Ed: Universidad Externado de Colombia, p. 502.
[220] Cfr. Agencia Nacional de Minería. Resolución 40599 de 2015. Glosario Técnico Minero, p. 50.
[221] Ibid., p. 9.
[222] CDE. Minería de oro aluvial. Disponible en: https://www.cdegroup.com/es/aplicaciones/otras-aplicaciones/mineria-y-mineral-de-hierro/mineria-de-oro-aluvial#:~:text=La%20miner%C3%ADa%20de%20oro%20aluvial,comparado%20con%20la%20miner%C3%ADa%20subterr%C3%A1nea.
[223] También llamada concentración gravimétrica o cribado.
[224] Cfr. John Lawrence Mero, et al. Placer mining. En Encyclopaedia Britannica: https://www.britannica.com/technology/mining/Placer-mining.
[225] Cfr. WWF y Gaia Amazonas (2019). El bioma amazónico frente a la contaminación por mercurio. Balance de flujos comerciales, ciencia y políticas en los países amazónicos, p. 5.
[226] Cfr. Sentencia T-622 de 2016, f.j. 7.27; Claudia M. Rojas Q. y Carolina Montes C (2016). El uso de mercurio en la minería artesanal del oro en Colombia. En: Minería y desarrollo: medio ambiente y desarrollo sostenible en la actividad minera. Ed. Universidad Externado de Colombia, p. 42.
[227] Cfr. planetGOld. Soluciones técnicas. Reducir el uso de mercurio y mejorar la eficiencia con mejores prácticas y tecnologías. Disponible en: https://www.planetgold.org/es/technical-solutions; Ministerio de Minas y Energía (2023). Plan de Acción Nacional sobre mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia, pág. 2.; Claudia M. Rojas Q. y Carolina Montes C (2016). El uso de mercurio en la minería artesanal del oro en Colombia. En: Minería y desarrollo: medio ambiente y desarrollo sostenible en la actividad minera. Ed. Universidad Externado de Colombia, p. 48.
[228] Como aplastamiento y fresado mejorados, herramientas de concentración por gravedad, flotación y lixiviación química. Cfr. Ibid.
[229] Cfr. Sentencia C-275 de 2019, f.j. 68.
[230] Cfr. J.J. Langowski, et al. (2024). Chemical element. En Encyclopaedia Britannica. Disponible en: https://www.britannica.com/science/chemical-element.
[231]Cfr. Encyclopaedia Britannica (2024). Mercury. Disponible en: https://www.britannica.com/science/mercury-chemical-element; Claudia M. Rojas Q. y Carolina Montes C (2016). El uso de mercurio en la minería artesanal del oro en Colombia. En: Minería y desarrollo: medio ambiente y desarrollo sostenible en la actividad minera. Ed. Universidad Externado de Colombia, p. 43.
[232] Cfr. Sentencia C-275 de 2019; f.j. 59; OMS. El mercurio y la salud. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health; WWF y Gaia Amazonas (2019). El bioma amazónico frente a la contaminación por mercurio. Balance de flujos comerciales, ciencia y políticas en los países amazónicos, pág. 3. De acuerdo con la fuente, Para la OMS, el mercurio es uno de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública.
[233] Cuando se combina con carbono produce compuestos orgánicos como el metilmercurio. Normalmente se encuentra en compuestos y sales inorgánicas, y rara vez aparece puro, como metal líquido. Cfr. Marcela Núñez Avellaneda, et al. (2014). Un análisis descriptivo de la presencia de mercurio en agua, sedimento y peses de interés socioeconómico en la Amazonia colombiana. Revista Colombia Amazónica N° 7, p. 150; PNUMA (2005). Evaluación Mundial sobre el Mercurio, p. 31, §160
[234] Principalmente carbón.
[235] Cfr. Parques Nacionales Naturales, et al. (2018). Contenido de mercurio en comunidades étnicas de la subregión planicie en la Amazonía colombiana, pág. 10; PNUMA (2005). Evaluación Mundial sobre el Mercurio, p. 97, §420; WWF y Gaia Amazonas (2019). El bioma amazónico frente a la contaminación por mercurio. Balance de flujos comerciales, ciencia y políticas en los países amazónicos, p. 5.
[236] Cfr. Sentencia C-275 de 2019, f.j. 60; WWF y Gaia Amazonas (2019). El bioma amazónico frente a la contaminación por mercurio. Balance de flujos comerciales, ciencia y políticas en los países amazónicos, p. 3; Encyclopaedia Britannica (2024). Mercury. Disponible en: https://www.britannica.com/science/mercury-chemical-element; Cfr. Parques Nacionales Naturales, et al. (2018). Contenido de mercurio en comunidades étnicas de la subregión planicie en la Amazonía colombiana, p. 10. Disponible en: https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2019/07/CONTENIDO-DE-MERCURIO-EN-COMUNIDADES-AMAZONIA-COLOMBIANA-2018.pdf.
[237] PNUMA. Evaluación Mundial de Mercurio 2018. Principales conclusiones, pág. 5. Disponible en: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29830/GMAKF_SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
[238] Cfr. Sentencia T-622 de 2016, f.j. 7.25; Ministerio de Minas y Energía (2023). Plan de Acción Nacional sobre mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia, pp. 2 y 32.; PNUMA. Datos clave sobre la interrelación entre biodiversidad y contaminación por mercurio. Disponible en: https://minamataconvention.org/es/datos-clave-sobre-la-interrelacion-entre-biodiversidad-y-contaminacion-por-.mercurio#:~:text=La%20contaminaci%C3%B3n%20por%20mercurio%20puede,el%20declive%20de%20las%20poblaciones.
[239] Cfr. Sentencia T-622 de 2016, f.j. 7.31.
[240] Por ejemplo, (i) el Convenio de Ginebra sobre “Contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia” de 1979 y su Protocolo Aarhus de 1998; (ii) el Convenio de Basilea de 1989, sobre “el control de los movimientos transfronterizos de los desechos y su eliminación”; (iii) el Convenio sobre la Protección del Medio Marino del Nordeste Atlántico de 1992; (iv) el Convenio de Rotterdam de 1998, que regula el comercio internacional de ciertos plaguicidas y químicos peligrosos; (v) el Convenio de Helsinki de 1974, sobre “la protección del medio marino de la zona del Mar Báltico”; (vi) las Directrices de Dubai de 2006 sobre gestión internacional de productos químicos; y (vii) el Convenio de Minamata de 2013 sobre el mercurio.
[241] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-275 de 2019, f.j. 91.
[242] Ibid., f.j. 97.
[243] Ibid., f.j. 98.
[244] David Wirth y Noahm Sachs (2021). The Oxford Handbook of International Environmental Law. Oxford University Press. 2da Ed., pp. 588-599.
[245] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-275 de 2019, f.j. 101.
[246] Ibid., f.j. 137.
[247] Dado que la minería informal de oro es una de las principales causas de la contaminación con mercurio en el mundo, el Convenio introdujo el concepto de extracción de oro artesanal y en pequeña escala, y la definió como la llevada a cabo por mineros particulares o pequeñas empresas con una inversión de capital y una producción limitadas.
[248] Ibid., f.j. 128.
[249] Ibid., f.j. 114.
[250] Ibid., f.js. 116-117. Se permite para el mercurio que se utilice para investigaciones a nivel de laboratorio, el que se emplea como patrón de referencia, así como las cantidades naturalmente presentes en otros compuestos naturales, y en algunos productos con mercurio añadido: (a) los esenciales para usos militares y protección civil; (b) los que se usan para investigaciones y fines científicos; (c) los que resultan necesarios, al no haber ninguna alternativa disponible, para piezas de repuesto y aparatos eléctricos; (d) los utilizados en prácticas tradicionales o religiosas; y (e) las vacunas que contengan timerosal como conservante. Ibid., f.js. 118-119.
[251] Ibid., f.j. 151.
[252] Ibid., f.js. 128-132.
[253] Cfr. Ministerio de Minas y Energía. PAN: Un plan para combatir el uso de mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala. Disponible en: https://www.minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/pan-un-plan-para-combatir-el-uso-de-mercurio-en-la-miner%C3%ADa-artesanal-y-de-peque%C3%B1a-escala/#:~:text=El%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Nacional,reducir%20la%20exposici%C3%B3n%20humana%20y.
[254] Cfr. Sentencia C-275 de 2019, f.j. 81.
[255] Ibid., f.j. 87.
[256] Por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras disposiciones. Ver, también, Sentencia C-275 de 2019, f.j. 100.
[257] A cargo de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía, Salud y Protección Social, y Trabajo (art. 3, Ley 1658 de 2013).
[258] Liderado por los ministerios de Minas y Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (antes Colciencias). Su implementación en cada sector le corresponde al ministerio del ramo (art. 3, Ley 1658 de 2013).
[259] El Ministerio de Ambiente debía reglamentar un Registro de Usuarios de Mercurio, comenzando por el sector minero. Al Ministerio de Minas le corresponde diseñar estrategias, al igual que a cada ministerio del ramo en su sector (art. 4 de la Ley 1658 de 2013).
[260] En cabeza de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Salud y Protección Social; y la DIAN (art. 5, Ley 1658 de 2013).
[261] Los ministerios de Minas y Energía; Comercio Industria y Turismo; Tecnología e Innovación (antes Colciencias), con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las autoridades ambientales (art. 6, Ley 1658 de 2013).
[262] Le corresponde al Ministerio de Tecnología e Innovación (antes Colciencias) (art. 7, Ley 1658 de 2013).
[263] En el marco de sus competencias, por el SENA y los ministerios de Minas y Energía; Comercio Industria y Turismo; y Tecnología e Innovación (antes Colciencias) (art. 7, Ley 1658 de 2013).
[264] Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Minamata sobre el Mercurio”, hecho en Kumamoto (Japón) el 10 de octubre de 2013.
[265] Fue ratificado el 26 de agosto de 2019. Cfr. https://minamataconvention.org/en/parties/profiles
[266] Por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras disposiciones. Ver, también, Sentencia C-275 de 2019, f.j. 100.
[267] Fue firmado el 10 de octubre de 2023. Cfr. https://minamataconvention.org/en/parties/profiles
[268] Cfr. Sentencia T-622 de 2016, f.j. 7.32.
[269] Dio un plazo de 5 años para la erradicación del mercurio en la minería, que se venció en 2018, y de 10 años para los demás procesos industriales y productivos, que se cumplió en 2023.
[270] De la biodiversidad documentada para 2021, se registró que en el bioma amazónico se encuentran al menos 18% de las especies de plantas vasculares, el 14% de las aves, el 9 % de los mamíferos y el 8% de los anfibios encontrados en el trópico. Esto es así, porque el suelo tiene una poderosa influencia en la riqueza y composición de las especies. Informe de evaluación de Amazonía 2021. Traducido del inglés al español por iTranslate. United Nations Sustainable Development Solutions Network, New York, USA. Disponible en https://www.laamazoniaquequeremos.org/wp-content/uploads/2022/10/Chapter-4-ES-Stand-Alone-Bound-Oct-20.pdf.
[271] Tanto el Decreto 2811 de 1974 y el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 contienen disposiciones para la conservación, protección, regulación y manejo de las cuencas hídricas en el país. En particular, los artículos 312 del primer decreto y el artículo 2.2.3.1.1.3 del segundo, definen cuenca hidrográfica como el “área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo e intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar”.
[272] Opiac, The Nature Conservacy, Dejusticia, Ambiente y Sociedad, WWF, Gaia Amazonas y otros. (2022). Amazonia Viva y Estado Intercultural. Recuperado de https://www.ambienteysociedad.org.co/amazonia-viva-y-estado-intercultural/.
[273] Cepal, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales y Gordon and Betty Moore Foundation. (2013). Amazonía posible y sostenible. Recuperado de https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/amazonia_posible_y_sostenible.pdf.
[274] La Sala abordará a fondo los temas territoriales en el Libro Azul. En este libro la exposición se enfoca en los aspectos más relevantes en materia ambiental.
[275] Vichada, Meta, Cauca y Nariño.
[276] Cepal, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales y Gordon and Betty Moore Foundation. (2013). Amazonía posible y sostenible. Recuperado de https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/amazonia_posible_y_sostenible.pdf .
[277] Por ejemplo, identificó 225 especies de hormigas y 103 especies de termitas.
[278] Instituto Sinchi. (2022). Informe Anual de 2022. Recuperado de https://ierna.sinchi.org.co/informe/2022-00-introduccion/.
[279] Cepal, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales y Gordon and Betty Moore Foundation. (2013). Amazonía posible y sostenible. Recuperado de https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/amazonia_posible_y_sostenible.pdf.
[280] Esta reflexión, aunque presentada acá de manera muy esquemática, inspiró en su momento la decisión de la Corte Constitucional de proteger pueblos del Vaupés frente a negocios irregulares asociados al mercado de los bonos de carbono. Para conocer más, Sentencia T-248 de 2024.
[281] Sustainable Development Solutions Network and The Amazon We Want. (2021). Informe de evaluación de Amazonía 2021. Traducido del inglés al español por iTranslate. United Nations Sustainable Development Solutions Network, New York, USA. Disponible en https://www.laamazoniaquequeremos.org/wp-content/uploads/2022/10/Chapter-4-ES-Stand-Alone-Bound-Oct-20.pdf. Ver también Heinrich Boll. (2019). Amazonía Colombiana, dinámicas territoriales. Recuperado de https://co.boell.org/sites/default/files/2020-01/IDEAS%20VERDES%20web%20_1.pdf.
[282] Desde el transporte de sedimentos hasta la migración de peces, en sus períodos de sequías e inundaciones.
[283] Sustainable Development Solutions Network and The Amazon We Want. (2021). Informe de evaluación de Amazonía 2021. Traducido del inglés al español por iTranslate. United Nations Sustainable Development Solutions Network, New York, USA. Disponible en https://www.laamazoniaquequeremos.org/wp-content/uploads/2022/10/Chapter-4-ES-Stand-Alone-Bound-Oct-20.pdf.
[284] Cifuentes, A y Cote, M. (2022). Influencia de la deforestación y el cambio climático en la formación de los “ríos voladores de la Amazonía” y su impacto en la disponibilidad hídrica de Bogotá y la región circundante. Instituto Sinchi. Revista Colombia Amazónica No. 13.
[285] Cepal, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales y Gordon and Betty Moore Foundation. (2013). Amazonía posible y sostenible. Recuperado de https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/amazonia_posible_y_sostenible.pdf .
[286] Influencia de la deforestación y el cambio climático en la formación de los “ríos voladores de la Amazonía” y su impacto en la disponibilidad hídrica de Bogotá y la región circundante. Instituto Sinchi 2002. Revista Colombia Amazónica n.º 13.
[287] Influencia de la deforestación y el cambio climático en la formación de los “ríos voladores de la Amazonía” y su impacto en la disponibilidad hídrica de Bogotá y la región circundante. Instituto Sinchi 2002. Revista Colombia Amazónica n.º 13.
[288] Influencia de la deforestación y el cambio climático en la formación de los “ríos voladores de la Amazonía” y su impacto en la disponibilidad hídrica de Bogotá y la región circundante. Instituto Sinchi 2002. Revista Colombia Amazónica n.° 13.
[289] Heinrich Boll. (2019). Amazonía Colombiana, dinámicas territoriales. Recuperado de https://co.boell.org/sites/default/files/2020-01/IDEAS%20VERDES%20web%20_1.pdf.
[290] Cepal, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales y Gordon and Betty Moore Foundation. (2013). Amazonía posible y sostenible. Recuperado de https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/amazonia_posible_y_sostenible.pdf.
[291] A modo de ejemplo, se pone de presente que impactos negativos en la regulación del proceso hídrico del bosque tropical húmedo de la Amazonía en Colombia pueden reducir las precipitaciones que alimentan los páramos de Chingaza y Sumapaz, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua de Bogotá. Cfr. Revista Colombia Amazónica n.° 13.
[292] Opiac, The Nature Conservacy, Dejusticia, Ambiente y Sociedad, WWF, Gaia Amazonas y otros. (2022). Amazonia Viva y Estado Intercultural. Recuperado de https://www.ambienteysociedad.org.co/amazonia-viva-y-estado-intercultural/.
[293] La exposición que se hace en este capítulo no pretende ser exhaustiva, sino brindar un contexto suficiente para el análisis de los hechos denunciados en la acción de tutela.
[294] Cfr. A/HRC/51/35 (2022): Mercurio, extracción de oro en pequeña escala y derechos humanos, §§11 y 56.
[295] Gaia representa intereses de los accionantes, y así lo reconoce este Tribunal. Su intervención no tiene el alcance de los conceptos de los expertos, sino que refleja de manera directa la posición de los accionantes, sin embargo, tal como se hará en otros momentos del análisis sus argumentos serán tomados en cuenta a partir de la triangulación con la demás información recibida en el expediente. En especial, en temas científicos, se considerará relevante si confirma o profundiza en torno a aspectos fácticos ampliamente documentados.
[296] Siendo la primera la del período colonial.
[297] Cfr. WWF y Gaia Amazonas (2019). El bioma amazónico frente a la contaminación por mercurio. Balance de flujos comerciales, ciencia y políticas en los países amazónicos, p. 18.
[298] Llanos de Casanare, Meta y Orinoco.
[299] Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés.
[300] Cfr. SINCHI (2019). Minería. Impactos Sociales en la Amazonía, pp. 93-94.
[301] Antioquia, Bolívar, Cauca y Chocó.
[302] Cfr. WWF y Gaia Amazonas (2019). El bioma amazónico frente a la contaminación por mercurio. Balance de flujos comerciales, ciencia y políticas en los países amazónicos, p. 19.
[303] Ibid., p. 20.
[304] Cfr. SINCHI (2019). Minería. Impactos Sociales en la Amazonía, p. 95.
[305] “La minería de aluvión en el Río Caquetá afecta, principalmente, territorios de resguardos indígenas en los departamentos de Amazonas y Caquetá y, en menor grado, a población no reconocía como étnica en la parte más occidental del río en los departamentos de Caquetá y Putumayo”. Ibid., p. 95.
[306] Ibid., pp. 95 y 99.
[307] Ibid., §§56, 118-121.
[308] La relación entre EVOA (extracción de oro por aluvión) y figuras de ley muestra que el 73 % corresponde a explotación ilícita (69.123 ha), el 21 % cuenta con permisos técnicos y/o ambientales y el 6 % se encuentra en la categoría en tránsito a la legalidad. Llama la atención que en el Valle del Cauca y Guainía más del 95 % (consolidado departamental) de las EVOA detectadas se encuentran en la categoría de explotación ilícita y coinciden con zonas excluibles de la minería, territorios de protección y conservación del patrimonio natural. (https://www.unodc.org/documents/colombia/2023/noviembre-11/Resumen_Ejecutivo_EVOA_2022.pdf).
[309] Cfr. Resolución 1006 del 30 de noviembre de 2023 de la Agencia Nacional de Minería. La Ley 1450 de 2011 facultó a la ANM para determinar los minerales de interés estratégico, respecto de los cuales podía delimitar áreas especiales en zonas libres, para el otorgamiento de concesiones mineras mediante procesos de selección objetiva. La ANM lo consideró de interés estratégico desde 2012.
[310] ANM. Material estadístico: oro (2023), p. 4. Disponible en: https://mineriaencolombia.anm.gov.co/sites/default/files/2023-06/Ficha%20oro%2006%202023.pdf.
[311] UPME. Boletín estadístico informativo. Op. cit., p. 3. El más exportado fue el carbón, con el 61,72% del valor total del sector minero.
[312] ACM. Minería en Cifras. Op. cit., p. 28.
[313] UPME. Estudio sobre las dinámicas, ofertas, demanda e intermediación de oro. Op. cit., p. 53
[314] Ibid., p. 65
[315] ANM. Material estadístico: oro. Op. cit., p. 4.
[316] Ibid., p. 1.
[317] UPME. Estudio sobre las dinámicas, ofertas, demanda e intermediación de oro. Op. cit., p. 13.
[318] Ibid., p. 33. De acuerdo con Indepaz, por lo menos el 82% de la producción nacional de oro se concentra en Antioquia, Córdoba y Chocó. Cfr. Aparatos organizados del poder en la economía del oro (2022), pág. 22. Disponible en: https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/02/Informe-ORO-Boll-2023.pdf.
[319] UPME. Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO). Oro. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/oro.aspx.
[320] Ibid.
[321] ANM. Material estadístico: oro. Op. cit., p. 1.
[322] Ibid.
[323] La ANM resalta que, a julio de 2024, tras revisar sus bases de datos, el único título minero que se traslapaba con el macroterritorio fue declarado nulo por el Consejo de Estado en marzo de 2023 por objeto ilícito. Ver expediente digital, archive “1- Rta Yurupari 15-07-2024 firmado OAJ ANM 15072024” p. 1. Ver también UPME. Estudio sobre las dinámicas, ofertas, demanda e intermediación de oro. Op. cit., pp. 25-26.
[324] El 85% de la extracción de oro de aluvión en Colombia se concentra en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Chocó, en 101 municipios[324]. Sin embargo, en 10 de ellos se concentra el 56% de esta actividad: Nechí, el Bagre, Zaragoza, El Cantón de San Pablo, Novita, Cáceres, Istmina, Río Quito, Unión Panamericana y Ayapel. El 70% de la actividad minera en estos municipios se categoriza como ilícita.
Ibid., p. 44. Para 2021, el barequeo produjo aproximadamente 27 toneladas, y 20,7 en 2022.
[325] En su respuesta al Auto del 5 de julio de 2024, la Agencia Nacional de Minería informó que a la fecha existían 11 propuestas de contrato de concesión vigentes y en trámite. 1 de ellas estaba en la etapa de evaluación jurídica para expedición del auto de requerimiento, 1 estaba dentro de los términos del requerimiento para aportar la constancia de radicación o el certificado ambiental (Decreto 107 de 2023), y 6 con decisión de fondo y en trámite de notificación. En 3 casos el trámite estaba detenido por aportar constancia de radicación en la plataforma Vital. Ver expediente digital, archivo “1- Rta Yurupari 15-07-2024 firmado OAJ ANM 15072024”, pág. 13. La Agencia Nacional de Minería también aportó una tabla de Excel con el detalle de los trámites de licenciamiento en curso. 5 son para minería mediana, los otros 6 para grande y todas involucran la extracción de oro. Así mismo, todas las licencias tienen lugar el Vaupés, en el corregimiento departamental de Pacoa, y una de ellas también se extiende al departamento del Amazonas. Ver expediente digital, archivo ““Anexo 8. Corte RT-0194-24 - LISTA SOLICITUDES VS MACROTERRITORIO - JAGUARES YURUPARÍ (1)”.
[326] Expediente digital, archivo “Copia de RT-0355-21- LISTA TITULOS MINEROS - REGION DE LA AMAZONIA - MAYO-12-2021”. Las autoridades indígenas accionantes también manifestaron que, tras cruzar la información del catastro minero con el área comprendida por el macroterritorio, se evidenciaba la presencia de títulos mineros y solicitudes en trámite. Ver expediente digital, archivo “6. Respuesta al traslado de pruebas - Tutela Hg (1)”, pp. 2-3.
[327] Mediante la Resolución 004 del 5 de marzo de 1996 se reconoció 693.178,6 ha. para los pueblos Macuna, Barasano, Bara, Eduria, Tatuyo y Tukuya a través de ACAIPI; Resolución 106 del 15 de septiembre de 2000 se reconoció 1.378.003,3 ha. para los pueblos Yucuna, Matapi y Tanimuka a través de ACIMA; Resolución 135 del 11 de octubre de 2002 se reconoció 497.365,4 ha. a los pueblos Cabiyari, Letuama, Macuna, Tanimuca, Barasano y Yuhup a través de ACIYA; Resolución 007 del 3 de febrero de 2005 se reconoció 152.816 ha. a los pueblos Tuyuca, Bara y Tujupda a través de AATIZOT; y Resolución 009 del 8 de febrero de 2011 se reconoció 568.430 ha. a los pueblos Yuhup, Macuna, Barasano y Yauna a través de ACIYAVA. Archivo digital “1. Tutela ACIYA y otros contra el Presidente de la Republica y otros.pdf”, pp. 6-7.
[328] Ibid., p. 40. Es una cuestión que se busca atender en la primera de las líneas estratégicas del Plan de Acción Nacional sobre mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia (ver p. 53).
[329] Cfr. WWF y Gaia Amazonas (2019). El bioma amazónico frente a la contaminación por mercurio. Balance de flujos comerciales, ciencia y políticas en los países amazónicos, p. 58.
[330] Cfr. Ministerio de Minas y Energía (2023). Plan de Acción Nacional sobre mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia, p. 13.
[331] Cfr. WWF y Gaia Amazonas (2019). El bioma amazónico frente a la contaminación por mercurio. Balance de flujos comerciales, ciencia y políticas en los países amazónicos, p. 19.
[332] Cfr. SINCHI. Informe 2022. 5. Estrategias de remediación y monitoreo de la contaminación de ambientes en la Amazonia colombiana. Disponible en: https://ierna.sinchi.org.co/informe/5-estrategias-de-remediacion-y-monitoreo-de-la-contaminacion-de-ambientes-en-la-amazonia-colombiana-2022/.
[333] Dentro de estos, el Sinchi informa que durante los últimos años ha realizado estudios para: (i) estudiar y analizar el comportamiento de metales pesados en ambientes naturales; (ii) evaluar metodologías para remediación de contaminantes combinados (metales y/o hidrocarburos) con bacterias y/o consorcios microbianos; (iii) evaluar el efecto de contaminantes ambientales en las comunidades biológicas de micorrizas y edafofauna; y (vi) evaluar la presencia de altas concentraciones metales pesados en especies de interés y su relación con el estado de micorrización.
[334] Cfr. WWF y Gaia Amazonas (2019). El bioma amazónico frente a la contaminación por mercurio. Balance de flujos comerciales, ciencia y políticas en los países amazónicos.
[335] Cfr. Parques Nacionales Naturales, et al. (2018). Contenido de mercurio en comunidades étnicas de la subregión planicie en la Amazonía colombiana, pág. 11; Gladys Inés Cardona, et al. Highly mercury‑resistant strains from different Colombian Amazon ecosystems affected by artisanal gold mining activities. Applied Microbiology and Biotechnology (2022) 106, p. 2276.
[336] “154. Dicho lo anterior, y en consideración a los alegatos de las partes, la principal controversia del caso consiste en determinar si el Estado es responsable por la violación a los derechos humanos de las presuntas víctimas ante los posibles daños producidos por las actividades minero-metalúrgicas realizadas en el [complejo minero La Oroya] CMLO. De esta forma, corresponde establecer si las actividades en el CMLO efectivamente produjeron niveles de contaminación que constituían un riesgo significativo para el medio ambiente y para la salud, integridad personal y vida de las presuntas víctimas. En este punto, el Tribunal considera pertinente recordar que en el presente caso los alegatos sobre la responsabilidad del Estado presentados por la Comisión y por los representantes se refieren a dos situaciones distintas: a) la responsabilidad estatal por las afectaciones a los derechos humanos de los habitantes de La Oroya cuando el CMLO era operado por la empresa Centromin, esto es por una empresa estatal, y b) la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de La Oroya mientras el CMLO era operado por un particular, esto es la empresa Doe Run. 155. En relación con el primer supuesto, la Corte recuerda que el deber de respetar los derechos, contenido en el artículo 1.1 de la Convención, establece límites a la acción del Estado que derivan de las obligaciones internacionales establecidas en la Convención. En esa medida, cuando la vulneración a derechos humanos es consecuencia de la actuación de una empresa estatal, el Estado estaría incumpliendo sus obligaciones de respeto debido a que el ilícito internacional es directamente atribuible a un agente estatal”.
[337] “156. Por otra parte, en relación con el segundo supuesto, la Corte recuerda que, de conformidad con el mismo artículo 1.1 de la Convención, en virtud del deber de garantizar los derechos, que incluye el deber de prevenir su vulneración, los Estados están obligados a regular, supervisar y fiscalizar la práctica de actividades peligrosas de empresas privadas que impliquen riesgos significativos a los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana y otros tratados sobre los que ejerce su competencia. Ahora bien, la Corte destaca que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implican una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo”.
[338] “167. En este punto, la Corte considera pertinente recordar que, de acuerdo con la Opinión Consultiva 23/17: “[e]l nivel de intensidad necesario en la supervisión y fiscalización dependerá del nivel de riesgo que entrañe la actividad o conducta”. Además, recuerda que la debida diligencia en materia de derechos humanos debe incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, cuya magnitud y complejidad variarán en función del tamaño de la empresa, así como su sector industrial, contexto operacional, forma de propiedad y estructura y la gravedad de sus consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Lo anterior, pues parte de la obligación de prevención de daños ambientales consiste en vigilar el cumplimiento y la implementación efectivos de la legislación u normas relativas a la protección del medio ambiente. Asimismo, la Corte recuerda que, conforme a dicho deber de prevención, los Estados tienen la obligación hacer cumplir las leyes que tienen por objeto o por efecto hacer respetar los derechos humanos a las empresas, incluyendo al medio ambiente sano”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso La Oroya contra el Perú.
[339] La tabla se basa principalmente en la información obtenida en: Instituto Nacional de Salud del Perú. Tecnologías para la recuperación de agua contaminada con metales pesados: plomo, cadmio, mercurio y arsénico. Boletín tecnológico n.° 3 – 2019, pp. 5 y 28-33. También se tuvo en consideración: Gladys Inés Cardona, et al. Highly mercury‑resistant strains from different Colombian Amazon ecosystems affected by artisanal gold mining activities. En Applied Microbiology and Biotechnology (2022) 106; María C. Domínguez, et al. Fitorremediación de mercurio presente en aguas residuales provenientes de la industria minera. En UGCiencia (2016) 22; SINCHI. Informe 2022. 5. Estrategias de remediación y monitoreo de la contaminación de ambientes en la Amazonia colombiana. Disponible en: https://ierna.sinchi.org.co/informe/5-estrategias-de-remediacion-y-monitoreo-de-la-contaminacion-de-ambientes-en-la-amazonia-colombiana-2022/.
[340] Como arsénico, cobre, plomo, zinc, cromo, cadmio, plutonio y uranio.
[341] La precipitación es un proceso en el que se forma un sólido que no se disuelve en el agua (precipitado) a partir de una solución líquida.
[342] Pérdida de electrones.
[343] Ganancia de electrones.
[344] La disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, en las que las partículas de la sustancia que se disuelve (el soluto) se distribuyen uniformemente dentro de la sustancia que disuelve el soluto (el solvente).
[345] Los iones son partículas cargadas eléctricamente, que se forman cuando una molécula gana o pierde electrones.
[346] Es decir, que permite el paso de ciertas moléculas o iones, pero no de otras.
[347] Por ejemplo, sustancias contaminantes como nitrato, flúor, sulfato y arsénico.
[348] Tomado de: Fluence Corporation. ¿Qué es el Intercambio Iónico? Disponible en: https://www.fluencecorp.com/es/que-es-el-intercambio-ionico/.
[349] Es decir, una sustancia que tiene la capacidad de atraer y retener en su superficie moléculas o iones de otro cuerpo.
[350] Sobre este último aspecto volverá la Sala Tercera de Revisión más adelante, en el libro azul, en tanto la vocación del suelo y el agua del macroterritorio de la Gente con Afinidad del Yuruparí es un asunto relacionado con la gestión territorial.
[351] Como se ha explicado, en su respuesta al Auto del 5 de julio de 2024, la Agencia Nacional de Minería informó que a la fecha existían 11 propuestas de contrato de concesión vigentes y en trámite. 1 de ellas estaba en la etapa de evaluación jurídica para expedición del auto de requerimiento, 1 estaba dentro de los términos del requerimiento para aportar la constancia de radicación o el certificado ambiental (Decreto 107 de 2023), y 6 con decisión de fondo y en trámite de notificación. En 3 casos el trámite estaba detenido por aportar constancia de radicación en la plataforma Vital. Ver expediente digital, archivo “1- Rta Yurupari 15-07-2024 firmado OAJ ANM 15072024”, pág. 13. La Agencia Nacional de Minería también aportó una tabla de Excel con el detalle de los trámites de licenciamiento en curso. 5 son para minería mediana, los otros 6 para grande y todas involucran la extracción de oro. Así mismo, todas las licencias tienen lugar el Vaupés, en el corregimiento departamental de Pacoa, y una de ellas también se extiende al departamento del Amazonas. Ver expediente digital, archivo ““Anexo 8. Corte RT-0194-24 - LISTA SOLICITUDES VS MACROTERRITORIO - JAGUARES YURUPARÍ (1)”.
[352] La Sala Tercera de Revisión precisa que a lo largo de este libro ha quedado claro el riesgo en el que se encuentra la identidad y pervivencia de la Gente de Afinidad del Yuruparí. Esta situación, por supuesto, obedece al impacto que la minería ha tenido sobre el territorio, la población, las fuentes de agua, los alimentos, entre otros bienes. Tal como se precisará con claridad en el libro azul, este impacto se maximiza cuando el Estado no ha garantizado la gestión de los pueblos étnicos en dichos territorios, sin embargo, desde ahora y en tanto se están considerando las decisiones declarativas de esta providencia, se incluirán los aspectos relacionados con el territorio y macroterritorio.
[353] El Camino a Gobernar Nuestros Territorio. Publicación Fundación Gaia y pueblos accionantes. Este hecho histórico se encuentra también en muchos medios abiertos, ver, por ejemplo, https://www.swissinfo.ch/spa/el-gobierno-colombiano-hace-justicia-a-las-comunidades-ind%C3%ADgenas-de-la-amazon%C3%ADa/76314277 (Abril de 2024).
https://www.opiac.org.co/2020/10/06/hoy-se-conmemoran-32-anos-de-la-entrega-formal-del-resguardo-gran-predio-putumayo/ (Octubre de 2020).
[354] https://ich.unesco.org/es/RL/los-conocimientos-tradicionales-de-los-chamanes-jaguares-de-yurupari-00574
[355] El Yuruparí es, entre muchas otras cosas, un elemento sagrado y un ritual. Según el libro hee yaia godo bakari (el territorio de los jaguares del yuruparí). Hee (Yurupari): el instrumento sagrado más importante y antiguo de los diferentes grupos étnicos del río Pirá. Con su uso los kubua deben arreglar y completar la acción creadora de los Ayawa. De acuerdo con los mitos, estos fueron entregados desde el origen a cada grupo étnico, para hacer posible la organización del territorio.
[356] Traducido por Fabio Valencia. Representante legal del Territorio Indígena Pirá Paraná, Pueblo Macuna, Comunidad Santa Isabel.
[357] Traducido por Fabio Valencia. Representante legal del Territorio Indígena Pirá Paraná, Pueblo Macuna, Comunidad Santa Isabel
[358] Traducido por Fabio Valencia. Representante legal del Territorio Indígena Pirá Paraná, Pueblo Macuna, Comunidad Santa Isabel.
[359] Glosario, Hee Yaia Godo Bakari: “Rodo: puede entenderse como tiempo, estaciones o épocas del año. Tiene muchos significados y los significados se ven reflejados en la manifestación de la naturaleza alrededor de los ríos, selvas, en los animales y en las personas”.
[360] https://www.mincultura.gov.co/direcciones/patrimonio-y-memoria/Documents/04-jaguares-de-yurupari.pdf
[361] https://www.mincultura.gov.co/direcciones/patrimonio-y-memoria/Documents/04-jaguares-de-yurupari.pdf; libo Hee yaia godo-bakari, publicación colaborativa de Los Jaguares del Yuruparí con la Fundacíon Gaia. p. 221.
[362] Resaltó que, según los datos obtenidos mediante auto censo por parte del Ministerio de Interior, todos los habitantes de dicha región se auto reconocen como indígenas.
[363] En dicho informe se resaltan las metas del plan de desarrollo departamental, la conformación de la Secretaría, el funcionamiento de la mesa consultiva del Vaupés, los acercamientos a las Juntas de Acción Comunal, los procesos de atención y acompañamiento a la población indígena de dicho Departamento, el acompañamiento a procesos autónomos de las comunidades indígenas (caracterización, Justicia Especial Indígena, Capacitaciones y planes de vida), y la coordinación interinstitucional con la Gobernación, IDDER, la contraloría el Ministerio de Interior. También se indica que está pendiente la caracterización y el levantamiento de información para continuar con el establecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena.
[364] Documento digital “1.CONTESTACION CORTE CONSTITUCIONAL - FABIO VALENCIA.pdf”.
[365] Resoluciones 2430 del 9 de abril de 2018 y 0339 del 22 de noviembre de 2022.
[366] La UNP encontró dificultades en la concertación de medidas con otras entidades, la disposición de los municipios para estos propósitos, y el incumplimiento de funciones por parte de alcaldías y gobernaciones de los municipios afectados.
[367] Nota expositiva: Estas afirmaciones hacen parte también del estudio de la Sala en el libro verde, pues hablan tanto del ambiente como de la seguridad de los líderes.
[368] Cfr. Amazon Conservation Team. Documento digital “ACTCOL_Carta de remisión_262.pdf”, presentado el 21 de mayo de 2021; Semillero de investigación en estudios sobre minería de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Documento digital “Coadyuvancia semillero UdeA en T-7.983.171.pdf”, presentado el 25 de mayo de 2021; Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA) de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. Documento digital “Intervención Director del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales.docx”, presentado el 6 de julio de 2021.
[369] Cfr. Fundación Gaia Amazonas. Documento digital “Expediente T-7.983.171 _ Respuestas Corte Constitucional.pdf”, presentado el 7 de julio de 2023.
[370] Cfr. OPIAC. Documento digital “patrimonio jaguares.pdf”, presentado el 24 de mayo de 2021; y Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Documento digital “Coadyuvancia Jaguares del Yurupari Expediente T-7983171.pdf”, presentado el 25 de mayo de 2021.
[371] https://www.oas.org/es/sadye/documentos/DADPI.pdf. Aprendiendo y enseñando sobre nuestros derechos. Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. OEA, autora, Shirley Jacanomijoy Jacanamijoy.
[372] Los derechos de los pueblos indígenas. James Anaya. Ed. Trotta, 1998. Esta historia también ha sido contada por la Corte Constitucional, en decisiones como la Sentencia SU-245 de 2021.
[373] La Sentencia SU-245 de 2021, sobre el derecho fundamental a la etnoeducación refleja, de manera más amplia, este recorrido histórico.
[374] Este instrumento, además de ser el convenio más importante en el plano internacional, es parte del bloque de constitucionalidad, en virtud de la cláusula de remisión normativa contenida en el artículo 93, numeral 1º de la Constitución Política.
[375] La Declaración de Naciones Unidas profundiza en torno al contenido de los derechos ya reconocidos en el Convenio 169 de 1989 y, en el caso colombiano, en la Constitución Política de 1991. La Corte Constitucional ha sentenciado que, al ser un documento que recoge y profundiza los contenidos del bloque es también aplicable de manera directa en el país. Ver, en especial, las sentencias T-376 de 2012, sobre la comunidad negra de LA Boquilla, en Cartagena; y la C-389 de 2016, acerca de la minería y sus tensiones con el ambiente y los derechos de los pueblos étnicos.
[376] Convenio 169 de 1989 –“Parte I. Política General. Artículo 1.1. El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; || b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. || 2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. || 3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional”.
“Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas - SECCIÓN PRIMERA: Pueblos Indígenas. Ámbito de aplicación y alcances Artículo I. 1. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se aplica a los pueblos indígenas de las Américas. 2. La autoidentificación como pueblos indígenas será un criterio fundamental para determinar a quienes se aplica la presente Declaración. Los Estados respetarán el derecho a dicha autoidentificación como indígena en forma individual o colectiva, conforme a las prácticas e instituciones propias de cada pueblo indígena”. Sobre este punto, ha dicho la Corte: Cabe recordar el contenido del artículo 1.2 del Convenio 169 de la OIT, en virtud del cual “[l]a conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”.
[377] Corte Constitucional, Sentencia SU-217 de 2017.
[378] En la Sentencia C-169 de 2001, la Corte Constitucional consideró que el Convenio 169 de 1989 es aplicable tanto a los pueblos indígenas como al pueblo y las comunidades afrocolombianas, pues ambas comparten la reivindicación de una identidad étnica propia, y ambas han sufrido patrones históricos de discriminación.
[379] Ver, Sentencia SU-217 de 2017.
[380] A manera ilustrativa, este Tribunal se ha referido a la existencia de procesos de recuperación o reconstrucción de la identidad étnica. Esto ha sucedido, por ejemplo, en torno al pueblo neomuisca, de Tunja; al pueblo Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se creyó exterminado por los distintos actores del conflicto armado interno y que, desde 1993, resurgió en los congresos nacionales de los pueblos hasta alcanzar un lugar muy notable en el movimiento nacional; o al pueblo Zenú, cuyo territorio ancestral fue desintegrado una y otra vez durante el siglo pasado, y una y otra vez ha iniciado procesos para alcanzar su reintegración (ver, sentencias T-792 de 2012, T-903 de 2009, T-376 de 2012, T-294 de 2014). Además, la Corte ha definido algunos criterios para el estudio de este tipo de casos, donde se problematiza la identidad o se considera que la cultura habita una frontera y surgen denuncias sobre un posible aprovechamiento del derecho por parte de quienes no son, en realidad, los titulares de la identidad étnica y cultural. L. En el ámbito probatorio, la Sala Novena sostuvo que resulta necesario considerar los elementos objetivos y subjetivo bajo el “principio de buena fe, el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, el derecho al debido proceso y la consideración de los pueblos indígenas como sujetos de especial protección” constitucional (sentencias T-792 de 2012 y SU-217 de 2017).
Desde otra faceta de la identidad, en la Sentencia T-276 de 2022, la Sala Primera de Revisión conoció una reivindicación distinta, por parte de los pueblos afrocolombianos. En una acción de tutela presentada por distintas organizaciones defensoras de derechos de las personas, comunidades negras y pueblos afrocolombianos, se denunció la existencia de problemas en el censo nacional en relación con la pregunta sobre la pertenencia a los pueblos y comunidades negras o afrocolombianas, que condujo a un subregistro alarmante de los sujetos que se auto reconocen como negros, afrocolombianos, palenqueros o raizales. La solución propuesta por los accionantes, y actualmente en discusión entre el movimiento afrocolombiano nacional y el Departamento Nacional de Estadística (DANE) fue la de incorporar herramientas de heterorreconocimiento. De conformidad con este enfoque, si bien el autorreconocimiento es un elemento imprescindible al hablar de la identidad étnica, lo cierto es que la discriminación racial se produce, de forma predominante, a partir de las características fenotípicas de un sujeto, por parte de otro, que no las comparte. La Sala Primera de Revisión sostuvo que esta es una discusión que debe ser objeto de un proceso deliberativo y participativo a través de la consulta previa con los pueblos y comunidades interesados, razón por la cual el remedio adoptado siguió esa dirección, con miras a que el próximo censo no termine con la desaparición de la población negra, desde la excusa de una disminución del auto reconocimiento, tal y como lo argumentó el DANE en aquella ocasión.
[381] Corte Constitucional, Sentencia C-030 de 2008.
[382] Corte Constitucional, Sentencia C-1051 de 2012.
[383] Su fundamento constitucional se halla en el artículo 63 de la Constitución, así como en los artículos 13, 14, 15, 16, 17 18 y 19 del Convenio 169 de la OIT –parte del bloque de constitucionalidad-, y el artículo 21 de la de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el derecho a la propiedad privada. Corte Constitucional, Sentencia C-371 de 2014.
[384] En este sentido ver, por ejemplo, la Sentencia T-188 de 1993.
[385] Corte Constitucional, sentencias T-005 de 2016, T-380 de 1993 y T-525 de 1998.
[386] Como se explicó en la sentencia T-005 de 2016 “el territorio indígena está asociado a una noción de ancestralidad y no al reconocimiento estatal a través de los títulos de dominio, ya que para los pueblos étnicos la tierra significa el espacio donde desarrollan su identidad cultural”. Además, la idea de la ancestralidad como “título” de propiedad desarrollada en la Sentencia T-235 de 2011 fue reiterada en los fallos T-282 y T-698 del mismo año.
Ver, en el mismo sentido, las sentencias T-661 de 2015; T-849 y T-461 de 2014; T-693 de 2011, T-955 de 2003 y T-380 de 1993.
[387] Reiterando la decisión T-693 de 2011, la Corte señaló que, en concordancia con los artículos 13 y 14.1 del Convenio 169.
[388] En su artículo 10º prohíbe el traslado de sus tierras o desplazamiento, sin consentimiento previo, libre e informado, el derecho a mantener y fortalecer su relación espiritual con sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos; en el 26 habla del derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y los recursos que poseen; en el artículo 27, al reconocimiento y adjudicación de sus tierras y territorios por parte de los Estados; en el 28, a la reparación, la restitución o la compensación (cuando las anteriores sean imposibles) de las tierras despojadas; a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos.
[389] Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Sentencia de 31 de agosto de 2001. (Fondo, Reparaciones y Costas); En similar sentido se ha pronunciado en los casos de la comunidad indígena Yakie Axa Vs. Paraguay, en el que llamó la atención sobre la forma en que el despojo del territorio amenaza directamente la identidad étnica, en tanto la cultura del pueblo indígena se construye alrededor del mismo; y cómo ese fenómeno pone en peligro la supervivencia del grupo indígena, en tanto sus formas de vida y producción están afianzadas en el ámbito cultural que surge del territorio colectivo o el resguardo; Sawhoyamaxa Vs. Paraguay”, en el que relató el derecho a que las comunidades indígenas obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro; en el caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam? en el cual afirmó que los miembros del pueblo N’djuka eran “los dueños legítimos de sus tierras tradicionales” aunque no tenían la posesión de las mismas, porque salieron de ellas a consecuencia de los actos de violencia que se produjo en su contra”; en Saramaka y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Ver también la sentencia Lhaka Honat vs Argentina de 2020. Fue la última sentencia en la que la Corte avanzó en una línea garantista del territorio, y vincula su protección con los temas del agua y de la alimentación. No he seguido mucho la jurisprudencia de la Corte IDH desde entonces, pero entiendo que las últimas decisiones en materia étnica marcan un retroceso de lo alcanzado en Lhaka Honat.
[391] Corte Constitucional, Sentencia C-015 de 2023.
[392] Corte Constitucional, Sentencia C-937 de 2010.
[393] Esta distribución obedece al criterio según el cual “para los asuntos de interés meramente local o regional, deben preservarse las competencias de los órganos territoriales correspondientes, al paso que cuando se trascienda ese ámbito, corresponde a la ley regular la materia”. Sentencia C-149 de 2010.
[394] Ver las sentencias T-254 de 1994 y T-634 de 1999. Más recientemente y en el mismo sentido, ver la Sentencia C-054 de 2023.
[395] Corte Constitucional, Sentencia C-380 de 2019.
[396] Corte Constitucional, Sentencia C-054 de 2023.
[397] Para la Corte Constitucional, la centralización política se traduce “entre otros elementos, en (i) la subordinación del ejercicio de las competencias territoriales a la ley, (ii) la asignación de competencias a la Nación para la definición de políticas que tengan aplicación en todo el territorio nacional, (iii) la posibilidad de intervenciones excepcionales en asuntos que ordinariamente son del resorte de las entidades territoriales –cuando las circunstancias así lo ameritan o exista un interés nacional de relevancia superior–, y (iv) en una administración de justicia común”. Ibidem.
[398] Corte Constitucional, Sentencia C-216-de 1994.
[399] Corte Constitucional, Sentencia C-216 de 1994, reiterada, entre otras, en la Sentencia C-937 de 2010.
[400] Corte Constitucional, Sentencia C-937 de 2010, que cita, por su parte, a la Sentencia C-219 de 1997.
[401] Corte Constitucional, Sentencia C-1258 de 2001.
[402] Ley 1454 de 2011, “por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”.
[403] Acto legislativo 01 de 2001.
[404] Corte Constitucional, Sentencia T-254 de 1994, reiterada en la Sentencia T-634 de 1999.
[405] Ver la Sentencia C-047 de 2022.
[406] Conforme a lo sostenido en la Sentencia C-478 de 1992, la Constitución de 1886 adoptó un “esquema con centralización política y descentralización administrativa”, esta última, sin embargo, como “una mera técnica de administrar”, dado que la concepción unitarista fue la que imperó.
[407] Propuesta Indígena de Reforma Constitucional. Lorenzo Muelas Hurtado. 7 de marzo de 1991.
[408] Como antecedente relevante, la Ley 90 de 1859 del Estado del Cauca prohibía de manera categórica la venta de tierras indígenas (en su artículo 11 que, por cierto, fue declarado inconstitucional en su época). La Ley 89 condicionó la venta de tierras indígenas a la autorización judicial (como en los casos de ventas de tierras de menores).
[409] En razón del objeto de la controversia a consideración, la Corte Constitucional se enfocará en los pueblos indígenas y, en particular, a los accionantes que integran La Amazonía.
[410] https://ich.unesco.org/es/RL/los-conocimientos-tradicionales-de-los-chamanes-jaguares-de-yurupari-00574.
[411] Aunque esta no es una expresión usual en el derecho constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos, la Sala la toma de la intervención de una lideresa indígena que la utilizó en la sesión de diálogo intercultural para referirse al modo de ver y administrar el mundo que defienden los jaguares del Yuruparí.
[412] “Así nación para nosotros la palabra de sabiduría -ado bahiro ruheayiha giaye keti oka-".
[413] Para la construcción de este acápite se tuvo en cuenta, fundamentalmente, parte del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el Anexo 2. Resistir no es aguantar. Antecedentes históricos de los pueblos étnicos en Colombia, así como las sentencias T-634 de 1999 y T-384A de 2014.
[414] Informe de la Comisión de la Verdad Anexo 2. Resistir no es aguantar. Antecedentes históricos de los pueblos étnicos en Colombia, p. 8.
[415] Ibidem, p. 11.
[416] Conocido es el caso del memorial de agravios de don Diego de Torres, nombre español adoptado por el cacique muisca Rumerqueteba, quien, a mediados del siglo XVI, sustentó la defensa de los pueblos étnicos a partir de las mismas leyes de la Corona: La resistencia y el rechazo al sometimiento de la encomienda, llevaron a que la Corona española les reconociera parcialidades y territorios a los pueblos indígenas con los que tenía comunicación. Este fue el inicio de los resguardos, que se otorgaban con títulos registrados por la Corona. Ibidem, p. 13.
[417] Ibidem, p. 18.
[418] De acuerdo con el relato de un integrante del pueblo Kamentsá e Inga quien, ante la Comisión de la Verdad, se refirió a la actuación del taita Carlos Tamabioy en defensa de su territorio: “Ent: ¿El resguardo comprende todo el territorio ancestral? Test: Ah, sí, lo que es Carlos Tamabioy. Ent: Cuando hace referencia a Carlos Tamabioy, ¿a qué se refiere? ¿quién es Carlos Tamabioy? Test: Carlos Tamabioy pues es una persona. En el año 1700, según la historia que conozco, fue la persona que soñó, luchó contra los, digamos, que habló en favor nuestro, de los ingas y kamentsá, porque prácticamente estábamos invadidos de la colonia española, todo eso (…) Podemos decir que nosotros tenemos todos nuestros derechos dentro del Valle de Sibundoy y todo lo que es la parte como territorio Carlos Tamabioy”. Anexo 2. Antecedentes históricos de los pueblos étnicos en Colombia, p. 19.
[419] Ibidem, p. 26.
[420] “[d]icen los abuelos: ‘no, Simón Bolívar no vino a entregarnos la tierra, vino a dársela a otros’”. Entrevista a Mayor, pastos de Cumbal. Ibidem, p. 29.
[421] Ibidem, p. 31. Labor que aún hoy sigue en construcción, con los consecuentes impactos en el derecho al acceso equitativo y justo a la tierra.
[422] Ibidem, p. 31.
[423] Ibidem, p. 34. En palabras del pueblo Bora: “El genocidio cauchero habla de 1910, donde cerca de más de 50.000 indígenas, nuestros, entre Uitotos, Ocainas, Boras, algunos Nonoyuna, realmente desaparecieron a través de la masacre del genocidio cauchero… Cuando llegan los misioneros hicieron el recorrido en todo este territorio que prácticamente eran vía a los ríos: río Igara Paraná, río Cara Paraná, río Cahuinarí y río Putumayo. Donde fueron recogiendo por la cabecera de los caños a los niños que quedaron huérfanos víctimas del genocidio cauchero. Muchos de ellos fueron traídos por acá por los misionares al orfanatorio para brindarles una educación a través de la religión católica”.
[424] “En marzo de ese mismo año [1916], Lame, Sánchez y Timoté fundaron el Consejo Supremo de Indios -haciendo alusión a la figura colonial del Consejo Supremo de Indias, constituida en el siglo XVI-, el cual buscaba reconocer y respetar los derechos indígenas. Esta figura institucional fue el precedente para las organizaciones en defensa de los derechos indígenas, que se conformaron primero en el suroccidente y más tarde se replicaron en el resto del país”. Ibidem, p. 41.
[425] Actuación que permitió la recuperación de tierras para los pueblos de los departamentos del Cauca, Huila y Tolima. Principios que fueron el fundamento posterior de encuentro que dio origen a la Organización Nacional Indígena de Colombia.
[426] Esta ley era contraria a lo indicado antes por la Ley 89, en tanto previó en su artículo segundo que: “La nación cede a los distritos municipales los terrenos de resguardo ubicados dentro de su jurisdicción”.
[427] Como consecuencia de la masacre de la Rubiera, en 1967 - Arauca, fueron judicializados varios colonos. Ante un juez en Villavicencio, los responsables indicaron: “Juez: ¿No cree que matar indios es un delito? // Sogamoso: Yo no creí que fuera malo ya que son indios. // Juez: ¿antes había matado indios? // Torrealba: He matado antes indios y los enterré en el sitio llamado el Garcero. (…) Juez: ¿Por qué lo hizo? // Garrido: Porque desde niño me di cuenta que todo el mundo mataba indios: la policía, el ejército y la marina, allá en el Orinoco mataban a los indios y nadie los cobraba. // Juez: ¿Qué piensa de los indios? // María Elena: Son igual que un cristiano, pero les falta lo que a uno: la civilización” (cursiva fuera de texto). Ibidem, p. 44. Tomado de Rodríguez Cortés, Indigenismo y educación. La Matanza en El Hato de la Rubiera.
[428] En la Sentencia T-188 de 1993 se sostuvo que, en esta década de los años 60, “la política estatal de extinción de resguardos e incorporación de los indígenas a la economía nacional, iniciada desde la disolución de la Gran Colombia (…), fue sustituida por programas oficiales de mejoramiento económico y social de las comunidades indígenas, cambio éste presionado por la creación de diversos organismos internacionales dedicados a impulsar programas de desarrollo para el "tercer mundo". Conceptos racistas que anteriormente predominaban en sectores dirigentes que justificaban la liquidación étnica, la expropiación de las tierras indígenas y el aprovechamiento de su fuerza laboral fueron sustituidos por la idea de un proceso de integración paulatino de formas culturales arcaizantes a los beneficios de la "civilización".
[429] Creado por el Decreto 1634 de 1960 con el objeto, entre otras funciones, de “estudiar las sociedades indígenas estables como base para la planeación de cambios culturales, sociales y económicos con miras al progreso de tales sociedades".
[430] Su artículo 1 estableció: “[e]l Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, en desarrollo de sus facultades legales y estatutarias y en especial de las que le confiere el inciso tercero del artículo 94 de la ley 135 de 1961, constituirá, previa consulta con el Ministerio de Gobierno, resguardos de tierras en beneficio de los grupos o tribus indígenas ubicados dentro del territorio nacional". Esta regulación que reglamentó la ley de reforma agraria da cuenta de que el Estado, al prever la posibilidad de constitución de los resguardos en zonas baldías, desconocía incluso las posesiones ancestrales de los grupos étnicos en dichas áreas.
[431] Propuesta Indígena de Reforma Constitucional. Lorenzo Muelas Hurtado. 7 de marzo de 1991.
[432] “Hay futuro si hay verdad. Informe Final”. Resistir no es aguantar - Violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición., p. 669.
[433] La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre las dos cláusulas constitucionales que conceden competencias normativas en esta materia, en los siguientes términos: “[e]l constituyente pensó también que el ejercicio de esta autonomía en el régimen territorial actual debía conducir a la creación de entidades territoriales indígenas. Al prever, por una parte, de las dificultades del cambio, incluidas las que tienen que ver con los intereses coyunturales de las mayorías políticas y su criterio de oportunidad y conveniencia; y ser consciente, por otra, de la fuerza normativa de la Constitución y el mandato de eficacia de los derechos fundamentales, dictó el varias veces mencionado artículo 56 Transitorio. Una norma que ordena al Congreso crear por ley orgánica las entidades territoriales indígenas y faculta al presidente para dictar normas que permitan el ejercicio de la autonomía, en caso de ausencia de regulación legislativa”. Sentencia C-362 de 2023.
[434] Decretos posteriores y más concretamente relacionados con el régimen para la conformación de las ETI han indicado que, aunque el Decreto 1088 de 1993 no establece las condiciones para la formación de las ETI, “constituye el primer paso en el reconocimiento de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas”.
[435] La omisión absoluta en esta materia fue reconocida por la Corte Constitucional, hace 12 años, en la Sentencia C-489 de 2012, oportunidad en la que exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a regular lo relacionado con la conformación de las ETI.
[436] “Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política”.
[437] Sobre esta figura ver las sentencias C-141 de 2001 y C-100 de 2013.
[438] Cepal y Patrimonio Natural. 2013. Amazonia posible y sostenible, p. 92.
[439] Por el cual se dictan las normas fiscales y demás necesarias para poner en funcionamiento los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés.
[440] El esquema reproducirá el trabajado por esta Corporación en la Sentencia T-180 de 2024 que, por su parte, se fundó en el esquema inicial efectuado en la Sentencia T-072 de 2021.
[441] Artículo 7 del Decreto 632 de 2018.
[442] Artículo 8 del Decreto 632 de 2018.
[443] Artículo 9 del Decreto 632 de 2018.
[444] El numeral 3 del artículo 9 del Decreto 632 de 2018 precisa que la propuesta de delimitación del territorio debe indicar “3.1. La ubicación del territorio indígena que se va a poner en funcionamiento, indicando su área aproximada, linderos y colindancias, e identificando las áreas que van a hacer parte del respectivo territorio. 3.2. La ubicación de las comunidades y centros poblados dentro de dicho territorio, incluyendo un estimativo de la población de cada uno de ellos, así como la identificación de los pueblos indígenas a los que pertenecen. 3.3. Las áreas donde haya presencia de comunidades, familias o individuos no indígenas, cuando aplique”.
[445] Si hiciere falta alguno, “requerirá por escrito y por una sola vez al representante legal del Consejo Indígena para que aporte la información faltante”, en un plazo de 30 días. Si vencido el plazo el representante legal no aporta la documentación requerida, se entenderá que el consejo “desiste de la solicitud, sin perjuicio de que pueda presentarla nuevamente”.
[446] Artículo 11 del Decreto 632 de 2018.
[447] Estas sesiones se realizarán preferiblemente dentro del territorio que se pretende poner en funcionamiento.
[448] La DAIRM dará traslado de la solicitud de delimitación del territorio indígena al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para que suministre la cartografía oficial, en un plazo de 10 días a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La ANT solicitará al representante legal del consejo indígena información complementaria, en caso de ser necesario, para lo cual otorgará un plazo máximo de 15 días. Si no requiere información complementaria o vencidos los 15 días del referido plazo, la ANT tendrá 10 días para ordenar, mediante acto administrativo, la realización de una visita a las comunidades interesadas en el territorio y áreas colindantes, con la finalidad de recopilar información que permita la delimitación del territorio indígena. Una vez la ANT concluya la visita, realizará un estudio técnico que contendrá la delimitación del territorio indígena que se pretende poner en funcionamiento, los planos y los linderos. El estudio se enviará al IGAC para su revisión y aprobación, este dispondrá de 15 días para pronunciarse.
[449] Luego de que la ANT entregue el estudio de delimitación, el DANE realizará la identificación de la población del territorio indígena y certificará su proporción del total de la población del resguardo indígena dentro del cual se encuentra. Artículo 13 del Decreto 632 de 2018. Para estos efectos, tomará como base los resultados del último Censo Nacional de Población y Vivienda.
[450] Cumplidos todos los requisitos, la ANT expedirá el acto administrativo de delimitación del territorio indígena, el cual será notificado al representante legal del Consejo Indígena y comunicado a la DAIRM, al DANE y al IGAC. Artículo 17 del Decreto 632 de 2018.
[451] El decreto deberá contener: (i) las funciones que asumirá el territorio indígena, así como los mecanismos de coordinación y articulación con los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, según corresponda; (ii) la integración del consejo indígena respectivo, y la designación del representante legal del mismo, quien en adelante será el representante legal del territorio indígena; (iii) el régimen administrativo del territorio indígena; (iv) el ámbito territorial de aplicación del acuerdo intercultural, conforme con lo establecido en el acto administrativo de la ANT y la información demográfica de acuerdo con la certificación del DANE; (v) un plan de fortalecimiento institucional que especifique las acciones y el presupuesto requerido para el efecto, con cargo a los recursos del territorio indígena.
[452] Publicación Hee Yaia Godo-Bakari, de Los Jaguares del Yuruparí con la Fundación Gaia. https://gaiaamazonas.org/wp-content/uploads/2024/04/GaiaAmazonas-Hee_yaia_Godo-bakari.pdf
[453] En numerosas sentencias, como la reciente T-012 de 2025 y la SU-123 de 2018, la Corte Constitucional ha precisado que el territorio indígena no se limita a un concepto geográfico, como el formalmente reconocido para los resguardos indígenas. En sentido amplio su comprensión está atada a los espacios donde se desenvuelve la existencia cultural de las comunidades étnicas, y desarrollan donde sus actividades sociales, económicas, espirituales o culturales.
[454] https://gaiaamazonas.org/wp-content/uploads/2024/04/GaiaAmazonas-Hee_yaia_Godo-bakari.pdf . Consultar también, Ministerio de Cultura, https://www.mincultura.gov.co/noticias/Paginas/hee-yaia-keti-oka-el-sistema-de-conocimiento-de-indigenas-jaguares-del-yurupari-gana-premio-internacional-jenjou.aspx
[455] Ministerio de Cultura, https://www.mincultura.gov.co/noticias/Paginas/hee-yaia-keti-oka-el-sistema-de-conocimiento-de-indigenas-jaguares-del-yurupari-gana-premio-internacional-jenjou.aspx; publicación Hee Yaia Godo Bakari (El territorio de los jaguares del Yuruparí) donde estas historias han sido recogidas en un trabajo colaborativo intercultural e interdisciplinar.; y Unesco, https://ich.unesco.org/es/project-education/salvaguardia-de-los-conocimientos-tradicionales-en-el-territorio-de-los-jaguares-de-yurupari-00433 Además, la Sala tiene conocimiento, como hecho notorio, que los accionantes cuentan hoy en día con un portal de Internet donde explican más a fondo su cultura y territorio (www.sigeti.org).
[456] En virtud del bloque de constitucionalidad, figura que se refiere al conjunto de remisiones normativas que permiten la integración y uso de los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, bien como parte de la Constitución Política, bien con fines de interpretación de los derechos fundamentales, el Convenio 169 de 1989 de la OIT se ha considerado aplicable de manera directa en Colombia.
[457] Anexo 2. Resistir no es aguantar. Antecedentes históricos de los pueblos étnicos en Colombia. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, p 6.
[458] Corte Constitucional, Sentencia C-054 de 2023.
[459] Corte Constitucional, Sentencia T--072 de 2021.
[460] Se les solicitó “el plan de fortalecimiento institucional, especificando las acciones y el presupuesto requerido para el efecto, con cargo a los recursos del territorio indígena”.
[461] Por ejemplo, decidió dar el traslado exigido para adelantar la etapa de verificación sin necesidad de exigir la presentación de un presupuesto detallado del plan de fortalecimiento.
[462] Al respecto, tanto el ex relator de la ONU, James Anaya, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han llamado la atención en la articulación de los planes de ordenamiento territoriales como los planes de vida de los pueblos indígenas. “El Relator Especial urge al Estado a fortalecer la interlocución y articulación de los planes de desarrollo locales, municipales, y nacionales y otros instrumentos de política pública con las necesidades de las comunidades. La institucionalidad debe reconocer a las autoridades indígenas y las otras formas de autoridad y decisión de los grupos étnicos, y el desarrollo de planes y programas deberían contar con la participación de autoridades locales” Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya La situación de los pueblos indígenas en Colombia: seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial anterior. A/HRC/15/37/Add.3. 25 de mayo de 2010. Disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/136/72/PDF/G1013672.pdf?OpenElement.
Por su parte, la CIDH sostuvo que “un aspecto fundamental de la gobernanza territorial es el modelo de desarrollo que adoptan los pueblos indígenas y tribales, como manifestación de su derecho a la libre determinación. Además de otros instrumentos internacionales, el artículo XXIX de la Declaración Americana sobre pueblos indígenas reconoce el derecho al desarrollo de los pueblos indígenas, que implica “mantener y determinar sus propias prioridades en lo relacionado con su desarrollo político, económico, social y cultural, de conformidad con su propia cosmovisión”. Este derecho les otorga el control a los pueblos indígenas sobre su propio ritmo de cambio, desde su propio entendimiento del desarrollo, lo que también abarca su derecho a negarse a ciertas medidas que no son acordes a sus prioridades y aspiraciones. Ello implica que los pueblos indígenas emprendan iniciativas para extraer los recursos naturales en sus territorios, dependiendo de si lo desean o no. Un mecanismo que vienen empleando los pueblos indígenas son los “Planes de Vida”, que constituyen instrumentos de gestión territorial en los que se detallan los diferentes usos del territorio. La principal finalidad es que los pueblos indígenas consoliden sus procesos de autogestión comunitaria y sean considerados por el Estado en sus planes de ordenamientos territoriales” Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2021). Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales.
[463] “Por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente”.
[464] “La Ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestres y marítimas, normas especiales en materias económicas <sic> y sociales tendientes a promover su desarrollo”.
[465] “Por medio de la cual se establece un régimen especial para los departamentos fronterizos, los municipios y las áreas no municipalizadas fronterizas, declarados zonas de frontera, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la Constitución Política”.
[466] De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 329 superior, esta regulación debe definir las relaciones y la coordinación de las entidades territoriales indígenas con aquellas de las cuales formen parte.
[467] A manera de ejemplo, el Ministerio puede consultar el micrositio https://derechosenelterritorio.com/, para conocer diversas adaptaciones de sentencias.
[468] Escrito de tutela, p. 10 Afectaciones a nosotros como pueblos indígenas, ya que tenemos como principal fuente alimenticia el pescado. En estudios liderados por Parques Nacionales Naturales se ha identificado que habitamos indígenas de los territorios del Macroterritorio del Yuruparí y de la planicie amazónica colombiana, como el Yaigojé-Apaporis, Cahuinarí y el Cotuhé tenemos concentraciones de mercurio que son extremadamente altas de acuerdo con los estándares para la protección de la salud humana. Estos estudios concluyen que existen fuertes indicios para la concentración de mercurio guarda relación directa con el consumo de pescado. Se resalta allí que los niveles de mercurio que tenemos pueden estar impactando nuestra salud en aspectos neurológicos, sensoriales y reproductivos, entre otros. Es decir que de no tomárselas medidas correctivas necesarias estaríamos poniendo en alto riesgo nuestra vida.
[469] P. 23 del pdf: en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del año 2018, se señala que se ha observado vulneraciones del derecho a la salud de los pueblos indígenas relacionadas con las actividades mineras. Esto se hace especialmente evidente en los pueblos Miraña y Bora, en el departamento del Amazonas, donde resalta que las investigaciones realizadas concluyen que tales niveles de mercurio constituyen un severo problema de salud pública que impacta en aspectos neurológicos, sensoriales y reproductivos de los pueblos indígenas que habitan esa región y amenaza su supervivencia.
[470] Se señala en el Informe que la convivencia de pueblos indígenas con problemas de contaminación es una característica ampliamente documentada en la Amazonía. Los impactos en la calidad de las aguas de los principales ríos de la región impiden la pesca y actividades de las aguas de los principales ríos de la región impiden la pesca y actividades de recreación, e incluso son susceptibles de causar patologías en las personas (P 26 pdf).
[471] En el caso de la contaminación por mercurio, los efectos pueden ser aún más graves considerando que tiene la capacidad de atravesar la barrera de la placenta y contaminar al feto, y puede ser transmitido a bebés a través de la leche materna, acumulando (sic) principalmente en el cerebro, pulmón y músculos del/la niño/a, generando daños graves e irreparables (p. 56 del informe; p. 27 del pdf).
[472] El mercurio (Hg) es una de las sustancias utilizadas en la extracción de minerales que afecta con particular frecuencia y efectos devastadores sobre las fuentes hídricas en la Amazonía. Este producto químico suele transformarse (en) metilmercurio (CH3Hg), el sexto compuesto mundial más tóxico. Dicho mineral se bioacumula en diversos organismos vivos y se inserta en la cadena nutritiva de especies animales. La exposición de personas a tales sustancias suele darse a partir del consumo de peces o fauna silvestre contaminada. La CIDH recibió información preocupante sobre las elevadas tasas de mercurio en pescados, una de las principales fuentes alimentarias de las comunidades ribereñas y pueblos indígenas más elevadas que las consideradas adecuadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Puede afectar significativamente los sistemas inmunitario, enzimático, genético y nervioso, en inclusive puede comprometer la coordinación y los sentidos del tacto, gusto y vista. La CIDH (P. 26 y sigue, pdf). Destaca que la preservación del medio ambiente pretende asegurar no sólo la calidad de vida de las generaciones presentes, sino también de las generaciones futuras.
[473] La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency).
[474] Traducido por Fabio Valencia. Representante legal del Territorio Indígena Pirá Paraná, Pueblo Macuna, Comunidad Santa Isabel.
[475] Roxana y Adiela. 2:02:00- 2:06:00.
[476] Documento digital “1202142301534672_00008.pdf”.
[477] Documento digital “INFORME JAGUARES DE YURUPARI.pdf”.
[478] CIDH. Caso Habitantes de La Oroya Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2023. La Corte cita: OMS. 10 Chemicals of public health concern, de 1 de junio de 2020.
[479] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía. 2019, p. 62.
[480] Ibid. La Comisión IDH, a su vez, cita: “Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA). Evaluación mundial sobre el mercurio. Ginebra: PNUMA, 2002, p. 81. Edna M Yokoo, Joaquim G Valente, Lynn Grattan, Sérgio Luís Schmidt, IlleanePlatt and Ellen K Silbergeld. “Low level methylmercury exposure affects neuropsychological function in adults”. En: Environmental Health: A Global Access Science Source, volumen 2, tomo I, 2003, p. 8.
[481] OMS. El mercurio y la salud. 2017. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health.
[482] Ibid.
[483] Exposición de motivos del proyecto de Ley por medio del cual se aprueba el Convenio de Minamata sobre el Mercurio.
[484] Op. Cit. Parques Nacionales Naturales de Colombia, p. 7.
[485] Op. Cit. WWF; Gaia Amazonas. pp. 78 y 79. En otras palabras, señala la Universidad Nacional de Colombia en su intervención, que la exposición a metales pesados como el mercurio está asociada con afecciones como esterilidad, abortos espontáneos, caída del cabello, afectaciones al sistema nervioso, daños en el cerebro y en los riñones, alteraciones en la visión, sordera, dificultades en la memoria, pérdida de sensibilidad, diarrea y aumento de la presión arterial, entre otros. Documento digital “GIDCAIntervCorteConstitucionalATTI-Amazonia2021Julio6”.
[486] Expediente digital T-7.983.171, cuaderno No. 1 de primera instancia, pp. 374-388.
[487] Documento digital “INFORME JAGUARES DE YURUPARI.pdf”.
[488] Ministerio de Salud y Protección Social. Informe de estudios realizados en relación con la exposición al mercurio. 2018. Disponible en: https://minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/informe-de-estudios-hg.pdf.
[489] Con la llegada de la pandemia, la problemática de la salud mental se ha agravado. Varios líderes y lideresas advierten del aumento de la violencia intrafamiliar. Igualmente, las numerosas muertes de las figuras de autoridad han afectado la armonía comunitaria e individual. John Jairo Chota, curaca indígena de la zona rural de Leticia, advierte sobre el aumento del riesgo de suicidios en su comunidad. Y Juan Alberto Sánchez, coordinador de salud de la OPIAC, afirma que no se da un acompañamiento por parte de las autoridades de salud a las familias que han perdido seres queridos.
[490] En un estudio de Parques Nacionales Naturales, la Universidad de Cartagena, Moore Foundation y el Ministerio de Ambiente, donde se analizaron las muestras de cabello de individuos pertenecientes a las asociaciones PNI, CIMTAR, ACIYA, ACIYAVA se encontraron que todos los individuos, a excepción de uno, tenían el nivel de concentración de mercurio en su cuerpo que debían disminuir, restringir e incluso suspender el consumo de pescado. El 30% de los individuos tenían concentraciones por encima de los 10 ppm, por lo cual precisaban de consultas médicas y otros análisis. Dado que los individuos que participaron del estudio no realizaban actividades extractivas, Parques Nacionales señaló que su exposición al metal se podría deber a las actividades mineras de terceros en los cauces de los ríos. (Dejusticia, segunda intervención). Ese mismo estudio encontró que el 65% de las especies de peces recolectadas superaba las recomendaciones de la FAO y OMS sobre concentración de mercurio para el consumo humano. Aunque los niveles de concentración de mercurio aún no presentan un riesgo para el sistema nervioso de los individuos que lo consumen.
[491] Documento digital “6. Respuesta al traslado de pruebas - Tutela Hg (1).pdf”.
[492] Documento adicional en el que las accionantes respondieron el requerimiento de información el 12 de julio de 2021. Documento digital “Expediente T-7.983.171 Adjunto 1 - Respuesta OFICIO OPT-A-2075-2021.pdf”.
[493] En línea con lo anterior, dentro de los principios que contiene la Ley 1751 de 2015 se encuentran los de continuidad, interpretación más favorable a la persona o pro personae, universalidad, equidad, oportunidad, prevalencia de derechos, progresividad, libre elección, solidaridad, eficiencia e interculturalidad. El principio de integralidad está regulado en el artículo 8 y busca que los usuarios del sistema de salud tengan una atención “completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador.” Como consecuencia de este principio, la Corte Constitucional ha interpretado que el servicio de salud debe ser prestado “de manera eficiente, con calidad y de manera oportuna, antes, durante y después de la recuperación del estado de salud de la persona”.
[494] Al respecto, ver Ley estatutaria de Salud, Ley 1751 de 2015. Sentencia C-313 de 2014.
[495] En la Sentencia C-313 de 2014 la Corte organizó dichas categorías.
[496] Ibidem.
[497] Ibidem.
[498] Ibidem.
[499] Cuaderno 5. Folios 116-117. Respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social.
[500] Cuaderno 5. Folio 117. Respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social.
[501] Cuaderno 5. Folio 117. Respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social.
[502] Cuaderno 5. Folio 117. Respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social. El Ministerio agregó que “la Tercera fase se adelantará de acuerdo con los resultados del Congreso, realizando los ajustes que se soliciten definiendo una nueva ruta para ello o protocolizando en la Mesa Permanente de Concertación, el documento validado”.
[503] Ley 691 de 2001, artículo 5º.
[504] Ley 691 de 2001, artículo 27.
[506] Gráfico de la Organización Panamericana de Salud.
[507] Se refiere a la acumulación progresiva de un contaminante en un organismo, por ingestión de alimentos o por absorción de la membrana.
[508] Ocurre cuando las concentraciones de contaminantes aumentan a través de las redes tróficas, desde niveles tróficos inferiores a niveles superiores.
[509] Cfr. Sentencia C-275 de 2019, f.j. 62 y WWF y Gaia Amazonas (2019). El bioma amazónico frente a la contaminación por mercurio. Balance de flujos comerciales, ciencia y políticas en los países amazónicos, pp. 78-79; PNUMA (2005). Evaluación Mundial sobre el Mercurio, p. 32, §§167-169.
[510] CorteIDH. Caso Habitantes de La Oroya Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2023. Párrafo 204.
[511] En UICN, Fundación Natura de Colombia e ICANH (2005). Las mujeres indígenas en los escenarios de la biodiversidad.
[512] La Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 (preámbulo), la Convención sobre Derechos del Niño de 1989 (arts. 6 y 24), la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 (artículo 28), el Protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de “San Salvador” de 1988 (artículo 12), entre otros. Sobre el derecho a la alimentación concretamente, pueden mencionarse los siguientes: Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición de 1974, la Declaración Mundial sobre la Nutrición de 1992, la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de 1966, la Resolución 2004/19 de la Asamblea general de las Naciones Unidas y las Directrices Voluntarias de la FAO de 2004.
[513] Corte Constitucional, sentencias SU-092 de 2021 y T-247 de 2023.
[514] Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que, de conformidad con directrices establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (2018), la población étnica es titular del derecho a la soberanía alimentaria. Ibid.
[515] Corte Constitucional. Sentencia T-302 de 2017.
[516] Corte Constitucional. Sentencia T-247 de 2023.
[517] Corte Constitucional, Sentencia SU-092 de 2021.
[518] Corte Constitucional, Sentencia T-302 de 2017.
[519] Artículos 3, 20, 24, 26, 29, 31 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
[520] Corte Constitucional. Sentencia SU-698 de 2017. En esta oportunidad, la Sala Plena estudió si el proyecto de desviación del arroyo Bruno constituía una amenaza a los derechos fundamentales de diferentes comunidades Wayúu de la Media Guajira, entre ellos la vida, el agua, la salud y, la seguridad y la soberanía alimentaria, derivada de las afectaciones ambientales causadas por la intervención del ecosistema.
[521] Ibid.
[522] En la Sentencia T-622 de 2016, al respecto se citó: CIDH. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras y recursos naturales. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09. 30 de diciembre de 2009. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. De igual forma ver sentencias C-200 de 1999, C-671 de 2001, C-595 de 2010, C-632 de 2011, T-348 de 2012, C-644 de 2012, C-123 de 2014 y T-606 de 2015.
[523] CIDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No 172.
[524] Traducción propia. FAO. 2021. The White/Wiphala Paper on Indigenous Peoples' food systems. Roma. Disponible en https://doi.org/10.4060/cb4932.
[525] Este documento fue producto de un esfuerzo colaborativo que incluyó a mujeres indígenas, líderes indígenas, expertos y organizaciones de las siete regiones socioculturales del mundo, razón por la cual, ofrece una visión integral de estos sistemas alimentarios.
[526] CIDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C n.º 172.
[527] Friedemann, Nina S y Arocha Rodríguez Jaime, “Herederos del Jaguar y la anaconda”. Bogotá. Segunda edición, 1985. Carlos Valencia Editores. Capítulo 3 “AMAZÓNICOS gente de ceniza, anaconda y trueno”. Pp. 120 -121.
[528] Por ejemplo, en el video 7 se indica lo siguiente: “estamos administrando sobre las leyes universales y estamos reconocidos por la CP de Colombia (…) en cumplimiento venimos desarrollando los derechos de la C.P. de Colombia y (…) entonces cuando estamos llegando al punto la presencia de la Corporación que hoy en día sigue afectando, el daño que se da más que la firma (…) el daño aquí será que cuando no está dentro de nuestro plan anual por la intervención de esta corporación hoy en día estamos sometidos a reunir y a tratar de buscar soluciones y no estamos atendiendo a las recomendaciones ancestrales de las actividades del calendario ecológico para garantizar el bienestar de la vida”. Documento digital. Expediente T-9.312.858. Video 07. Allegado el 3 de abril de 2024. Minuto 16:35.
[529] Corte Constitucional, Sentencia T-248 de 2024.
[530] Véanse Informe de resultados del estudio realizado sobre los impactos generados por la minería ilegal en el territorio de la asociación PANI - Parque Nacional Natural Cahuinarí (Universidad de Cartagena, PANI, Fondo Patrimonio Natural, Bogotá, 2015); y “Exploración de la Situación de Niveles de Mercurio en Muestras de Cabello tomadas a la Población Indígena de la Asociación CIMTAR, del Amazonas Colombiano”, FCDS, 2016.
[531] Situación de los derechos humanos en Colombia. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 4 de febrero de 2019.
[532] Documento digital “CONTENIDO-DE-MERCURIO-EN-COMUNIDADES-AMAZONIA-COLOMBIANA-2018”.
[533] Expediente digital T-7.983.171, cuaderno No. 2 de primera instancia, pp. 216-221; Documento digital “1202142301534672_00008.pdf”.
[534] Documento digital “INFORME JAGUARES DE YURUPARI.pdf”.
[535] Organización Mundial de la Salud. Mercurio. Evaluación de la carga de morbilidad ambiental a nivel nacional y local. Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/78130/9789243596570_spa.pdf; Op. Cit., WWF; Gaia Amazonas. pp. 78 y 79.
[536] Friedemann, Nina S y Arocha Rodríguez Jaime, “Herederos del Jaguar y la anaconda”. Bogotá. Segunda edición, 1985. Carlos Valencia Editores. Capítulo 3 “AMAZÓNICOS gente de ceniza, anaconda y trueno”, p. 128.
[537] Sistemas Alimentarios Indígenas Amazónicos. Fundación GAIA Amazonas. Disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/climatechange/cfi-promotion-and-protection/non-states/2022-07-.04/La%20Organizacion%20Nacional%20de%20los%20Pueblos%20Indigenas%20de%20la%20Amazonia%20Colombiana%202-cfi-promotion-and-protection.pdf. Es importante destacar que los SAIA también incorporan prácticas de manejo territorial que han permitido la conservación de la Amazonía a lo largo de milenios. “Los instrumentos de gestión territorial y ambiental elaborados por los gobiernos indígenas de dichos territorios son abundantes en la promoción de estrategias y acciones de salvaguardia tanto para los SAIA como para los demás elementos culturales a ellos relacionados, y responden a los siguientes principios de manejo del Macroterritorio: continuidad, conectividad, completitud, corresponsabilidad, reciprocidad e integralidad, principios cuya práctica milenaria ha asegurado el manejo efectivo de un territorio cuya cobertura boscosa es hoy del 98% (IDEAM, 2019)”. Ibidem.
[538] Fundación GAIA Amazonas. "SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS". Disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/climatechange/cfi-promotion-and-protection/non-states/2022-07-04/La%20Organizacion%20Nacional%20de%20los%20Pueblos%20Indigenas%20de%20la%20Amazonia%20Colombiana%202-cfi-promotion-and-protection.pdf.
[539] “La relación entre territorio y prácticas de trabajo en la economía de la chagra, determinan formas de cohesión social que identifican las formas de uso de la tierra con la etnia (Lasprilla, 2009, p.7). Cada familia posee por lo menos una chagra que varía en extensión de acuerdo al número de brazos con los que cuenta. Padre, madre e hijos de acuerdo con su edad, contribuyen a la apertura y mantenimiento de la chagra.” Uruburu-Gilède, Sonia y Ortiz-Nova, Yaneth. “Chagras y alimentación: espacios culturales que se transforman.” Razón y Palabra, vol. 20, núm. 94, septiembre-diciembre, 2016, pp. 471-486, Universidad de los Hemisferios. Quito, Ecuador
[540] Friedemann, Nina S y Arocha Rodríguez Jaime, “Herederos del Jaguar y la anaconda”. Bogotá. Segunda edición, 1985. Carlos Valencia Editores. Capítulo 3 “AMAZÓNICOS gente de ceniza, anaconda y trueno”, p. 129.
[541] Intervención de AIDA. Expediente digital, archivo “Concepto Técnico AIDA Mineria en Amazonas y pueblos indígenas 21 06 28”, p. 11.
[542] Ver, entre otras fuentes, Ministerio de Cultura https://www.mincultura.gov.co/noticias/Paginas/hee-yaia-keti-oka-el-sistema-de-conocimiento-de-indigenas-jaguares-del-yurupari-gana-premio-internacional-jenjou.aspx; Unesco, https://ich.unesco.org/es/RL/los-conocimientos-tradicionales-de-los-chamanes-jaguares-de-yurupari-00574; y la investigación colaborativa de los accionantes con la organización Gaia, Hee Yaia Godo Bakari.
[543] Ibid.
[544] Para tal fin, se podrá dar aplicación al memorando de entendimiento suscrito entre la Corte Constitucional y la Procuraduría general de la Nación el 5 de julio de 2024, cuyo propósito es aunar esfuerzos entre ambas entidades para lograr el efectivo cumplimiento de las sentencia para la garantía y el goce real de los derechos objeto de protección. Dicho instrumento prevé el intercambio de información para la identificación de las órdenes proferidas por la Corte y su estado de cumplimiento; el establecimiento de mecanismos que faciliten el comportamiento oportuno de las sentencias de tutela, especialmente en casos como este, donde se solicita el acompañamiento de la procuraduría; la divulgación de la jurisprudencia constitucional y de los resultados del seguimiento del cumplimiento de las sentencias de tutela; y la realización de estudios sobre esta materia. Tal como se resalta en el memorando de entendimiento, la Procuraduría General de la Nación creó una procuraduría delegada para el seguimiento del cumplimiento de sentencias de tutela de la Corte Constitucional en la Resolución 203 del 26 de junio de 2024. El documento está disponible en el siguiente enlace: https://apps.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratacion/3058/Memorando%20de%20entendimiento.pdf .
[545] Siguiendo lo dispuesto por la Sala Plena de la Corte, “las Salas de Revisión de la Corte Constitucional y los jueces de tutela han dispuesto que entidades públicas no demandadas o vinculadas al proceso de tutela adelanten, para efectos del remedio de protección, actuaciones de coordinación, de acompañamiento o de supervisión, entre otras labores, con entidades o autoridades que sí fueron integradas al trámite de amparo, o con organismos oficiales a cargo de la satisfacción de derechos fundamentales. […] Con fundamento en estas premisas, se ha concluido como regla de decisión que no siempre que el juez de tutela imparta órdenes que conciernen a autoridades públicas no vinculadas al proceso de tutela, se vulnera su derecho fundamental al debido proceso. Si bien la Corte Constitucional, o un juez de tutela ‘no pueden declarar a una autoridad pública como responsable de la violación de un derecho fundamental sin la garantía previa del derecho de defensa y contradicción dentro del proceso, esa limitación no es incompatible con la jurisprudencia, que ha avalado la posibilidad de impartir órdenes a autoridades públicas orientadas a cumplir un deber emanado de la legislación y la reglamentación, y no del conflicto resuelto en la sentencia’. Dicho en otras palabras, una autoridad pública no tiene que ser vinculada a un proceso de amparo para cumplir efectivamente un deber impuesto específicamente por una norma del ordenamiento jurídico”. Auto A- 546 de 2019.
[546] La dimensión intercultural del caso objeto de estudio exige desarrollar estándares especiales en torno al consentimiento informado, para que exista un diálogo previo e informado a los tratamientos, donde se determinen las condiciones de acceso, se informe sobre las consecuencias de los tratamientos, sus expectativas a corto, mediano y largo plazo, la existencia de medidas alternativas, etc., todo ello aunado a estándares lingüísticos y de adaptación cultural.
[547] Hee Yaia Godo -Bakari. El conocimiento de los Jaguares del Yuruparí, pág. 66. En: https://gaiaamazonas.org/recursos/documento/hee-yaia-godo-bakari/
[548] Sentencia C-054 de 2023, f.j. 66
[549] Decreto 1088 de 1993.
[550] Hee Yaia Godo -Bakari. El conocimiento de los Jaguares del Yuruparí, pág. 405.
[551] Sentencia T-739 de 2017; y Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1297 del 14 de diciembre de 2020.
[552] Artículo 6 del Decreto Ley 632 de 2018
[553] Semillero de investigación en estudios sobre minería de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Intervención del 25 de mayo de 2021. Documento digital Coadyuvancia semillero UdeA en T-7.983.171.pdf”.
[554] Autos del 18 de noviembre de 2022 y 709 del 15 de abril de 2024.
[555] Cfr. Artículo 329 de la Constitución Política; Decreto 1953 de 2014; Sentencias C-362 de 2023 y C-054 de 2023.
[556] Sesión de diálogo intercultural del 2 de diciembre de 2022.
[557] Hee Yaia Godo -Bakari. El conocimiento de los Jaguares del Yuruparí, pp. 125 y ss.; 406.
[558] Ibid., p. 54.
[559] Ibid., p. 406.
[560] Ibid., p. 407.
[561] Ibid.
[562] Auto 1133 de 2021, f.j. 6.
[563] Sentencia C-047 de 2022.
[564] Hee Yaia Godo -Bakari. El conocimiento de los Jaguares del Yuruparí, p. 58.
[565] Ibid., págs. 221-223.
[566] Hee Yaia Godo -Bakari. El conocimiento de los Jaguares del Yuruparí, p. 55.
[567] Ibid., p. 406.
[568] Ibid., p. 250.
[570] Sentencias C-035 de 2016, , f.j. 134; y T-666 de 2002, f.j. 27.
[571] https://www.minambiente.gov.co/direccion-de-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/sustraccion-de-areas-de-reserva-forestal-de-orden-nacional/ .
[572] Artículo 2 del Decreto 2371 de 2010.
[573] Artículo 155 de la Ley 685 de 2001.
[574] https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/es/glosario/abc/bioacumulacion-bioacumular.htm .
[577] https://bibliovirtual.minambiente.gov.co/documentos/tesauro/naveg.htm.
[579] Corte Constitucional. Sentencia T-622 de 2016.
[581] Corte Constitucional. Sentencia C-275 de 2019, f.j. 109; y https://www.minenergia.gov.co/documents/10010/Plan-unico-legalizaci%C3%B3n-y-formalizacion-minera-2023.pdf.
[582] PNUMA (2005). Evaluación Mundial sobre el Mercurio, p. 31, §160.
[583] https://santafe.conicet.gov.ar/el-lic-aldo-raul-paira-flamante-doctor-en-geografia/.
[585] PNUMA (2005). Evaluación Mundial sobre el Mercurio, p. 31, §160
[586] Sentencia C-275 de 2019, f.j. 101.
[587] Claudia Gafner Rojas (2017). La contaminación hídrica por mercurio y su manejo en el derecho colombiano. En: Tratado de Derecho de Aguas. Tomo I. Ed: Universidad Externado de Colombia, pág. 502; Agencia Nacional de Minería. Resolución 40599 de 2015. Glosario Técnico Minero, pp. 9 y 50.
[588] Sentencia C-259 de 2016, f.j. 6.7.1.2.
[589] Artículo 2.2.5.1.5.3 del Decreto 1666 de 2016.
[590] Decreto 1666 de 2016.
[591] Sentencia C-259 de 2016, f.j. 6.7.1.2.
[592] Artículo 332 del Decreto 2811 de 1974.
[593] ¿??.
[594] Sentencia T-247 de 2023.
[595] Hee Yaia Godo -Bakari. El conocimiento de los Jaguares del Yuruparí, p. 410.
[597] Artículo 2.5.2.2.1.4 del Decreto 1232 de 2018.
[598] Sentencias SU-092 de 2021 y T-247 de 2023.
[599] https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/Pueblos-indigenas.aspx#:~:text=El%20Sistema%20Ind%C3%ADgena%20de%20Salud,con%20la%20madre%20tierra%20y.
[600] Sistemas Alimentarios Indígenas Amazónicos. Fundación GAIA Amazonas. Disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/climatechange/cfi-promotion-and-protection/non-states/2022-07-.04/La%20Organizacion%20Nacional%20de%20los%20Pueblos%20Indigenas%20de%20la%20Amazonia%20Colombiana%202-cfi-promotion-and-protection.pdf.
[601] Sentencia T-247 de 2023, f.j. 107.
 T-106-25
T-106-25