Sentencia T-226/25
DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Deber de solucionar situaciones de abandono social
(...) la Secretaría Distrital de Integración Social desconoció los derechos fundamentales a la vida digna y al cuidado de (la accionante). Esto por cuanto... no es justificable que no se haya brindado al menos una solución alternativa a favor de (la accionante) ... correspondía y corresponde a la Secretaría Distrital de Integración Social garantizar que, en caso de que (la accionante) no pudiese tener acceso directo a los Centros Integrarte, si pudiera ser incluida en otro programa alterno que le brindara una solución a su situación de abandono social.
ENFOQUE DE INTERSECCIONALIDAD-Aplicación/SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL-Protección
(La accionante) además de su situación de discapacidad, confluyen al menos las siguientes características que la someten a una considerable vulnerabilidad: (i) es una mujer, (ii) fue víctima de un abuso sexual; (iii) tiene varias afectaciones de salud, y dentro de esas ha sido diagnosticada con VIH; (iv) se encuentra en una situación de abandono social absoluto; y (v) se encuentra inscrita como mujer indígena. Leer la situación de (la accionte) desde estos criterios es indispensable para comprender la urgencia de brindar una solución a su situación de abandono social, so pena de poner en riesgo sus derechos fundamentales a la vida digna y al cuidado.
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES-Juicio de imposibilidad
(La secretaría accionada) no acreditó (i) haber implementado todas las medidas financieras, legales y administrativas a su alcance para satisfacer los derechos de (la accionante); ni (ii) haber invertido hasta el máximo de los recursos a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas que se tradujeran en una solución habitacional digna y adecuada para (la accionante).
DERECHO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD A UNA VIDA INDEPENDIENTE-Condiciones para otorgar consentimiento informado
(La accionante), por una parte, requerirá otorgar su consentimiento informado para ingresar a los Centros Integrarte de la SDIS o a cualquier otra solución habitacional que proporcione esta entidad, y por otra, es una persona que requiere atención médica constante, como lo afirman sus médicos tratantes tanto en la historia clínica como en el informe remitido a esta Corporación por la Defensoría. Debido a sus patologías, es altamente probable que (la accionante) requiera otorgar su consentimiento informado para la realización de procedimientos médicos en el futuro cercano; consentimiento que, a la par, debe contar con el acompañamiento de una persona que explique a (la accionante) con claridad y detalle los riesgos y efectos de las decisiones médicas que ella deberá tomar sobre su cuerpo y su salud.
ACCION DE TUTELA COMO MECANISMO PRINCIPAL DE AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Circunstancias de especial vulnerabilidad del tutelante
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Adopción del modelo social de la discapacidad
MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD-El Estado tiene la obligación de remover barreras que impidan la plena inclusión social de las personas en situación de discapacidad
PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Limitaciones en el goce de sus derechos se vinculan básicamente con barreras físicas, arquitectónicas, comunicativas, actitudinales y socio económicas creadas desde la familia, la sociedad y el Estado
DERECHO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD A UNA VIDA INDEPENDIENTE-Alcance y contenido
DERECHOS A LA CAPACIDAD JURÍDICA, A LA INDEPENDENCIA, LA LIBERTAD Y A SER INCLUIDO EN COMUNIDAD-Discriminación por institucionalización de personas en situación de discapacidad
MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD-Estado debe asegurar el apoyo para el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad
CAPACIDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD MENTAL-Ley 1996 de 2019
PRESUNCION DE CAPACIDAD LEGAL DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD MENTAL-Garantía de autonomía
PRINCIPIO DE AJUSTES RAZONABLES-Modificaciones y adaptaciones para garantizar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos humanos y libertades fundamentales
PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Instrumentos de apoyo para garantizar el ejercicio de derechos
ABANDONO SOCIAL-Caracterización
DERECHO A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS-Responsabilidad del Estado frente a las personas en situación de abandono social
DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Deber de solidaridad entre la familia, la sociedad y el Estado
El derecho fundamental al cuidado es un derecho predicable de todas las personas, pero, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad como sucede con las personas en condición de discapacidad. Este derecho, de reciente reconocimiento, tiene diferentes facetas y formas de materialización, dentro de las que se encuentran los cuidados comunitarios. Este último concepto comprende la posibilidad de que los cuidados puedan ser brindados por agentes de la comunidad, diferentes a la familia y el Estado, quienes, motivados por el sentimiento de solidaridad, brindan apoyo a las personas en condición de vulnerabilidad.
DERECHOS PRESTACIONALES-Criterios que se deben tener en cuenta para su realización
La materialización de derechos prestacionales, como los derechos económicos, sociales y culturales siempre ha supuesto desafíos en términos presupuestales y administrativos... la definición de reglas precisas a aplicar en estos escenarios es crucial con el fin de garantizar una distribución equitativa de los recursos públicos y así multiplicar la posibilidad de que estos puedan cobijar a la mayor cantidad de personas.
DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Alcance y contenido
DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Normatividad nacional e internacional
DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Evolución jurisprudencial
DERECHOS DE LAS CUIDADORAS Y CUIDADORES-Garantías que deben ser aseguradas
POLITICAS PUBLICAS EN SALUD-Modelos de familiarización del cuidado y régimen desfamiliarizador
CUIDADOS COMUNITARIOS-Concepto
Los cuidados comunitarios son definidos como “actividades (directas e indirectas) y trabajos que, a través de variadas formas de organización colectiva, responden a las necesidades de las poblaciones y territorios de manera situada, permitiendo con ello la sostenibilidad de la vida” ... Estos cuidados son prestados a través de guarderías y jardines infantiles, comedores y merenderos comunitarios, trabajo de apoyo escolar, la provisión de servicios básicos en la comunidad, como el acceso al agua, o a infraestructura de gas, el cuidado de bienes comunes naturales (como el agua, bosques, parques, semillas nativas, animales) y la defensa del territorio y la soberanía alimentaria.
POLÍTICAS DE CUIDADO-Concepto
La Política Nacional de Cuidado es el primer esfuerzo institucional en Colombia por reconocer y proteger las prácticas de cuidado comunitario colectivo, y propias de comunidades campesinas y pueblos étnicos. Esta respuesta nace, naturalmente, del problema de la falta de reconocimiento y protección de estas prácticas, y también de la prevalencia de normas sociales y dinámicas interpersonales a nivel colectivo y comunitario que mantienen la desigualdad en la distribución del cuidado.
CUIDADO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD-Garantías
DISCRIMINACION INTERSECCIONAL O MULTIPLE-Concepto
En una persona cuyos derechos fundamentales son vulnerados pueden converger diferentes factores de discriminación. Ello supone admitir que contra una persona “pueden recaer diversos motivos, en los que la clase, la raza, el género y otros criterios […] se entrecruzan para poner a una persona en condición de ser vulnerada en su dignidad humana”. A partir de allí, se ha desarrollado el principio de interseccionalidad que corresponde a un enfoque analítico que reconoce que una persona puede experimentar formas de discriminación debido a que posee una identidad compleja atravesada por múltiples matrices de opresión, creando, de esta manera, situaciones diferenciales de exclusión.
PROTECCION DE MUJERES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Protección constitucional reforzada
DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Enfoque interseccional
La interseccionalidad es una herramienta clave para comprender la experiencia de discriminación que enfrentan las mujeres y niñas en condición de discapacidad, quienes experimentan mayores desventajas en comparación con aquellas mujeres que no se encuentran en esta condición. Entre otras cosas “son más propensas a vivir en la pobreza y en el aislamiento, y tienden a recibir salarios inferiores y a estar menos representadas en la fuerza de trabajo. En consecuencia, también son más proclives a ser víctimas de la violencia”.
PROTECCION CONSTITUCIONAL ESPECIAL DE PERSONAS PORTADORAS DE VIH/SIDA-Desarrollo jurisprudencial
DERECHO A LA SALUD-Suministro de tratamiento a persona con VIH previa valoración del médico tratante
(...) las entidades promotoras de salud y las instituciones que administran los regímenes especiales en esta materia, no sólo tienen la obligación de garantizar la entrega oportuna y eficiente de los medicamentos que requiere el paciente. También la de adoptar medidas especiales cuando se presentan barreras injustificadas que impidan su acceso, ya sea por circunstancias físicas o económicas, más allá de las cargas soportables que se exigen a los usuarios del sistema. Dicha obligación resulta particularmente relevante en el caso del tratamiento médico que requieren las personas con VIH, por las condiciones específicas de esta infección.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Contenido y alcance
El derecho fundamental a la salud es una garantía que debe ser reconocida por el Estado con el más alto de los estándares posibles, permitiendo, en consecuencia, que todas las personas puedan acceder a los tratamientos que requieran para tratar las patologías que los aquejan, continuar de manera estable con estos, y contar con todas las garantías que el Sistema de Salud colombiano ofrece.
ABANDONO DE PERSONA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD POR RAZONES DE SALUD-Medidas de protección
(...) la Secretaría Distrital de Integración Social desconoció los derechos fundamentales a la vida digna y al cuidado de (la accionante). Esto por cuanto... no es justificable que no se haya brindado al menos una solución alternativa a favor de (la accionante) ... correspondía y corresponde a la Secretaría Distrital de Integración Social garantizar que, en caso de que (la accionante) no pudiese tener acceso directo a los Centros Integrarte, si pudiera ser incluida en otro programa alterno que le brindara una solución a su situación de abandono social.
JUEZ DE TUTELA-Facultad de fallar extra y ultra petita
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN MATERIA DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS-Jurisprudencia constitucional
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN PROCEDIMIENTOS DE ESTERILIZACION QUIRURGICA-Garantía de los derechos sexuales
SISTEMA DE APOYOS A FAVOR DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD MENTAL-Alcance
ADJUDICACION JUDICIAL DE APOYOS-Deberes de la Defensoría del Pueblo
(...) los apoyos –como los que debe brindar la Defensoría– están orientados a facilitar que la persona tome decisiones autónomas con efectos jurídicos, lo que incluye, entre otras tareas, la asistencia para comprender el alcance de los actos jurídicos, valorar las consecuencias de sus decisiones y expresar su voluntad y preferencias de forma efectiva. Así, la Defensoría no reemplaza a la persona, sino que actúa como un facilitador para el ejercicio pleno de su capacidad jurídica en todos los actos: (i) en los que la persona en condición de discapacidad lo requiera; (ii) que estén encaminados a producir efectos jurídicos; (iii) y se encuentren determinados en la sentencia judicial.
REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Tercera de Revisión
Sentencia T-226 de 2025
Referencia: expediente T-10.651.167
Acción de tutela instaurada por Valentina en representación de Carolina contra Capital Salud EPS-S, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría Distrital de Salud, ambas de Bogotá, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud
Magistrada ponente:
Diana Fajardo Rivera
Bogotá D.C., cinco (05) de junio de dos mil veinticinco (2025).
La Sala Tercera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, y por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en particular de las previstas por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, profiere la siguiente:
SENTENCIA
ACLARACIÓN PREVIA
El caso de esta providencia se refiere a la acción de tutela presentada mediante la figura de la agencia oficiosa a favor de una mujer en condición de discapacidad, en la que se solicita la protección a sus derechos fundamentales a la salud, a la vida, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad y a la integridad personal. En la medida en que en esta sentencia se mencionan aspectos relativos a la historia clínica y, por tanto, a la intimidad personal de una mujer en situación de discapacidad, se tomarán medidas para proteger su identidad, y en acatamiento de la Circular 010 de 2022 de la Corte Constitucional, se cambiarán los nombres de la agenciada y algunas personas naturales relacionadas con el caso, que se escribirán en cursiva en las providencias disponibles al público.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
En esta oportunidad, la Sala Tercera estudió el caso de Carolina, una mujer de 37 años, en situación de discapacidad múltiple, diagnosticada con VIH a raíz de un abuso sexual sufrido a sus 14 años, además de otras patologías. Tras ser abandonada por su familia biológica cuando era una bebé, fue acogida por una vecina y su familia, hasta que ingresó a una fundación que, después de un tiempo, no pudo continuar a cargo de su cuidado. Ante esta situación, la fundación solicitó a la Secretaría de Integración Social de Bogotá (SDIS) un cupo para Carolina en un Centro Integrarte, donde se prestan servicios para personas en condición de discapacidad que no cuentan con una red de apoyo. Aunque la entidad confirmó que Carolina cumplía los requisitos de ingreso, indicó que ocupaba el puesto 314 de 428 en una lista de espera.
Actualmente, Carolina lleva cerca de ocho meses hospitalizada debido a una falla virológica, neurológica e inmunológica en su cuerpo. Aunque su condición ya no requiere atención intrahospitalaria y de hecho ha tenido una mejora importante en su salud, ella no ha podido egresar del hospital, pues no cuenta con un hogar ni con una red de apoyo que garantice su cuidado.
A la Sala le correspondió determinar: (i) si la SDIS vulneró los derechos de Carolina a la vida digna y al cuidado al ubicarla en una lista de espera sin considerar adecuadamente su situación de extrema vulnerabilidad, y (ii) si la EPS y la Secretaría de Salud vulneraron sus derechos a la vida y a la salud por el tipo de atención médica que le prestaron desde su ingreso hospitalario.
Para abordar estos problemas jurídicos, la decisión se apoyó en varios marcos analíticos: el modelo social de la discapacidad y su interpretación conforme a la Ley 1996 de 2019, el fenómeno del abandono social de las personas en situación de discapacidad y al deber reforzado del Estado frente a estos casos, la tensión entre la garantía de los derechos prestacionales y el carácter finito de los recursos públicos, el derecho al cuidado y la noción de cuidados comunitarios, el enfoque interseccional para abordar casos en los que confluyen diferentes factores de discriminación y el alcance del derecho a la salud según la jurisprudencia constitucional, con énfasis especial en las personas diagnosticadas con VIH.
La Sala encontró que la SDIS vulneró los derechos fundamentales de Carolina a la vida digna y al cuidado. Si bien era razonable que la agenciada estuviera en una lista de espera ante la falta de cupos inmediatos, esta asignación no tuvo en cuenta un enfoque interseccional que considerara su condición de mujer, en situación de discapacidad múltiple, en abandono social, víctima de violencia sexual y con varias afectaciones de salud derivadas de tener VIH. Además, la entidad omitió ofrecerle una solución alternativa dentro de sus competencias, pese a conocer su situación de extrema vulnerabilidad.
En contraste, la Sala determinó que ni Capital Salud EPS-S ni la Secretaría de Salud vulneraron los derechos de Carolina a la salud y al tratamiento integral. Por el contrario, la EPS garantizó los procedimientos, tratamientos y exámenes necesarios bajo estándares de accesibilidad, integralidad y continuidad, lo que llevó a una mejora sustancial en su situación de salud.
Por otra parte, en el marco de la facultad de otorgar pretensiones extra y ultra petita, la Sala consideró que, si bien la parte accionante no formuló pretensiones orientadas a proteger el derecho a la capacidad jurídica de Carolina, las pruebas recaudadas en sede de revisión le permitieron evidenciar que este derecho estaba en riesgo, principalmente en situaciones relacionadas con el otorgamiento de consentimiento informado para tratamientos médicos y para el ingreso a centros de larga estancia.
En consecuencia, la Corte tuteló los derechos de Carolina a una vida digna, autónoma e independiente, al cuidado y a la capacidad jurídica. Ordenó a la SDIS realizar una nueva evaluación para determinar su ingreso a un Centro Integrarte. En caso de que cumpla con los requisitos, deberá priorizar su ingreso y tener en cuenta, además de los criterios institucionales, tres factores adicionales: ser mujer, haber sido víctima de violencia sexual y carecer de red de apoyo familiar. Si no cumple con los requisitos, la entidad deberá garantizarle una solución habitacional adecuada.
La Corte también exhortó a Gloria, única persona en su red de apoyo, a continuar acompañándola bajo el enfoque de cuidados comunitarios. Igualmente, ordenó a la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá informarle a Carolina sobre la oferta institucional disponible para atender las secuelas del abuso sexual, y a la Defensoría del Pueblo consultar con Carolina la pertinencia de realizar una valoración de apoyos que le permita otorgar su consentimiento informado en distintos actos. De ser necesario, la Defensoría deberá remitir el caso a un juez de familia para la designación de un defensor personal.
Finalmente, la Corte ordenó a la SDIS incorporar de manera permanente los factores mencionados como criterios de priorización para el acceso a los Centros Integrarte, y revisar su política de atención a personas con discapacidad para ajustarla a estándares internacionales. Se encomendó al Juzgado 63 Penal del Circuito de Bogotá la vigilancia del cumplimiento del fallo.
TABLA DE CONTENIDO
II. ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN................................................ 7
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL................................... 17
2. La acción de tutela cumple con los requisitos formales de procedencia........................ 18
3. Presentación del caso, problemas jurídicos a resolver y estructura de la decisión....... 22
4. El modelo social de la discapacidad y su lectura a la luz de la Ley 1996 de 2019......... 24
a) El derecho de las personas en situación de discapacidad a una vida autónoma, libre e independiente y la institucionalización como una medida excepcional 25
b) La Ley 1996 de 2019: un avance en el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de capacidad jurídica 28
a) El concepto del abandono social, sus características y los supuestos en los que se configura 32
b) Los remedios adoptados por la Corte frente a casos de abandono social, especialmente, de personas en situación de discapacidad 33
a) La positivización del derecho al cuidado 41
Instrumentos internacionales relevantes................................................................................... 42
b) La evolución jurisprudencial del derecho al cuidado 44
c) Los escenarios del cuidado y los cuidados comunitarios 45
a) Aunque la agenciada actualmente se encuentra en una situación de abandono social, ha sido cobijada por valiosos cuidadores comunitarios 55
b) La situación de la agenciada debe ser leída desde la interseccionalidad 60
c) Estudio del tratamiento dado por la Secretaría Distrital de Integración Social a la agenciada 64
a) La agenciada es una persona en situación de discapacidad que tiene condiciones médicas que requieren tratamiento constante 75
b) La Sala evidencia la necesidad de garantizar a la agenciada el derecho a la capacidad jurídica y a una vida autónoma, libre e independiente 79
a) Remedios específicos 85
b) Remedios generales 87
I. ANTECEDENTES
1. Hechos jurídicamente relevantes descritos en la acción de tutela
1. Carolina es una mujer de 37 años[1], en situación de discapacidad múltiple (intelectual y psicosocial o mental[2]), diagnosticada con Virus de Inmunodeficiencia Humana - VIH, epilepsia, obesidad, entre otras condiciones de salud. Carolina nació en el municipio de Supía (Caldas), en la comunidad indígena Yuma, aunque ella no se autorreconoce como indígena.
2. La situación de la familia biológica de Carolina era muy precaria. Ella nunca contó con su padre y su madre ejercía actividades sexuales pagadas. Dadas las dificultades económicas que atravesaba la madre de Carolina, ella decidió entregarla a Amparo, una vecina que asumió el cuidado permanente de Carolina desde que ella tenía 9 meses.
3. Carolina cursó hasta séptimo grado y, a la par, desempeñaba actividades agrícolas en la finca de la familia que la acogió desde que era una niña. La señora Amparo tenía tres hijos biológicos: Aldemar, Tomás y Gloria, quienes también convivieron con Carolina en diferentes momentos de su vida, pasando incluso por una situación de desplazamiento forzado[3].
4. Cuando Carolina tenía 14 años fue abusada sexualmente. Ella solo dio a conocer este suceso cinco años después cuando tuvo que ser internada en una Unidad de Cuidados Intensivos dado su delicado estado de salud, consecuencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana - VIH que había adquirido en dicha situación victimizante[4]. A partir de allí, la condición de salud de Carolina ha sufrido algunos deterioros importantes.
5. En el año 2017, Amparo falleció. Desde esta fecha, Gloria asumió el cuidado de Carolina. Gloria hace parte de una comunidad religiosa, por lo que para asumir el cuidado de Carolina ha tenido que combinar esta labor con su profesión. De este modo, cuidó de Carolina durante tres años en una institución a la que ella se encontraba vinculada. Sin embargo, desde el año 2022 Gloria no contaba con la disponibilidad para seguir ejerciendo labores de cuidado, por lo que buscó apoyo en la Fundación Cielo.
6. En marzo de 2022, Carolina ingresó a uno de los hogares de la Fundación Cielo, en donde se le ha brindado alojamiento, alimentación, atención médica, psicológica, de enfermería y de trabajo social por parte de un equipo interdisciplinario[5]. Los gastos de la manutención de Carolina han sido asumidos por Gloria y la Fundación Cielo[6].
7. El 2024 la Fundación envió una petición a la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá[7] en busca de un alojamiento oportuno, debido a que el estado de salud de Carolina ha empeorado y ella no logra asumir tareas de autocuidado e higiene personal, lo que hace necesario contar para su atención –en concepto de esta institución– con un enfermero permanente que no puede ser contratado por la Fundación Cielo ni por Gloria[8].
8. El 17 de junio de 2024 la Secretaría Distrital de Integración Social respondió a la solicitud[9], indicando que si bien Carolina cumplía los requisitos para acceder a los Centros Integrarte Acción Interna, estaba en una lista de espera en la que ocupaba el puesto 314 de 428. En consecuencia, la entidad sugirió a la Fundación Cielo que siguiera asumiendo el cuidado de Carolina hasta que se contara con un cupo en los centros.
9. El 14 de agosto de 2024[10], Carolina tuvo una importante falla virológica, neurológica e inmunológica[11]. Esto hizo necesario que fuese internada en el Hospital Simón Bolívar.
10. Actualmente, Carolina continúa internada en el hospital. Por otra parte, Gloria fue trasladada a Italia[12], por lo que le es imposible continuar con el cuidado de Carolina.
2. La acción de tutela y las respuestas de las accionadas y vinculadas
11. El 6 de septiembre de 2024[13] Valentina, trabajadora social de la Fundación Cielo, presentó acción de tutela para la protección de los derechos de Carolina a la salud, a la vida, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad y a la integridad personal. En virtud de lo anterior, solicitó que se ordenara: (i) a la Secretaría de Integración Social garantizar un cupo prioritario en un hogar permanente en los Centros Integrarte Acción Interna; (ii) a Capital Salud EPS-S garantizar el tratamiento integral derivado de su diagnóstico y; (iii) a la Secretaría Distrital de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud que, en caso de que la Secretaría Distrital de Integración Social se niegue a autorizar el hogar permanente, velen por el aseguramiento en salud y protección social de Carolina, y garanticen su institucionalización.
12. La Secretaría Distrital de Integración Social, la Superintendencia de Salud, la Secretaría Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte (E.S.E) allegaron escritos de contestación.
13. Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS)[14]. En respuesta brindada el 10 de septiembre de 2024, su representante legal manifestó que aunque Carolina cumple los criterios para acceder al servicio Centro Integrarte Atención Interna, se encuentra en lista de espera debido a que la totalidad de cupos están cubiertos, ya que la demanda supera la oferta institucional, los recursos son limitados y el servicio es ampliamente solicitado por personas que, al igual que la usuaria, están en situación de discapacidad y cumplen los criterios para acceder al mismo. Aseguró que en el momento en que se le asigne cupo a Carolina, se procederá a hacer las gestiones de su ingreso.
14. Así mismo, la Secretaría Distrital de Integración Social adujo que las autoridades judiciales no pueden intervenir en la consolidación de los listados, programas y planes destinados a proveer apoyos a la población que implementa y administra esta entidad, pues dichos programas exigen el cumplimiento de procedimientos administrativos, requisitos y criterios constituidos para cumplir la función social del distrito, de una manera eficiente, teniendo en cuenta la escasez de los recursos con los que se cuenta. Con base en ello, solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad o que, en su defecto, se declarara que dicha entidad no había vulnerado los derechos de Carolina.
15. Finalmente, la Secretaría Distrital de Integración Social sostuvo que no vulneraron los derechos alegados al no ingresar de manera inmediata a la señora Carolina a un Centro Integrarte Atención Interna; toda vez que dicho proceder desconocería el derecho a la igualdad y otorgaría a la accionante un trato privilegiado claramente injustificado y discriminatorio frente a las otras personas que también se encuentran en la lista de espera para ingreso a la modalidad de atención y que cumplen criterios para nuestras modalidades. Por último, afirmó que los servicios de salud solicitados como tratamiento integral son responsabilidad es de la EPS.
16. Superintendencia de Salud[15]. El subdirector técnico de la entidad dio respuesta alegando falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitando la desvinculación del proceso, dado que esta entidad no tiene la facultad de prestar servicios de salud.
17. Secretaría Distrital de Salud[16]. La jefe de la Oficina Jurídica indicó que la entidad no tiene conocimiento de ninguno de los hechos narrados en la demanda y que, una vez revisada la base de datos, la accionante se encuentra afiliada al régimen subsidiado a través de Capital Salud EPS-S, entidad responsable de proveer los servicios de salud correspondientes. Por consiguiente, alegó falta de legitimación por pasiva y solicitó que se desvincule a esa entidad.
18. Subred Integrada de Servicios de Salud Norte (E.S.E)[17]. A través del jefe de la Oficina Jurídica, la entidad indicó que ha cumplido con sus obligaciones constitucionales al brindar atención médica integral a la accionante y así lo seguirá haciendo conforme sea autorizado por el ente asegurador. En consecuencia, destacó que no había vulnerado ningún derecho de Carolina y solicitó que se le desvinculara de la acción de tutela.
3. Las decisiones de instancia en el marco del proceso de tutela
19. Sentencia única de instancia[18]. En única instancia, el 20 de septiembre de 2024, el Juzgado 63 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá negó el amparo, al considerar que la lista de espera respondía a criterios objetivos, por lo que ordenar la inclusión inmediata en el Centro sería violatorio de los derechos de las otras personas que están en la lista de espera. Asimismo, concluyó que sus factores de riesgo estaban siendo atendidos por el Hospital Simón Bolívar oportunamente. Sobre el tratamiento integral, determinó que no existía información probatoria que permitiera afirmar una negligencia en el tratamiento por parte de la EPS.
II. ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN
20. Primer decreto de pruebas. Mediante Auto del 19 de diciembre de 2024, la magistrada sustanciadora vinculó al proceso al Hospital Simón Bolívar, a Gloria, a la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría Distrital de la Mujer, a la comunidad indígena Yuma y al resguardo indígena El Valle. También solicitó a las partes involucradas, así como a diversas entidades y organizaciones, que proporcionaran la información necesaria para el estudio del caso[19], y comisionó al Juzgado 63 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá para que entrevistara a Carolina, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo con el fin de garantizar que la comunicación con Carolina se surtiera de la manera menos invasiva posible.
21. Segundo y tercer decreto de pruebas. Una vez valorado el material recaudado, la magistrada sustanciadora decidió decretar nuevas pruebas y requerir las que no fueron recaudadas mediante Auto del 7 de febrero de 2025. Por último, a través del Auto del 11 de febrero de 2025, el despacho sustanciador estimó pertinente que Capital Salud, EPS-S a la cual está afiliada la accionante, allegara respuesta a los hechos que dieron origen a la tutela, por lo que requirió a esta entidad para que se pronunciara al respecto.
22. A continuación, se presenta una síntesis de las respuestas de las entidades y particulares.
23. Juzgado 63 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá[20]. El juzgado informó que con el fin de dar cumplimiento a la orden de la magistrada sustanciadora y teniendo en cuenta la instrucción de que la entrevista a Carolina contara con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, realizó una reunión previa en la que participó un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de dicha entidad y del Hospital Simón Bolívar. De un lado, se contó con la participación de una trabajadora social, un médico internista y una psicóloga del Hospital Simón Bolívar, quienes han tratado directamente a Carolina en los últimos meses; y, de otro, con cuatro funcionarias de la Defensoría del Pueblo, dentro de las cuales se encontraba una psicóloga y la Defensora Pública de la Regional Bogotá de la Unidad de derecho público y privado del área de familia.
24. El juzgado indica que en dicha reunión preliminar se concluyó que las psicólogas serían las profesionales que abordarían el cuestionario, dada su experiencia en el manejo de personas en situación de discapacidad; a la par, también se contó con el acompañamiento de los profesionales del hospital para supervisar el comportamiento anímico y de salud de Carolina en la entrevista; así como, también estuvieron presentes las abogadas designadas por la Defensoría del Pueblo a fin de garantizar los derechos y garantías de Carolina. Como resultado, el Juzgado remitió dos videos en los que consta la entrevista de Carolina, destacando que mientras que se le hicieron las preguntas previamente remitidas por la magistrada sustanciadora, Carolina estuvo muy atenta, receptiva y dispuesta. El juzgado también envió tres breves entrevistas a los profesionales (el médico internista, la psicóloga y la trabajadora social) que actualmente están asistiendo a Carolina en el Hospital Simón Bolívar.
25. Defensoría del Pueblo[21]. La Defensoría del Pueblo remitió un informe de la entrevista adelantada a Carolina, dividido en sus (i) condiciones generales; (ii) condiciones de salud; (iii) académicas; (iv) socioeconómicas; (v) familiares; (vi) étnicas, y finalizó con unas consideraciones y conclusiones generales. Sobre el primer punto, destacó que Carolina estaba tranquila, con una presentación física adecuada y aseada, además de que se lograba comunicar de manera verbal en un lenguaje comprensible. Al preguntársele si entendía qué era una tutela mencionó que mediante esta se interponía una “queja”, a lo que el equipo interdisciplinario le aclaró en qué consistía. Además, Carolina manifestó que se sentía muy bien en el hospital y que solo era visitada por Gloria; también indicó que le gustaba pintar, escribir y escuchar radio.
26. En segundo lugar, sobre sus condiciones de salud, ella informó que tiene un tratamiento permanente, brindado por varios profesionales que la acompañaron en la entrevista. También refirió que ella considera necesario estar en un lugar en el que cuente con seguimiento de médicos y enfermeros pues sus tratamientos no pueden ser suspendidos; además de que, le gustaría estar en un lugar en el que hubiese animales y en donde ella pueda pintar, escribir, colorear y estudiar, pues le gustaría ser maestra.
27. En tercer lugar, en torno a sus condiciones académicas, afirmó haber estudiado hasta grado octavo, pero indica que debió interrumpir sus estudios “debido a que se enfermó, haciendo referencia a un episodio donde narra brevemente que fue violada por un hombre desconocido, cuando ella se desplazaba por un camino”[22]. Respecto de sus condiciones socioeconómicas, Carolina mencionó que vivía en una finca donde realizaba labores de cuidar a los animales, ordeñar las vacas que eran 25, y atender su padrino quien es hijo de la señora que la cuidó. Refirió que “recibía dinero por las labores que realizaba y la señora que la cuidaba le decía en las mañanas que se arreglara para ir a trabajar. No tiene un lugar para vivir actualmente, ni bienes propios”[23].
28. Sobre sus relaciones familiares, la Defensoría del Pueblo elaboró los siguientes esquemas, dividiéndolos entre su familia biológica y de acogida. En la primera, Carolina menciona la existencia de dos abortos de su madre, pero también refiere que tuvo conocimiento de que después de que ella nació, su madre biológica tuvo dos hijos “uno es policía y el otro viaja en aviones”[24]. El esquema de esta familia es el siguiente:
Diagrama n.º 1. Familia nuclear de Carolina.
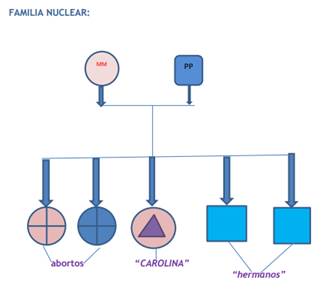
Fuente: respuesta de la Defensoría del Pueblo al auto de pruebas.
29. Sin embargo, Carolina reconoce a su familia de acogida como su familia afectiva, donde dice que llegó “desde ‘el primer día de nacida’, aprendió labores del campo y estuvo estudiando hasta grado octavo”[25]. Respecto a sus hermanos de acogida Carolina dice que “el primero es ‘Aldemar’ de quien recibe llamadas con frecuencia y quien es reconocido como su padrino y cuando llama pregunta por su salud, le sigue ‘Tomás’ que tiene 4 hijos, sus sobrinos y sigue ‘[Gloria] la consentida por todos de quien se expresa como la “religiosa la monja” y quien se hizo cargo de ella cuando su ‘mama’ murió”[26]. El esquema de esta familia se expone a continuación:
Diagrama n.º 2. Familia de acogida de Carolina.
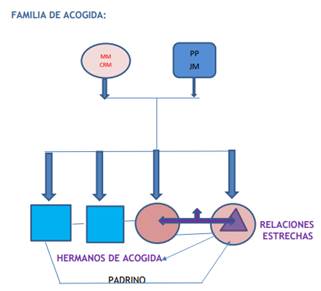
Fuente: respuesta de la Defensoría del Pueblo al auto de pruebas.
30. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se le pregunta a Carolina sobre su red de apoyo, ella indica que no quiere saber dónde se encuentra su madre biológica y hace mención constante a Gloria y a Víctor[27], quienes “están “pendiente (sic) de ella” y hacen llamadas periódicas para preguntar por su estado de salud”[28]. Por otra parte, Carolina reconoce que pertenece al grupo étnico Yuma, pero afirma que “no quiere saber de ellos, porque ‘son malos’”. Niega el uso de la lengua propia y desarraigo de usos y costumbres étnicas, porque manifiesta que desde los primeros días de nacida fue entregada a la señora que reconoce como madre y cuidadora”[29].
31. Por último, la Defensoría destacó que Carolina es una persona adulta en situación de discapacidad cognitiva y afecciones médicas que no determinan su capacidad legal ni la manifestación de su voluntad; razón por la cual no es sujeto de apoyos en el marco de la Ley 1996 de 2019. Además, alega que el episodio de posible violencia sexual que sufrió Carolina aún no está resuelto y que parece ser el hecho que desencadenó su deterioro de salud y sus enfermedades actuales. A este análisis se suma su condición interseccional, cuando Carolina es una mujer en condición de discapacidad cognitiva, perteneciente al grupo étnico , del cual está desarraigada territorialmente, desconoce el paradero de su familia biológica, no posee empleo y requiere del apoyo del Estado, “en lo posible fuera de Bogotá, teniendo en cuenta su situación de salud física y mental y el no contar con red de apoyo familiar en esta ciudad”[30].
32. Teniendo en cuenta esto, la Defensoría recomienda que Carolina tenga una asistencia médica permanente dada la debilidad de su sistema inmunológico, sea ubicada en un lugar que le brinde motivación para su proyecto de vida y la formación académica que desea seguir, en lo posible ubicada fuera de la ciudad. Finalmente, subraya la importancia de una vinculación inmediata a los servicios de atención especializada en psicología, debido a la situación de violencia sexual a la fue sometida, según su relato.
33. Gloria[31]. Informó que aunque Carolina pertenece a la comunidad indígena Yuma, ella no ha convivido con miembros de dicha etnia y ellos no le han brindado ninguna ayuda. También refiere que su madre, Amparo –quien asumió el cuidado y crianza de Carolina– falleció hace 8 años, por lo que Carolina quedó desprotegida. Después de ese suceso, Gloria pudo apoyarla por tres años, pero luego fue acogida por la Fundación Cielo. Indica que desde 2022 en adelante pudo seguirla acompañando a citas médicas y la apoyó con elementos de uso personal, pero dado que pertenece a una comunidad religiosa, fue trasladada a otro país. Por otra parte, respecto de la situación actual de Carolina, Gloria afirma que ella tiene capacidad de comunicación e interacción con otras personas, pero tiene profundas dificultades en su autocuidado, requiriendo ayuda y vigilancia continua.
34. Finalmente, Gloria subraya que por su pertenencia a una comunidad religiosa, no la puede apoyar económicamente y aunque regresó al país para tratar de solucionar la situación de Carolina –contando con un permiso de los superiores mayores para ello– está “dispuesta a seguir en contacto con ella en la medida de [sus] posibilidades, pero no pued[e] hacer más. No [le] une a Carolina más que el deseo de ayudar a una persona totalmente desprotegida y vulnerable”. Además, destacó que ha perdido el contacto con la madre y demás familia de Carolina y que solo sabe que ellos viven en Supía (Caldas). Según afirma, Carolina le ha manifestado que en una oportunidad que vio a su mamá, ella la trató mal y la despreció.
35. Como respuesta al Auto del 7 de febrero de 2025, Gloria allegó un nuevo documento en el que afirmó no tener conocimiento sobre ninguna información de los hermanos biológicos de Carolina, más allá de la que fue proporcionada por ella misma. Al respecto, añadió que la “la percepción de la realidad que tiene Carolina es diferente dado (sic) su discapacidad, la información que proporciona puede estar sesgada o no coincidir con la realidad”[32]. Indicó también que Aldemar y Tomás, sus hermanos, son campesinos y por ello no manejan tecnología y no tienen contacto con Carolina desde hace varios años. Sobre el hecho victimizante que se refiere en varios documentos del expediente, manifestó que, cuando Carolina tenía entre 10 y 12 años, uno de los hermanos de Gloria tuvo que huir de la tierra en la que vivía y trabajaba.
36. Por otro lado, relató que Carolina estuvo al cuidado de Amparo, su madre, desde antes de cumplir su primer año de vida y finalizó su intervención afirmando que actualmente se encuentra en Colombia, visitando con regularidad a Carolina en el hospital, lavándole la ropa y suministrando, en la medida de sus posibilidades, sus elementos de aseo personal.
37. Fundación Cielo[33]. La Fundación[34] informó que tiene un enfoque de empoderamiento de sus beneficiarios/as para que logren vivir de manera independiente y estable a través del desarrollo de sus respectivos proyectos de vida. Sobre el caso en particular, relató que Carolina ingresó el 15 de marzo de 2022 para recibir servicios de vivienda (alojamiento temporal), alimentación, medicina, psicología, trabajo social, jurídico y espiritual según sus necesidades. Reconoció también que no cobraba una cuota a Gloria para el sostenimiento de Carolina, sino que ella desde sus posibilidades la apoyaba con elementos de aseo personal y con el valor de los transportes hacia el lugar de atención médica. Esto ocurrió hasta el 13 de agosto de 2024, fecha en la que se le dio egreso como consecuencia de su hospitalización.
38. Anterior al egreso, en 2023, debido a sus antecedentes médicos, la Fundación consideró enviar una petición a la Secretaría de Integración Social en busca de alojamiento. Lo anterior por cuanto (i) no contaban con los recursos financieros para contratar personal médico especializado ni para cubrir los costos asociados al tratamiento continuo que Carolina requería; (ii) tampoco contaban con la infraestructura necesaria para atender su situación de salud (iii) la misión de la fundación está orientada a objetivos específicos que no incluyen atención médica continua, por lo que asumir esa responsabilidad implicaba desviar recursos y comprometer la calidad de su labor; (iv) proporcionar atención médica permanente podría ir en contra del empoderamiento y autonomía del usuario, que es uno de los propósitos de la fundación y; (v) podrían enfrentar consecuencias éticas y legales si intentaban asumir responsabilidades médicas para las que no estaban preparados.
39. Para finalizar, la fundación manifestó se comunica con Gloria únicamente para lo referente a la acción de tutela, pero que es testigo de su interés permanente por Carolina, incluso desde la distancia.
40. Capital Salud EPS-S. Como respuesta al Auto del 11 de febrero de 2025, la apoderada de la Empresa Prestadora de Salud en una primera comunicación solicitó acceso al expediente. En un segundo documento, manifestó la posible configuración de una nulidad que tendría origen en que esta entidad no fue notificada de la admisión de la tutela, y tampoco se le concedió un término para ejercer sus derechos a la contradicción y defensa. Empero, relacionó los datos asociados a la afiliación de Carolina en régimen subsidiado como cabeza de familia y remitió también el histórico de autorizaciones de consultas por especialista en infectología y traslados terrestres para recibir atención médica.
41. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que mediante Auto 346 del 25 de marzo de 2025, la Sala Tercera de Revisión constató que, en efecto, Capital Salud EPS-S no fue notificada del proceso de tutela por los jueces de instancia, por lo que encontró configurada una nulidad por indebida notificación. En esta misma providencia, la Sala declaró saneada dicha nulidad en sede de revisión, en virtud de que: (i) el caso versa sobre la afectación a los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección; (ii) la situación apremiante de la agenciada hace urgente darle pronta solución al caso; (iii) en sede de revisión la EPS sí fue notificada mediante Auto del 11 de febrero de 2025, es decir, antes de la emisión de la sentencia; (iv) hasta ese momento ningún juez de tutela ha tomado decisiones que tengan implicaciones directas sobre la entidad; y (v) en casos excepcionales como este, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha permitido el saneamiento en sede de revisión. Por todo lo anterior, la Sala resolvió vincular a la EPS, concederle acceso al expediente para que se pronuncie sobre el mismo, y poner a disposición de las partes la documentación allegada.
42. En un documento posterior, la apoderada especial de Capital Salud EPS-S manifestó que a Carolina se le han autorizado distintos servicios de salud y traslado, siendo el último una consulta de control o de seguimiento por especialista en infectología el 7 de marzo de 2025. Indicó también que Carolina continúa internada en el hospital, que el área de trabajo social estableció nuevo contacto con la SDIS, en donde le indicaron que actualmente Carolina ocupa el turno 240 de 411 en la lista de espera para ingresar a los Centros Integrarte, y que la EPS ha autorizado todos los servicios requeridos durante su estancia hospitalaria.
43. Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E- Hospital Simón Bolívar[35]. Esta entidad indicó que Carolina ingresó al Hospital Simón Bolívar el 18 de septiembre de 2024 y que a la fecha continúa internada allí bajo supervisión médica, encontrándose actualmente en buenas condiciones, alerta y orientada en las tres esferas de la conciencia. Señala que su hospitalización fue necesaria puesto que presentó un fallo virológico derivado del VIH que padece; así como de complicaciones secundarias como la epilepsia, crisis bronquiales y el manejo de las secuelas de toxoplasmosis cerebral y la necesaria intervención quirúrgica que se le debió realizar para extraerle múltiples cálculos en su vesícula biliar. En suma, durante el periodo que Carolina ha estado internada se le ha brindado (i) tratamiento farmacológico para tratar el VIH; (ii) manejo neurológico y seguimiento a la epilepsia; (iii) manejo para sus complicaciones respiratorias y (iv) procedimientos quirúrgicos (laparoscopia para la extracción de los cálculos).
44. Por otra parte, el Hospital Simón Bolívar destacó que dada la situación de discapacidad múltiple de Carolina se requiere continuar tratándola con un enfoque multidisciplinario que comprende (i) una atención neurológica continua; (ii) monitoreo inmunológico; (iii) soporte respiratorio y seguimiento; (iv) cuidado físico y rehabilitación ya que ella está en condición de discapacidad motriz, especialmente, en las extremidades inferiores y (v) seguimiento psiquiátrico, dado su trastorno del desarrollo intelectual, posiblemente asociado a esquizofrenia. Todo ello, afirma, podrá ser brindado siempre que se cuente con la respectiva autorización del ente asegurador de Carolina. En comunicación posterior, allegada el 5 de febrero, el hospital remitió nuevamente la historia clínica de Carolina pero no contestó las preguntas formuladas en el Auto del 7 de febrero de 2025.
45. Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá - SDIS[36]. La subdirectora para la discapacidad de la entidad señaló que los Centros Integrarte Acción Interna tienen por objeto promover el desarrollo de competencias que permitan a las personas en condición de discapacidad adquirir destrezas en la ejecución de sus actividades de la vida diaria, aumentar sus niveles de independencia y socialización, y fomentar su inclusión en distintos entornos. Adicional a esto, la subdirectora referenció algunas características de los Centros Integrarte, sus objetivos y la población que cobija.
46. Luego, como respuesta al Auto del 6 de febrero de 2025, la subdirectora remitió un nuevo documento en el que señaló que el orden en la lista de espera para acceder a los Centros Integrarte responde a la fecha de validación de condiciones, sin tener en cuenta criterios de priorización. Indicó que, excepcionalmente, dan prioridad a algunos casos por órdenes de autoridades administrativas o judiciales. La entidad manifestó que el estudio de casos para el ingreso se adelanta a través de visita domiciliaria o institucional, entrevista, aplicación de tamizaje de sistema de apoyos y revisión de la historia clínica por parte de un equipo profesional de las unidades operativas de la Subdirección para la Discapacidad[37]. Asimismo, indicó que se tiene en cuenta el enfoque interseccional en dicho proceso.
47. Sobre la financiación de los Centros Integrarte, la entidad refirió que cuenta con los recursos para ello en el Proyecto de Inversión 8047 “Generación de respuestas integradoras para la inclusión social y productiva, y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación en Bogotá D.C” y que el programa se sostiene también con los recursos del asociado que gana el proceso competitivo para la prestación del servicio a través de convenios de asociación. Asimismo, afirmó que, como la entidad a cargo, adelanta las gestiones de planeación necesarias para dar continuidad en la atención a la población cuando hay cambios en el asociado.
48. En referencia a la atención médica de los beneficiarios del programa, la subdirectora señaló que este no cuenta con atención en salud, pero todos sus beneficiarios están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS y los responsables de prestar el servicio se encargan de gestionar citas, medicinas, pañales y demás servicios que ordene su médico tratante.
49. Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá[38]. La jefa de la Oficina Asesora Jurídica solicitó desvincular a la entidad por no existir actuación u omisión de su parte que constituya una vulneración a los derechos fundamentales de la accionante. Además, sobre el caso particular, esta entidad indicó que, bajo una óptica interseccional, la Corte Constitucional debería otorgar medidas distintas a las que otorgaría a partir del análisis de cada uno de los factores de vulnerabilidad de la agenciada aisladamente considerados. En consideración de la Secretaría, a Carolina se le está vulnerando sus derechos puesto que la aplicación de criterios objetivos para la asignación de cupos en los Centros Integrarte, sin considerar las múltiples condiciones de vulnerabilidad de la agenciada, resultaba una vulneración al principio de igualdad sustancial, pues la confluencia de varios factores de vulnerabilidad la sitúa en una posición de discriminación particularmente intensa.
50. Como respuesta al Auto del 6 de febrero de 2025, la misma funcionaria remitió un nuevo documento. En él informó que cuenta con varias estrategias para brindar atención psicosocial y orientación, asesoría y representación jurídica a mujeres víctimas de violencias en el distrito[39], entre ellas, las Duplas de Atención Psicosocial, un equipo conformado por profesionales en psicología y trabajo social, a través de los que se brinda atención a mujeres víctimas de violencias en espacios presenciales o telefónicos post-emergencia. En esos procesos: (i) se permite la expresión de las emociones generadas por el hecho de violencia; (ii) se da un acercamiento interdisciplinario a la situación; (ii) se orientan procesos de activación de rutas. Este programa se puede implementar en el caso de Carolina, únicamente con su consentimiento y corresponsabilidad.
51. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá[40]. La jefa de la Oficina de Asuntos Jurídicos remitió un documento en el que evidenció que Carolina se encuentra afiliada en el régimen subsidiado con Capital Salud EPS-S, caracterizada como población especial por ser víctima del conflicto armado. En documento posterior[41], la misma funcionaria expuso que, en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, la Secretaría desarrolla la estrategia Red de Cuidado Colectivo de Rehabilitación Basada en la Comunidad – RBC con el fin de promocionar la salud, la inclusión social y el empoderamiento de personas en condición de discapacidad mediante redes de apoyo y la gestión comunitaria del cuidado.
52. Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social - PAIIS[42]. Señaló que, en conjunto, y desde una lectura interseccional[43], la experiencia de vida de Carolina refleja la manera en que barreras sociales, violencias estructurales e inequidades se entrelazan de manera simultánea, impidiendo el disfrute pleno de sus derechos. Por ello, existe una obligación institucional de asegurar el diseño, acceso y permanencia de medidas que propendan por la superación de estas condiciones en su totalidad.
53. Asimismo, resaltó que la garantía de este derecho en casos de personas en situación de discapacidad no podía devenir en la pérdida de su libertad como resultado de su institucionalización. Por ello, la modalidad y centro de cuidado que termine asistiendo a Carolina no solo no debe agravar su sentimiento de abandono y carencia de soporte emocional dada la lejanía de su red de apoyo, sino que debe garantizar el reconocimiento de su voluntad y autonomía como presupuestos básicos del ejercicio de su capacidad jurídica. Esto abarca asegurarse, en sede de revisión, de cuáles son las preferencias de la agenciada sobre la tutela interpuesta, más allá de verificar si sabe que esta se interpuso mediante agente oficioso. En esa misma línea, PAIIS resaltó una preocupación relacionada con que los Centros Integrarte puedan constituir una forma de institucionalización, por lo que afirmó que es necesario evitar el aislamiento de las personas en condición de discapacidad, procurando robustecer redes de apoyo y sistemas de atención comunitarios que respondan a sus necesidades.
54. Por último, PAIIS recomendó puntualmente: (i) asegurar que la voluntad de Carolina sea escuchada y respetada en el proceso; (ii) comunicar cada decisión en un formato de fácil comprensión; (iii) garantizar el acceso a servicios de atención domiciliaria y especializada, que prevengan su institucionalización, como responsabilidad de la EPS; (iv) asegurar acompañamiento psicológico a Carolina para que, si así lo desea, pueda tramitar el trauma ocasionado por la violencia sexual[44] de la que fue víctima y las múltiples expresiones de abandono y; (v) ordenar al Sistema Distrital de Cuidado (SIDICU) que enriquezca su oferta institucional para consolidarse como una alternativa para la institucionalización de personas en condición de discapacidad.
55. Corporación Polimorfas[45]. Esta organización también resaltó la necesidad de abordar el caso desde un enfoque interseccional. En su concepto, esto se materializa dando prioridad a Carolina en la lista de espera para ingresar al Centro Integrarte, pues si bien los criterios objetivos son importantes, el principio de igualdad material requiere que se consideren las barreras adicionales que enfrenta la agenciada en comparación con otros solicitantes. Esta Corporación también sostuvo que las medidas adoptadas deben garantizar la autonomía y dignidad de Carolina, incluyendo el acceso a un tratamiento integral que aborde sus condiciones físicas y psicosociales, así como el apoyo que requiere para su autocuidado, sustentado en el derecho a la autonomía y el respeto de su voluntad.
56. La corporación señaló que, si bien la ausencia de otras opciones limita su capacidad de tomar decisiones, la atención de las necesidades de Carolina no debería utilizarse como justificación para replicar prácticas de sustitución de su voluntad. Por ello, es importante que se le explique claramente a Carolina: (i) cómo se tomó la decisión; (ii) cómo funcionan los centros; (iii) a dónde será remitida; (iv) cómo podrá mantener relación con su familia; (v) cómo es la rutina en esos centros y; (vi) cómo podrá mantener contacto con la comunidad si así lo desea. Sobre este último punto, preocupa a la corporación que las actividades sean ejecutadas únicamente al interior de los centros, reforzando la marginación e institucionalización como recurso válido, por lo que recomendó ordenar a la SDIS crear una estrategia de interacción entre los centros y la comunidad.
57. Grupo de Acciones Públicas – GAPI de la Universidad ICESI[46]. El GAPI señaló la importancia de abordar el caso desde una perspectiva interseccional, lo que implica: (i) asegurar una atención integral en salud con enfoque diferencial, incluyendo servicio de enfermería, tratamientos especializados y acompañamiento psicosocial continuo; (ii) adoptar ajustes razonables para abordar las barreras que enfrenta Carolina en el ejercicio de sus derechos; y (iii) alternativas de cuidado no institucionalizado, buscando alternativas de cuidado comunitario con participación de la comunidad indígena y redes de apoyo locales, entre otros.
58. El Grupo puso de presente que el caso presenta una barrera de rehabilitación integral, pues Carolina no cuenta con una red de apoyo, lo que impide el mejoramiento de su calidad de vida y su plena integración a través de procesos terapéuticos, educativos y formativos. Dado que la ley reconoce como barrera de rehabilitación el medio familiar y social, y que la familia no solo se constituye por consanguinidad, el GAPI consideró que esta Corte debería establecer a quién considera la agenciada su familia para que esta pueda acompañar su proceso en un entorno seguro y conocido para ella. Finalmente, el Grupo resaltó la necesidad de fortalecer los Centros Integrarte, asegurando su articulación con la política de discapacidad y el SIDICU para ampliar la cobertura. A falta de cupo en este proyecto, podría buscarse algún subsidio económico transitorio a la Fundación que asume el cuidado de la agenciada.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
59. La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial descrita, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el Auto del 26 de junio de 2024, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de la Corte Constitucional.
2. La acción de tutela cumple con los requisitos formales de procedencia
60. El Decreto 2591 de 1991 establece un conjunto de requisitos formales que deben acreditarse para que la acción de tutela sea procedente y pueda estudiarse de fondo. La Sala encuentra que estos requisitos se encuentran satisfechos en el caso concreto, como se pasa a explicar.
61. Legitimación en la causa[47]. La Sala estima que en el presente caso se acredita tanto la legitimación por activa, como aquella por pasiva.
62. Legitimación en la causa por activa. La legitimación en la causa por activa se encuentra acreditada. En este caso la Fundación Cielo, quien interpone la acción de tutela, actúa como agente oficioso, y se configuran los supuestos para admitir esta figura pues Carolina, la titular de derechos fundamentales no se encuentra en condiciones actuales de defenderlos[48]. En efecto, en el escrito de tutela[49] la Fundación Cielo señala que, para el momento en el que se interpuso la acción de tutela, Carolina se encontraba internada en el Hospital Simón Bolívar debido a una recaída en sus defensas; así mismo, la Fundación resaltó que Carolina es una persona en vulnerabilidad manifiesta que requiere cuidados y apoyo especial[50], dada la situación de discapacidad múltiple en la que se encuentra.
63. La situación de indefensión de Carolina en el momento en el que presentó la acción de tutela a su favor, se desprende de varios elementos. En primer lugar, del certificado del Ministerio de Salud y Protección Social del 9 de agosto de 2023 en donde consta que ella se encuentra en condición de discapacidad múltiple, intelectual y psicosocial. En esta certificación se le asignó un porcentaje de cognición del 75%[51], en una escala de 0 al 100%[52].
64. En segundo lugar, para la fecha en la que se interpuso la acción de tutela, según la historia clínica remitida por el Hospital Simón Bolívar, Carolina se encontraba hospitalizada. En la historia consta que tras haber ingresado al servicio de urgencias de este hospital el 13 de agosto de 2024, el día siguiente se ordenó su hospitalización por neurología[53]; y para el 6 de septiembre de 2024[54] –fecha de interposición de la acción de tutela– continuaba hospitalizada, como incluso se encuentra hoy en día. En consecuencia, la situación de salud de Carolina pone en evidencia que ella no estaba en condiciones de presentar la acción de tutela de manera directa.
65. Sumado a lo anterior, la Sala destaca que si bien en la entrevista realizada a Carolina por parte de la Defensoría del Pueblo, esta entidad informó que pese a su discapacidad múltiple, Carolina se puede comunicar y manifestar su voluntad sin necesidad de los apoyos regulados en la Ley 1996 de 2019[55], también destacó que “requiere un acompañamiento que le facilite su comprensión”[56]. Además, Carolina tiene conocimiento de la acción de tutela interpuesta a su favor por la Fundación Cielo, así como de los objetivos perseguidos con esta pues según el informe rendido por la Defensoría “Carolina afirmó haber estado en la Fundación Cielo y que ellos le habían ayudado, refiriéndose a la tutela[57]”.
66. Por último, la Sala llama la atención sobre casos de abandono social en los que se ha avalado la figura de la agencia oficiosa asumida, por ejemplo, por los representantes legales de las clínicas en los que se encuentran los agenciados. Ello sucedió en las sentencias T-428 de 2022, T-117 de 2023 y T-498 de 2024. En todas estas decisiones, tanto las condiciones de vulnerabilidad en salud, como la reclamación de su abandono social fueron determinantes en los análisis de las salas.
67. Todos los anteriores elementos permiten a la Sala concluir que en este caso la agencia oficiosa realizada por la Fundación Cielo acredita los requisitos fijados por la jurisprudencia de esta Corte, garantizándose la legitimación por activa.
68. Legitimación en la causa por pasiva. Este requisito debe analizarse a partir de dos elementos. Por un lado, la pretensión principal de la agenciada, relacionada con la garantía de un cupo prioritario en los Centros de Atención Integrarte de la SDIS y, por otro lado, su situación actual de salud, por la que se encuentra hospitalizada. Así, acción de tutela satisface el presupuesto de legitimación en la causa por pasiva, puntualmente, respecto de la Secretaría Distrital de Integración Social, Capital Salud, la Secretaría Distrital de Salud y el Hospital Simón Bolívar. Sin embargo, no se acredita en relación con el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.
69. Primero, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) tiene la capacidad de responder a las pretensiones de la acción de tutela y, por ende, cuenta con legitimidad por pasiva en tanto es la entidad pública que administra los Centros Integrarte, en los que la Fundación Cielo solicitó un cupo para Carolina. Este cupo no fue reconocido de manera inmediata por la falta de disponibilidad, por lo que la agenciada actualmente se encuentra en una lista de espera. Es importante aclarar que el hecho de estar en lista de espera no garantiza el acceso material a los derechos fundamentales invocados, por lo que no puede considerarse que exista una carencia actual de objeto por hecho superado. Precisamente, el objeto de la acción de tutela es asegurar el acceso efectivo al servicio requisito y no limitarse al reconocimiento formal del cumplimiento de los requisitos para el ingreso.
70. En segundo lugar, Capital Salud tiene legitimidad por pasiva[58] al ser la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la que se encuentra afiliada Carolina en el régimen subsidiado, tal como informó la Secretaría Distrital de Salud en su respuesta en sede de revisión[59]. Luego, es esta la EPS que tiene a cargo la responsabilidad de prestarle los servicios de salud a Carolina. En este punto, es importante destacar que, debido a su estado de salud, ella se encuentra hospitalizada y ha requerido atención por parte de diversas especialidades médicas para controlar y superar sus patologías.
71. En tercer lugar, la Secretaría Distrital de Salud también tiene legitimidad por pasiva pues si bien no presta directamente los servicios de salud, al ser la entidad del Distrito de Bogotá que emite la política pública en materia de salud (artículo 1[60] del Decreto Distrital 507 de 2013[61]) tiene competencias generales sobre la manera en que este servicio es prestado y los enfoques especiales que se deben garantizar, por ejemplo, frente a personas en situación de discapacidad o en abandono social. Esto es relevante en tanto actualmente Carolina se encuentra en el Hospital Simón Bolívar ubicado en la ciudad de Bogotá, y las políticas que esta entidad emita pueden tener efectos en su situación.
72. En cuarto lugar, este requisito se cumple respecto del Hospital Simón Bolívar. Si bien esta institución no actúa como accionada en el proceso, se trata del centro médico que actualmente brinda los servicios de salud que requiere la agenciada y, además, es la institución que actualmente está a cargo de su cuidado efectivo. En ese sentido, está dentro de sus responsabilidades preservar la garantía de los derechos fundamentales de Carolina, especialmente a la salud y, de manera transitoria, al cuidado.
73. Por otra parte, no es posible predicar lo mismo respecto del Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. Si bien estas entidades tienen funciones importantes en materia de política pública en salud y vigilancia, control e inspección de las entidades que conforman el sistema de salud, lo cierto es que el alcance de sus competencias es nacional y no es posible identificar que estas entidades tengan alguna responsabilidad de cara a las pretensiones expuestas por la Fundación Cielo en el escrito de tutela. Por ello, se les desvinculará del presente trámite.
74. Tampoco se configura la legitimación por pasiva respecto del Resguardo Indígena El Valle ni de la comunidad Yuma, toda vez que, si bien en distintos momentos del proceso se ha mencionado que la agenciada pertenece a estas comunidades, ella misma manifestó no tener una relación cercana o activa con las mismas. Además, durante el trámite no se allegó ninguna prueba que permita constatar una actuación u omisión por parte de estas comunidades que diera lugar a una vulneración de derechos fundamentales. En ese mismo sentido, no se identificó ninguna responsabilidad específica de estos actores en la garantía de los derechos de la agenciada. Por esta razón, la Sala procederá a desvincularlos del trámite.
75. En el análisis de legitimación resulta pertinente referirse también a la participación en el proceso de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá y a la Defensoría del Pueblo, entidades vinculadas en calidad de terceros intervinientes con funciones de acompañamiento y seguimiento. Al juez constitucional le corresponde adoptar las medidas necesarias para garantizar de forma efectiva el goce de los derechos en discusión, particularmente cuando se trata de personas en condición de especial vulnerabilidad. En virtud de lo anterior, esta Corte consideró procedente la vinculación de entidades que, pese a no haber sido accionadas, tienen competencias funcionales y misionales para contribuir a la protección y garantía de los derechos involucrados.
76. De conformidad con el artículo 3 del Decreto Distrital 428 de 2013[62], está dentro de las funciones de la Secretaría promover la eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres en sus distintas diversidades étnicas, raciales y culturales, así como coordinar y dirigir la atención y asesoría oportuna a mujeres que sean objeto de cualquier tipo de violencia en orden a restablecer los derechos vulnerados. En este caso, Carolina fue presunta víctima de violencia sexual, lo que puede hacer necesaria la intervención de esta entidad.
77. La Defensoría del Pueblo, por su parte, tiene como propósito defender, promocionar y proteger los derechos humanos frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares. En el marco de sus funciones, debe hacer recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación a los derechos humanos, y velar por su promoción y ejercicio. Lo anterior de acuerdo con el Decreto 025 de 2014[63]. En el marco de sus funciones, esta entidad tiene competencias que la obligan a contribuir a la protección y garantía de los derechos de Carolina en caso de que esto se encuentren efectivamente vulnerados.
78. Subsidiariedad[64]. Este supuesto se satisface puesto que el ordenamiento jurídico vigente no contempla un mecanismo específico que obligue a las entidades o a las personas accionadas a que le garanticen de cualquier modo los medios materiales de subsistencia necesarios para que Carolina supere o mitigue su situación de potencial abandono social y de los requerimientos necesarios para atender su condición de salud y de vulnerabilidad social. Sus condiciones de salud, socioeconómicas y de potencial abandono podrían estar comprometiendo gravemente derechos fundamentales como el de la dignidad humana, así como sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al mínimo vital y a la integridad física, dada su condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta.
79. En este punto también es importante tener presente que la agenciada se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad que justifica la intervención inmediata y definitiva del juez constitucional[65]. Esta conclusión se sustenta en la aplicación de un enfoque interseccional que permite evidenciar la confluencia de múltiples factores: se trata de una mujer, víctima de violencia sexual, con discapacidad múltiple (intelectual y psicosocial certificada), diagnosticada con VIH/SIDA, con afectaciones graves de salud física y mental, en situación de abandono social, y además inscrita como mujer indígena. Este cúmulo de condiciones no solo la convierten en sujeto de especial protección constitucional, sino que también imponen una carga reforzada al Estado para garantizar de forma urgente y efectiva la protección de sus derechos fundamentales.
80. Inmediatez[66]. Si bien para la fecha en la que se interpuso la acción de tutela –6 de septiembre de 2024– la Secretaría Distrital de Integración Social aún no había emitido una respuesta a la Fundación Cielo en relación con la posibilidad de conceder un cupo a Carolina en los centros Integrarte (esta fue allegada el 10 de marzo), para esta fecha Carolina ya se encontraba hospitalizada.
81. Este último hecho que está relacionado con varias de las pretensiones de la acción de tutela, tuvo inicio el 14 de agosto de 2024 pues, como se indicó previamente según la historia clínica remitida por el Hospital Simón Bolívar, Carolina fue hospitalizada aquel día por sus afectaciones neurológicas. Desde esa fecha este Hospital ha venido adelantando acciones para mejor su salud, pero no cuenta con una solución clara sobre el destino de Carolina dada su aparente situación de abandono social. Luego, es claro que entre el 14 de agosto de 2024 y el 6 septiembre del mismo año transcurrió menos de un mes, periodo de tiempo que es a todas luces razonable de cara al requisito de la inmediatez. Por lo tanto, la Sala encuentra que también se satisface este presupuesto.
82. Por las consideraciones anteriores, los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela se encuentran satisfechos, por lo que, a continuación, la Sala procederá a presentar el caso, y el problema jurídico que debe resolverse.
3. Presentación del caso, problemas jurídicos a resolver y estructura de la decisión
83. A la Sala Tercera de Revisión le corresponde analizar el caso de Carolina, una mujer de 37 años en situación de discapacidad múltiple (intelectual y psicosocial) que se encuentra en un estado de abandono social, al no contar con apoyo familiar. Además de los anteriores hechos, la historia de Carolina ha estado atravesada por un evento de abuso sexual del que fue víctima siendo adolescente y que desencadenó diferentes afectaciones de salud que profundizaron su situación de discapacidad. Años después de este suceso, Carolina fue diagnosticada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y, como consecuencia de ello, desarrolló diferentes afectaciones neurológicas como meningoencefalitis, epilepsia y toxoplasmosis[67]. Todas estas patologías implican que Carolina deba contar con un tratamiento médico constante, pero también con el apoyo y cuidado de una persona que pueda garantizar su estabilidad.
84. Sin embargo, Carolina no cuenta con una red familiar sólida. Ella nació en Supía (Caldas) en un hogar disfuncional en el que su madre biológica se dedicaba a realizar actividades sexuales pagas y no parecía haber una figura paterna. Dadas estas dificultades su madre la entregó a Amparo, una mujer que decide llevarla con el resto de su familia desde los 9 meses de edad. A partir de esta época Carolina convivió con la mujer que decidió acogerla, y los tres hijos que ella tenía, atravesando incluso un episodio de desplazamiento forzado.
85. El fallecimiento de Amparo, hace más de siete años, dejó a Carolina desprotegida. Ante esta situación, Gloria, una mujer perteneciente a una comunidad religiosa y a la vez una de las hijas biológicas de Amparo, cuidó de Carolina por un periodo de tres años, pero dada su imposibilidad de continuar cuidándola, la llevó a la Fundación Cielo en el año 2022. Esta institución, cuya misionalidad es la atención de personas en vulnerabilidad social con o sin VIH[68], afirma no estar en condiciones para continuar con el cuidado de Carolina y por ello solicita a la Secretaría Distrital de Integración Social un cupo en los Centros Integrarte; el cual, pese a ser concedido por esta entidad no fue otorgado a Carolina de manera inmediata, ya que esta entidad alegó no contar con disponibilidad de espacios, dejándola en una lista de espera.
86. A la par, la situación de salud de Carolina se complicó, por lo que fue necesario hospitalizarla en el Hospital Simón Bolívar desde el 14 de agosto de 2024 y hasta la fecha. Aunque Carolina ha presentado una mejoría significativa en su condición neurológica e inmunológica y es posible considerar que se encuentra en condiciones para ser dada de alta de dicha institución, su futuro es incierto. Carolina perdió contacto con su familia biológica, la mujer que decidió acogerla y criarla falleció hace varios años y no hay evidencia de que hubiese adelantado algún proceso judicial dirigido a reconocerla como su hija; y, pese a que Carolina creció junto con los hijos de Amparo, no se cuenta con información sobre dos de ellos y solamente Gloria ha asumido su cuidado temporal, siéndole imposible continuar haciéndolo. Esto implica que Carolina no cuenta con una red familiar que le pueda garantizar los cuidados que requiere.
87. Con estos elementos, a la Sala le corresponde analizar dos problemas jurídicos. El primero está dirigido a determinar si la Secretaría Distrital de Integración Social, desconoció los derechos fundamentales a la vida digna y al cuidado de una mujer en situación de discapacidad intelectual y psicosocial que, además fue víctima de un episodio de violencia sexual y que se encuentra en un estado de abandono social, al haberla ubicado en una lista de espera para acceder a un cupo en los Centros Integrarte Acción Interna, debido a que para la fecha de la solicitud no contaba con cupos disponibles.
88. El segundo problema implica determinar si la EPS-S Capital Salud y la Secretaria Distrital de Salud lesionaron los derechos a la vida y a la salud de una mujer en situación de discapacidad intelectual y psicosocial que, además fue víctima de un episodio de violencia sexual, que está diagnosticada con VIH y que se encuentra en un estado de abandono social a partir de los servicios de salud que la citada EPS le había prestado desde su ingreso al Hospital Simón Bolívar, pues la acción de tutela se interpuso después de que ella fuese internada allí.
89. Para dar respuesta a los anteriores problemas jurídicos, la presente decisión se referirá a los siguientes temas: (3.1) el modelo social de la discapacidad y su nueva lectura a la luz de la Ley 1996 de 2019; (3.2) el abandono social de las personas en situación de discapacidad y el deber cualificado del Estado frente a estos casos; (3.3) las tensiones que se presentan en escenarios de escasez de recursos públicos y el deber de garantizar derechos prestacionales; (3.4) el derecho fundamental al cuidado y los cuidados comunitarios como una herramienta valiosa en la protección de personas en situación de discapacidad y (3.5) el enfoque interseccional como un marco de análisis para casos en los que diferentes factores de discriminación se suman; (3.6) la protección constitucional reforzada que tienen las personas diagnosticadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y, por último, (3.7) se hará una breve recapitulación de jurisprudencia sobre los alcances del derecho fundamental a la salud. Con base en estos elementos, se resolverá el caso concreto.
4. El modelo social de la discapacidad y su lectura a la luz de la Ley 1996 de 2019
90. El artículo 13 de la Constitución exige comprender el principio de igualdad desde una perspectiva material, superando la idea de que para garantizar los derechos es suficiente dar un trato idéntico a todas las personas[69]. En virtud de lo anterior, esta cláusula constitucional conlleva la obligación de brindar una protección reforzada a grupos históricamente discriminados, con el fin de promover condiciones igualitarias de participación en la sociedad, como sucede con la población en situación de discapacidad[70].
91. En materia internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad especifican que el igual reconocimiento como persona ante la ley es operativo “en todas partes”[71]. Así, con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, no hay ninguna circunstancia que permita privar o limitar a una persona del derecho al reconocimiento como tal ante la ley. Esto se refuerza por el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que no es posible suspender ese derecho ni siquiera en situaciones excepcionales[72].
92. Los primeros acercamientos a la discapacidad. Históricamente la discapacidad se ha abordado desde distintas categorías de análisis. En principio, se entendía desde el modelo de prescindencia, en el que se optaba por esconder y segregar a estas personas por considerarlas “una carga”, o como personas “incapaces de aportar a la sociedad”. Tiempo después, empezaron a percibirse como personas que debían ser “corregidas” para acercarse a los estándares de normalidad dispuestos por la sociedad[73].
93. El modelo social de la discapacidad. La CDPD trajo consigo un nuevo paradigma: el modelo social de la discapacidad. Bajo este modelo, la discapacidad dejó de verse como un problema individual, pasando a ser el resultado de barreras de distintos tipos que están en el entorno social, y que limitan la participación de las personas en situación de discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas[74]. Este cambio de paradigma pone de presente la necesidad de cambiar una construcción social derivada de la exclusión estructural, la falta de accesibilidad y la discriminación histórica.
94. Con frecuencia se hace referencia a estas categorías de análisis como si el modelo de prescindencia y el médico-rehabilitador estuvieran completamente superados, cuando lo cierto es que, en la práctica, todavía faltan avances sociales y normativos para llegar a una aplicación plena del modelo social. Esto se evidencia en que, hasta hace muy poco, en Colombia era posible esterilizar a una persona en condición de discapacidad sin su consentimiento[75], o sustituir su voluntad a través de figuras jurídicas como la interdicción.
95. En cualquier caso, bajo el modelo social que trae la Convención, los Estados deben adoptar medidas para que las personas en condición de discapacidad puedan gozar de los mismos derechos que las demás personas. La CDPD consagra dos derechos a los que esta Sala se referirá en detalle: el derecho a una vida autónoma e independiente y el libre ejercicio de la capacidad jurídica, que se encuentran estrechamente relacionados.
a) El derecho de las personas en situación de discapacidad a una vida autónoma, libre e independiente y la institucionalización como una medida excepcional
96. El artículo 19 de la Convención reconoce el derecho de todas las personas en condición de discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad. De acuerdo con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este artículo se basa en el principio fundamental de derechos humanos de que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y en derechos, de que todas las vidas tienen el mismo valor.
97. A lo largo de la historia, se ha negado a estas personas la posibilidad de tomar decisiones y ejercer el control de manera personal e individual en todas las esferas de su vida. Se ha supuesto que muchas de ellas son incapaces de vivir de forma independiente y en comunidades de su propia elección[76]. Este prejuicio naturalmente ha dado lugar al abandono, la dependencia, la institucionalización, el aislamiento y la segregación[77].
98. Ahora bien, es preciso aclarar que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha interpretado que vivir de forma independiente no es equivalente a vivir solo. Tampoco debe entenderse como la capacidad de llevar a cabo actividades cotidianas por uno mismo. Por el contrario, debe entenderse como la libertad de elección y control, en consonancia con el respeto de la dignidad inherente a cada persona y la autonomía individual. La independencia implica entonces que la persona en situación de discapacidad no se vea privada de la posibilidad de elegir y controlar su modo de vida y sus actividades cotidianas[78], incluso si para ello requiere altos niveles de apoyo de terceros.
99. En este mismo contexto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido enfático en resaltar la necesidad urgente de poner fin a la institucionalización como práctica discriminatoria contra las personas en condición de discapacidad, en la medida en que en muchas oportunidades no maximiza su derecho a una vida autónoma, libre e independiente. Al respecto, señala que los estados deben abolir todas sus formas, poner fin a los nuevos internamientos en instituciones y abstenerse de invertir en estas[79].
100. Por institucionalización de personas en condición de discapacidad se entiende todo internamiento en razón de una discapacidad, únicamente o junto con otros motivos como la “atención” o el “tratamiento”. El internamiento específicamente ligado a la situación de discapacidad suele ocurrir en centros de atención social, hospitales de larga estancia, residencias para personas de edad, centros comunitarios, hogares grupales, hogares de acogida, entre otros[80]. Ello sucede, igualmente, en entornos “situados en la comunidad” en los que los proveedores de servicios fijan una rutina para todas las personas que residen allí e impiden la autonomía, u “hogares” en los que el mismo proveedor de servicios se encarga a la vez del alojamiento y el apoyo[81].
101. De acuerdo con el Comité, los estados parte deben reconocer que vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad son conceptos que se refieren a entornos para vivir fuera de las instituciones residenciales de todo tipo. Por eso, la desinstitucionalización comprende procesos que deben centrarse en devolver la autonomía, la posibilidad de elección y el control a las personas en condición de discapacidad en lo que respecta a cómo, dónde y con quién deciden vivir. En ese sentido, los estados parte deben darle prioridad al desarrollo de servicios de apoyo individualizado y servicios generales inclusivos en la comunidad[82].
102. Idealmente, el apoyo debería abarcar una amplia gama de servicios de asistencia de carácter oficial, así como redes comunitarias no oficiales, incluyendo la asistencia personal, el apoyo entre pares, el apoyo para la comunicación, para la movilidad, el apoyo para conseguir vivienda y ayuda doméstica, y otros servicios de carácter comunitario[83]. Asimismo, deberían proporcionar medidas compensatorias que proporcionaran a las personas que salen de las instituciones la seguridad, el apoyo y la confianza necesarios para recuperarse, buscar apoyo cuando lo requieran y disfrutar de un nivel de vida adecuado en la comunidad, sin correr el riesgo de quedarse sin hogar o en situación de pobreza[84].
103. El estándar internacional ha fijado lineamientos claros. Pese a ello, en el ordenamiento jurídico colombiano no hemos erradicado las prácticas de institucionalización de la población en situación de discapacidad. En sus “Observaciones finales sobre el informe inicial de Colombia” (2016)[85], el Comité indicó que este país “no había iniciado la transición de personas con discapacidad institucionalizadas hacia la vida comunitaria, así como la falta de servicios de asistencia personal y de apoyo para vivir de forma independiente”[86]. Con fundamento en estas preocupaciones, el Comité recomendó a Colombia que prohíba explícitamente la institucionalización forzada por motivo de discapacidad y que adopte protocolos que garanticen el ejercicio del derecho al consentimiento libre e informado de estas personas, así mismo, que implemente un plan para la desinstitucionalización de personas en situación de discapacidad, en consulta estrecha con organizaciones, con plazos concretos y recursos suficientes para su implementación[87].
104. A pesar de que las recomendaciones del Comité fueron emitidas hace cerca de una década atrás, los avances en políticas de desinstitucionalización de personas en condición de discapacidad son incipientes, lo que genera que, a menudo, el juez constitucional se enfrente a la situación de no contar con opciones suficientes para garantizar el derecho a la vida autónoma, independiente y en comunidad de las personas en condición de discapacidad, especialmente aquellas que se encuentran en estado de abandono social.
105. A pesar de lo anterior, la Corte Constitucional ha sido enfática en afirmar que, en casos de personas con diagnósticos psiquiátricos, o en situación de discapacidad intelectual o psicosocial “severa” la internación prolongada puede darse únicamente de forma excepcionalísima. Esto por cuanto: (i) no existe evidencia científica de que la internación contribuya a la rehabilitación, lo que sí ocurre en entornos sociales y familiares; y (ii) implica una restricción severa a los derechos fundamentales a la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad, la autonomía y la igualdad de las personas internadas, así como su derecho a la vida en comunidad. Así, a menos de que exista una orden médica que pruebe la necesidad del tratamiento intrahospitalario, las personas con diagnósticos psiquiátricos tienen derecho a no permanecer internadas de manera definitiva, y a ser tratadas en un contexto social y familiar. La internación debe ser una medida transitoria que se implemente en periodos críticos o agudos de la enfermedad[88].
106. Como antecedente más reciente sobre el tema, se tiene que en febrero de 2025, el Consejo Nacional de Política Económica y Social emitió el documento CONPES 4143 que contiene la Política Nacional de Cuidado. Allí se reconoce que algunas personas en condición de discapacidad no tienen acceso a un apoyo humano que les asista en actividades básicas como tareas esenciales para el autocuidado y la supervivencia, y actividades instrumentales o avanzadas de la vida diaria que les permitan su desarrollo personal dentro de la sociedad, distintos a los servicios de salud domiciliarios ofrecidos, en pocos casos, por sus EPS o adquiridos de manera privada. El documento señala que “las personas con discapacidad identifican como problemática la ausencia de servicios de salud domiciliarios y la limitada disponibilidad de personas que les asistan para poder desarrollarse fuera de su domicilio en su dimensión social, o para poder acceder al derecho a la educación o al trabajo, entre otros”.
107. El mencionado CONPES advierte que, “entre 2025 y 2034 el Ministerio de Igualdad y Equidad diseñará e implementará un programa nacional de servicios de apoyo para la autonomía, la vida independiente y la vida en comunidad de las personas con discapacidad que incluya servicios auxiliares de comunicación, servicios de asistencia tecnológica, apoyos de asistente personal o animal, transferencias monetarias, apoyos comunitarios y ayudas técnicas, entre otros servicios”. Si bien este documento de política pública representa un paso importante hacia la consolidación de políticas de desinstitucionalización de esta población, es necesario pensar en soluciones que permitan abordar las necesidades de las personas en condición de discapacidad que no cuentan con una red de apoyo o incluso un lugar para vivir, desde una perspectiva constitucional de corresponsabilidad, en la que el Estado, como se verá, juega un rol trascendental.
b) La Ley 1996 de 2019: un avance en el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de capacidad jurídica
108. En línea con el derecho a la autonomía y la independencia, el artículo 12 de la Convención reconoce que todas las personas en condición de discapacidad tienen plena capacidad jurídica. La denegación de la capacidad jurídica afecta a las personas en condición de discapacidad, haciendo que se vean privadas de distintos derechos: al voto, a casarse y fundar una familia, a la patria potestad, a recibir tratamiento médico, e incluso a los derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros. Si bien todas las personas en condición de discapacidad se encuentran en riesgo de que se niegue su capacidad jurídica en determinadas situaciones, esta problemática afecta especialmente a las personas en condición de discapacidad cognitiva, intelectual y psicosocial.
109. En el ordenamiento jurídico colombiano, la Convención permitió un cambio trascendental: pasamos de un modelo de sustitución de la voluntad en el que era posible declarar a una persona en condición de discapacidad interdicta, a un modelo de presunción de capacidad jurídica, en el que se les permite a las personas ser sujetos de derechos y obligaciones, y tomar decisiones con efectos jurídicos[89].
110. La Ley 1996 de 2019 derogó expresamente todas las disposiciones referentes a la guarda e interdicción de las personas entendidas como incapaces absolutos o relativos por encontrarse en situación de discapacidad intelectual[90]. Esta ley trajo consigo, entre otros, los siguientes cambios: (i) elimina del ordenamiento civil la incapacidad legal absoluta por discapacidad mental, dejando solo a las personas impúberes como sujetos incapaces absolutos[91]; (ii) deroga el régimen de guardas e interdicción para las personas en condiciones de discapacidad mental, cognitiva o intelectual; (iii) presume la capacidad de goce y ejercicio para todas las personas en condición de discapacidad; (iv) establece dos mecanismos que facilitan a estas personas manifestar su voluntad y preferencias en el momento de tomar decisiones con efectos jurídicos (a) acuerdos de apoyos; y (b) adjudicación judicial de apoyos; y (v) regula las directivas anticipadas como una herramienta para las personas mayores de edad en las que se manifiesta la voluntad de actos jurídicos con antelación a los mismos[92].
111. El nuevo régimen de apoyos, según los antecedentes de la ley, responde a una realidad compleja en donde las personas en condición de discapacidad pueden requerir apoyos distintos, dejando atrás la dicotomía entre “personas con capacidad plena” y “personas con discapacidad mental absoluta”. Así, la ley permite, con las medidas que implementa, que la persona en condición de discapacidad pueda tomar decisiones y controle su propia vida y que la participación de terceros sea facilitando y apoyando la toma de decisiones, y no sustituyéndola[93].
112. En esa línea, el artículo 6 de la ley dispone lo siguiente:
“Todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de la persona […]”.
113. Sobre este punto, es fundamental resaltar lo dispuesto por el artículo octavo, según lo cual “todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos. La capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se presume. La necesidad de ajustes razonables para la comunicación y comprensión de la información, no desestima la presunción de la capacidad para realizar actos jurídicos de manera independiente” (énfasis añadido). De este modo, en la Sentencia C-025 de 2021 esta Corte indicó que “En algunas ocasiones, los apoyos deberán recurrir a interpretar su entorno social y familiar, sus características de vida, información de su historia conocida, las personas de confianza, entre otros medios, que permitan “la mejor interpretación de la voluntad”.
114. Ahora bien, a pesar de la presunción mencionada, la ley reconoce que algunas personas pueden requerir apoyo para la toma de decisiones, por ello define este concepto como “tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales”[94]. Asimismo, define los apoyos formales como aquellos “reconocidos por la presente ley, que han sido formalizados por alguno de los procedimientos contemplados en la legislación nacional, por medio de los cuales se facilita y garantiza el proceso de toma de decisiones o el reconocimiento de una voluntad expresada de manera anticipada, por parte del titular del acto jurídico determinado” [95].
115. De esto se sigue que existen casos de personas en condición de discapacidad que únicamente requieren ajustes razonables para tomar decisiones con efectos jurídicos, así como también puede suceder que la persona requiera de apoyos –y no solo ajustes razonables– para este mismo efecto. En el marco de la Ley 1996 de 2019, el apoyo es distinto de la persona que lo provee. Una cosa es el tipo de asistencia que la persona requiere y otra quién provea la asistencia, que pueden ser varias personas a lo largo del tiempo y no necesariamente tienen que ser familiares, sino personas de confianza e incluso personas jurídicas. En todo caso, el hecho de que la persona use apoyos para ejercer su capacidad jurídica no releva o elimina la obligación de llevar a cabo ajustes razonables. Por ejemplo, si bien una persona en condición de discapacidad intelectual puede contar con una persona de apoyo para llevar a cabo la administración de sus productos financieros, ello no releva al banco de usar un lenguaje sencillo[96].
116. Sobre esto, el documento de lineamientos y protocolo nacional para la valoración de apoyos expedido por la Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad señala la necesidad de distinguir entre los apoyos que requiere una persona para desarrollar actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y los apoyos para ejercer la capacidad jurídica. Los primeros consisten en apoyos para actividades como bañarse, usar el transporte público, hacerse entender cotidianamente, etc. Los segundos se refieren a la ayuda que requiere una persona para tomar decisiones que sean jurídicamente relevantes; siendo posible que, en algunos escenarios ambos tipos de apoyos coincidan.
117. La naturaleza de los apoyos que la persona titular del acto jurídico desee utilizar podrá establecerse mediante (i) la declaración de voluntad de esta persona sobre sus necesidades de apoyo, o a través de (ii) la realización de una valoración de apoyos[97]. Esta última busca, entre otras cosas, identificar y ahondar en la relación de confianza de las personas que pueden servir de apoyo y la persona en situación de discapacidad. Por eso indagan sobre las redes de apoyo familiares y comunitarias con las que cuenta la persona y que podrían prestar apoyos formales en el futuro. Las necesidades de apoyo son dinámicas, las redes de apoyo (familiares y comunitarias) cambian, los vínculos se crean, se refuerzan, se debilitan y desaparecen, por eso la valoración de apoyos es un esfuerzo dinámico e inacabado, sus contenidos son ilustrativos, no definitivos ni necesariamente permanentes.
118. Esta valoración puede solicitarse de manera gratuita ante los entes públicos que presten dicho servicio. Al respecto, las entidades que, como mínimo, tienen ese deber a cargo son la Defensoría del Pueblo, la Personería, y los entes territoriales a través de las gobernaciones y alcandías en el caso de los distrititos[98]. Dichas entidades, en principio, son responsables únicamente de prestar el servicio de valoración de apoyos y no de proveer los apoyos derivados de dicha valoración[99]. Pese a lo señalado, en los casos en los que la persona en condición de discapacidad necesite apoyos, pero no tenga personas de confianza a quién designar con este fin, el juez de familia deberá designar un defensor personal de la Defensoría del Pueblo, que preste los apoyos requeridos para la realización de los actos jurídicos que designe el titular[100].
119. La valoración de apoyos no es un proceso mediante el cual se formalice el apoyo, ni reemplaza una sentencia de adjudicación de apoyos. Se trata de un proceso del que surge un informe de contenido ilustrativo, que puede ser usado por la persona en condición de discapacidad y su red de apoyo para conocer sus necesidades, la red de apoyo con la que cuenta, así como la identificación de apoyos que podrían ser formalizados. Este informe debe ser usado también por el juez en un caso de adjudicación judicial de apoyos[101].
120. Conclusión. La transición de un modelo de sustitución de la voluntad hacia un régimen de presunción de capacidad jurídica, sustentado en la provisión de apoyos y ajustes razonables, no solo modifica la arquitectura normativa, sino que conlleva una transformación sustancial en la forma de concebir a las personas en situación de discapacidad como titulares de derechos plenos en la toma de decisiones. Este enfoque, arraigado en el mandato de igualdad y dignidad humana, exige que la sociedad asuma la responsabilidad de generar entornos accesibles y mecanismos efectivos de apoyo, de suerte que se garantice un verdadero ejercicio de los derechos de las personas en condición de discapacidad.
5. El abandono social de las personas en situación de discapacidad y el deber cualificado del Estado frente a estos casos
121. La posibilidad de que todas las personas cuenten con una red de apoyo familiar o compuesta por amigos o personas cercanas con las que se han construido lazos de amistad, a veces suele darse por sentada. Sin embargo, por múltiples razones, esta no es una opción para muchas personas que, lamentablemente no cuentan con una red que les garantice una compañía, una ayuda o incluso un consuelo en situaciones difíciles. A su vez, esta red cobra aún más valor frente a personas en situación de discapacidad, ya que esta compañía en muchas ocasiones resulta un presupuesto indispensable para garantizar su derecho al cuidado.
122. Este fenómeno ha dado lugar a que la Corte cree una categoría especial denominada “abandono social”, en donde, además, como característica definitoria, quienes la padecen son personas en situación de vulnerabilidad; tal como sucede con las personas en situación de discapacidad que, en algunas ocasiones son discriminadas y excluidas de su entorno familiar original, quedando sin una red de apoyo sólida. Teniendo esto presente, en este acápite la Sala hará referencia a (i) el concepto de abandono social, sus características y los supuestos en los que se configura y al (ii) tratamiento y los remedios adoptados por la Corte frente a casos de abandono social, haciendo especial énfasis en los casos que involucran a personas en situación de discapacidad, dadas las particularidades del caso.
a) El concepto del abandono social, sus características y los supuestos en los que se configura
123. Esta Corte ha indicado que el abandono social se define como un evento en el cual “una persona en situación de vulnerabilidad, debido a su edad, situación de discapacidad, salud, o condiciones similares, no puede proporcionarse por sí misma los medios de subsistencia mínimos para garantizarse una vida digna, es desprovista de todo apoyo, atención integral y soporte emocional, por parte de la familia, el Estado y la sociedad”[102].
124. Con todo, para que sea posible hablar de abandono social es necesario que se configuren unos supuestos específicos decantados en la Sentencia T- 498 de 2024. En esta decisión se indicó que el abandono ocurre cuando: (i) la familia deja desprovista de cuidado, apoyo y atención material y emocional a un pariente que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, debido a su edad, situación de discapacidad, salud, o condiciones similares[103], con lo cual esta persona no podrá garantizarse por sí misma su subsistencia y bienestar; o aquellos eventos en los que (ii) la familia no tiene las capacidades económicas, físicas o emocionales para asumir el cuidado de un pariente en condiciones de vulnerabilidad y el Estado no brinda atención, protección y asistencia integral de manera inmediata.
125. A su vez, este último supuesto en donde hay una ausencia del Estado en la atención de la población en situación de abandono se puede deber a la inexistencia o ineficacia de las políticas públicas, la falta de coordinación entre las entidades territoriales y nacionales y la falta de mecanismos adecuados para redistribuir las cargas entre la familia y el Estado.
126. Para conjurar la situación de abandono, se debe activar la responsabilidad de manera primaría en la familia, y solo tras verificarse la imposibilidad material de esta para cuidar de la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad, le corresponderá entonces a la sociedad y el Estado, con fundamento en los principios de corresponsabilidad social y solidaridad[104]. Este principio impone un deber de toda persona de brindar apoyo a otros individuos para hacer efectivos sus derechos, y tiene una connotación reforzada frente a personas en situación de debilidad manifiesta debido a su edad, o condición económica, física o intelectual[105].
127. Teniendo en cuenta lo anterior, para hacer frente al abandono social es necesario hacer un análisis en dos niveles. Primero, se deberá verificar si la familia cuenta con capacidades económicas, físicas y emocionales para cuidar de su familiar. Esto, en atención a que las cargas deben ser razonables y proporcionales a las capacidades con las que cuenten los miembros del núcleo familiar. Así, cuando la situación de abandono deviene de una enfermedad, el alcance de la responsabilidad debe ser definido de acuerdo con, entre otros criterios, su naturaleza “y teniendo en cuenta los recursos económicos y logísticos de que se disponga”[106].
128. En un segundo nivel, y ante la inexistencia de la familia, frente a su falta de capacidad o disposición (v.gr. si las cargas de apoyo y cuidado resultaran excesivas para familia porque carecen de capacidades emocionales, físicas o económicas), o debido a la ausencia de una red de apoyo, o a la imposibilidad material de esta de proporcionar el acompañamiento debido, surge la responsabilidad del Estado. A este, entonces, le corresponderá garantizar la materialización de los derechos fundamentales de la persona en condición de abandono[107] (tales como la dignidad humana, la salud, el mínimo vital e integridad física de la persona abandonada, entre otros) y, de esa manera, evitar que quede en condición de habitabilidad de calle o exclusión.
129. Con todo, tal como se indicó en la Sentencia T-498 de 2024 el deber de solidaridad “se activa de manera conjunta con el fin de que la familia, el Estado y la sociedad se articulen para garantizar un sistema integral de atención y cuidado, como la reintegración social de la persona. Así, es necesario considerar este deber a partir de las capacidades de cada uno de los responsables”.
b) Los remedios adoptados por la Corte frente a casos de abandono social, especialmente, de personas en situación de discapacidad
130. La Corte Constitucional ha estudiado casos de abandono social en diferentes oportunidades. Estos casos pueden ser agrupados en tres grandes conjuntos, según los sujetos que se encontraban en situación de abandono, a saber: (i) adultos mayores vulnerables (sentencias T-1330 de 2001, T-1090 de 2004, T-570 de 2023 y T-570 de 2023, T-043 de 2024, T-182 de 2024); (ii) personas en condición de discapacidad física o intelectual (sentencias T-032 de 2020, T-428 de 2022 y T- 043 de 2024); y (iii) personas en situación de habitabilidad de calle (sentencias T-428 de 2022 y T-182 de 2024). En algunos casos, es posible que una sola persona encaje en dos o incluso en los tres grupos previamente enunciados.
131. Dadas las particularidades del caso analizado en esta ocasión, la Sala traerá a colación los casos abordados en las sentencias T- 398 del 2000, T-851 de 1999, T-209 de 1999, T-1090 de 2004, T-570 de 2023 y T-043 de 2024 en las que ese estudió la situación de personas que, al igual que Carolina, se encontraban en situación de discapacidad intelectual o psicosocial. Esto, por cuanto, como se expuso previamente, la población en situación de discapacidad enfrenta unos desafíos adicionales respecto del reconocimiento y protección de sus derechos a la capacidad jurídica y a una vida autónoma, libre e independiente.
132. Como primeros antecedentes sobre el tema, y aunque sin hacer desarrollo completo del concepto de abandono social, en el año 1999 la Corte emitió dos decisiones en las que estudió el caso de personas en situación de discapacidad intelectual o psicosocial, cuyas familias afirmaban no estar en condiciones de asumir su cuidado. Las particularidades de cada situación, hicieron que la Corte adoptara remedios muy diferentes; pero en todo caso, en ambas decisiones resulta muy destacable la construcción del concepto de solidaridad como un deber en cabeza de la familia y, subsidiariamente, de la sociedad.
133. La primera de estas decisiones fue la Sentencia T-209 de 1999[108]. En esta providencia se analizaron dos expedientes acumulados de dos hombres que habían sido diagnosticados con esquizofrenia paranoide crónica y respecto de quienes, tras varios años de hospitalización en instituciones psiquiátricas, los mismos psiquiatras tratantes habían indicado que no era conveniente mantenerlos hospitalizados, tras una mejora en su estado de salud; sin embargo, en ambos casos, sus familiares se negaron a acogerlos en sus casas, alegando que ello podría poner en riesgo sus vidas.
134. La Sala hizo especial énfasis en los deberes de la familia y tras constatar que ambos hombres tenían síntomas de abandono familiar –así constaba en sus historias clínicas– no tuteló el derecho a la vida de las familias accionantes y en su lugar, ordenó al Instituto de Seguros Sociales entonces accionado orientar a las familias de los dos hombres durante el tiempo que resultara necesario para garantizar su readaptación; manteniendo en todo caso abierta la posibilidad de que estos pudiesen contar con atención ambulatoria o ser reingresados de llegar a ser indispensable. A modo de conclusión, en esta decisión se indicó que “la existencia de una patología mental crónica, no puede encontrar como respuesta el desinterés y desafecto de las personas cercanas al paciente; tampoco puede solucionarse –y así lo aconseja la medicina moderna–, a través del innecesario e indefinido confinamiento del enfermo[109] en las instalaciones de un centro médico”.
135. Ese mismo año, se emitió la Sentencia T-851 de 1999[110] en la que la Corte analizó otro caso de abandono social de un hombre de 40 años diagnosticado con una discapacidad mental severa, en el que a diferencia de lo sucedido en la Sentencia T-209 de 1999, dadas las particularidades del caso, no se asignó en cabeza de la familia del hombre las tareas de cuidado. En este caso la tutela había sido interpuesta por el padre del hombre en situación de discapacidad, un adulto mayor de 81 años, en atención a que, su hijo había sido retirado de un programa de la Beneficencia de Cundinamarca, pese a que había estado internado en varios de los albergues dispuestos por esta desde que tenía un año y medio.
136. En esta oportunidad, la Corte encontró que la historia clínica daba cuenta de un deficiente apoyo familiar hacia el hombre en situación de discapacidad; hecho atribuido a la carencia de recursos económicos y a la imposibilidad física de sus progenitores para manejar al paciente por su avanzada edad (padre de 81 años y madre de 78). Dadas estas condiciones, la Corte concluyó que no era posible asignar a sus padres la tarea de cuidado y, por ello, en su lugar ordenó a la Beneficencia de Cundinamarca a internar al hombre en situación de discapacidad en la institución en la que antes se encontraba o “en otro centro a su cargo destinado para la atención de enfermos mentales, dentro de la posibilidad razonable de cupos existentes, pero dando prioridad al presente caso, por tratarse de una persona que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta”.
137. Luego, en la Sentencia T-398 del 2000[111] la Sala Tercera de Revisión estudió el caso de una mujer que solicitaba a Cajanal que continuara asumiendo los gastos de internamiento hospitalario de su esposo, diagnosticado con “esquizofrenia paranoide crónica, dolencia progresiva e irreversible." Esto, en atención a que Cajanal había indicado que el diagnostico de su esposo había mejorado, por lo que, era posible que regresara al cuidado de la tutelante. Sin embargo, ella interpuso la tutela para oponerse a esta determinación, alegando que la vida común con su esposo representaba un peligro tanto para su vida e integridad personal como para la de su mismo marido. La accionante también alegaba que se había dedicado a cuidar por años a su esposo, pues los demás familiares lo habían abandonado, pero que no le era posible seguirlo haciendo pues él se había tornado muy agresivo.
138. Al resolver el caso, la Corte partió de indicar que no era posible afirmar que la accionante hubiese abandonado a su esposo, pues había testimonios de la Clínica La Paz que daban cuenta de que ella acudía a visitarlo constantemente, llevándole alimentos, utensilios de aseo, ropa, y otros implementos. Tras afirmar esto, la Sala de Revisión concluyó que Cajanal no podía obligar a la accionante a llevar a su esposo a su casa y que, en consecuencia, Cajanal debía seguir respondiendo por sus gastos de hospitalización, en tanto en este punto era la sociedad quien debía asumir sus cuidados bajo el principio de solidaridad. Con todo, también ordenó a Cajanal que realizara una intervención psicosocial y educativa con la familia del paciente, con el objeto de sensibilizarla e instruirla acerca del trato y manejo de las personas con esquizofrenia.
139. Posteriormente, en la Sentencia T-1090 de 2004[112] la Corte estudió el caso de un hombre de avanzada edad, que llevaba por lo menos diez años internado en un hospital recibiendo tratamiento por un diagnóstico de esquizofrenia y al que, dicho hospital le dio de alta sin tener en cuenta si podría contar con un efectivo apoyo de su familia. Tras la orden de salida, la familia del accionante no quiso asumir ninguna tarea de cuidado, lo que obligó a que él quedara en un estado de habitación de calle en Bucaramanga. Como consecuencia, el accionante le solicitó al hospital accionado que lo volviera a acoger; sin embargo, el Hospital se negó alegando que solo se le prestaría el tratamiento psiquiátrico conforme a su cuadro clínico.
140. Con estos elementos, la Corte determinó que la actuación adelantada por el hospital accionado, al finalizar el tratamiento intrahospitalario del actor, no estuvo guiada por el principio de la solidaridad social; toda vez que, aunque su cuadro clínico hubiese recomendado la desinstitucionalización y, por lo tanto, no era posible imponérsele al hospital la carga de brindarle el servicio de hospedaje, sí le era exigible que procure su adecuada adaptación al entorno social y le dé la orientación necesaria para garantizar su vida y su integridad física.
141. Por ello, (i) ordenó al Hospital accionado realizarle una nueva valoración psiquiátrica con el fin de determinar si el tratamiento ambulatorio recomendado en su momento, continuaba siendo el indicado ante la ausencia de apoyo familiar; y en todo caso, a continuar prestándole la asistencia médica que requiriera el accionante; (ii) a la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga que en el evento de que, como resultado de la nueva valoración médica no fuera necesaria la internación del actor, adelantara los trámites necesarios para vincularlo a los programas de atención a grupos vulnerables que ofrece el municipio; y, por último (iii) remitió el expediente a la Defensoría de Familia de la Regional Santander para que, de ser pertinente, adelantara un proceso ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito de inasistencia alimentaria.
142. De manera más reciente, en la Sentencia T-570 de 2023[113] la Sala Séptima de Revisión conoció el caso de una adulta mayor en situación de discapacidad intelectual “severa”, quien estaba hospitalizada desde el 1988 y en situación de abandono por no contar con alguna red de apoyo familiar. La institución solicitó su reubicación en un centro para adultos mayores, pero fue negada la solicitud por parte del municipio de Nápoles porque, entre otras razones, tenía “antecedentes psiquiátricos”. En este caso, la Corte recordó que en casos de personas con condiciones mentales a las que se les determine que no requieren tratamiento médico hospitalario y su familia no se puede hacer cargo de su cuidado o se encuentra en situación de abandono, la persona debe ser vinculada a los programas de atención y protección social integral ofrecidos por el Estado.
143. En consecuencia, entre otros aspectos, la Corte ordenó (i) al municipio de Nápoles que, en caso de que la mujer no requiriera ser internada, adoptara medidas para ingresarla a un centro de protección social para garantizar sus derechos y diseñar e implementar una política pública de atención y protección a adultos mayores en situación de discapacidad o con condiciones mentales; (ii) en caso de que la adulta mayor requiriera seguir internada, le ordenó a la institución de salud que continuara prestando los servicios de médicos; (iii) al Ministerio de Salud, Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud, vigilar las órdenes dadas.
144. Finalmente, en la Sentencia T-043 de 2024[114] la Sala Octava de Revisión estudió el caso de un hombre de 76 años, diagnosticado con demencia asociada al Alzheimer y hospitalizado de manera indefinida, debido a la negativa de su núcleo familiar de asumir su cuidado. La Sala destacó que, aunque el Estado tiene del deber de brindar asistencia alimentaria a los adultos mayores en situación de abandono o descuido, esto no exime de responsabilidad penal y civil a quienes obliga la ley colombiana de proveerla[115]. Además, reiteró que, ante la falta de una red de apoyo, el Estado es el encargado de asumir su cuidado y garantizar servicios de seguridad integral[116].
145. Por consiguiente, ordenó (i) a la Alcaldía Municipal de Neiva ingresar al adulto mayor a un institución de nivel municipal, departamental o nacional que garantice una habitación permanente, soporte nutricional necesario y un trato digno y pagar los derechos a los que hubiera lugar[117]; (ii) al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Comisaría de Familia de Neiva y a la Defensoría del Pueblo que reestablezcan sus derechos fundamentales, entre esos, el derecho a que su familia sea la primera en garantizarle el mínimo vital. Además, ordenó al ICBF contribuir para reestablecer los lazos familiares y; (iii) a la Defensoría del Pueblo Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez le ordenó vigilar que la Alcaldía Municipal de Neiva cumpliera la orden consistente en proveerle un lugar de habitación permanente al adulto mayor.
146. En ese mismo año se emitió otra decisión relevante sobre el tema, la Sentencia T- 182 de 2024[118]. Allí se estudió el caso de una mujer de 68 años que no contaba con ninguna red de apoyo familiar y a la que el municipio de Arauca le había negado el ingreso al Centro de Bienestar del Adulto Mayor del municipio por insuficiencia de cupos. La Corte reiteró que, a pesar de su alto contenido prestacional, la obligación de otorgar a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, y sin una familia o red de apoyo, servicios permanentes y gratuitos de cuidado en instituciones de protección, es una obligación de garantía de cumplimiento inmediato o en breve tiempo.
147. Pese a que durante el trámite de revisión se le concedió el cupo a la agenciada, la Corte declaró que el municipio de Arauca vulneró el derecho fundamental a la protección y asistencia social integral de la accionante y le ordenó que, en articulación con las autoridades departamentales y del orden nacional, formulara e implementara una política pública de protección y asistencia social integral para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y sin una red de apoyo.
148. Para llegar a los anteriores remedios, la Corte trajo a colación el juicio de imposibilidad desarrollado por el Comité DESC, para justificar la no satisfacción por parte del Estado de los niveles mínimos de garantía de derechos prestacionales. Dicho juicio supone que el Estado demuestra que (i) implementó todas las medidas financieras, legales y administrativas a su alcance, a pesar de lo cual no ha sido posible garantizar el contenido mínimo del derecho; y (ii) invirtió hasta el máximo de los recursos a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas.
149. Así, al aplicar estos elementos, en la Sentencia T-182 de 2024 la Corte constató que el municipio no contaba con una política o plan para la ampliación de la cobertura en la protección y asistencias social integral al adulto mayor, y los cupos en el CBA sólo se habilitaban cuando un beneficiario fallecía o se retiraba. Además, la Sala encontró que la Secretaría de Inclusión Social no adoptó ninguna medida transitoria de protección, como, por ejemplo, gestionar el ingreso de la accionante en un centro de atención privada, con cargo a los recursos del municipio y en articulación con el departamento y la Nación, o coordinar el traslado del accionante a un centro en otro municipio que contara con cupos.
150. Como parte de la línea jurisprudencial que ha desarrollado el concepto de abandono social, resulta pertinente retomar también la Sentencia T-498 de 2024. Si bien esta decisión no trata el caso de una persona en situación de discapacidad intelectual, resulta relevante al ser la última decisión en materia de abandono social y al recapitular las reglas que orientan la distribución de responsabilidades en casos de abandono social. En esta providencia la Corte estudió el caso de un hombre en condición de discapacidad física para la que se solicitaba un cupo en un hogar de paso, debido a que padecía cuadriplejia y requería altos niveles de apoyo, mientras que su familia carecía de los medios materiales para garantizar su cuidado.
151. En esta decisión, la Sala definió el concepto de abandono social y concluyó que, si bien la familia no incurrió en dicha situación, el Estado sí lo hizo al no concurrir oportunamente en la provisión de las condiciones necesarias para el cuidado del agenciado, pese a su situación de vulnerabilidad. Como remedio, la Corte ordenó que tanto el Estado como la familia garantizaran el derecho del agenciado a recibir atención adecuada en su hogar. En esta sentencia, además, se dejó claro que en aquellos casos en los que la persona no tiene red de apoyo o a su familia se le imposibilita asumir su cuidado, afirmando que era posible ordenar, como medida excepcional y de manera voluntaria, la acogida en un entorno especializado, permitiendo que únicamente en esos casos, exista la posibilidad de remitir a una persona a instituciones que dispongan de la oferta institucional para asumir su cuidado integral.
152. Conclusión. En suma, es posible concluir que el abandono social es un fenómeno que requiere ser leído desde el principio de corresponsabilidad social. Esta implica que las familias, el Estado y la sociedad se comprometa a garantizar la protección de las personas que se encuentran en situación de indefensión, evitando que estas caigan en abandono pues, además, el abandono en población vulnerable y, especialmente, en población con alguna situación de discapacidad intelectual o psicosocial supone exponer a esta población a riesgos considerables. En todo caso, corresponderá al juez constitucional adoptar un remedio a la medida de la situación pues, como se evidenció en el recuento jurisprudencial realizado, no hay una única fórmula para atender los casos de abandono social dadas las particularidades que puede tener cada caso.
6. Las tensiones que se presentan en escenarios de escasez de recursos públicos y el deber de garantizar derechos prestacionales
153. La materialización de derechos prestacionales, como los derechos económicos, sociales y culturales siempre ha supuesto desafíos en términos presupuestales y administrativos. Como ejemplo puntual de ello, esta Corte ha tenido la oportunidad de analizar diferentes casos en los que se han presentado tensiones entre la necesidad de garantizar una protección y acceso a un determinado apoyo o programa estatal a una persona en situación de vulnerabilidad, de un lado y el carácter finito de los recursos y el derecho a la igualdad de los demás solicitantes, de otro.
154. Con todo, la definición de reglas precisas a aplicar en estos escenarios es crucial con el fin de garantizar una distribución equitativa de los recursos públicos y así multiplicar la posibilidad de que estos puedan cobijar a la mayor cantidad de personas. En esa línea, a continuación, se traen a colación algunas decisiones emitidas por esta Corte en las que se han tenido que adoptar remedios frente a casos que enfrentan a personas en condición de vulnerabilidad con programas estatales con cupos limitados.
155. En algunos casos, como sucedió en la Sentencia T- 919 de 2006[119], la Sala ordenó a FONVIVIENDA que le diera la más alta prioridad dentro de la lista de beneficiarios, y que le asignara el primer subsidio disponible a una solicitud de asignación del subsidio familiar de vivienda presentada por un hombre que, junto con su familia se encontraba en una evidente situación de vulnerabilidad. El accionante era un padre de familia de un hogar desplazado por la violencia y quien, además tenía una hija diagnosticada con VIH.
156. Un remedio similar se adoptó en la Sentencia T-900 de 2007[120] en la que frente al caso de una mujer de 79 años de edad, clasificada en el nivel del Sisbén 2 y quien no contaba con ingresos fijos, ni con el apoyo de sus familiares para su subsistencia, concluyó que aunque sus condiciones de vulnerabilidad no eran mayores que las de otras personas que estaban en el programa de subsidios y en esa medida no era posible alterar los turnos de asignación del mismo, la actora se encontraba en una situación de precariedad que imponía al Estado una obligación de protección. Esto, dado que carecía de un mínimo vital para sobrevivir dignamente durante la última etapa de su vida, entre otras razones porque no contaba con una familia que le pudiera proporcionar la asistencia adecuada, oportuna y completa que requería. Entre otras cosas, en esta decisión se indicó lo siguiente:
“La Corte ha admitido que en situaciones excepcionales puede el juez de tutela ordenar a la administración que actué a favor del accionante a pesar de que el accionante no se encuentre en el primer lugar para la asignación de una prestación determinada. Así, la Sala debe reconocer que, en la práctica, la situación de las personas que están pendientes de un turno puede ser muy distinta en atención a la naturaleza del asunto y a las particulares circunstancias de cada cual, y por lo tanto el orden de espera en que se encuentra una persona puede tener un impacto más severo en ella que en otras personas. Esa especial vulnerabilidad, debilidad o riesgo, no la hace equiparable con las demás personas en turno.
Cuando aparezca que con la aplicación de una normatividad o reglamentación específica, y bajo la idea de un respecto estricto al debido proceso administrativo, se causa un perjuicio a quienes se encuentran en circunstancias de debilidad, riesgo o vulnerabilidad extrema y que requieren de un procedimiento o servicio, a tal punto, que de estos dependen sus derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la dignidad, la Corte ha dispuesto que en tales circunstancias se inaplique la reglamentación legal o administrativa para evitar que la misma impida el goce efectivo de las garantías constitucionales, pues por encima de la legalidad y normatividad están los derechos fundamentales como fundamento de todo el sistema”.
157. La anterior regla también ha sido aplicada en las Sentencia T-176 de 2013[121] en la que frente a una situación relativamente similar a la analizada en la Sentencia T-919 de 2006, también se ordenó a FONVIVIENDA a adoptar las medidas administrativas que fuesen necesarias para que la solicitud de la entonces accionante recibiera la más alta prioridad dentro de la lista de beneficiarios, sin tener que seguir el orden previamente establecido.
158. En la Sentencia T-091 de 2024, la Sala Primera estudió el caso de dos niños que, en principio, no cumplían con los requisitos para acceder al servicio de ruta para ir a la institución pública en la que estudiaban, pero su mamá tampoco tenía los recursos para cubrirlo por su cuenta. La Secretaría de Educación indicó que sus criterios de priorización eran personas que vivían en zona rural, estuvieran en el grupo A del Sisbén y en condición de discapacidad física. La Corte concluyó que los criterios eran restrictivos e ignoraban otros factores de vulnerabilidad como el género, la edad, la raza y la clase. Por lo tanto, ordenó a la Secretaría evaluar los criterios de priorización que tenían en ese momento y diseñar una estrategia que incorporara las consideraciones de la providencia.
159. De manera reciente, esta lectura ha tenido algunos matices. En la Sentencia T-308 de 2024[122] la Corte analizó el caso de dos personas (madre e hijo) adultas mayores que estaban viviendo en el aeropuerto El Dorado, dado que su puntaje de SISBEN no reflejaba su situación económica real ya que habían sido víctimas de una estafa.
160. La decisión parte por reconocer que la efectividad del principio de igualdad no puede consistir en garantizar, a quienes se encuentren en situación de recibir un subsidio, alguna especie de derecho público subjetivo a recibir recursos del Estado por el solo hecho de poseer una serie de características que lo convierten en potencial beneficiario; toda vez que el juez de tutela no puede propiciar la creación de falsas expectativas, ordenando la entrega de recursos que materialmente no existen. Aclarado esto, de cara al caso concreto se ordenó a la Secretaría Distrital de Integración Social a que brindara a los accionantes toda la información, asistencia y acompañamiento en la radicación de solicitudes dirigidas a acceder a los servicios y estrategias a cargo de dicha entidad, que tengan por objeto la satisfacción de las necesidades básicas de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
161. Por último, un tratamiento similar al propuesto en esta providencia se dio en la Sentencia T-030 de 2025[123]. En esta decisión se estudió el caso de una persona mayor, en situación de discapacidad, víctima del conflicto, habitante de calle; quien había interpuesto acción de tutela invocando la protección de sus derechos a la vida digna, seguridad social, mínimo vital, y dignidad humana, tras la negativa de la Secretaría de Planeación a aplicarse la encuesta Sisbén para acceder a beneficios sociales.
162. La Sala resaltó que la focalización del gasto social es una herramienta con la que cuenta la administración en un contexto de recursos escasos para atender a personas en condición de pobreza o vulnerabilidad, para mejorar sus condiciones de vida; por lo tanto, aunque es necesaria, en todo caso, debe atender a los postulados del debido proceso y del principio de igualdad. Con esto presente, se ordenó al Ministerio de Igualdad y Equidad, al Ministerio de Salud y Protección Social y al Departamento Nacional de Planeación que, en el marco de sus competencias, en un término máximo de 6 meses, implementaran de forma coordinada los mecanismos que les permitan focalizar a la población habitante de la calle como potenciales beneficiarios de los programas sociales del Estado.
7. El derecho fundamental al cuidado y los cuidados comunitarios como una herramienta valiosa en la protección de personas en situación de discapacidad
163. El cuidado es una necesidad de todos los seres humanos. Con el fin de disfrutar de una vida con dignidad, las personas buscan contar con unas óptimas condiciones de salud física, mental y emocional, una buena alimentación y un adecuado autocuidado e higiene personal. Pese a que los cuidados son indispensables en todas las etapas del desarrollo humano, hay ciertos momentos como los primeros y últimos años de la vida, en donde las situaciones de vulnerabilidad o indefensión son más recurrentes, haciendo que los cuidados sean incluso más imprescindibles. Adicional a esto, es posible que en etapas intermedias de la vida los seres humanos deban acudir al cuidado, como sucede cuando una persona tiene un quebranto temporal o permanente en su salud física o mental.
164. Como señala Victoria Camps “[C]uidar implica desplegar una serie de actitudes que van más allá de realizar unas tareas concretas de vigilancia, asistencia, ayuda o control; el cuidado implica afecto, acompañamiento, cercanía, respeto, empatía con la persona a la que hay que cuidar”[124]. Esta empatía supone “preocuparse por el otro que necesita ayuda porque, aunque sea temporalmente, se encuentra en una situación contraria a la del individuo autosuficiente que puede prescindir de los demás, actuar y decidir por sí mismo”[125]. Cuidar, entonces, implica tener la valentía de pensarse en los zapatos y la condición de aquel que se encuentra en situación de vulnerabilidad.
165. También es importante destacar que, como resultado de la actividad de cuidado, se tejen las relaciones interpersonales, familiares y comunitarias que sostienen el núcleo relacional que da lugar al Estado Social de Derecho[126]. Por ello, en suma, cuidar consiste en “una serie de prácticas de acompañamiento, atención, ayuda a las personas que lo necesitan, pero es al mismo tiempo una manera de hacer las cosas, una manera de actuar y relacionarnos con los demás”[127].
166. Al margen de lo anterior, lo cierto es que el reconocimiento del cuidado como derecho es un proceso relativamente reciente y que se encuentra en una constante construcción. Esta evolución del derecho al cuidado ha supuesto cambios que van desde su posibilidad de reivindicación hasta la visibilización de formas de cuidado históricas como sucede con los cuidados comunitarios. Teniendo esto presente, con el fin de definir los contornos actuales del derecho fundamental al cuidado, en las siguientes líneas la Sala hará referencia al (i) reconocimiento del derecho al cuidado en instrumentos internacionales y en la normatividad nacional; (ii) su tratamiento jurisprudencial y (iii) los cuidados comunitarios como una nueva forma de reivindicar el derecho fundamental al cuidado.
a) La positivización del derecho al cuidado
167. La positivización de los derechos indudablemente sigue siendo una de las herramientas más efectivas para garantizar su reconocimiento y obligatoriedad. Incluirlos de manera expresa en un texto con fuerza jurídica vinculante facilita su exigibilidad y, al mismo tiempo, permite reconocer que las luchas emprendidas para lograrlo fueron finalmente visibilizadas por parte del Estado. En el caso del cuidado, es destacable que, pese a su innegable relevancia en la construcción de las sociedades, como se indicó previamente, solo de manera reciente se empezó a comprender como un asunto público que trasciende el sentimiento de solidaridad que se encuentra, especialmente, en las familias. En esa misma línea, apenas en los últimos años, el derecho al cuidado comenzó a ser positivizado en instrumentos jurídicos internacionales y, tiempo después, en la normatividad interna.
Instrumentos internacionales relevantes[128]
168. Unos de los primeros pasos en la positivización del derecho al cuidado se encuentran en diferentes tratados internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 25 reconoció expresamente el derecho a cuidados para la maternidad y la infancia. Luego las Convenciones sobre los Derechos del Niño[129], de las Personas en Condición de Discapacidad[130] y de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores[131] lo concretaron, mencionando expresamente el derecho al cuidado, especialmente, frente a la protección que estos tres grupos poblacionales merecen en razón a su situación de vulnerabilidad. En esa misma línea, el Convenio 156 y la Recomendación 165 de la OIT sobre responsabilidades familiares, evidenciaron que el reconocimiento del cuidado, y el reparto de las tareas, está vinculado estrechamente con relaciones sociales igualitarias.
169. En un segundo nivel, como instrumentos de derecho blando o soft law[132] se destaca que el Consenso de Quito de 2007[133] reconoció el valor social y económico del cuidado, y su centralidad social y pública, luego, el Consenso de Brasilia señaló la universalidad del cuidado, y el llamado a materializarlo, a través de la corresponsabilidad social y estatal. En la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, del año 2013, los Estados se comprometieron a desarrollar políticas y servicios universales de cuidado, e incluirlo en los sistemas de protección social. En la Estrategia de Montevideo de 2016 se determinó que era urgente reconocer las cadenas globales de cuidado y comprender cómo operan para plantear mecanismos de distribución equitativa de tareas. Más recientemente, la Organización Internacional del Trabajo, a través de la Resolución de 14 de junio de 2024 que surge en el marco de la 112 Conferencia Internacional del Trabajo, concluyó sobre la esencialidad del cuidado para sostener toda vida.
170. Finalmente, y dado el innegable enfoque de género con el que debe ser leído el derecho al cuidado en la medida en que la mayor parte de las cuidadoras son e históricamente han sido mujeres, las Recomendaciones Generales 17, 21, 23 y 27 de la CEDAW han sido enfáticas en la necesidad de que los Estados cuenten con datos sobre tiempo de tareas de cuidado y responsabilidades familiares y su costo. Otro ejemplo se encuentra en la Resolución del Consejo de Derechos Humanos, de 2023, sobre la importancia de los cuidados y el apoyo desde una perspectiva de derechos humanos. Esta resolución advierte sobre la necesidad de los Estados de crear sistemas y apoyos sólidos para hacer efectivos los derechos humanos de los cuidadores, de las personas que reciben cuidados y apoyos, así como de la redistribución equitativa de las tareas de cuidado entre personas, familias, comunidades y Estado.
Positivización del derecho al cuidado en Colombia
171. El reconocimiento del derecho al cuidado en disposiciones normativas del ordenamiento jurídico colombiano también se ha dado de manera reciente. El conjunto de disposiciones con el que hasta ahora se cuenta está recogido en las leyes 2281 de 2023, 2294 de 2023, 2297 de 2023 y la Política Nacional de Cuidado publicada en febrero de 2025.
172. Como primer referente, mediante la Ley 2281 de 2023[134] además de crearse el Ministerio de la Igualdad y Equidad, en el artículo 6 se creó el Sistema Nacional de Cuidado. Según se indica en esta ley, este sistema está dirigido a articular “servicios, regulaciones, políticas y acciones técnicas e institucionales existentes y nuevas, con el objeto de dar respuesta a las demandas de cuidado de los hogares de manera corresponsable entre la nación, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades y entre mujeres y hombres en sus diferencias y diversidad para promover una nueva organización social de los cuidados del país y garantizar los derechos humanos de las personas cuidadoras”.
173. Posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 adoptado mediante la Ley 2294 de 2023[135] se incorporaron 7 componentes del Sistema Nacional de Cuidado[136]. En el mismo año, se emitió la Ley 2297 de 2023[137] cuyo objetivo central consistió en la reivindicación de la labor de las y los cuidadores. Para ello, se ordenó crear un registro en donde se los pudiese caracterizar e identificar, se permitió la flexibilización en su horario laboral, se emitieron medidas para priorizarlos en programas de emprendimiento, se ordenó la creación de un programa de orientación y formación para personas cuidadoras de personas en situación de discapacidad y se ordenó a las Empresas Promotoras de Salud a adoptar medidas dirigidas a evitar riesgos físicos y psicosociales en los cuidadores, entre otras medidas.
174. Finalmente, el 14 de febrero de 2025 se emitió el documento CONPES sobre “Política Nacional del Cuidad”. Tras recoger un diagnóstico sobre el estado actual del derecho al cuidado en Colombia, asociadas al débil reconocimiento de los derechos de los cuidadores, la existencia de barreras para el goce de sus derechos, y el predominio de narrativas que mantienen una distribución desigual del cuidado sobre las mujeres, se emitieron lineamientos sobre una política pública del cuidado. Con este fin, este documento identifica cuatro estrategias: (i) reconocimiento y protección de las prácticas de cuidado comunitario, colectivo y propias de las comunidades campesinas y pueblos étnicos; (ii) contribución al reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas cuidadoras; (iii) transformación de factores culturales que mantienen una desigual organización social del cuidado y (iv) aumento de la capacidad estatal para satisfacer de manera oportuna y pertinente de las demandas de cuidado de la población que lo requiere y para asegurar el funcionamiento adecuado del Sistema Nacional de Cuidado.
175. Dada la relevancia que la primera de estas estrategias tiene para el caso concreto, se abordará la misma con mayor detalle en un acápite focalizado en los cuidados comunitarios.
b) La evolución jurisprudencial del derecho al cuidado
176. Esta Corte también ha jugado un rol importante en el reconocimiento del derecho al cuidado. Su interpretación sobre los alcances de este derecho ha pasado por diferentes etapas que han permitido su progresiva protección y la ampliación de los sujetos sobre quienes recae[138].
177. Empezó como una dimensión de otros derechos, con énfasis en los niños y las niñas, tanto para garantizar su educación, su salud, su alimentación, como para tener una familia (sentencias T-402 de 1992, T-440 de 1992, T-450 de 1992, T-179 de 1993, T-339 de 1994). Luego se amplió para considerarse como una dimensión de la autonomía y dignidad de las personas de la tercera edad (Sentencia T-149 de 2002). Así mismo se comprendió como una faceta prestacional del derecho a la salud, con especial énfasis, además de los sujetos anteriores, también de las personas en condición de discapacidad. Finalmente, en una cuarta etapa, con la Sentencia T- 583 de 2023 comienza a entenderse como un derecho autónomo, justiciable, que como derecho social impone un carácter progresivo.
178. De conformidad con estas decisiones, el derecho al cuidado tiene unas características y dimensiones especiales, debe ejercerse con la mayor capacitación posible y supone unas obligaciones en cabeza del Estado, como se pasa a exponer.
179. Características. El estándar actual sobre el derecho fundamental al cuidado implica reconocer que este (i) tiene como propósito no sólo la subsistencia de la persona a quien se cuida, sino también la realización de la persona y la consecución de su propio proyecto de vida; (ii) debe valorarse socialmente, esto fortalece los lazos esenciales del afecto, la dignidad, y la interdependencia humana; y por último, (iii) necesariamente, debe ser asumido a través de un esquema social de corresponsabilidades compartidas entre diferentes actores. Estos comprenden la familia, el Estado e incluso, particulares.
180. Las dimensiones y tipos de cuidado. En la Sentencia C-400 de 2024, la Corte destacó cómo el hecho de que todas las personas participen en el cuidado supone que este admita tres dimensiones: cuidar, ser cuidados y cuidarse.
181. De un lado, las dimensiones del cuidado implican tres diferentes facetas. La primera -cuidar- supone una responsabilidad social de procurar el cuidado de otra persona diferente a sí mismo. Esta labor de cuidar debe ser reconocida y organizada de tal manera que el Estado, los particulares y la familia concurran solidariamente para su concreción. La segunda - ser cuidado – hace referencia al derecho a recibir cuidados por parte de otra persona, con la particularidad de que, como se verá, quien cuida no necesariamente debe tener un vínculo familiar con aquella persona que es cuidada. Finalmente, cuidarse (autocuidado) conlleva a que las personas deban procurarse bienestar físico, biológico, ecológico y emocional. Las tres dimensiones del cuidado como derecho están conectadas y pueden concurrir en la persona que cuida, como en la que es cuidada. Se trata de una situación relacional, que revela las profundas implicaciones personales y sociales del derecho al cuidado.
182. La importancia de dignificar el rol del cuidador. Para que una persona pueda ser cuidada debe haber una cuidadora o un cuidador. Esto implica que deba existir una persona dispuesta a brindar su tiempo y comprensión en favor del cuidado y la protección de otra en virtud, inicialmente, del principio de solidaridad. Por ello, necesariamente quienes cuidan deben tener alguna formación y capacitación para hacerlo, tanto desde el ámbito físico como psicosocial. Además, los cuidadores deben contar con los elementos necesarios para llevar a cabo sus labores de cuidado; sean estos, elementos de tipo médico, sanitario, de infraestructura, transporte y movilidad, y demás. En esa misma línea, aunque cotidianamente se evidencian escenarios en los que quienes cuidan lo hacen de forma empírica –sin que ello no implique dedicación, cuidado o afecto para la realización de esa labor– las personas que ejercen esta actividad deben tener alguna formación y capacitación para hacerlo, tanto desde el ámbito físico como psicosocial.
183. Sumado a lo anterior, esta Corte ha indicado que los cuidadores no necesariamente están determinados por la lógica del mercado o incluso, es posible que “no existan lazos afectivos para que opere”, como fue señalado en la Sentencia C- 400 de 2024. En esta misma línea, por ejemplo, Oxfam ha indicado que los cuidados deben ser redistribuidos entre “distintos actores –estado, familias, comunidad y mercado– y entre hombres y mujeres[139]”.
184. Deberes del Estado respecto del cuidado. El Estado debe promover sistemas de cuidado que garanticen su disfrute y ejercicio, y que evalúen su desarrollo progresivo. Adicionalmente, estas políticas que desarrolle deben contar con enfoques diferenciales y de género, entendiendo que ha sido realizado mayoritariamente por mujeres.
c) Los escenarios del cuidado y los cuidados comunitarios
185. El concepto de cuidado suele atarse al de familia. Es frecuente asumir que la producción de bienestar y la realización de actividades de cuidado se encuentra especialmente dada en el marco de las relaciones familiares. Además de este régimen familiarista, se reconoce que tradicionalmente el cuidado también puede ser brindado por programas estatales de políticas públicas, o mediante la contratación de personas cuidadoras que cuidan a cambio de una remuneración económica.
186. Sin embargo, más allá de las relaciones de consanguineidad, las políticas estatales y, el pago por servicios de cuidado, es posible encontrarse con cuidadores que surgen en espacios comunitarios y que han dado lugar al concepto de los cuidados comunitarios. Si bien ya desde hace algunas décadas era posible rastrear textos sobre el derecho al cuidado[140], el concepto de los cuidados comunitarios ha ganado visibilidad de manera mucho más reciente, teniendo como catalizador directo la pandemia por Covid-19, como lo reconocen varios autores[141]. Es decir, aunque los cuidados comunitarios, al igual que el cuidado en general tiene hondas raíces en el relacionamiento humano que se ha tejido a lo largo de los años, su visibilidad como categoría independiente comenzó a darse de manera relativamente reciente.
187. En efecto, la Organización Internacional del Trabajo sostiene que “[E]l marco de la pandemia de la COVID-19 redefinió la dinámica de la organización social de los cuidados, destacó el peso relativo de cada uno de los núcleos de provisión –familia, Estado, mercado y comunidad– y dio visibilidad al rol que ocupan los espacios comunitarios en la resolución de las necesidades de cuidado, particularmente, en sectores con altos niveles de vulnerabilidad económica que habitan en periferias urbanas densamente pobladas”. En consecuencia, aquellos cuidados brindados por comunidades de personas que no compartían lazos familiares comenzaron a aparecer en la escena.
188. Lo anterior, se debió a que la crisis económica generalizada que trajo consigo el aislamiento impuesto por la pandemia, así como la falta de experiencia de los Estados en el manejo de una crisis de tal magnitud, hizo que las organizaciones comunitarias tomaran un rol protagónico para cubrir, en la medida de las posibilidades, las nuevas y cada vez más amplias necesidades de la población desempleada y angustiada por la pandemia. Sin duda, el aislamiento jugó un rol trascendental puesto que las personas, necesariamente, solo podrían relacionarse con quienes vivían cerca de sus hogares, restringiendo el contacto con familiares y amigos que se encontraran ubicados en zonas distantes. En este contexto, “[L]a población que asistía de manera regular a comedores se duplicó o triplicó. La pérdida de empleos e ingresos repercutió en el aumento de la población atendida, pero también en el cambio del perfil de quienes concurren. Los comedores recibieron habitantes del barrio que nunca habían requerido asistencia alimentaria[142]”.
189. Definición. Los cuidados comunitarios son definidos como “actividades (directas e indirectas) y trabajos que, a través de variadas formas de organización colectiva, responden a las necesidades de las poblaciones y territorios de manera situada, permitiendo con ello la sostenibilidad de la vida”[143]. Su característica principal es que desde una dimensión colectiva buscan promover el autocuidado “con componentes simbólicos que implican redes, vínculos, afectos y contención”[144]. En consecuencia, estos cuidados sobrepasan las relaciones del hogar de quienes lo realizan, permitiendo con ello “desprivatizar (o desfamiliarizar) la resolución de los cuidados, brindando una solución colectiva”[145].
190. Los cuidadores comunitarios. Los cuidados comunitarios son realizados por “personas, mayoritariamente mujeres, colectivos u organizaciones, en general sin remuneración económica o con un pago simbólico”[146]. Son ejecutados desde diversas formas de militancia y activismo social, confesional o política que van al encuentro de las necesidades no resueltas en el entorno territorial por el Estado. Además, algunos de estos cuidados pueden preservar una dimensión cultural al reproducir saberes y formas de cuidado ancestrales que generan cohesión e identidad colectiva[147].
191. Adicional a la anterior ejemplificación sobre quienes realizan cuidados comunitarios, la Organización Internacional del Trabajo les ha asignado a estos, las siguientes características[148]: (i) tienen una base territorial importante, de modo que los vínculos entre los cuidadores y las personas cuidadas se comienzan a tejer por su cercanía geográfica, logrando así que el territorio sea entendido “como un espacio de intersección, como un punto de anclaje y de referencia, de encuentro y de vínculos cargados de historia, de cultura y de lucha”; (ii) son organizaciones sociales populares puesto que la mayoría de sus integrantes –que además suelen ser mujeres– “poseen una situación socioeconómica similar a la de las familias que son destinatarias de los servicios de cuidado que brindan”[149]; (iii) tienen carácter autogestivo y deliberativo en sus formas de gobierno y (iv) se caracterizan por un marcado compromiso social por parte de quienes ejercen las labores de cuidado.
192. Los medios a través de los cuales se materializan los cuidados comunitarios. Estos cuidados son prestados a través de guarderías y jardines infantiles, comedores y merenderos comunitarios, trabajo de apoyo escolar, la provisión de servicios básicos en la comunidad, como el acceso al agua, o a infraestructura de gas, el cuidado de bienes comunes naturales (como el agua, bosques, parques, semillas nativas, animales) y la defensa del territorio y la soberanía alimentaria. Dada la relativa novedad del concepto, en las siguientes líneas se recogen algunos ejemplos puntuales de cuidados comunitarios, adoptados en Colombia y en diferentes latitudes.
193. Cuidados comunitarios a nivel regional. Además de Argentina, Latinoamérica cuenta con varias iniciativas de cuidado comunitario que han sido ampliamente estudiadas[150]. En Chile, por ejemplo, desde la dictadura, han existido las “ollas comunes”[151]. Particularmente, durante la pandemia por Covid-19, redes comunitarias de mujeres reactivaron esta práctica, cocinando y repartiendo alimentos a personas en inseguridad alimentaria[152]. Estas iniciativas de cocina colectiva, de larga tradición en el país, ejemplifican cómo la comunidad se auto-organiza para cuidar a sus integrantes en momentos de crisis.
194. En Uruguay, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados impulsa la iniciativa “Casas Comunitarias de Cuidados”, un servicio de atención para la primera infancia brindado en el hogar de una cuidadora o en un espacio barrial habilitado. Las cuidadoras comunitarias son personas de la comunidad previamente seleccionadas, capacitadas y autorizadas por el Estado para cuidar a un pequeño número de niños y niñas en su propia casa o centro local, bajo supervisión del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay[153].
195. En Cuba, el servicio “Acompáñame” es una iniciativa de telecuidado comunitario surgida en 2020 para acompañar a personas mayores durante la pandemia. A través de redes comunitarias e interinstitucionales, este programa brinda asistencia y apoyo psicosocial por vía telefónica a adultos mayores que lo necesitan, actuando como un agente comunitario de bienestar con enfoque de género de derechos. Es un servicio preventivo y de consejería que conecta a voluntarios y profesionales con personas mayores aisladas para atender sus necesidades diarias[154].
196. Cuidados comunitarios en Colombia. A diferencia de otros países latinoamericanos, el abordaje de los cuidados comunitarios a través de políticas públicas es todavía incipiente. La Política Nacional de Cuidado es el primer esfuerzo institucional en Colombia por reconocer y proteger las prácticas de cuidado comunitario colectivo, y propias de comunidades campesinas y pueblos étnicos. Esta respuesta nace, naturalmente, del problema de la falta de reconocimiento y protección de estas prácticas, y también de la prevalencia de normas sociales y dinámicas interpersonales a nivel colectivo y comunitario que mantienen la desigualdad en la distribución del cuidado[155].
197. La Política Nacional de Cuidado propone una conceptualización de cuidados comunitarios que permite concluir cómo se materializan los mismos en la práctica. Sostiene el documento que estas prácticas usualmente derivan de los sentidos del mundo y las prácticas culturales propias de pueblos y comunidades, tanto en el ámbito urbano como rural. Son realizadas por personas, comunidades, pueblos, colectivos u organizaciones de economía solidaria que desarrollan actividades de forma recíproca y complementaria con la vida en interdependencia, humana y no humana, presente en los territorios.
198. Así, el cuidado comunitario está presente, por ejemplo, en la atención a personas en periodo de gestación y atención antes, durante y después del parto (partería), en la preparación de alimentos a la comunidad (ollas, comedores, huertas comunitarias), en apoyo a actividades como tareas escolares o eventos recreativos para la comunidad, en el cuidado del medio ambiente, la reforestación, limpieza de ríos y quebradas, minga comunitaria para arreglos del entorno, entre otras[156].
199. A pesar de la novedad de la política, las iniciativas de cuidado comunitario han existido durante largo tiempo en Colombia. Por proponer un ejemplo, “La Comadre”, es un colectivo de mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento forzado, que desde 2015 está articulado para brindarse apoyo mutuo y exigir sus derechos con un enfoque étnico y de género. Este colectivo rescata saberes y prácticas ancestrales de cuidado –como la partería tradicional, el uso de plantas medicinales, la crianza comunitaria– como formas de cuidado comunitario y resistencia cultural que reconstruye el tejido de vida en sus comunidades[157]. Se trata de un caso de estudio entre muchos, que evidencian que el cuidado colectivo, como se estudia en esta providencia, es una conceptualización de una práctica social latente.
200. Conclusión. El derecho fundamental al cuidado es un derecho predicable de todas las personas, pero, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad como sucede con las personas en condición de discapacidad. Este derecho, de reciente reconocimiento, tiene diferentes facetas y formas de materialización, dentro de las que se encuentran los cuidados comunitarios. Este último concepto comprende la posibilidad de que los cuidados puedan ser brindados por agentes de la comunidad, diferentes a la familia y el Estado, quienes, motivados por el sentimiento de solidaridad, brindan apoyo a las personas en condición de vulnerabilidad.
8. La interseccionalidad y su entendimiento en el caso de las personas en situación de discapacidad: una herramienta clave para comprender distintas formas de discriminación
201. En una persona cuyos derechos fundamentales son vulnerados pueden converger diferentes factores de discriminación. Ello supone admitir que contra una persona “pueden recaer diversos motivos, en los que la clase, la raza, el género y otros criterios […] se entrecruzan para poner a una persona en condición de ser vulnerada en su dignidad humana”[158]. A partir de allí, se ha desarrollado el principio de interseccionalidad que corresponde a un enfoque analítico que reconoce que una persona puede experimentar formas de discriminación debido a que posee una identidad compleja atravesada por múltiples matrices de opresión, creando, de esta manera, situaciones diferenciales de exclusión.
202. Este marco considera factores económicos, sociales, políticos, culturales, psíquicos y experienciales que se presentan en contextos diversos y generan relaciones jerárquicas y desiguales. Aspectos como el género, la identidad étnico-racial, la clase, la condición de discapacidad, la confesión religiosa o espiritualidad, entre otros factores, se tienen en cuenta para analizar la situación específica de una persona desde una perspectiva interseccional.
203. El concepto de interseccionalidad fue inicialmente acuñado por el feminismo afroamericano para analizar la situación de subordinación específica que experimentaban las mujeres negras y las falencias del derecho y el sistema judicial para entender sus formas específicas de opresión. La interseccionalidad ha tenido gran influencia dentro de los movimientos sociales feministas, antirracistas, de personas en condición de discapacidad y basados en la clase, reconociendo que, aunque todas las mujeres pueden experimentar discriminación de género, otros factores influyen en cómo viven esa discriminación.
204. Este enfoque propone entender cada elemento o rasgo de una persona como una característica esencialmente unida con todas las demás que concurren en la formación de la identidad del individuo. La interseccionalidad, entonces, es un “marco que debe ser aplicado a todo trabajo sobre la justicia social con el fin de reconocer los múltiples aspectos de identidad que enriquecen las vidas y experiencias, que componen las opresiones y marginaciones”[159].
205. La interseccionalidad es una herramienta clave para comprender la experiencia de discriminación que enfrentan las mujeres y niñas en condición de discapacidad, quienes experimentan mayores desventajas en comparación con aquellas mujeres que no se encuentran en esta condición. Entre otras cosas “son más propensas a vivir en la pobreza y en el aislamiento, y tienden a recibir salarios inferiores y a estar menos representadas en la fuerza de trabajo. En consecuencia, también son más proclives a ser víctimas de la violencia”[160].
206. El preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace eco de esta situación, al señalar que “las mujeres y niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación”[161]. Esta vulnerabilidad no solo proviene de su condición de mujer, sino que se intensifica al estar atravesada por estereotipos asociados a la discapacidad. Lo mismo sucede con otras mujeres en condición de discapacidad que además se ven afectadas por otros factores como la edad, la situación socioeconómica precaria, la raza, la etnia, entre otras.
207. De acuerdo con el “Informe de la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres en condición de discapacidad”, la violencia contra esta población ocurre en múltiples ámbitos, incluido el hogar y la comunidad, en actos perpetrados y también tolerados por el Estado[162]. Esto guarda estrecha relación con lo expuesto por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su Observación General Nº 3:
“Las leyes y políticas internacionales y nacionales sobre la discapacidad han desatendido históricamente los aspectos relacionados con las mujeres y las niñas con discapacidad. A su vez, las leyes y las políticas relativas a la mujer tradicionalmente han hecho caso omiso de la discapacidad. Esta invisibilidad ha perpetuado una situación en la que existen formas múltiples e interseccionales de discriminación contra las mujeres y las niñas con discapacidad”[163].
208. Las cifras recopiladas por el Informe del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, denominado “Violencia de género contra las niñas y mujeres con discapacidad” evidencian esta realidad. En 2016, las personas en condición de discapacidad en Latinoamérica tenían en promedio tres veces más posibilidades de sufrir violencia física, sexual y emocional en comparación con aquellas sin discapacidad. De igual forma, las mujeres en condición de discapacidad tenían hasta 10 veces más probabilidades de ser víctimas de violencia sexual que los hombres en la misma condición. Los estudios citados también relevan que entre el 40 y el 66% de las jóvenes en condición de discapacidad sufrirán violencia sexual antes de los 18 años[164].
209. Además, esta población enfrenta un alto riesgo de ser víctima de actos de violencia basados en estereotipos y prejuicios sociales que buscan deshumanizarlas o infantilizarlas, excluirlas, aislarlas y convertirlas en víctimas de abusos. Con frecuencia, se asume que estas personas no pueden o no deben tomar decisiones en materia de salud sexual y reproductiva, lo que ha llevado a prácticas como la esterilización forzada con respaldo legal.
210. Como lo sostiene el Informe del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, “la condición de discapacidad presenta una enorme diversidad, en relación con el factor o factores que condicionan la vida de las personas, con la intensidad con la que impactan en su vida y con la capacidad de la sociedad de aplicar ajustes para favorecer la inclusión”. De ahí la importancia de abordar las decisiones judiciales y las políticas para proteger los derechos de las personas en condición de discapacidad desde una perspectiva interseccional.
211. En conclusión, el enfoque interseccional permite comprender cómo distintas formas de discriminación convergen en las experiencias de ciertos grupos, generando desigualdades estructurales que requieren un análisis complejo y multidimensional. En particular, la interseccionalidad es fundamental para abordar la discriminación y la violencia que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, quienes se ven afectadas no solo por el género, sino también por barreras asociadas a su condición, la raza, la clase social y otros factores.
212. La evidencia presentada demuestra que estas mujeres enfrentan mayores riesgos de exclusión social, pobreza y violencia, así como una falta histórica de reconocimiento en las políticas y normativas de derechos humanos. Esta invisibilización ha perpetuado su vulnerabilidad, limitando el acceso a protección efectiva. Por ello, es crucial que las decisiones judiciales y las políticas públicas adopten un enfoque interseccional, que permita reconocer y atender las múltiples formas de opresión que experimentan las personas en condición de discapacidad.
9. La protección constitucional reforzada que tienen las personas diagnosticadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
213. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha asignado la categoría de “sujetos de especial protección” a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad que amerita un actuar reforzado de parte del Estado. Así, dentro de esta categoría se ha incluido a las personas diagnosticadas con VIH en tanto, como se indicó en la Sentencia T- 242 de 2024 estas personas “se exponen a distintas formas de discriminación relacionadas con los prejuicios que existen alrededor de la enfermedad y que, a su vez, pueden vincularse con desigualdades y otras formas de discriminación como aquella basada en el género o en la orientación sexual”[165]. Ello supone que la sociedad deba tomar conciencia acerca de la situación en la que se encuentran estas personas con el objeto de brindarles un trato igualitario, solidario y digno con el fin de poder llevar a cabo una vida plena[166].
214. Adicional a lo anterior, el VIH es una enfermedad crónica grave[167] que ataca al sistema inmunológico y en consecuencia hace a la persona más vulnerable frente a la aparición de infecciones oportunistas. Por ello, el VIH requiere tratamiento farmacológico continuo e ininterrumpido pues el comportamiento de la enfermedad depende de la adherencia al tratamiento y del control médico periódico. Las personas adherentes al tratamiento adecuado tienen un mejor pronóstico de la enfermedad, menor riesgo de presentar infecciones oportunistas y su expectativa de vida puede ser similar a la de alguien sin VIH[168].
215. Teniendo esto presente, la Corte ha señalado que el tratamiento antirretroviral que requieren las personas con VIH, puede llegar a ser indispensable para estabilizar la situación de salud y preservar la vida de los pacientes[169], de acuerdo con las condiciones médicas particulares[170]. Así las cosas, se vulnera el derecho a la salud y, en concreto, su faceta de continuidad, cuando se suspende, sin justificación médica, el suministro de dichos fármacos[171].
216. En este orden de ideas, la dilación injustificada en el suministro de medicamentos, por lo general, implica que el tratamiento ordenado al paciente se suspenda o no se inicie de manera oportuna[172]. Por ello, la entrega tardía de medicinas desconoce los principios de integralidad[173] y continuidad[174] en la prestación del servicio de salud. Incluso la Corte ha destacado que las EPS tienen el deber de realizar “un seguimiento permanente y tomar las medidas pertinentes para disminuir los efectos adversos”[175] que puede originar la terapia antirretroviral.
217. En consecuencia, la Sala considera que las entidades promotoras de salud y las instituciones que administran los regímenes especiales en esta materia, no sólo tienen la obligación de garantizar la entrega oportuna y eficiente de los medicamentos que requiere el paciente. También la de adoptar medidas especiales cuando se presentan barreras injustificadas que impidan su acceso, ya sea por circunstancias físicas o económicas, más allá de las cargas soportables que se exigen a los usuarios del sistema. Dicha obligación resulta particularmente relevante en el caso del tratamiento médico que requieren las personas con VIH, por las condiciones específicas de esta infección.
10. El derecho fundamental a la salud y los deberes del Estado y de las entidades promotoras de salud (EPS)
218. El derecho a salud se caracteriza por ser un derecho fundamental derivado del reconocimiento de la faceta social[176] del Estado social de derecho. Se encuentra consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política de 1991 en donde se indica que tiene dos dimensiones de amparo, una como derecho y otra como servicio público a cargo del Estado. Su faceta de derecho fundamental implica que sea prestado de manera oportuna, eficiente y con calidad, en aplicación de los principios de continuidad e integralidad; mientras que, sobre su calidad de servicio, se ha advertido que su prestación debe atender a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad[177].
219. En esa misma línea, en el año 2015 el Legislador consagró expresamente este carácter fundamental autónomo del derecho a la salud en el artículo 1° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015,[178] en la cual se prescribió que el objeto de dicha ley es “garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección” Así mismo, en la citada Ley 1751 de 2015 se establecieron, entre otros principios, los de accesibilidad, integralidad y continuidad que resultan relevantes para el presente caso y sobre los cuales, se profundizará en las siguientes líneas.
220. El principio de accesibilidad fijado en el artículo 6 de la Ley 1751 de 2015 apunta a que “[l]os servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad en los términos de la ley estatutaria mencionada” y para lograr ello, se compone de cuatro dimensiones identificadas por la Corte en la Sentencia T-122 de 2021,[179] a saber: (i) no discriminación, (ii) accesibilidad física, (iii) accesibilidad económica (asequibilidad) y (iv) acceso a la información. Por su parte, la accesibilidad física –relevante para el caso bajo estudio– tiene por fin que “los establecimientos, bienes y servicios de salud estén al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados”[180] y de otro lado, la accesibilidad económica – también aplicable al presente caso– supone que: “los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos”[181].
221. A su vez, esta accesibilidad se manifiesta a través de cuatro dimensiones superpuestas, dentro de las cuales, se encuentra incluida la accesibilidad física que, prescribe que “los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidades y las personas con VIH/SIDA”[182].
222. Por su parte, el principio de integralidad, regulado en el artículo 8 de la Ley 1751 de 2015 se dirige a que los usuarios del sistema de salud tengan una atención “completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador.” Como consecuencia de este principio, la Corte Constitucional ha interpretado que el servicio de salud debe ser prestado “de manera eficiente, con calidad y de manera oportuna, antes, durante y después de la recuperación del estado de salud de la persona”[183].
223. En tercer lugar, respecto de la regulación del principio de continuidad previsto en el literal d) del artículo 6 de dicha Ley estatutaria del derecho fundamental a la salud, se estableció que “[l]as personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua (…) y una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas.” En esta misma dirección, en la Sentencia T- 017 de 2021,[184] esta Corporación sostuvo que este principio “favorece el inicio, desarrollo y terminación de los tratamientos médicos de forma completa […], en procura de que tales servicios no sean interrumpidos por razones administrativas, jurídicas o financieras”.
224. Conclusión. El derecho fundamental a la salud es una garantía que debe ser reconocida por el Estado con el más alto de los estándares posibles, permitiendo, en consecuencia, que todas las personas puedan acceder a los tratamientos que requieran para tratar las patologías que los aquejan, continuar de manera estable con estos, y contar con todas las garantías que el Sistema de Salud colombiano ofrece.
IV. CASO CONCRETO
225. Con base en todos los anteriores elementos, a la Sala Tercera de Revisión le corresponde analizar el caso de Carolina: una mujer de 37 años en situación de discapacidad múltiple y con diagnóstico de VIH, obesidad, epilepsia y otras patologías que se encuentra desde el mes de agosto de 2024 internada en el Hospital Simón Bolívar y quien, tras una importante mejoría en su estado de salud, no cuenta con un lugar al cual ir tras ser dada de alta puesto que, pese a que desde hace varios meses tiene un concepto positivo de la Secretaría Distrital de Integración Social para hacer parte de uno de sus programas –los Centros Integrarte–, esta entidad no tiene disponibilidad actual de cupos para atenderla.
226. Esto supone analizar si a Carolina le han sido desconocidos sus derechos fundamentales a la vida digna, el cuidado y la salud. Sin embargo, en el transcurso del decreto de pruebas, la Sala encontró elementos muy relevantes para emitir una decisión extra petita que además de abordar el anterior análisis, también se pronuncie de manera urgente sobre la importancia de garantizarle a la agenciada sus derechos fundamentales a una vida autónoma e independiente y a la capacidad jurídica.
227. Por consiguiente, el desarrollo del caso se dividirá en tres partes: (4.1) primero, se analizará si la Secretaría Distrital de Integración Social desconoció los derechos fundamentales a la vida digna y al cuidado de Carolina; (4.2) para pasar a determinar si Capital Salud EPS-S lesionó el derecho a la salud de la agenciada y, como se anunció (4.3) la Sala adoptará medidas adicionales para garantizar que Carolina pueda disfrutar de su derecho a una vida autónoma e independiente, así como su derecho a la capacidad jurídica.
1. La Secretaría Distrital de Integración Social desconoció los derechos fundamentales a la vida digna y al cuidado de la agenciada
228. La Sala concluye que la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) vulneró los derechos fundamentales a la vida digna y al cuidado de Carolina. Para llegar a esta conclusión la Sala verificará si Carolina se encuentra o no en estado de abandono social, analizará la situación actual en la que se encuentra y aquella en la que se encontraba al momento de la interposición de la tutela, la manera en la que la SDIS atendió su situación y las medidas que se deben adoptar para superar la vulneración de los derechos fundamentales de la agenciada.
a) Aunque la agenciada actualmente se encuentra en una situación de abandono social, ha sido cobijada por valiosos cuidadores comunitarios
229. Como se indicó en la parte considerativa, para que el abandono social se configure es necesario que una persona en situación de vulnerabilidad, en este caso en atención a su situación de discapacidad intelectual y psicosocial y su condición de salud, no cuente con apoyo material ni emocional de parte de su familia; o que, aun queriendo brindar un apoyo a la persona en situación de discapacidad, la familia no tenga las condiciones para hacerlo y el Estado no brinde una atención inmediata. Ambos supuestos se presentan en el caso de Carolina.
230. Aunque mediante los diferentes decretos probatorios se intentó recaudar información sobre la familia biológica de Carolina, fue imposible encontrar algún dato más allá que la referencia común a que su madre la entregó a la señora Amparo cuando ella tenía cerca de un año de edad. Sin embargo, no se logró obtener ninguna información sobre el paradero de la madre de Carolina. Igualmente, pese a que Carolina afirma tener dos hermanos biológicos[185], Gloria quien es la única persona que cuenta con información relativamente certera sobre la vida de Carolina manifestó que no los conoce y es Carolina quien hace referencia a ellos, sin que a Gloria le conste su existencia. En efecto, en una segunda respuesta remitida por Gloria, ella informó lo siguiente sobre dicho punto:
“No tengo conocimiento de estos datos sobre los hermanos biológicos de Carolina. No los conozco y fue ella misma, Carolina, quien me conto de ellos. Que hacen, donde trabajan, donde viven, tampoco lo sé. Teniendo en cuenta que la percepción de la realidad que tiene Carolina es diferente dado su discapacidad, la información que proporciona puede estar sesgada o no coincidir con la realidad”[186].
231. Por otra parte, pese a que Carolina creció bajo el cuidado de la vecina de su madre biológica, la señora Amparo, ella falleció hace varios años[187]. Este suceso parece haber marcado la vida de Carolina, pues a partir de allí perdió la persona de apoyo con la que había contado durante toda su vida. Y si bien Carolina creció junto con tres hijos de Amparo –entre ellos, Gloria– lo cierto es que la Sala no cuenta con elementos para concluir que Carolina es percibida por Gloria, la única de los hijos de la señora Amparo con la que se logró tener un contacto en sede de revisión, como una hermana o familiar cercana[188].
232. En sede de revisión, Gloria informó que dado que pertenece a una comunidad religiosa no cuenta con los medios para apoyar económicamente a Carolina, sumado al hecho que fue asignada para vivir en Italia por la congregación religiosa a la que pertenece. Además de esto, Gloria concluyó afirmando: “Estoy dispuesta a seguir en contacto con ella (Carolina) en la medida de mis posibilidades, pero no puedo hacer más. No me une a Carolina más que el deseo de ayudar a una persona totalmente desprotegida y vulnerable”[189].
233. Adicional a lo anterior, según consta en la historia clínica remitida por el citado Hospital, Carolina se encuentra internada allí desde el 14 de agosto de 2024 hasta la fecha y pese a que su estado de salud ha mejorado de manera significativa, como se expondrá con detalle al analizar si se ha desconocido o no su derecho fundamental a la salud, desde el 25 de septiembre de 2024[190], hasta por lo menos el 3 de enero de 2025[191] en la misma historia se menciona que personal del hospital ha intentado comunicarse con la Secretaría Distrital de Integración Social para garantizar un espacio a Carolina en los Centros Integrarte. De este modo, aunque actualmente en virtud de la atención médica brindada por el Hospital Simón Bolívar Carolina tiene garantizado unos cuidados mínimos y un lugar para vivir, esta situación es y debe ser temporal.
234. Es provisional puesto que una vez el hospital cumple con su labor de estabilización del estado de salud, es necesario dar salida a Carolina para garantizar que este espacio pueda ser usado por una persona que requiera de una hospitalización en razón a su estado de salud; aunado al hecho que, extender de manera innecesaria la hospitalización podría exponer a cualquier paciente a diferentes enfermedades e infecciones. Además, debe ser temporal puesto que, como se indicó previamente, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha insistido en que la institucionalización de esta población, entre otros, en hospitales de larga estancia, es una medida que debe evitarse[192].
235. Igualmente, no se puede perder de vista que la situación de salud de Carolina ha mejorado de manera sustancial pues como consecuencia de los tratamientos y procedimientos médicos brindados por un grupo de especialistas del Hospital Simón Bolívar, su sistema inmunológico y nervioso se encuentra mucho mejor, haciendo aún más inminente la necesidad de ubicar un lugar en el que ella pueda vivir. Como muestra de ello, de una de las entrevistas realizadas por el Juzgado 63 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá en el marco del despacho comisorio ordenado por la magistrada sustanciadora, se entrevistó al médico internista tratante de Carolina, quien manifestó que “cognitivamente, ella (Carolina) está mejorando significativamente con la terapia antirretroviral y así mismo también, las crisis respiratorias también están muy bien estabilizadas y su condición neurológica también”[193].
236. En tercer lugar, la Secretaría Distrital de Integración Social en la respuesta remitida a esta Corte en sede de revisión informó que Carolina “continua en lista de espera, debido a que la totalidad de cupos actuales del servicio se encuentran cubiertos: 1010, lo anterior, porque la demanda del servicio supera la oferta institucional, debido a que los recursos son finitos y el servicio es ampliamente solicitado por personas con discapacidad que cumplen criterios para acceder al mismo[194]”. A su vez, esta misma entidad subrayó que dado que actualmente Carolina se encuentra hospitalizada resulta necesario realizar una “revalidación condiciones y cumplimiento de criterios de ingreso a la luz de su condición actual[195]”, con el fin de determinar si ella puede ingresar al programa de los Centros Integrarte.
237. En suma, la situación actual de Carolina permite afirmar que se encuentra en un estado de abandono social a la luz del concepto decantado por la jurisprudencia de esta Corte. Esto, toda vez que (i) Carolina no cuenta con una familia biológica que pueda apoyarla; (ii) aunque el Estado –especialmente materializado en el Hospital Simón Bolívar– le ha prestado una atención en salud y le ha garantizado unos cuidados, el carácter de estas prestaciones es temporal por las razones previamente expuestas; y, (iii) la SDIS ha manifestado su imposibilidad actual para otorgarle a Carolina un lugar en sus Centros Integrarte.
238. Vale la pena destacar que a esta misma conclusión, con matices en el lenguaje, llegan las diferentes instituciones que han intervenido en este proceso, como la Fundación Cielo[196] y el equipo de Trabajo Social del Hospital Simón Bolívar[197]. Estos son coincidentes en afirmar que Carolina no cuenta con una red de apoyo o que dicha red es débil.
239. Pese a lo anterior, la Sala considera necesario hacer una precisión importante sobre el estado de abandono social de Carolina, en tanto, a diferencia de muchos otros casos reseñados en el acápite considerativo (sentencias T-398 del 2000, T-851 de 1999, T-209 de 1999, T-1090 de 2004, T-570 de 2023 y T-043 de 2024), en esta oportunidad, aunque Carolina no cuenta con una familia consanguínea sí ha podido tejer redes con valiosos cuidadores comunitarios. Como se indicó previamente, si el reconocimiento del derecho al cuidado es una discusión reciente, lo son aún más los cuidados comunitarios. Aquellas personas u organizaciones que con base en el principio de solidaridad brindan a la población en situación de vulnerabilidad un acompañamiento libre, desinteresado y voluntario que no es ofrecido por las familias, el Estado u agentes pagos.
240. El caso de Carolina es una muestra de cómo la sociedad puede, de manera desinteresada, sentir solidaridad por aquella persona que no cuentan con las condiciones para garantizarse sus propios cuidados. Reconocer, reivindicar y valorar el trabajo no remunerado, pero extremadamente valioso de estos cuidadores comunitarios es algo que la Sala no puede pasar por alto. Indudablemente estos cuidadores han hecho que el abandono social que padece Carolina haya contado con respiros de apoyo, cariño, comprensión y respeto.
241. En esa misma línea, la Sala advierte que, con seguridad, sin el trabajo realizado por Gloria y fundaciones como la Fundación Cielo, la situación de Carolina podría ser mucho más crítica; pero no es el caso, aunque se trata de unos vínculos libres en donde no es posible predicar una obligación de las personas cuidadoras hacía aquellos que reciben los cuidados, estos son lazos muy fuertes pues permitieron que el caso de Carolina fuera escuchado y que la justicia constitucional pudiese actuar.
242. En efecto, tras el fallecimiento de la señora Amparo que decidió acoger a Carolina cuando ella era una bebé, Gloria le brindó cuidados y acompañamiento, por lo menos, durante un periodo de tres años, puntualmente desde el año 2019 al año 2022[198]. En este tiempo, según reconoce la misma Gloria y se recoge en el informe de la Fundación Cielo[199] y de la trabajadora social del Hospital Simón Bolívar[200], ella se trasladó junto con Carolina a Armenia, dado que por su pertenencia a una comunidad religiosa fue asignada allí y en este periodo pudo al mismo tiempo cuidar de Carolina en este espacio.
243. Sumado a ello, la Fundación Cielo que tuvo a Carolina desde el 15 de marzo de 2022 en la ciudad de Bogotá informó que, de manera periódica, Gloria estaba en comunicación con Carolina, acompañándola a citas médicas como consta en su historia médica y apoyándola esporádicamente con $300.000 para sus gastos personales[201]. Otra muestra importante del cuidado de Gloria hacia Carolina se evidencia en el hecho que ella regresó desde Italia para estar atenta a la resolución de la situación de Carolina y, de hecho, informó que desde su regreso “la visito con regularidad al hospital, le lavo la ropa y proveo en lo posible sus elementos de aseo personal. Es lo que puedo hacer por ella”[202].
244. La red de cuidadores comunitarios de Carolina también se encuentra compuesta por la Fundación Cielo que, desde el 15 de marzo del año 2022 acogió a Carolina en sus instalaciones brindándole servicios de “vivienda (alojamiento temporal), alimentación, más atención y apoyo del equipo interdisciplinario, que incluye: medicina, psicología, trabajo social, jurídico y espiritual (considerando que la intervención por parte de cada una de estas áreas es según lo requiera el beneficiario)[203]”. Estos cuidados, vale la pena resaltar, son “de carácter totalmente humanitario, por lo cual es gratuito[204]”, como lo señaló la Fundación.
245. Así, teniendo claro que Carolina se encuentra en una particular situación de abandono social en donde de manera contingente ha contado con el apoyo de cuidadores comunitarios que han mejorado significativamente su calidad de vida, la Sala pasa a destacar la importancia de leer el caso de Carolina desde la interseccionalidad; como un insumo previo al análisis de las actuaciones adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en el caso concreto.
b) La situación de la agenciada debe ser leída desde la interseccionalidad
246. La historia de Carolina no solamente es la de una mujer en situación de discapacidad múltiple expuesta a una situación de abandono social. Además de ello, en Carolina confluyen al menos las siguientes cinco características adicionales a su discapacidad que hacen que sea una persona en una extrema situación de vulnerabilidad: (i) es una mujer y además de ello, una mujer en situación de discapacidad, (ii) fue víctima de un abuso sexual; (iii) tiene varias afectaciones de salud, y dentro de esas ha sido diagnosticada con VIH; (iv) se encuentra en una situación de abandono social absoluto; y (v) se encuentra inscrita como mujer indígena. A continuación, se desarrollan cada uno de estos elementos.
247. Carolina es una mujer y además de ello, es una mujer en situación de discapacidad. El caso de Carolina debe ser leído partiendo de su calidad de mujer. La jurisprudencia de esta Corte[205] ha reconocido que la mujer enfrenta barreras y discriminación en múltiples ámbitos, únicamente por serlo. Este es un hecho notorio sobre el cual hay consenso, puesto que indudablemente las mujeres y las personas con identidades diversas se enfrentan a innumerables prácticas que impiden el ejercicio pleno y en igualdad de derechos. En efecto, con fundamento en los artículos 13 y 43 de la Constitución Política, que establecen que la mujer no podrá ser discriminada por ninguna razón[206], la Corte ha reconocido que la mujer “es un sujeto de especial protección constitucional y que, en esa medida, sus derechos requieren de atención permanente por parte de todo el poder público”[207].
248. Como consecuencia del anterior imperativo, la Corte ha desarrollado el llamado enfoque de género, que supone analizar los conflictos en que existan sospechas de relaciones asimétricas, prejuicios o estereotipos de género, desde una lectura especial[208]. Esto, precisamente en atención a que las mujeres tradicionalmente han estado sometidas a discriminación por el solo hecho de ser mujeres.
249. En esa línea, la Corte Constitucional se ha referido de manera amplia a las afectaciones diferenciales provenientes de las situaciones de violencia contra la mujer, que pueden presentarse tanto en el contexto de relaciones de pareja o familiares, en la prestación de servicios de salud, en el acceso o permanencia a la educación o el trabajo, y que pueden corresponder también a formas de agresión sexual, esclavitud doméstica y violencia institucional[209]. En todos estos escenarios, ha sido claro que los ataques contra las mujeres se derivan de la discriminación sistemática e histórica a la que ellas han estado expuestas por ser mujeres. Por ello, es decir, en atención a su calidad de mujer, el caso de Carolina debe ser leído desde un enfoque especial: el enfoque de género.
250. Adicionalmente, las barreras a las que se ve expuesta por el solo hecho de ser mujer, se exacerban al ser una mujer en situación de discapacidad. Como se indicó líneas atrás, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha indicado que “las mujeres y niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación”[210]. En el mismo sentido, ONU Mujeres ha sostenido que “Las mujeres y niñas con discapacidad se encuentran en una situación que solapa los sesgos de género que la sociedad perpetúa en general con actitudes no inclusivas, invisibilizantes, desvalorizantes y discriminatorias que adoptan contra las personas con discapacidad[211]”.
251. En consecuencia, la condición de mujer de una persona en situación de discapacidad hace necesario que se adopte un enfoque de género reforzado que permita leer su situación con mayor sensibilidad y que, en el caso de Carolina se traduce en entender que al ser mujer es muy posible que haya sido expuesta a mayores situaciones de riesgo, discriminación e invisibilización dada su situación de mujer, además, en situación de discapacidad.
252. Presuntamente, Carolina fue víctima de una situación de abuso sexual que marcó su historia de vida, siendo un detonante de sus aplicaciones de salud actuales. Varias de las pruebas recaudadas en el marco del presente proceso[212], hacen referencia a que cuando Carolina era una adolescente de 14 años de edad sufrió un episodio de abuso sexual perpetrado por un desconocido que derivó en un diagnóstico tardío del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH). Esta situación, lamentablemente, ha definido muchos episodios en la historia de vida de Carolina puesto que, dado su tardío diagnostico –5 años después del suceso, tras haber tenido que ser hospitalizada por una fuerte gripa– el estado de avance de la enfermedad se tradujo en un deterioro neurológico e inmunológico significativo de Carolina. Sobre este punto, en la evaluación hecha por la Secretaría Distrital de Integración Social el 31 de agosto de 2023 cuando se validó si Carolina cumplía con los requisitos de ingreso para los Centros Integrarte se destacó lo siguiente:
“A nivel escolar refiere finalizó primaria sin dificultad, y hasta grado 7° el cual cursó en Manizales en modalidad nocturna aproximadamente a la edad de 14 años siendo interrumpida por situación de presunta violencia sexual por parte de desconocidos la cual no fue denunciada ni reportada por Carolina a familiares y al parecer desencadenó alteraciones a nivel de salud que requirieron hospitalización y estadía en cuidados intensivos, generando alteraciones secundarias a nivel físico, cognitivo y emocional, con alteraciones importantes a nivel de memoria que generan vacíos en la información”[213]. (Énfasis añadido).
253. En efecto, como consecuencia de la afectación en sus sistemas inmune y nervioso a causa del VIH, Carolina ha enfrentado diferentes patologías neurológicas como toxoplasmosis y la epilepsia. En la entrevista realizada al médico tratante por el Juzgado de instancia, este profesional de la salud destacó como sus bajos niveles de defensas derivados del VIH que padece la han hecho propensa a desarrollar diferentes afectaciones neurológicas, como la epilepsia y la toxoplasmosis. Esto fue indicado en los siguientes términos:
“Desde finales del mes de agosto que ya nos ingresó al hospital por presentar crisis neurológicas, convulsiones, puntualmente hablando secundarios a una neuro infección que fue posteriormente confirmada, como una toxoplasmosis cerebral, es una infección que se da en personas que tienen defensas bajas por la infección por el virus VIH (énfasis añadido). Carolina requirió múltiples esquemas anticonvulsivantes. Necesito también tratamientos antibióticos prolongados para poder estabilizar su condición neurológica”[214].
254. Sumado a lo anterior, varias de las pruebas recaudadas también permiten entrever que Carolina no ha contado con ningún acompañamiento psicológico para tratar el episodio de abuso sexual que padeció cuando era adolescente. En efecto, la Defensoría del Pueblo refirió que en el marco de la entrevista recientemente realizada a Carolina, destacó lo siguiente:
“[Carolina indica que] interrumpió sus estudios debido a que se enfermó, haciendo referencia a un episodio donde narra brevemente que fue violada por un hombre desconocido, cuando ella se desplazaba por un camino, quien se la llevó a la fuerza a una habitación donde fue abusada. Durante la narración de este episodio de violencia sexual, [Carolina] baja su tono de voz y deja ver signos de sollozo. Lo que se puede interpretar que no ha sido intervenido este episodio y hay afectaciones psicológicas no resueltas”[215]. (Énfasis añadido).
255. Esta información coincide con aquella reportada por la psicóloga que actualmente está ateniendo a Carolina en el Hospital Simón Bolívar, quien afirmó que Carolina “es una paciente víctima de un abuso sexual que actualmente […] es un tema que genera así una respuesta […] de ansiedad, por lo tanto, requeriría un manejo y un acompañamiento de igual forma terapéutico por psicología”. Indudablemente el episodio de violencia sexual que sufrió Carolina además de marcar su vida con el diagnóstico de VIH y provocar las demás patologías neurológicas e inmunológicas previamente indicadas, también le ha generado ansiedad y eventuales sentimientos de culpa y tristeza.
256. Carolina tiene varias afectaciones de salud y dentro de estas, enfermedades crónicas como el VIH y otras desencadenadas por esta patología. Como se indicó previamente, Carolina tiene un diagnóstico de VIH desde hace varios años que condiciona de manera importante la estabilidad general de su salud. De hecho, fue precisamente la dificultad en el suministro de medicamentos y antirretrovirales lo que conllevó a que Carolina tuviera una crisis de epilepsia que obligó a que fuera hospitalizada desde el 14 de agosto de 2024 en el Hospital Simón Bolívar.
257. Como muestra de ello, en la historia clínica de Carolina con fecha del 19 de agosto de 2025 se indicó que Carolina “ingresó en compañía de su cuidadora por nueva crisis convulsiva”. “[T]enía manejo ambulatorio con lamotrigina 100 mg cada 12 horas hasta último control de neurología se consideró cambio a levetiracetam 500 mg cada 12 horas debido a desabastecimiento de lamotrigina e interacciones medicamentosas. No obstante, la paciente no ha podido tomar sus medicamentos desde hace aproximadamente un mes por no dispensación relacionado a la incoordinación entre fundación y EPS[216]”. (Énfasis añadido).
258. La Corte Constitucional cuenta con significativa jurisprudencia en la que se ha reconocido el carácter de sujetos de especial protección constitucional a los pacientes con VIH. Entre otras, en las sentencias T-469 de 2004, T-314 de 2011, T-513 de 2015, T-426 de 2017, T-033 de 2018, T-376 de 2019 y T-217 de 2024 se ha indicado que “Los pacientes con VIH-SIDA son sujetos de especial protección constitucional debido al carácter de su enfermedad y al estado permanente de deterioro médico al que están expuestos; calidad que los hace merecedores de un trato igualitario, solidario y digno ante las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentran”.
259. Carolina se encuentra en una situación de abandono social absoluto. Como se abordó de manera extensa líneas atrás, Carolina no cuenta con ningún familiar que pueda prestarle apoyo de ningún tipo, más allá del acompañamiento voluntario y libre de quienes de manera temporal han fungido como sus cuidadores comunitarios. Esta situación hace que, por ejemplo, a la fecha no cuente con una solución habitacional y de cuidados clara; lo que, supone que los riesgos a los que se encuentra expuesta son bastante significativos incluso respecto de otras personas que, aunque también pueden encontrarse en situación de discapacidad sí cuentan con una red de apoyo familiar.
260. Carolina aparece registrada como miembro de una comunidad indígena. Aunque no haya total claridad sobre su relación con la comunidad indígena Yuma a la que probablemente pertenecía su madre, ella se encuentra inscrita como miembro del resguardo “El Valle” de la comunidad indígena Yuma, según consta en certificado del Ministerio del Interior del 23 de enero de 2025[217]. En este certificado se menciona que Carolina ha hecho parte del censo de dicha comunidad en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Además, en la entrevista realizada por la Defensoría del Pueblo se indicó que Carolina “reconoce que pertenece al grupo étnico Yuma (tomado este nombre propio textualmente de la entrevista)”.
261. Todos los anteriores elementos son necesarios para definir y entender la situación de Carolina. Son hechos y características que hacen parte de su historia de vida y que, todos sumados, bajo un enfoque interseccional permiten concluir que Carolina es un sujeto de especial protección constitucional.
c) Estudio del tratamiento dado por la Secretaría Distrital de Integración Social a la agenciada
262. Como fue decantado líneas atrás en la delimitación del problema, a la Sala le corresponde analizar si las actuaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social en torno a la situación de Carolina y sobre la solicitud elevada por la Fundación Cielo para que ella pudiera contar con un cupo en los Centros Integrarte, desconoció o no sus derechos fundamentales a la vida digna y al cuidado. Para ello, se hará referencia a las principales características de los Centros Integrarte y los criterios de ingresos y priorización establecidos por el distrito para este programa, para luego pasar a analizar el tratamiento dado por la Secretaría Distrital de Integración Social al caso de Carolina.
263. Los Centros Integrarte, sus características y finalidades. De acuerdo con la Resolución 0218 del 08 de febrero de 2023 de la Secretaria Distrital de Integración Social[218], los Centros Integrarte tienen por objetivo “promover el desarrollo y fortalecimiento de competencias que permita a las personas con discapacidad, adquirir destrezas en la ejecución de sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, aportando a aumentar (sic) los niveles de independencia y socialización, que permitan la inclusión a diferentes entornos acorde a las habilidades y capacidades de cada persona”. Luego, se trata de un programa ofrecido por el Distrito de Bogotá con especial énfasis en la atención de población en situación de discapacidad.
264. Este programa tiene tres objetivos específicos: (i) implementar actividades para el desarrollo de competencias, basadas en los enfoques de atención centrada en la persona, enfoque diferencial, de género y de derechos, incorporando los sistemas de apoyo y ajustes razonables requeridos; (ii) fortalecer el sistema familiar y social, así como los recursos y habilidades con la que estas personas cuentan para compartir responsabilidad en el cuidado del beneficiario, vinculando a las familias para transformar imaginarios y prevenir el abandono; y (iii) identificar en la comunidad los recursos y redes de apoyo que favorezcan la participación y agenciamiento de las personas en condición de discapacidad en contextos comunitarios.
265. Al programa pueden ingresar personas en condición de discapacidad entre los 18 y los 59 años, que requieran apoyos extensos o generalizados, o en situación de discapacidad intelectual o psicosocial que requieran apoyos intermitentes y que se encuentren en estado de abandono social o que su cuidador/a no pueda asumir esta responsabilidad, que residan en Bogotá, no tengan una red familiar o de cuidado, no perciban una pensión o subsidio económico igual o mayor a 1 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente - SMMLV. Las personas vinculadas a este servicio son atendidas 24 horas durante los 7 días de la semana.
266. No existe un criterio cierto que disponga un tiempo de permanencia en el programa. No obstante, existen algunas situaciones que avalan el egreso: retiro voluntario, el fallecimiento del beneficiario, que este requiera atención médica especializada y permanente, contar un pensiones o subsidios, una vinculación laboral sostenible, entre otros factores.
267. A su vez, dado el carácter limitado de los recursos y cupos ofrecidos en los Centros Integrarte, en el “Portafolio de servicios, modalidades, estrategias, beneficios, y trasferencias monetarias de la Secretaría Distrital de Integración Social”[219], la Secretaría Distrital de Integración Social fijo criterios de priorización[220] para el ingreso a sus diferentes programas y, dentro de estos, a los Centros Integrarte, los cuales son los siguientes:
1. “Persona con discapacidad víctima de hechos violentos asociados con el conflicto armado, residente en la ciudad de Bogotá y de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la Ley 2078/21 con estado incluido en el Registro Único de Víctimas - RUV.
2. Persona con discapacidad que pertenezca a familias con dos o más integrantes con discapacidad.
3. Persona con discapacidad, Indígena, Afrocolombiana, Palanquera, Raizal, Rom o Gitana registrada en los listados oficiales, avalados por la entidad gubernamental competente o registrada en el Sistema Nacional de Información Indígena, los listados censales de los cabildos indígenas avalados y/o el Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá y/o la comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en Bogotá.
4. Persona con discapacidad que esté bajo el cuidado de personas mayores de 60 años o que el cuidador-a se encuentre en condiciones médicas que le dificulte o impida ejercer dicho rol.
5. Persona con discapacidad perteneciente a los sectores LGTBI.
6. Persona con discapacidad que no se encuentre recibiendo beneficios o servicios del Estado.
7. Persona con discapacidad que no hayan recibido beneficios o servicios del Estado.
8. Persona con discapacidad remitida por otros servicios de la SDIS o por otras entidades del orden distrital”.
268. Con los anteriores elementos claros, la Sala pasa a analizar el tratamiento dado por la Secretaría Distrital de Integración Social a la situación de Carolina. Para ello, identificará como momentos relevantes los siguientes, cuyo detalle se describe posteriormente:
Tabla n.º 1. Tratamiento de la SDIS a la solicitud de un cupo para Carolina en los Centros Integrarte
|
No. |
Fecha |
Intervención |
|
1 |
31 de agosto de 2023 |
Realización de visita a Carolina con el fin de validar si cumplía con las condiciones de ingreso para acceder a un Centro Integrarte, en atención a la solicitud realizada por la Fundación Cielo. |
|
2 |
7 de septiembre de 2023 |
Comunicación dirigida a la Fundación Cielo en la que se informa que, aunque Carolina cumple con los criterios de ingreso a los Centros Integrarte en el momento no hay cupos disponibles. |
|
3 |
17 de junio de 2024 |
Respuesta dada por la SDIS a la Fundación Cielo en la que informa que Carolina ocupa el puesto 314 de 428 en la lista de espera para ingresar a los Centros Integrarte. |
|
4 |
Enero de 2025 |
Respuestas brindadas por la SDIS en sede de revisión en las que reiteran su falta de disponibilidad de cupos y mencionan que, en todo caso, sería necesario realizar una nueva evaluación a Carolina. |
|
5 |
Agosto de 2024 y enero de 2025. |
Comunicaciones entre el Hospital Simón Bolívar y la SDIS[221]. |
Fuente: Elaboración propia.
269. (i) Validación de los requisitos de ingreso de Carolina. El 31 de agosto de 2023 se realizó una visita domiciliaria a Carolina, quien para ese entonces residía en las instalaciones de la Fundación Cielo, ubicada en la localidad de Barrios Unidos en la ciudad de Bogotá. Esto, con el fin de determinar si Carolina cumplía o no con los requisitos de ingreso a los Centros Integrarte, en los términos definidos previamente. Del informe final de esta visita, es posible extraer las siguientes conclusiones:
• La SDIS recogió gran parte de la información expuesta en esta providencia en torno a los antecedentes y la situación de Carolina, como aquella relacionada con el presunto episodio de abuso sexual del que fue víctima cuanto tenía 14 años; el hecho de que a partir de este suceso años más tarde Carolina fue diagnosticada con VIH y otras patologías neurológicas. En efecto, en el informe se consigna que Carolina tiene los siguientes diagnósticos: “epilepsia secundaria a neuroinfección, trastorno mental y del comportamiento, vih +”[222].
• En el informe se realiza una caracterización de las habilidades individuales de Carolina a las que asigna rangos diferentes entre apoyo limitado (en la categoría de aprendizaje y conocimiento y en la de participación social), intermitente (en las categorías de comunicación, lenguaje y pensamiento, junto con la de movilidad y entorno) y apoyo independiente (frente a la independencia y autonomía)[223].
• El informe reconoce que Carolina no cuenta con una red de apoyo familiar. Puntualmente, se indica que “No cuenta con redes sociales, familiares o comunitarias fuera de la Fundación donde actualmente se encuentra”[224]. Para completar esta información, se sostiene que “su red de apoyo está representada por la señora Gloria, sin embargo, que la señora ha manifestado no contar con las condiciones ni herramientas para asumir a la persona con discapacidad por lo tanto, se gestiona con Secretaría Distrital de Integración Social la vinculación de Carolina en los proyectos dirigidos a la población con discapacidad, ya que su estancia en la Fundación ya cumplió el objetivo y tiempo de atención”[225].
270. Sobre lo anterior, la Sala destaca que el estudio e informe realizado por la SDIS fue muy completo y recogió con detalle la situación de Carolina. Igualmente, resalta como la SDIS logró conocer información muy sensible sobre Carolina como su calidad de mujer, su situación de abandono social total, y el episodio previo de violencia sexual que ha sido un lamentable elemento definitorio de algunos episodios de su vida y su situación de salud.
271. (ii) Comunicación de la SDIS a la Fundación Cielo. Con base en el anterior estudio, el 7 de septiembre de 2023[226] la SDIS le envió una comunicación a Valentina, trabajadora social de la Fundación Cielo en la que informó que pese a que Carolina cumplía con los criterios de la población objetivo de los Centros Integrarte, a la fecha no contaba con cupos disponibles para ubicar a Carolina, e instó a la red familiar –con la que Carolina no contaba– a que su atención continuara en cabeza de los servicios de salud y la EPS, como se observa:
“No obstante, es importante que tenga en cuenta que el servicio de inclusión integral para personas con discapacidad, sus cuidadores-as y sus familias, en la modalidad de Centros Integrarte Atención Interna, a la fecha no cuenta con cupos y presenta una amplia lista de espera, por lo que Carolina, ingresará a la lista de asignación de cupos y su atención se brindará en el momento en que se cuente con la disponibilidad del mismo, en concordancia a lo establecido para su adjudicación, lo cual responde al orden cronológico del registro de lista de espera y criterios de priorización, de acuerdo a los principios de transparencia y equidad (…).
De acuerdo con lo anterior se sugiere a la red familiar, continuar atención a través de los servicios de salud, de la EPS tratante, que le garantice la atención integral que requiere Carolina, de acuerdo con su diagnóstico de base, manteniendo habilidades y evitando así el deterioro de su condición en salud”. (Énfasis añadido).
272. La Sala estima que hasta este punto la SDIS actuó a cabalidad con sus funciones, realizando la debida verificación de la situación de Carolina y prestando su apoyo para que ella pudiese ingresar a los Centros Integrarte; sin embargo, dado el carácter limitado de los recursos públicos es razonable considerar que para aquel inmediato momento no se contara con un cupo disponible para Carolina, máxime cuando la Sala desconoce la situación y necesidades de la población que para ese entonces estaba bajo el programa de los Centros Integrarte. Con todo, llama la atención sobre el hecho de que, pese a que la SDIS caracterizó de manera muy acertada la situación de Carolina, al final insta a una red familiar a que continúe el cuidado a través de la EPS, pese a que Carolina no cuenta con un apoyo familiar, como fue reconocido en el informe final sobre la valoración del cumplimiento de los requisitos de ingreso en el caso de Carolina.
273. (iii) Respuesta al derecho de petición. Luego, cerca de 10 meses después, la Fundación Cielo insistió en su solicitud y en respuesta, el 17 de junio de 2024, la Secretaría Distrital de Integración Social le respondió a Valentina, accionante en representación de Carolina y miembro de la Fundación Cielo, lo siguiente:
“Carolina identificada con número de documento CC 1.059.700.254; se encuentra inscrita en el Servicio Social Centros Integrarte Atención Interna desde el 5/9/2023. Teniendo en cuenta lo anterior, la persona con discapacidad ocupa el puesto 314 de 428, que se encuentran actualmente en lista de espera.
Adicionalmente es importante que tenga en cuenta que, en el momento que se le otorgue un cupo a Carolina, será contactada por un profesional de la Subdirección para la discapacidad. De acuerdo con lo anterior, sugiero la continuidad y permanencia de la persona con discapacidad en la Fundación a fin de brindar el cuidado que requiere hasta tanto se cuente con la disponibilidad de cupos que permita su ingreso”[227]. (Énfasis añadido).
274. Lo anterior implica que Carolina permaneció en la lista de espera por diez (10) meses, sin que se le brindase ninguna solución si quiera alternativa; pese a que, se reitera, la SDIS conoció todo el detalle de la compleja situación en la que ella se encontraba. Posteriormente, de hecho dos meses después de que se emitiera esta respuesta, Carolina tuvo la crisis de epilepsia que obligó a que fuese internada en el Hospital Simón Bolívar en el que todavía se encuentra.
275. (iv) Respuestas de la SDIS en sede de revisión. Finalmente, en respuesta al decreto probatorio realizado en sede de revisión, la SDIS informó que el programa de los Centros Integrarte tiene 1010 plazas, actualmente ocupadas. Debido a que el programa tiene recursos finitos, la SDIS posiciona a las personas que cumplen con los requisitos de ingreso en una lista de espera y los ingresa de acuerdo con los criterios expuestos. Así mismo, también se informó que, en el caso de Carolina, al encontrarse hospitalizada, su atención recae exclusivamente en el sector salud. En ese sentido, la SDIS deberá revalidar las condiciones de ingreso –valoradas por última vez en 2023– y verificar que no requiera cuidados especializados permanentes.
276. Igualmente, llama la atención que la Secretaría Distrital de Integración Social brindó información aparentemente contradictoria en torno al uso de los criterios de priorización. De un lado, en la respuesta remitida en el mes de enero de 2025, esta entidad afirmó que “las personas que cumplen los criterios de ingreso establecidos para el servicio son posicionados en la lista de espera, siguiendo los criterios de priorización establecidos en el Portafolio Servicios Secretaría Distrital Integración Social”[228]; sin embargo, en la respuesta allegada en el mes de febrero de 2025, la misma entidad sostuvo lo siguiente:
“La caracterización implica el estudio y análisis de las condiciones particulares de la persona con discapacidad para acceder al servicio, una vez se validen los criterios y que se determine cumplimiento de los mismos, la persona con discapacidad ingresa a la lista de espera de acuerdo al orden que corresponda por la fecha de validación, sin dar una clasificación o priorización especifica por las condiciones particulares de cada caso.
Los criterios de priorización en la entidad, no son una escala de medición para otorgar la ubicación en lista de espera. Excepcionalmente, cuando alguna autoridad administrativa o judicial ordena asignar cupo en el servicio, se da prioridad a esa orden y, en el momento que se tenga disponibilidad se asigna el cupo, saltando el orden de la lista de espera”[229].
277. Como se evidencia, no es claro que los criterios de priorización sean aplicados para posicionar a las personas dentro de la lista de espera o si solo se aplican para ubicar y seleccionar entre quienes superan los criterios de ingreso. Esto resulta problemático porque incluso atendiendo a la definición que tiene la Secretaria Distrital de Integración Social en su normatividad interna (Resolución 218 de 2023 emitida por esta misma entidad), la priorización es un “proceso por medio del cual se ordenan los potenciales beneficiarios mediante la aplicación de criterios establecidos para cada uno de los servicios sociales, modalidades y estrategias” (artículo 3). De modo que, para efectos de establecer ordenes de prelación entre las personas que están en la lista de espera, no debería usarse como criterio prevalente la fecha de su validación, sino que en su lugar se deberían aplicar dichos criterios, precisamente, con el fin de priorizar a aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad mucho más apremiante que otras.
278. (v) Acercamientos entre el Hospital Simón Bolívar y la SDIS. En varios apartados de la historia clínica de Carolina[230], se indica que el Hospital Simón Bolívar tuvo contacto con la Secretaría Distrital de Integración Social con el fin de ubicarle un cupo en uno de los Centros Integrarte. Sin embargo, la Sala no cuenta con mayor información sobre los avances de estas comunicaciones.
279. Conclusión. Con base en los anteriores elementos, la Sala concluye que la Secretaría Distrital de Integración Social desconoció los derechos fundamentales a la vida digna y al cuidado de Carolina. Esto por cuanto si bien era razonable que para el momento en el que le practicó el estudio de validación de sus requisitos de ingreso no contara con un cupo disponible, no es justificable que no se haya brindado al menos una solución alternativa a favor de Carolina en el periodo de diez meses que transcurrió hasta cuando, de nuevo la Fundación Cielo volvió a consular a la SDIS por el tema. Ello supuso que se hubiese sometido a la agenciada a una espera indeterminada sin tener en cuenta sus condiciones particulares.
280. De nuevo, aunque la Sala no desconoce el carácter finito de los recursos públicos, sí considera que con la información con la que la Secretaría Distrital de Integración Social contaba sobre Carolina resultaba necesario brindar un tratamiento diferente a su caso, adoptando al menos dos medidas alternas.
281. Lo anterior, teniendo en cuenta que, como se indicó previamente, en Carolina, además de su situación de discapacidad, confluyen al menos las siguientes características que la someten a una considerable vulnerabilidad: (i) es una mujer, (ii) fue víctima de un abuso sexual; (iii) tiene varias afectaciones de salud, y dentro de esas ha sido diagnosticada con VIH; (iv) se encuentra en una situación de abandono social absoluto; y (v) se encuentra inscrita como mujer indígena. Leer la situación de Carolina desde estos criterios es indispensable para comprender la urgencia de brindar una solución a su situación de abandono social, so pena de poner en riesgo sus derechos fundamentales a la vida digna y al cuidado. A continuación, se desarrollan cada una de las dos medidas alternativas que la Sala estima pudieron ser adoptadas por la SDIS.
282. En primer lugar, ante la escasez de cupos, pudo haberse ofrecido alguna alternativa adicional, considerando que la Fundación Cielo ya había manifestado su imposibilidad de continuar asumiendo el cuidado de Carolina. Además, al tratarse de un cuidador comunitario, no le era exigible en los mismos términos que al Estado garantizar su protección. Con todo, la Sala destaca que no es la competente para determinar las medidas habitacionales alternas que la Secretaría Distrital de Integración Social debió brindar a Carolina, toda vez que a esta Corte le corresponde realizar un análisis en términos de derechos fundamentales y no cuenta con el detalle de las diferentes políticas y programas ofertados por la citada entidad distrital. De manera que, correspondía y corresponde a la Secretaría Distrital de Integración Social garantizar que, en caso de que Carolina no pudiese tener acceso directo a los Centros Integrarte, si pudiera ser incluida en otro programa alterno que le brindara una solución a su situación de abandono social.
283. En segundo lugar, la Sala estima que el caso de Carolina es una muestra de cómo los criterios de priorización establecidos por la Secretaría Distrital de Integración Social en su portafolio de servicios pueden ser insuficientes, en tanto no contemplan supuestos de hecho que pueden poner a una persona en una situación de extrema vulnerabilidad, como sucede en el caso de Carolina. Esta Sala no cuenta con información totalmente precisa sobre la manera en la que se realizó la priorización del caso de Carolina, ni sobre si dichos criterios son aplicados a las personas en la lista de espera dada la aparente contradicción en las respuestas brindadas por la SDIS. Sin embargo, la Sala llama la atención sobre el hecho que en el “Formato de verificación de la población objetivo y los criterios de priorización de los Centros Integrarte” que recoge la información de Carolina, no se le marcó aquel supuesto relacionado con la pertenencia a una comunidad indígena, pese a que Carolina sí está inscrita en el resguardo “El Valle”[231].
284. Al margen de lo anterior, pues en todo caso este solo criterio resultaría insuficiente para entender la situación de Carolina, la Sala advierte que su caso necesariamente debe ser leído desde un enfoque interseccional pues, se reitera, en ella confluyen varios supuestos de discriminación que no se ven reflejados en los criterios de priorización establecidos por la SDIS para acceder a los Centros Integrarte, pero que sí deberían considerarse dada su alta sensibilidad o frecuencia. Así de aquellos factores con los que cuenta Carolina y que son adicionales a su situación de discapacidad, la Sala estima que (i) el hecho de ser mujer; (ii) el contar con algún antecedente de violencia sexual y (iii) el estar completamente desprovistos de una red de apoyo familiar, en donde el abandono social se torna en un abandono absoluto, son tres criterios que pueden cobijar la situación de un número considerable de personas en situación de discapacidad y que, por ende, resultan necesarios para efectos de realizar ejercicios de priorización.
285. Para finalizar, la Sala destaca cómo en este caso la Secretaria Distrital de Integración Social no satisfizo las exigencias del juicio de imposibilidad al que se hizo referencia previamente. En efecto, la SDIS no acreditó (i) haber implementado todas las medidas financieras, legales y administrativas a su alcance para satisfacer los derechos de Carolina; ni (ii) haber invertido hasta el máximo de los recursos a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas que se tradujeran en una solución habitacional digna y adecuada para Carolina. En efecto, en su respuesta la SDIS indicó que con el fin de atender a población en situación de discapacidad “solo cuenta con el Servicio Social Centros Integrarte Atención Interna”[232] y que, adicional a ello, tiene un servicio de transferencias monetarias no condicionadas y de bonos canjeables por alimentos[233], sin indicar si Carolina había sido beneficiaria de dichos programas; lo cual, en todo caso, hubiese resultado insuficiente de cara a la necesidad habitacional que ella requiere dado su estado de abandono social absoluto.
286. En esa línea, la Sala ordenará a la Secretaría Distrital de Integración Social que, de ahora en adelante, de manera permanente adopte los anteriores criterios de priorización adicionales en su programa de los Centros Integrarte. Se insiste en que estos criterios no obedecen solo a la situación particular de Carolina, sino que reflejan los riesgos que en muchas ocasiones convergen o recaen sobre una sola persona en situación de discapacidad. Como se expuso en la parte considerativa de esta providencia, las mujeres en esta situación son mucho más propensas a violencias, abusos y discriminación.
287. Esto se refleja, entre otros eventos, en circunstancias de abuso sexual de personas que se encuentran en una especial situación de indefensión y que, en casos particulares, pueden conllevar a la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, como sucedió con Carolina quien años después de dicho evento fue diagnosticada con VIH lo que, a su vez puede desencadenar afectaciones inmunológicas o neurológicas considerables. Sobre el caso particular de Carolina, además, vale la pena reiterar que como se indicó previamente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los pacientes con VIH son sujetos de especial protección.
288. Sumado a esto, de cara a la jurisprudencia de esta Corte, una situación de abandono social absoluto supone que el Estado debe redoblar sus esfuerzos en aras de garantizar protección a aquellas personas que, como Carolina, no cuentan con un apoyo familiar. De hecho, la Sala llama la atención sobre que los dos únicos criterios de priorización para el acceso a los Centros Integrarte que se refieren a la red de apoyo de las personas en situación de discapacidad parten de la premisa de que, aunque con dificultades, la población en esta situación cuenta con una red familiar de apoyo. A los dos criterios a los que se hace referencia son que la “persona con discapacidad que pertenezca a familias con dos o más integrantes con discapacidad” y aquel referido a que la “persona con discapacidad que esté bajo el cuidado de personas mayores de 60 años o que el cuidador-a se encuentre en condiciones médicas que le dificulte o impida ejercer dicho rol”.
289. Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la última evaluación de los criterios de ingreso de Carolina fue realizada hace cerca de dos años, se ordenará a la Secretaría Distrital de Integración Social realizar una nueva validación del cumplimiento de los requisitos de ingreso a los Centros Integrarte por parte de Carolina. Esta nueva validación supone que la Secretaría Distrital de Integración Social también deberá aplicar los criterios de priorización que estableció en su normatividad interna, e incluir los tres criterios de priorización previamente asociados al (i) hecho de ser mujer; (ii) el contar con algún antecedente de violencia sexual y (iii) al estar completamente desprovista de una red de apoyo familiar, en donde el abandono social se torna en un abandono absoluto.
290. En cualquier caso, dado que puede haber otras personas que también se encuentran en lista de espera y que comparten las condiciones de Carolina, se ordenará a la Secretaría Distrital de Integración Social que realice una nueva validación de los criterios de priorización a estas personas. Dicho proceso deberá incluir los tres criterios de priorización adicionales identificados en esta decisión y deberá realizarse con base en la información que reposa en los expedientes internos de las personas que están en la lista de espera. Esto en línea con la jurisprudencia de esta Corte reseñada líneas atrás en torno a la importancia de garantizar el derecho a la igualdad en escenarios como el presente.
291. Con todo, en la eventual hipótesis de que, pese a los informes que reposan en la historia clínica de Carolina respecto de la significativa mejora en su estado de salud, ella no cumpla con los criterios de ingreso, la Secretaría Distrital de Integración Social deberá adelantar las acciones necesarias para garantizarle una solución habitacional a Carolina que le permita también contar con herramientas dispuestas para materializar su derecho fundamental al cuidado. Esa solución supone que la agenciada sea incluida en otro programa alterno y equivalente a la oferta que representan los Centros Integrarte Acción Interna de la Secretaría Distrital de Integración Social, garantizándole a Carolina una atención digna, estable y adecuada, al tiempo que le debe permitir tener acceso a los servicios, programas y apoyos que la agenciada requiere, entre los que se encuentra su cuidado personal, acompañamiento psicosocial, asistencia alimentaria y la disponibilidad de un mínimo de talento humano.
292. Aclaración final. Para finalizar, la Sala destaca que la presente decisión se toma teniendo en cuenta que el programa de los Centros Integrarte de la Secretaría Distrital de Integración Social tiene un enfoque sobre la discapacidad orientado a fomentar la autonomía y la vida independiente de las personas que se encuentran en esa situación. Sin embargo, reconoce que, aunque esta solución puede reñir con algunos de los estándares internacionales aplicables a la materia, la misma se adopta, en atención a la ausencia de un lugar cierto en el que Carolina pueda habitar, y que cumpla con las condiciones mínimas necesarias para garantizar el grado de cuidado médico que necesita y la asistencia que requiere para sus actividades cotidianas.
293. Así, aunque los estándares internacionales aplicables han abandonado acertadamente las soluciones para las personas en situación de discapacidad que implican su reclusión en centros especiales, la historia clínica de la agenciada, las recomendaciones médicas que obran en ella y su situación de abandono social absoluto, justifican que este momento Carolina permanezca en un espacio en el que se le pueda brindar la atención necesaria para que supere, en la medida de lo posible, las afecciones que la aquejan. Esto, sumado al hecho de que, como se probó durante el trámite de tutela, Carolina requiere de asistencia para realizar algunas de sus acciones cotidianas y de cuidado personal, apoyo que el distrito actualmente no puede proveer fuera de los programas mencionados.
294. En consecuencia, esta decisión no implica un retroceso en el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad, ni mucho menos en los instrumentos internacionales que protegen a esta población, sino que corresponde a una decisión que se toma con el nivel más alto de las herramientas y recursos con las que se cuenta para garantizar los derechos fundamentales a la vida digna y al cuidado de Carolina. En esa misma línea, esto no obsta para que en futuro cercano las entidades públicas con responsabilidades sobre la materia, adelanten todas las acciones necesarias para garantizar los estándares internacionales expuestos en esta providencia.
295. Adicional a lo anterior, como se precisará más adelante, a pesar de tratarse de una medida de institucionalización, esta se ordenará únicamente bajo el supuesto de que Carolina otorgue su consentimiento informado para el ingreso, de manera que se garantice que no se trata de una institucionalización forzada, práctica que, a todas luces, no debe permitirse bajo ninguna circunstancia.
2. Capital Salud EPS-S no desconoció el derecho fundamental a la salud de la agenciada y, por el contrario, le ha garantizado diferentes procedimientos y tratamientos
296. Dentro de las pretensiones planteadas por la Fundación Cielo en el escrito de tutela, se encuentra una dirigida a que Capital Salud EPS-S le garantice a Carolina el tratamiento integral derivado de su diagnóstico, dado que Carolina se encuentra afiliada en el régimen subsidiado de esta EPS. Esta pretensión, en todo caso, no parece estar asociada a alguna presunta omisión o negligencia de parte de Capital Salud EPS-S en la prestación de servicios y tratamientos de salud a favor de Carolina, sino que parece ser una solicitud dirigida a que, en términos generales, se garantice a la agenciada la protección de su derecho fundamental a la salud.
297. Al respecto, la Sala encuentra que Capital Salud EPS-S no desconoció el derecho fundamental a la salud de Carolina. Por el contrario, Capital Salud EPS-S le ha garantizado a Carolina diversos procedimientos médicos, tratamientos, exámenes, terapias y citas con diferentes especialistas médicos y profesionales de la salud que, se han encargado de brindar una atención médica adecuada a Carolina. Como muestra de ello, en la siguiente tabla se exponen algunos de los múltiples tratamientos que le han sido reconocidos a Carolina durante su hospitalización en el Hospital Simón Bolívar:
Tabla 2. Tratamientos, servicios e intervenciones brindadas a Carolina
|
Fecha |
Especialidad |
Observación |
|
14/08/2024 |
Neurología |
Carolina ingresa al Hospital Simón Bolívar. Ese mismo día, una neuróloga ordena hospitalización por neurología. |
|
15/08/2024 |
Neurología |
Refieren continuación en crisis de epilepsia, por lo que ordenan cluster convulsivo y se indica paso de bolo de ácido valproico. |
|
15/08/2024 |
Neurología |
Se indica queja de Carolina por dolor en la región pública, se ordena consulta con medicina interna. Le reajustan la dosis de medicamentos. |
|
15/08/2024 |
Terapia respiratoria |
En esta fecha empieza terapia respiratoria que se le brinda constantemente a lo largo de la estadía, casi que suministrada diariamente. |
|
16/08/2024 |
Nutrición y dietética |
Le inician soporte nutricional, que se mantiene a lo largo de su estadía en la clínica. |
|
16/08/2024 |
Consulta por neurología. |
Se solicitó hemograma de control a Carolina. |
|
17/08/2024 |
Neurología |
Solicitaron TAC de cráneo simple porque continuaban las convulsiones. |
|
18/08/2024 |
Nutrición y dietética |
Solicitaron consulta por fonoaudiología para definir inicio de tratamiento vía oral. |
|
20/08/2024 |
UCI |
Se ordenan interconsultas con fonoaudiología, nutrición clínica, fisioterapia y terapia ocupacional. |
|
22/08/2024 |
UCI |
Se realizó una punción lumbar para descartar una patología infecciosa aguda del sistema nervioso central. |
|
26/09/2024 |
Neurología |
Se solicitó una nueva consulta por persistencia de fluctuación en el estado de conciencia de Carolina. |
|
29/11/2024 |
Patología Oral |
Solicitaron interconsulta porque a Carolina se le estaban cayendo los dientes. Le indican que debe mejorar higiene oral, iniciar tratamiento para producción de saliva, exodoncia en un diente. |
|
4/12/2024 |
Ginecología |
Solicitan interconsulta por sangrado anormal. El médico prescribe medicamento para los cólicos y ordena ecografía. |
|
6/12/2024 |
Medicina general |
Le encuentran cálculos en la vesícula (colelitis con colecistitis crónica). |
|
23/12/2024 |
Hospitalización medicina interna |
Se informa que le hicieron la cirugía. |
|
13/01/2025 |
Medicina general |
Ordenan consulta por dermatología por una lesión verrugosa. |
|
14/01/2025 |
Dermatología |
Se ordena resección de las verrugas por consulta externa cuando se le dé el egreso. |
Fuente: Elaboración propia.
298. Como se observa, Capital Salud EPS-S a través del Hospital Simón Bolívar le ha garantizado a Carolina su derecho fundamental a la salud cumpliendo con los estándares de accesibilidad, al garantizarle los tratamientos necesarios para mejorar su condición de salud. Estos, según informó el Hospital Simón Bolívar han apuntado a brindar un (i) tratamiento farmacológico para tratar el VIH; (ii) manejo neurológico y seguimiento a la epilepsia; (iii) manejo para sus complicaciones respiratorias y (iv) procedimientos quirúrgicos (laparoscopia para la extracción de los cálculos)[234].
299. Estos tratamientos también cumplieron con los principios de integralidad y continuidad, en tanto abarcaron una amplia gama de especialidades que permitirán brindar una atención completa a las diferentes patologías que padece Carolina; así, como se han venido prestando de manera continua, al punto que incluso pese a que en los apartes más recientes de la historia clínica de Carolina se reconoce que su estado de salud ha mejorado sustancialmente, es necesario continuar suministrándole medicamentos para seguir estabilizando su condición de salud.
300. Por todo lo anterior, la Sala concluye que Capital Salud EPS-S no ha desconocido el derecho fundamental a la salud de Carolina y que, además tampoco existen elementos de juicio que permitan afirmar que la atención a cargo de Capital Salud EPS-S esté en riesgo o amenaza de desmejora.
3. La agenciada requiere ajustes razonables y apoyos que le permitan tomar decisiones informadas sobre el tratamiento médico que requiere para las patologías por las que se encuentra en constante tratamiento
301. La Corte Constitucional ha reconocido que los jueces de tutela pueden emitir fallos extra y ultra petita. Esto implica que, a diferencia del juez ordinario, su competencia no está limitada a: (i) las situaciones de hecho relatadas en la demanda[235]; (ii) las pretensiones del actor[236], ni (iii) los derechos invocados por este[237]. Según la jurisprudencia constitucional, el juez de tutela debe ejercer sus facultades oficiosas[238] con el objeto de establecer los hechos relevantes y, en caso de no tenerlos claros, indagar por ellos, adoptar las medidas que estime convenientes y efectivas para el restablecimiento del ejercicio de las garantías ius fundamentales y “resguardar todos los derechos que advierta comprometidos en determinada situación”[239]. Por ello, puede conceder el amparo a partir de situaciones o derechos no alegados y “más allá de las pretensiones de las partes”[240].
302. En este caso, la accionante no formuló ninguna pretensión orientada a proteger el derecho a la capacidad jurídica de Carolina. No obstante, como se indicó previamente, las pruebas recaudadas en sede de revisión permiten concluir que este derecho está en riesgo, principalmente en lo relacionado con el consentimiento informado para tratamientos médicos. La Sala entonces considera que es procedente emitir un pronunciamiento de fondo en relación con este asunto.
a) La agenciada es una persona en situación de discapacidad que tiene condiciones médicas que requieren tratamiento constante
303. La situación de discapacidad de Carolina esta soportada en múltiples fuentes y pruebas recaudadas en el proceso inicial y en sede de revisión. De un lado, de acuerdo con el certificado de discapacidad[241] proporcionado por la Secretaría de Salud en sede de revisión, Carolina es una persona en condición de discapacidad múltiple: intelectual y psicosocial (mental) [242].
304. A su vez, el 8 de junio de 2023, Gloria la llevó al hospital a que “determinaran su grado de discapacidad” con el fin de determinar “a qué beneficios tiene derecho”. Por ello, fue remitida a psicología, en donde le hicieron una evaluación de coeficiente intelectual a partir de la cual concluyeron que “se reporta un coeficiente intelectual total de 46 […] lo que permite clasificar su desempeño en el rango definido como extremadamente bajo, concluyendo que ese resultado es indicativo de discapacidad cognitiva moderada”[243]. En la evaluación de psicología, las recomendaciones sostienen: “Contemplar que el comportamiento pueril es definido como un comportamiento caracterizado de inocencia o similar al de un niño, es decir que se considera oportuno el acompañamiento en la toma de decisiones legales, de salud y/o fundamentales para el bienestar de la paciente y terceros, sin dejar de lado la autonomía de la consultante y su voluntad”[244].
305. Asimismo, a lo largo de su estancia hospitalaria, los distintos médicos a cargo de su atención registraron en sus antecedentes clínicos que se trataba de una “paciente […] con atención de epilepsia focal estructural, VIH (fecha de diagnóstico no especificada (2008 o 2009) en estadio 3 (2009) criptocosis meníngea, toxoplasmosis cerebral, tuberculosis pulmonar tratada (11/2012), discapacidad cognitiva y del comportamiento asociada a enfermedad de base versus esquizofrenia, con dependencia funcional”[245], además de condilomatosis anogenital y obesidad[246]. El estado de dependencia funcional fue constantemente reafirmado a lo largo de la historia clínica, pues sus médicos determinaron que tenía “dependencia severa”[247] o “dependencia total”[248].
306. Por otra parte, la Sala destaca que en el informe remitido por la Defensoría del Pueblo como consecuencia del despacho comisorio adelantado en sede de revisión[249], esta entidad refirió información valiosa que le permitió a la Sala conocer mejor algunos aspectos relacionados con el proyecto de vida de Carolina, sus formas de comunicación y sus necesidades de cuidado.
307. Específicamente, la Defensoría indició que “ella [Carolina] se comunicaba de forma verbal y con un lenguaje comprensible”. Carolina le contó a la entidad que Gloria interpuso varias tutelas “para los servicios de salud, porque no le administraban el medicamento”. Al preguntársele si entendía qué era una acción de tutela, contestó que “entendía que era un reclamo que se le había hecho a un juzgado”. Sobre sus necesidades de cuidado y acompañamiento en salud, la Defensoría indicó que Carolina reconocía que debía tener un tratamiento permanente y que “debe tener un seguimiento de médicos y enfermeras porque el tratamiento que le están haciendo en el hospital no puede ser suspendido”. Sobre su proyecto de vida, la agenciada afirmó que trabajaba cuidado los animales en la finca en la que residía en Caldas, que “recibía dinero por las labores que realizaba” y también indicó que quiere ser maestra”. Finalmente, esta entidad señaló lo siguiente:
“[…] de la entrevista y el lenguaje verbal utilizado por la entrevistada, se puede concluir que [Carolina] es una persona adulta con afecciones médicas que no afectan su capacidad legal ni la manifestación de su voluntad; razón por la cual no es sujeto de apoyos en el marco de la Ley 1996 de 2019 […] A [Carolina] se le respetó en la entrevista, la dignidad humana, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, la independencia y el derecho a la no discriminación; razón por la cual no es viable realizar una valoración de apoyos en el marco de la ley antes en mención”[250].
308. La Defensoría adicionó a lo anterior: “se percibe que [Carolina] es una persona con discapacidad cognitiva, quien puede realizar actividades básicas, y en lo referente a aquellas que requieran análisis para la toma de decisiones e imponer su criterio, se requiere un acompañamiento que le facilite su comprensión”.
309. De todo lo anterior, es posible concluir que Carolina es una persona en condición de discapacidad que requiere atención médica constante debido a distintas patologías que le han sido diagnosticadas[251] y que implican un seguimiento periódico. De hecho, por estas mismas patologías, la agenciada se ha sometido en el pasado a distintas intervenciones médicas que han requerido la firma de un consentimiento informado.
310. Sobre este último punto, en términos generales la jurisprudencia constitucional ha indicado que el consentimiento informado debe satisfacer, cuando menos, dos características: (i) debe ser libre, en la medida que el sujeto debe decidir sobre la intervención sanitaria sin coacciones ni engaños y, además, (ii) debe ser informado, pues debe fundarse en un conocimiento adecuada y suficiente para que el paciente pueda comprender las implicaciones de la intervención terapéutica, por lo que debe proporcionarse al individuo datos relevantes para valorar las posibilidades de las principales alternativas, las cuales deben incluir la ausencia de cualquier tipo de tratamiento[252].
311. En el caso de las personas en situación de discapacidad el consentimiento conserva las anteriores características, con la particularidad de que se deberán hacer los ajustes necesarios para garantizar la voluntad de la persona que será sometida al procedimiento. En efecto, la Resolución 1904 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social, define en su artículo 5 el consentimiento informado de personas en condición de discapacidad para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos como “la manifestación libre e informada de la voluntad emitida por las personas con discapacidad en ejercicio de su capacidad jurídica y en igualdad de condiciones con los demás, utilizando para ello los apoyos, ajustes razonables y salvaguardias cuando sean necesarios”[253]. Si bien esta definición es aplicable en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, da cuenta de los elementos que deben garantizarse a las personas en condición de discapacidad para obtener su consentimiento informado en procedimientos médicos.
312. En el caso de Carolina, su historia clínica evidencia dos situaciones particulares en las que, en atención a su situación de discapacidad, se presentaron ambigüedades sobre la necesidad o no de contar con ella para que pudiese firmar directamente el consentimiento informado para que se le practicaran procedimientos quirúrgicos, a saber: (i) frente a un intento de esterilización sobre su cuerpo; y (ii) un segundo momento, en el que se prolongó su espera para una intervención médica urgente por problemas con el consentimiento informado.
313. Intento de esterilización de Carolina. El primer evento se presentó el 17 de mayo de 2023. Carolina asistió al hospital acompañada de una religiosa, quien indicó que llevaba a Carolina para que la esterilizaran. Ese día, el profesional de la salud registró en la historia clínica que Carolina no entendía lo que se le preguntaba y que la acompañante no había sido clara en su solicitud[254]. Posteriormente, el 8 de junio de 2023, Gloria llevó a Carolina al hospital para que le hicieran un procedimiento de ligadura de trompas de falopio[255]. La Sala no tiene certeza de que el hospital hubiese adelantado la esterilización que sus acompañantes solicitaron, pues no aparece ningún procedimiento relacionado en la historia clínica. En todo caso, llama la atención que en ninguno de los dos episodios quedó algún registro en el que los médicos conversaran directamente con Carolina sobre dicha solicitud.
314. La esterilización es una intervención que requiere un consentimiento informado, no solo por los riesgos y consecuencias que conlleva a nivel médico, sino porque esas consecuencias tienen implicaciones en el proyecto de vida la persona, en su derecho a formar una familia, a decidir cuántos hijos/as quiere tener y a ejercer con libertad sus derechos sexuales y reproductivos.
315. En el caso de las personas en condición de discapacidad, la Resolución 1904 de 2017 indica que “el procedimiento de esterilización, deberá contar con el consentimiento informado de la persona con discapacidad”, partiendo del supuesto de que todas las personas en condición de discapacidad mayores de edad son plenamente capaces. A su vez, si el procedimiento de esterilización no es solicitado directamente por la persona, se debe hacer uso de las salvaguardias[256] para proteger la voluntad de las personas en condición de discapacidad y se debe informar sobre otros procedimientos de anticoncepción no definitivos, como alternativa a los procesos de esterilización definitiva[257].
316. En el caso de Carolina, pese a que el procedimiento nunca se practicó, las solicitudes de sus cuidadores no despertaron en los médicos ninguna intención de consultar directamente con Carolina si, en efecto, era su deseo someterse a una ligadura de trompas. Esto resulta preocupante para la Sala, pues evidencia una falencia en la atención que Carolina recibió en salud y también una falencia en el apoyo con el que la agenciada debería contar para la toma de decisiones de esa índole; toda vez que, dada la situación de discapacidad psicosocial de Carolina y los diferentes conceptos médicos que parecen sugerir un “grado avanzado” de discapacidad, los profesionales de la salud hubiesen preferido contar con un apoyo claro para Carolina que le pudiese explicar las implicaciones del procedimiento, las opciones con las que contaba y así garantizar que su intención si era someterse a la esterilización.
317. Postergación de procedimientos médicos. El segundo evento que llamó la atención de la Sala está relacionado con el hecho de que, cuando Carolina fue diagnosticada con cálculos en la vesícula, y requería una intervención quirúrgica urgente, la cirugía tuvo que aplazarse en varias ocasiones, debido a que el hospital consideró que por su “déficit neurológico” Carolina no estaba en condiciones de firmar el consentimiento informado[258] y no fue posible adelantar el procedimiento hasta que Gloria apareció y firmó los papeles para reprogramar la cirugía[259]. Así, si bien la cirugía fue autorizada desde el 9 de diciembre de 2024[260], esta solo se puedo practicar hasta el 18 de diciembre[261], pudiendo haberse hecho antes –según lo manifestado por los médicos en la historia clínica– de haber contado con el consentimiento informado de Carolina.
318. A lo anterior se suma que en la historia clínica aparecen varios documentos de consentimiento informado para procedimientos que tuvieron que realizarle a Carolina tanto en el marco de su hospitalización como antes de la misma[262]. Estos aparecen firmados por distintas personas: dos de ellos aparecen firmados por Carolina (para una colecistectomía por laparoscopia), otro por Gloria (para colecistectomía por laparoscopia), otro por Natalia Robayo (no está claro para qué procedimiento), otro por una religiosa cuyo nombre es Judith pero no es claro el apellido (para la hospitalización) y otro en el que no se sabe quién firma (para una resonancia magnética cerebral).
b) La Sala evidencia la necesidad de garantizar a la agenciada el derecho a la capacidad jurídica y a una vida autónoma, libre e independiente
319. A partir de lo expuesto, la Sala puede concluir que existen elementos de juicio que hacen necesario adoptar medidas para garantizar en la práctica el derecho a la capacidad jurídica de Carolina, especialmente en lo relacionado con el acto jurídico de otorgar consentimiento informado para la práctica de procedimientos médicos. Este mismo consentimiento informado será necesario para que Carolina entre a los Centros Integrarte de la Secretaría Distrital de Integración Social, o a cualquier otra solución habitacional que le proporcione el distrito, pues la condición más importante para su inclusión en el programa será, sin duda alguna, su voluntad de ingresar, que deberá basarse en el conocimiento que tenga sobre este lugar y el tipo de apoyo que se le brindará allí.
320. Con el fin de garantizar que Carolina pueda brindar su consentimiento para este tipo de procedimiento, la Sala encuentra necesario traer a colación breves consideraciones sobre los apoyos definidos en la Ley 1996 de 2019. Estos son definidos como “tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal”. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales”[263], los ajustes razonables como “aquellas modificaciones y adaptaciones que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones que las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”[264]. A su vez, es importante tener en cuenta que la Ley 1996 de 2019 define la valoración de apoyos como el “proceso que se realiza, con base en estándares técnicos, que tiene como finalidad determinar cuáles son los apoyos formales que requiere una persona para tomar decisiones relacionadas con el ejercicio de su capacidad legal”[265].
321. La ley también indica que estos apoyos deben presentarse con sujeción a los principios de (i) necesidad, por virtud del cual habrá lugar a los apoyos solo en los casos en que la persona titular del acto jurídico los solicite o, en los que, aun después de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles y medidas de apoyo, no sea posible establecer de forma inequívoca la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico”, (ii) correspondencia, según el cual los apoyos que se presten para tomar decisiones deben corresponder a las circunstancias específicas de cada persona”, (iii) duración, por el cual los apoyos deben ser instituidos por periodos definidos, que pueden ser prorrogados en atención a las necesidades de la persona titular del acto, e (iv) imparcialidad, que implica que la persona o personas que presten apoyo para la realización de los actos jurídicos deben, en el ejercicio de sus funciones, obrar de manera ecuánime en relación con dichos actos[266].
322. En todo caso, en los precisos términos del artículo 10 de la Ley 1996 de 2019, la determinación de la naturaleza de los apoyos que la persona titular del acto jurídico desee utilizar “podrá establecerse mediante la declaración de la voluntad de la persona sobre sus necesidades de apoyo o a través de la realización de una valoración de apoyos”. En esos términos, la manifestación de la voluntad de la persona en condición de discapacidad es determinante, pues, según lo previsto por el artículo 4.3 de la Ley 1996 de 2019, “los apoyos deben respetar siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, así como su derecho a tomar riesgos y cometer errores”[267].
323. Por último, se debe tener presente que el artículo 11 de la citada Ley 1996 de 2019 establece que “Cualquier persona podrá solicitar de manera gratuita el servicio de valoración de apoyos ante los entes públicos que presten dicho servicio”. De modo que, la orden de valoración de apoyos –sujeta a la voluntad de Carolina– proferida por esta Corte no solo se fundamenta en las facultades extra y ultra petita a las que se hizo referencia previamente, sino en el mismo contenido de la Ley 1996 de 2019.
324. En relación con todo lo expuesto hasta este punto, en la Sentencia T-474 de 2024[268], la Corte Constitucional abordó el caso de una persona a la que el juez de familia, en un proceso judicial de adjudicación de apoyos, le designó un defensor personal de la Defensoría del Pueblo con fundamento en que su red de apoyo era insuficiente. Lo anterior a pesar de que esta persona había manifestado que deseaba que su apoyo fuera uno de sus hermanos. Este caso permitió que la Corte abordara el alcance del papel de la Defensoría del Pueblo tanto en el proceso de valoración de apoyos, como en la representación de una persona en condición de discapacidad que no tiene personas de confianza a quiénes designar como apoyos. Además, entre otras cosas, en dicha decisión se enfatizó en que el papel de los defensores personales de la Defensoría estaba supeditado a que la persona en situación de discapacidad no contara con ninguna red de apoyo, y además a que se determinara el contenido de la orden de apoyo[269].
325. De acuerdo con dicha sentencia, en los términos del artículo 283 superior, la Ley 24 de 1992 y el Decreto Ley 25 de 2014, a la Defensoría del Pueblo le corresponde impulsar la efectividad de los derechos humanos, entre otros, mediante: (i) la promoción, ejercicio, divulgación, protección y defensa de los derechos humanos y prevención de su violación; (ii) la atención, orientación y asesoría en el ejercicio de los derechos humanos a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior y (iii) la provisión del acceso a la administración de justicia mediante el servicio de defensoría pública. Igualmente,
326. Adicional a lo anterior, la Ley 1996 de 2019 prevé las siguientes dos funciones específicas para la Defensoría del Pueblo respecto de la protección de las personas en situación de discapacidad: prestar el servicio de valoración de apoyos (artículo 11[270]) y, en los casos en que la persona con discapacidad necesite apoyos, pero no tenga personas de confianza a quien designar con este fin, actuar como defensor personal “que preste los apoyos requeridos para la realización de los actos jurídicos que designe el titular” (art. 14[271]).
327. En esos términos, la Resolución 774 de 2023[272] establece que el defensor personal debe designarse “solamente para realizar el acto o los actos jurídicos que necesite la persona con discapacidad y que se encuentren contenidos en la providencia judicial. En ninguna circunstancia, los defensores personales podrán tomar decisiones o ejecutar actividades propias de un contrato civil o comercial, diferentes al mandato, con la persona titular del acto”[273].
328. En el caso de la referencia, Carolina, por una parte, requerirá otorgar su consentimiento informado para ingresar a los Centros Integrarte de la SDIS o a cualquier otra solución habitacional que proporcione esta entidad, y por otra, es una persona que requiere atención médica constante, como lo afirman sus médicos tratantes tanto en la historia clínica como en el informe remitido a esta Corporación por la Defensoría. Debido a sus patologías, es altamente probable que Carolina requiera otorgar su consentimiento informado para la realización de procedimientos médicos en el futuro cercano; consentimiento que, a la par, debe contar con el acompañamiento de una persona que explique a Carolina con claridad y detalle los riesgos y efectos de las decisiones médicas que ella deberá tomar sobre su cuerpo y su salud.
329. Sobre su ingreso a los Centros Integrarte, es importante traer a colación lo dispuesto por la Sentencia T-498 de 2024, en donde se indica que la institucionalización de las personas en situación de discapacidad es una medida que, si no cuenta con el consentimiento de la persona, vulnera, entre otros derechos, la autonomía y la participación en la comunidad de quien es internado. Esta práctica, de no cumplir con el mencionado requisito, perpetúa un modelo de exclusión y marginación, y limita el desarrollo personal y la participación social. Con todo, revisadas las condiciones en las que la Secretaría de Integración Social presta sus servicios en los Centros Integrarte, la Sala considera que este lugar –como única alternativa de vivienda para Carolina en el momento– es una opción propicia para que ella potencie sus habilidades para la vida en comunidad y pueda eventualmente realizar su proyecto de vida. Así, de consentir el ingreso, no se estaría poniendo en peligro su derecho a la independencia y la autonomía.
330. Por todo lo anterior, la Sala estima pertinente que –si Carolina lo considera necesario– la Defensoría adelante una valoración de apoyos con el fin de determinar si ella requiere algún apoyo formal para la toma de decisiones en el marco del otorgamiento del consentimiento informado. Esta valoración no debe entenderse como una herramienta para sustraer o limitar su capacidad legal, y debe determinar quiénes son las personas que podrían actuar como apoyo para la toma de decisiones respecto del acto concreto de manifestar su consentimiento frente a tratamientos médicos y frente al ingreso al Centro Integrarte Acción Interna.
331. En caso de que se encuentre que Carolina no cuenta con una red de apoyo, deberá procederse de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1996 de 2019, y remitir el caso a un juez de familia para que designe un defensor personal de la Defensoría del Pueblo, que preste los apoyos requeridos para la realización de los actos jurídicos que Carolina autorice. Sobra decir que la duración del apoyo que eventualmente brinde el defensor personal debe guardar concordancia con los lineamientos fijados en la Ley 1996 de 2019 y la Resolución 774 de 2023 que suponen una delimitación temporal del apoyo brindado y una revisión constante de los resultados de este y las necesidades de su continuación.
332. Debe aclararse que en este caso no se estaría delegando en un tercero la toma de decisiones sobre la vida de Carolina, sino que se estaría planteando la posible implementación –si la agenciada lo considera necesario[274]– de una herramienta que le permitirá tomar decisiones informadas en materia de salud y de su proyecto de vida en lo referente a su ingreso a los Centros Integrarte Acción Interna. La necesidad de esta herramienta surge de la situación particular de Carolina, que cuenta con distintos diagnósticos que requieren tratamiento constante.
333. Además, está delimitada por un acto jurídico concreto –el otorgamiento de consentimiento informado para el ingreso a los Centros Integrarte Acción Interna y para procedimientos de salud–. Esta última medida, referente específicamente los procedimientos médicos, se otorgaría en principio por un término determinado de dos años prorrogables de acuerdo con las necesidades de Carolina en ese sentido, información que deberá verificar el juez competente.
334. Por último, la Sala considera pertinente precisar que en caso de que se determine que será la Defensoría la encargada de apoyar a Carolina en el otorgamiento del consentimiento informado, no se estaría asignando a esta entidad una competencia que no le corresponda, pues su deber no consistiría en tomar decisiones por ella, sino en acompañarla y asesorarla para que pueda ejercer su derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas. En efecto, la suscripción de un consentimiento informado es un “acto jurídico” a la luz de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1996 de 2019 en tanto se traduce en una manifestación de voluntad encaminada a producir efectos jurídicos, como la realización o no de determinada intervención médica.
335. Al respecto, es importante retomar la Sentencia T-474 de 2024, en la que la Corte Constitucional concluyó que la autoridad accionada desconoció la competencia del defensor personal de la Defensoría del Pueblo al disponer que el este debía apoyar a la agenciada en la administración de bienes producto de una sucesión y “todo lo relacionado con seguridad social”, pues: (i) desconoció que la competencia de los defensores se circunscribe a la realización de actos jurídicos que la persona en condición de discapacidad requiera y que deben ser detallados en la providencia judicial, “sin que pueda extenderse a la toma de decisiones o a la realización de actividades propias de un contrato civil o comercial, diferentes al mandato”; y (iii) no delimitó de manera precisa los actos jurídicos para los cuales se designó el defensor.
336. Este caso le plantea a la Sala la necesidad de referirse a la definición de apoyos, y al alcance de las labores asignadas al defensor personal. En primer lugar, es importante traer a colación el artículo 14 de la Ley 1996 de 2019, que dispone que “En los casos en que la persona con discapacidad necesite apoyos, pero no tenga personas de confianza a quién designar con este fin, el juez de familia designará un defensor personal, de la Defensoría del Pueblo, que preste los apoyos requeridos para la realización de los actos jurídicos que designe el titular” [énfasis añadido]. Asimismo, la ley define, en el numeral 1 de su artículo 3, un “acto jurídico” como “toda manifestación de la voluntad y preferencias de una persona encaminada a producir efectos jurídicos”, y define también en el numeral 2 los “actos jurídicos con apoyos” como “aquellos actos jurídicos que se realizan por la persona titular del acto utilizando algún tipo de apoyo formal”.
337. En ese mismo artículo, numeral 4, se definen los “apoyos” como “tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias y la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales”. [Énfasis añadido].
338. Al respecto, y dado que la Ley 1996 de 2019 debe interpretarse de acuerdo con la CDPD, según el artículo 2 de la misma la Observación General Nº 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad[275] define los apoyos como se cita a continuación:
"Apoyo" es un término amplio que engloba arreglos oficiales y oficiosos, de distintos tipos e intensidades. Por ejemplo, las personas con discapacidad pueden escoger a una o más personas de apoyo en las que confíen para que les ayuden a ejercer su capacidad jurídica respecto de determinados tipos de decisiones, o pueden recurrir a otras formas de apoyo, como el apoyo entre pares, la defensa de sus intereses (incluido el apoyo para la defensa de los intereses propios) o la asistencia para comunicarse. El apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica puede incluir medidas relacionadas con el diseño universal y la accesibilidad —por ejemplo, la exigencia de que las entidades privadas y públicas, como los bancos y las instituciones financieras, proporcionen información en un formato que sea comprensible u ofrezcan interpretación profesional en la lengua de señas—, a fin de que las personas con discapacidad puedan realizar los actos jurídicos necesarios para abrir una cuenta bancaria, celebrar contratos o llevar a cabo otras transacciones sociales. El apoyo también puede consistir en la elaboración y el reconocimiento de métodos de comunicación distintos y no convencionales, especialmente para quienes utilizan formas de comunicación no verbales para expresar su voluntad y sus preferencias”.
339. En el marco de lo anterior[276], es claro que el papel de la Defensoría, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1996 de 2019, consiste en prestar “los apoyos requeridos para la realización de los actos jurídicos que designe el titular”. Así, la función del defensor personal no se limita exclusivamente a representar judicialmente a la persona con discapacidad, como si se tratara de un simple apoderado procesal.
340. Por el contrario, su competencia es mucho más amplia, y debe entenderse a la luz del mandato normativo contenido en la Ley 1996 de 2019. Esta ley establece que los apoyos –como los que debe brindar la Defensoría– están orientados a facilitar que la persona tome decisiones autónomas con efectos jurídicos, lo que incluye, entre otras tareas, la asistencia para comprender el alcance de los actos jurídicos, valorar las consecuencias de sus decisiones y expresar su voluntad y preferencias de forma efectiva. Así, la Defensoría no reemplaza a la persona, sino que actúa como un facilitador para el ejercicio pleno de su capacidad jurídica en todos los actos: (i) en los que la persona en condición de discapacidad lo requiera; (ii) que estén encaminados a producir efectos jurídicos; (iii) y se encuentren determinados en la sentencia judicial.
4. Remedios a adoptar
341. De conformidad con todo lo expuesto, la Sala recapitulará brevemente los remedios que se adoptarán para garantizar la protección de los derechos fundamentales de Carolina. Estas medidas se dirigidas en aquellas del caso particular y concreto de Carolina y en otras, de tipo general que resultan de algunas falencias evidenciadas en el tratamiento de casos de abandono social total de personas en situación de discapacidad.
a) Remedios específicos
342. Con el fin de proteger los derechos fundamentales a la vida digna, el cuidado, la capacidad jurídica y la vida autónoma e independiente de Carolina, esta Sala ordenará lo siguiente:
343. Primero, ordenará a la Secretaría Distrital de Integración Social que en un término no mayor a 48 horas contado desde la notificación de esta esta decisión, realice a Carolina una nueva evaluación de sus condiciones generales y de los criterios de ingreso con el fin de determinar si ella puede hacer parte de los Centros Integrarte.
344. En el evento en el que los resultados sean favorables, la Secretaría Distrital de Integración Social deberá priorizar la situación de Carolina aplicando los criterios contenidos en su Portafolio de Servicios junto con los tres criterios de priorización adicionales que la Sala ordenó incluir en este procedimiento.
345. Por otra parte, en el eventual caso de que, pese a los informes que reposan en la historia clínica de Carolina respecto de la significativa mejora en su estado de salud, ella no cumpla con los criterios de ingreso, la Secretaría Distrital de Integración Social deberá adelantar las acciones necesarias para garantizarle una solución habitacional a Carolina que le permita también contar con herramientas dispuestas para materializar su derecho fundamental al cuidado. Esa solución habitacional deberá ser digna, estable y adecuada, al tiempo que le debe permitir tener acceso a los servicios, programas y apoyos que la agenciada requiere, entre los que se encuentra su cuidado personal, acompañamiento psicosocial, asistencia alimentaria y la disponibilidad de un mínimo de talento humano.
346. En cualquiera de los dos eventos, la Secretaría Distrital de Integración Social deberá articularse con Capital Salud EPS-S para garantizarle a Carolina su derecho fundamental a la salud.
347. Adicional a lo anterior, dado que puede haber otras personas que también se encuentran en lista de espera y que comparten las condiciones que padece Carolina, se ordenará a la Secretaría Distrital de Integración Social que realice una nueva validación de los criterios de priorización a estas personas. Dicha nueva validación deberá incluir los tres criterios de priorización adicionales identificados en esta decisión y deberá realizarse con base en la información que reposa en los expedientes internos de las personas que están en la lista de espera.
348. En segundo lugar, se instará a Gloria para que, bajo el concepto de cuidados comunitarios y en la medida de sus posibilidades, siga acompañando a Carolina. Como se evidenció previamente, de la entrevista realizada a Carolina es claro que ella ve en Gloria su vínculo más cercano. Por ello, y dada la importancia que Gloria ha tenido en la vida de Carolina la Sala invita a Gloria a seguir presente en la vida de Carolina.
349. Tercero, se ordenará a la Secretaría de la Mujer brindar herramientas de acompañamiento a Carolina para abordar la situación de abuso sexual que vivió en el pasado. Si bien la Secretaría Distrital de la Mujer no vulneró directamente los derechos de Carolina, es un hecho que ella nunca ha recibido atención para afrontar las secuelas del abuso sexual que sufrió en su adolescencia. Dado que la decisión sobre la manera de gestionar dichas secuelas corresponde exclusivamente a la persona afectada, se ordenará a la Secretaría Distrital de la Mujer que le informe a Carolina, de manera clara y con los ajustes necesarios para garantizar una comunicación efectiva, sobre la oferta institucional disponible. Esta información deberá permitirle comprender que la entidad tiene el deber de brindarle atención psicosocial, orientación, asesoría y representación jurídica, garantizando así el acceso efectivo a sus derechos. En caso de que Carolina determine que quiere recibir acompañamiento, la Secretaría Distrital de la Mujer deberá poner a su disposición la oferta institucional, garantizando un acompañamiento y una atención adecuados, con enfoque diferencial y los ajustes razonables que Carolina requiera[277].
350. Como cuarta medida, la Sala ordenará a la Defensoría del Pueblo, entidad vinculada en sede de revisión, consultar con Carolina la pertinencia de una valoración de apoyos, y adelantarla en caso de que sea necesaria. Como se expuso en un acápite anterior, esta Sala encontró que el derecho de Carolina a la capacidad jurídica se vio puesto en riesgo por el hospital, entidad a cargo de practicarle distintos procedimientos médicos antes y durante su proceso de hospitalización. Esto por cuanto, en repetidas ocasiones, asumió de entrada que Carolina era una persona incapaz de tomar decisiones sin adoptar ajustes razonables para informarla sobre los procedimientos que le iban a realizar, los riesgos y posibles consecuencias. Bajo esta premisa, permitió que distintas personas sustituyeran su voluntad firmando consentimientos informados por ella.
351. Por todo lo anterior, en uso de sus facultades extra y ultra petita, la Sala ordenará a la Defensoría que consulte con Carolina si ella considera necesario adelantar una valoración de apoyos para otorgar consentimiento informado en los siguientes actos jurídicos específicos: (i) en los procedimientos médicos que tengan que hacerle en el marco del tratamiento de sus afecciones de salud; (ii) en su ingreso al Centro Integrarte Acción Interna de la Secretaría Distrital de Integración Social. Esta consulta deberá adelantarse con los ajustes que Carolina requiera para la comunicación y para la adecuada comprensión de la situación. Para ello, la Defensoría deberá explicarle en un lenguaje claro, como mínimo, el contenido de la Ley 1996 de 2019, así como las dos situaciones en las que deberá ejercer el acto jurídico de otorgar su consentimiento informado.
352. En todo caso, se destaca que las dos actuaciones puntuales en las que esta Sala identificó que eventualmente Carolina podría necesitar de un apoyo están sujetas al concepto de la Defensoría, que es una de las entidades públicas que a la luz del artículo 11 de la Ley 1996 de 2019 cuenta con la facultad para realizar dicha valoración. De modo que, es posible que incluso como consecuencia de dicha evaluación, Carolina le manifieste a la Defensoría del Pueblo que requiere apoyo para actos jurídicos específicos adicionales a los identificados por esta Corte.
353. En consecuencia, si Carolina lo considera necesario, la Defensoría debería adelantar una valoración de apoyos con el fin de determinar si ella requiere algún apoyo formal y si cuenta con alguna/s persona/s de confianza que pueda/n ser su apoyo para la toma de decisiones. En caso de concluir que no definitivamente no existe una red de apoyo, esta institución deberá remitir el caso a un juez de familia, como lo indica el artículo 14 de la Ley 1996 de 2019, para que este designe un defensor personal de la Defensoría del Pueblo, que preste los apoyos requeridos para la realización de los actos jurídicos concretos que designe el titular, por el tiempo que el juez lo considere pertinente.
354. En quinto lugar, se ordenará a Capital Salud EPS-S que continúe brindando a Carolina las prestaciones necesarias para garantizar su derecho fundamental a la salud; y al Hospital Simón Bolívar que continúe prestándole el servicio médico a Carolina, durante el tiempo que lo requiera, de acuerdo con el concepto médico correspondiente.
b) Remedios generales
355. Como primer remedio general, la Sala ordenará a la Secretaria Distrital de Integración Social a incluir, de manera permanente y desde la publicación de esta decisión, los siguientes factores dentro de los criterios de priorización con el fin de tenerlos en cuenta para acceder a los Centros Integrarte: (i) el hecho de ser mujer; (ii) el contar con algún antecedente de violencia sexual y (iii) el estar completamente desprovistos de una red de apoyo familiar, en donde el abandono social se torna en un abandono absoluto. Todo esto, en consideración a los argumentos expuestos previamente en esta providencia; y sin perjuicio de que, en el marco de sus actividades misionales, la Secretaría Distrital de Integración Social considere necesario incluir criterios adicionales.
356. Adicionalmente, la Sala Tercera de Revisión instará a la Secretaría Distrital de Integración Social a revisar su política de atención a personas en situación de discapacidad a través de los Centros Integrarte Acción Interna con el objetivo de adecuarla a estándares internacionales en materia de derechos de esta población. Como se evidenció en sede de revisión, la política de la Secretaría Distrital de Integración Social para personas en condición de discapacidad “Centros Integrarte Acción Interna” es un esfuerzo importante por materializar los derechos de las personas en condición de discapacidad. El programa busca promover que esta población adquiera destrezas en la ejecución de sus actividades de la vida diaria, aumentando sus niveles de independencia y socialización y fomentando su inclusión en la sociedad.
357. Pese a lo anterior, el caso de Carolina permitió evidenciar que la política todavía tiene algunas características propias de las instituciones sobre las que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha enfatizado la necesidad de erradicar. Por ello, esta Corporación instará a la Secretaría Distrital de Integración Social a que evalúe cómo podría orientar su atención también hacia esquemas de apoyos individualizados en la comunidad, más allá de un programa de transferencias monetarias, para cumplir con los estándares que dispone la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR la Sentencia proferida el 20 de septiembre de 2024 por el Juzgado 63 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá que negó el amparo de los derechos fundamentales de Carolina. En su lugar TUTELAR los derechos fundamentales a la vida digna, el cuidado, la capacidad jurídica y a una vida autónoma e independiente de la agenciada.
Segundo. ORDENAR a la Secretaría Distrital de Integración Social a que, en un término no mayor a 48 horas, contado desde la notificación de esta esta decisión, realice a Carolina una nueva evaluación de sus condiciones generales y de su cumplimiento de los criterios de ingreso con el fin de determinar si ella puede hacer parte de los Centros Integrarte.
En el evento en el que los resultados sean favorables, la Secretaría Distrital de Integración Social deberá priorizar la situación de Carolina aplicando los criterios de priorización contenidos en su Portafolio de servicios junto con los tres criterios adicionales identificados en esta providencia: (i) el hecho de ser mujer; (ii) el contar con algún antecedente de violencia sexual y (iii) el estar completamente desprovisto de una red de apoyo familiar, en donde el abandono social se torna en un abandono absoluto.
Por otra parte, en el eventual caso de que Carolina no cumpla con los criterios de ingreso, la Secretaría Distrital de Integración Social deberá adelantar las acciones necesarias para garantizarle una solución habitacional que le permita contar con herramientas para materializar su derecho fundamental al cuidado; lo cual supone que la agenciada sea incluida en otro programa alterno y equivalente a la oferta que representan los Centros Integrarte atención interna de la Secretaría Distrital de Integración Social. Esa solución habitacional deberá ser digna, estable y adecuada, al tiempo que le debe permitir tener acceso a los servicios, programas y apoyos que la agenciada requiere, entre los que se encuentra su cuidado personal, acompañamiento psicosocial, asistencia alimentaria y la disponibilidad de un mínimo de talento humano.
En cualquier caso, dado que puede haber otras personas que también se encuentran en lista de espera y que comparten las condiciones de Carolina, se ordenará a la Secretaría Distrital de Integración Social que realice una nueva validación de los criterios de priorización a estas personas, en los términos indicados en esta providencia.
Tercero. INSTAR a Gloria para que, bajo el concepto de cuidados comunitarios y en la medida de sus posibilidades, siga acompañando a Carolina en los diferentes eventos en los que ella requiera su apoyo.
Cuarto. ORDENAR a la Secretaría Distrital de la Mujer que informe a Carolina sobre la oferta institucional disponible para la atención de las secuelas del abuso sexual que sufrió en su adolescencia. En caso de que la agenciada determine que desea recibir acompañamiento, la Secretaría deberá garantizar la puesta a disposición de su oferta, garantizando un acompañamiento con enfoque diferencial y los ajustes razonables requeridos, de acuerdo con la parte considerativa de esta providencia.
Quinto. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que consulte con Carolina la pertinencia de realizar una valoración de apoyos para otorgar su consentimiento informado en: (i) los procedimientos médicos necesarios para el tratamiento de sus afecciones de salud; (ii) su ingreso al Centro Integrarte Acción Interna de la Secretaría Distrital de Integración Social, o a cualquier otra solución habitacional que brinde esta entidad y que garantice sus derechos y necesidades o (iii) para la realización de cualquier acto jurídico puntual y adicional a los anteriores en el que Carolina manifieste requerir un apoyo. De contar con su consentimiento, esta entidad deberá adelantar una valoración de apoyos.
Sexto. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo a que, en caso de concluir que Carolina requiera ayuda en los actos jurídicos puntuales identificados en la parte considerativa de esta providencia u otros adicionales que resulten de la valoración que dicha entidad eventualmente realice y que, además Carolina no cuente con una red de apoyo, remita el caso a un juez de familia, como lo indica el artículo 14 de la Ley 1996 de 2019. Esto, con el fin de que este designe un defensor personal de la Defensoría del Pueblo para Carolina.
Séptimo. ORDENAR a la Secretaria Distrital de Integración Social a incluir, de manera permanente y desde la publicación de esta decisión, los siguientes factores dentro de los criterios de priorización para acceder a los Centros Integrarte: (i) el hecho de ser mujer; (ii) el contar con algún antecedente de violencia sexual y (iii) el estar completamente desprovisto de una red de apoyo familiar, en donde el abandono social se torna en un abandono absoluto.
Octavo. INSTAR a la Secretaría Distrital de Integración Social a revisar su política de atención a personas en situación de discapacidad en los Centros Integrarte Acción Interna con el objetivo de adecuarla a estándares internacionales en materia de los derechos de esta población, de acuerdo con la parte considerativa de esta sentencia.
Noveno. ORDENAR a Capital Salud EPS-S que continúe, de manera ininterrumpida y con enfoque integral, garantizando a Carolina la prestación efectiva de todos los servicios, tratamientos, medicamentos y controles requeridos conforme a su diagnóstico médico actual, en el marco del principio de continuidad del servicio y del derecho fundamental a la salud.
Décimo. ORDENAR al Hospital Simón Bolívar que continúe prestándole el servicio médico a Carolina, durante el tiempo que lo requiera, de acuerdo con el concepto médico correspondiente, lo cual incluye brindarle un tratamiento integral dirigido a tratar las patologías que la aquejan y que han sido debidamente diagnosticadas.
Décimo primero. DESVINCULAR del proceso de la referencia al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la comunidad indígena Yuma y al resguardo indígena El Valle.
Décimo segundo. ORDENAR al Juzgado 63 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que fungió como autoridad judicial de instancia en el presente asunto, que vigile el cumplimiento de lo establecido en este fallo.
Décimo tercero. Por Secretaría General de la Corte Constitucional LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1]De conformidad con el documento de identidad aportado en el escrito de tutela, Carolina nació el 6 de octubre de 1988. Expediente digital, archivo “002Demandatutela.pdf”, p. 135.
[2]Esta categorización de la discapacidad de Carolina se encuentra en el certificado de discapacidad aportado en el escrito de tutela, suscrito por el Ministerio de Salud y Protección Social con fecha del 9 de agosto de 2023. Allí se indicó que su puntaje de cognición, relaciones, actividades de la vida diaria y participación es de 75 puntos; movilidad 0.0 y cuidado personal 62.50. Expediente digital, archivo “002Demandatutela.pdf”, p. 12.
[3]Expediente digital, archivo “Respuesta Gloria al segundo auto de pruebas”.
[4]Expediente digital, archivo “002Demandatutela.pdf”, p. 9.
[5]Ibidem, p. 10.
[6]De conformidad con la información aportada por la fundación Cielo en el escrito de tutela “en lo que se refiere a la manutención y gastos económicos de ella, corren totalmente por parte de la señora Gloria, en lo que se refiere a alimentación y alojamiento, la Fundación Cielo le brinda ese servicio”. Ibidem, p. 10.
[7]En adelante, debe entenderse que todas expresiones relacionadas con entidades distritales o con el distrito, en el caso concreto hacen referencia a la ciudad de Bogotá.
[8]Expediente digital, archivo “002Demandatutela.pdf”, p. 11.
[9]Expediente digital, archivo “002Demandatutela.pdf”, p. 14.
[10]Expediente digital, archivo “005RespuestaSubredNorte.pdf”, p. 2.
[11]En la historia clínica del 14 de agosto de 2024 se indicó lo siguiente como concepto médico general: “Se revalora paciente quien persiste con clonías de miembro inferior derecho, de duración entre 25-32 segundos, pero con disminución de la frecuencia de las crisis según lo referido por su cuidadora. Adicionalmente, se evidencia franca coluria por sonda vesical y queja de la paciente sobre ardor en región púbica. Teniendo en cuenta lo anterior y que pese a la impregnación con fármacos anticrisis persiste con crisis, se beneficia de hospitalización por neurología y ubicación urgente en cama para vigilancia clínica estricta, con indicación de única dosis de benzodiacepina sublingual. Se solicitan paraclínicos de extensión para descartar compromiso infeccioso.” Expediente digital, archivo “024 Rta. Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte.pdf”, historia clínica, p. 60.
[12]Expediente digital, archivo “Respuesta Gloria”, p. 1.
[13]De conformidad con el fallo de única instancia proferido por el Juzgado 63 Penal del Circuito que reposa en el expediente, la acción de tutela fue admitida en esta fecha. Expediente digital, archivo “009FalloTutelaN°077.pdf”, p.10.
[14]Esta respuesta fue brindada el 10 de septiembre de 2024 por una apoderada de la entidad. Expediente digital, archivo “006RespuestaIntegracionSocial.pdf”.
[15]Respuesta del 9 de septiembre de 2024 brindada por la subdirectora técnica de Defensa Jurídica de la Superintendencia de Salud. Expediente digital, archivo “008RespuestaSupersalud.pdf”.
[16]Respuesta del 10 de septiembre de 2024, otorgada por la jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la entidad. Expediente digital, archivo “007RespuestaSecretariaDistritalSalud.pdf”.
[17]Respuesta del 9 de septiembre de 2024 suscrita por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Expediente digital, archivo “005RespuestaSubredNorte.pdf”.
[18]Expediente digital T- 10.268.615, archivo “007Fallo1Instancia.pdf”.
[19]En concreto, el auto ofició a: la Fundación Cielo; la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá; la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá; el Hospital Simón Bolívar; Gloria; el Juzgado 63 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá; la Defensoría del Pueblo; la Secretaría Distrital de la Mujer; el Resguardo Indígena El Valle; la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales; el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia; la Comisión Colombiana de Juristas; el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA; Sisma Mujer; el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social – PAIIS; el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad ICESI; la Universidad de Antioquia; la Organización Nacional de Indígenas de Colombia; las Autoridades Indígenas de Colombia y Gobierno Mayor; la Asociación ASOREWA; la Universidad Autónoma Indígena Intercultural y la Corporación Polimorfas.
[20]Respuesta remitida el 28 de enero de 2025. Expediente digital, archivo “032 Rta. Juzgado 63 Penal Circuito F. Conocimiento Bogota.pdf”.
[21]Informe enviado el 24 de enero de 2025 por la Defensora Regional de Bogotá de la Defensoría del Pueblo. Expediente digital, archivo “017 Rta. Defensoria del Pueblo.pdf”.
[22]Ibidem, p. 5.
[23]Ibidem.
[24]Ibidem, p. 6.
[25]Ibidem, p. 7.
[26]Ibidem, p. 7.
[27]Pese a que respuesta al segundo auto de pruebas Gloria mencionó que sus dos hermanos se llaman Aldemar y Tomas, en la entrevista Carolina mencionó un tercer nombre correspondiente a Víctor. Sobre esta última persona no hay más referencias en el expediente, por lo que puede tratarse de una persona adicional que ha participado en el cuidado de Carolina en alguna de las instituciones en las que ha estado tras el fallecimiento de la señora Amparo.
[28]Ibidem, p. 8.
[29]Ibidem, p. 8.
[30]Ibidem, p. 9.
[31]Respuesta allegada el 16 de enero de 2025. Expediente. Archivo digital “027 Rta. Gloria.pdf”.
[32]Expediente digital, archivo “055 T-10651167 Rta. Gloria.pdf”, p. 2.
[33]Respuesta allegada el 12 de febrero de 2024. Expediente digital, archivo “054 T-10651167 Rta. Fundación Cielo.pdf”.
[34]El documento no iba firmado por una persona en particular.
[35]Respuesta enviada el 16 de enero de 2025 por la jefa de la Oficina Asesora Jurídica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Expediente digital, archivo “024 Rta. Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte.pdf “.
[36]Expediente digital, archivo “021 Rta. Secretaria Distrital de Integración Social.pdf”, p. 1-13. Además del documento de respuesta, la Secretaría de Integración Social remitió (i) Resolución 0218 del 8 de febrero de 2023; (ii) portafolio de servicios de la Secretaría de Integración Social; (iii) Anexo técnico del servicio Centro Integrarte de Atención Interna y; (iv) Resolución 2802 del 30 de diciembre de 2024 de la Secretaría Distrital de Integración Social.
[37]Al documento remitido adjunto el proceso de validación de condiciones de Carolina.
[38]Expediente digital, archivo “022 Rta. Secretaria Distrital de la Mujer.pdf”, p. 1-16.
[39]Refirió que la atención psicosocial que prestan en esos casos consiste en “contribuir al reconocimiento de los recursos personales y colectivos con los que cuentan las mujeres y la mitigación de los impactos psicosociales de las violencias estructurales y malestares emocionales que afrontan, para la toma de decisiones a favor de su bienestar, autonomía y ejercicio pleno de su ciudadanía, desde los enfoques de derechos de las mujeres, diferencial y de género, y demás enfoques concordantes con la política pública de Mujeres y Equidad de Género”. Lo anterior por cuanto carecen de competencia para brindar atención psicológica especializada para mujeres, dado que esta labor está a cargo de las entidades especializadas del sector salud. Expediente digital, archivo “057 T-10651167 Rta. Secretaria de la Mujer.pdf”, p. 2.
[40]Expediente digital, archivo “ 023 Rta. Secretaria Distrital de Salud.pdf”, p. 1-5.
[41]Expediente digital, archivo “037 Rta. Secretaria de Salud de Bogota (después de traslado).pdf”, pp. 1-4. Al documento enviado se anexó el Plan de acción meta “Implementar el 100% del plan de acción del comité de Fast Track Cities que permita cumplir los compromisos de la Declaración de Sevilla suscrita por Bogotá, el Plan estratégico y operativo para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas en Bogotá, y la meta “Implementación al 100% del Plan estratégico y operativo de condiciones crónicas no transmisibles 2024-2027”.
[42]Expediente digital, archivo “020 Rta PAIIS.pdf”, pp. 1-17.
[43]En el marco de esta lectura interseccional, PAIIS llamó la atención sobre la necesidad de que la discapacidad se trate como un asunto distinto a la enfermedad. Es decir, por un lado, debería analizarse la discapacidad como factor de vulnerabilidad, y por el otro, debe analizarse su enfermedad por VIH, que la hace sujeto de especial protección como lo ha establecido esta Corporación, y sus demás condiciones de salud, que también la ponen en una situación de debilidad manifiesta que demanda medidas afirmativas para garantizar el más alto nivel de salud posible para ella.
[44]Debido a que Carolina fue víctima de violencia sexual, el programa considera necesario que la Corte indague sobre el impacto que este hecho violento tuvo en ella, su salud mental y su integridad, para proveer el acompañamiento necesario. Lo anterior, por cuanto es una obligación del Estado la promoción de la recuperación física, cognitiva y psicológica de las personas en situación de discapacidad víctimas de explotación, violencia o abuso, según el artículo 17 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
[45]Expediente digital, archivo “026 Rta. Corporación Poliformas.pdf”, pp. 1-3.
[46]Expediente digital, archivo “025 Rta. Universidad ICESI.pdf”, pp. 1-26.
[47]De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces (…), por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. En ese sentido, la legitimación en la causa por activa exige que la acción de tutela sea ejercida, directa o indirectamente, por el titular de los derechos fundamentales. Por otro lado, los artículos 86 de la Constitución Política y 5 del Decreto 2591 de 1991 disponen que la acción de tutela procede en contra de “toda acción u omisión de las autoridades que haya violado, viole o amenace violar derechos fundamentales”.
[48]Corte Constitucional, sentencias SU-055 de 2015 y T-182 de 2024.
[49]6 de septiembre de 2024 según al auto admisorio que reposa en el expediente.
[50]Expediente digital, archivo “002.DemandaTutelapdf”, p. 2.
[51]Expediente digital, archivo “002.DemandaTutelapdf”, p. 12.
[52]La explicación de los criterios tenidos en cuenta para asignar esta calificación se encuentra contenida en la Resolución n.º 1239 de 2022 del 21 de julio de 2022 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
[53]Expediente digital, archivo “024 Rta. Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte.pdf”, historia clínica, p. 60.
[54]Ibidem, pp. 594 y ss.
[55]“Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”
[56]Expediente digital, archivo “informe Defensoría”, p. 9.
[57]Expediente digital, archivo “informe Defensoría”, p. 4.
[58]Es necesario recordar que, mediante Auto 346 del 25 de marzo de 2025, la Sala saneó una nulidad que se configuró debido a que Capital Salud EPS-S no fue notificada del proceso de tutela por los jueces de instancia. El saneamiento se dio en sede de revisión debido a que, entre otras razones, la EPS sí fue notificada en esta instancia, tuvo oportunidad de pronunciarse antes de la sentencia, ningún juez ha tomado decisiones que tengan implicaciones directas sobre la entidad hasta este momento, y el caso versa sobre la afectación a derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional.
[59]Expediente digital, archivo “023 Rta. Secretaria Distrital de Salud.pdf”, p. 2.
[60]Artículo 1º. De conformidad con el Artículo 85 del Acuerdo 257 de 2006, se señalan la naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Salud. La Secretaría Distrital de Salud es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación, adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito Capital.
[61]“Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.”.
[62]“Por medio del cual se adopta la estructura interna de la Secretaría Distrital de la Mujer, y se dictan otras disposiciones.”
[63]“Por el cual se modifica la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.”
[64]Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos residual y subsidiaria, que solo será procedente cuando no exista otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para proteger los derechos invocados, o, de manera transitoria, cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable
[65]Así lo han reconocido diversas Sala de Revisión en las sentencias T-428 de 2022, T-117 de 2023, T-182 de 2024, T-043 de 2024 y T-498 de 2024.
[66]La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y oportuno desde el momento en que ocurrió la acción u omisión que origina la violación o amenaza de los derechos fundamentales que se alega, pues de otra forma se desvirtuaría el propósito mismo de esta acción: proporcionar una protección urgente o inmediata a los derechos fundamentales cuando estén siendo vulnerados o amenazados.
[67]“Paciente con trastorno mental y del comportamiento secundario a afección cerebral por antecedente de meningoencefalitis por cryptococo y epilepsia secundaria. 203 (controlada en los últimos 4 años), como complicaciones de VIH”.
[68]En la página Web de la Fundación Cielo se encuentra la siguiente descripción sobre su misionalidad: ¿Quiénes somos?: Organización sin fines de lucro, creada en el año 1987 por el sacerdote eudista Bernardo Vergara Rodríguez, cuyo propósito es brindar acompañamiento integral a niñas, niños, jóvenes y adultos que viven o no con VIH y que por su condición de vida se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad social, víctimas de discriminación o abandono. (En línea). Disponible en: https://fundacionCielo.co/#.
[69]Corte Constitucional, Sentencia T-425 de 2022.
[70]Ibidem.
[71]Vale la pena destacar que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad integran el bloque de constitucionalidad.
[72]Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación general Nº 1 (2014) Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley.
[73]Corte Constitucional, Sentencia T-425 de 2022.
[74]Corte Constitucional, Sentencia T-498 de 2024.
[75]Esto cambió con la Resolución 1904 de 2017 del Ministerio de Salud, que tuvo su origen precisamente en una orden de la Corte Constitucional. Al respecto, ver Sentencia T-573 de 2016.
[76]Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación general núm. 5 (2017) sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
[77]Ibidem.
[78]Ibidem.
[79]Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Directrices son la desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia (2022).
[80]Ibidem, p. 3.
[81]Ibidem.
[82]Ibidem, p. 4.
[83]Ibidem.
[84]Ibidem, p. 5.
[85]Se trata del informe más actualizado que tiene el Comité sobre el caso colombiano.
[86]Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. CRPD/C/COL/CO/1. Observaciones finales sobre el informe inicial de Colombia. 31 de agosto de 2016.
[87]Ibidem, p. 8.
[88]Corte Constitucional, Sentencia T-570 de 2023.
[89]Corte Constitucional, Sentencia T-474 de 2024.
[90]Artículos 1 al 48, 50 al 52, 55, 64 y 90 de la Ley 1306 de 2009 “por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados”.
[91]Congreso de la República, Ley 1996 de 2019, art. 57.
[92]Este fundamento jurídico y los siguientes se toman principalmente de la Sentencia C-022 de 2021.
[93]Congreso de la República de Colombia. Gaceta No. 322. Informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley número 236 de 2019 Senado, 027 de 2017 Cámara. 7 de mayo de 2019. Página 18 (primer párrafo citado) y 22 (segundo párrafo citado).
[94]Congreso de la República, Ley 1996 de 2019, art. 3, núm. 4.
[95]Ibidem, núm. 5.
[96]Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad. Valorar apoyos para tomar decisiones. Lineamientos y protocolo nacional para la valoración de apoyos en el marco de la Ley 1996 de 2019. 18 de diciembre de 2020, pp. 17-18.
[97]Congreso de la República, Ley 1996 de 2019, art. 10.
[98]Ibidem. art. 11.
[99]Ibidem.
[100]Ibidem, Art. 14. Sobre este tema, los lineamientos para la valoración de apoyos dispone: Puede suceder que la persona con discapacidad cuente con una red de apoyo muy limitada, que no tenga las condiciones necesarias para brindar apoyo, o que no cuente con ninguna persona que pueda brindarle asistencia. Valore junto con la persona con discapacidad y con quienes participan de la valoración, la necesidad de un defensor personal que le pueda brindar los apoyos que requiera y que no esté disponible en la familia o en la comunidad. En el caso en que la persona se encuentre en esta situación, debe indicar claramente en el informe de valoración la necesidad de un defensor personal, de manera que el juez la tenga en cuenta en el marco del proceso de adjudicación judicial de apoyos. La designación de un defensor personal no puede lograrse por medio de un acuerdo de apoyo o de una directiva anticipada, únicamente a través de un proceso judicial. Que la persona tenga una débil o inexistente de red de apoyo no puede impedir que se haga la valoración completa o que se indique de manera general que necesita un defensor personal para todas sus decisiones. Todo lo contrario, es necesario hacer la valoración de apoyos para establecer las necesidades e informar al juez de la manera más completa posible.
[101]Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad. Valorar apoyos para tomar decisiones. Lineamientos y protocolo nacional para la valoración de apoyos en el marco de la Ley 1996 de 2019. 18 de diciembre de 2020.
[102]Corte Constitucional, Sentencia T-498 de 2024.
[103]Estas condiciones no son un listado taxativo. Eventualmente, la Corte Constitucional puede determinar que se configuró el abandono social en casos con otros tipos de circunstancias o condiciones.
[104]La Constitución Política consagra en su numeral 2 del artículo 95 este principio: “(…) Son deberes de la persona y del ciudadano: (…) Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
[105]Corte Constitucional, sentencias T-413 de 2013 y C-767 de 2014.
[106]Corte Constitucional, Sentencia T-209 de 1999.
[107]Corte Constitucional, Sentencia T-1090 de 2004.
[108]Corte Constitucional, Sentencia T-209 de 1999.
[109]En este caso se hace referencia a la palabra “enfermo” por mantener la cita original, pero en todo caso debe aclararse que referirse a una persona en condición de discapacidad como “enferma” es contrario al modelo social de la discapacidad y, en cambio, refuerza el modelo médico-rehabilitador. Esta misma aclaración aplica para la jurisprudencia que se cite en adelante y que haga referencia a las personas en condición de discapacidad intelectual o psicosocial como “enfermos mentales”.
[110]Corte Constitucional, Sentencia T- 851 de 1999.
[111]Corte Constitucional, Sentencia T-398 del 2000.
[112]Corte Constitucional, Sentencia T-1090 de 2004.
[113]Corte Constitucional, Sentencia T-570 de 2023.
[114]Corte Constitucional, Sentencia T-043 de 2024.
[115]Resaltó, por un lado, que el Estado “tiene el deber constitucional de protegerlas y asistirlas, así como el de promover su integración a la vida activa y comunitaria”. De otro lado, especificó que la familia tiene un papel protagónico a la hora de proteger y asistir a las personas de la tercera edad y los adultos mayores que la conformen.
[116]La Corte explicó que existen Centro de Bienestar del Anciano, Granjas para el adulto mayor -que son como una especie dentro de los referidos Centros-, y los Centros Vida, los cuales tienen como propósito asistir con servicios de salud o asistencia social a los adultos mayores y personas de la tercera edad que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad.
[117]Esto, sin perjuicio de que después pueda adelantar el trámite descrito en el artículo 11 de la Ley 1850 de 2017.
[118]Corte Constitucional, Sentencia T-182 de 2024.
[119]Corte Constitucional, Sentencia T-919 de 2006.
[120]Corte Constitucional. Sentencia T-900 de 2017.
[121]Corte Constitucional, Sentencia T-176 de 2023.
[122]Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2024.
[123]Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2025.
[124]CAMPS, Victoria. Tiempo de los cuidados. Otra forma de estar en el mundo. Editorial Arpa. 2021, p. 10.
[125]Ibidem, p. 42.
[126]Corte Constitucional, Sentencia T-583 de 2023.
[127]Ibidem.
[128]Los instrumentos internacionales recogidos en este acápite son tomados de la Sentencia C- 400 de 2024.
[129]Desde el Preámbulo de la Contención sobre los Derechos del Niño se menciona expresamente el derecho al cuidado en los siguientes términos: “Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales”. Convención sobre los Derechos del Niño. 2006 (En línea). Disponible en: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf.
[130]Entre otros, en el artículo 28 de esta Convención se indica lo siguiente: “Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados”. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 2006. (En línea). Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf.
[131]Esta Convención tiene múltiples referenciad al derecho al cuidado. Dentro de estas se destaca el primer inciso del artículo 12 que establece que “La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía.” Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. 2015. (En línea). Disponible en: https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf.
[132]Esta expresión es usada para hacer referencia a instrumentos internacionales no vinculantes que aunque no hagan parte del parámetro de control constitucional, sí resultan útiles para interpretarlo, pues dichos instrumentos “no pueden ser entendidos como integrantes del Bloque de Constitucionalidad, sino que tienen una función interpretativa en la medida en que recopilan principios contenidos en tratados internacionales y normas consuetudinarias de derechos humanos, estos sí, disposiciones vinculantes que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad”. Corte Constitucional, Sentencia C-039 de 2025.
[133]Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
[134]“Por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones”.
[135]“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia potencia mundial de la vida”.
[136]Estas son las siguientes: (i) la creación, ampliación y regulación de los servicios de cuidado para las personas cuidadoras y para quienes requieren cuidados, donde se incorporen sus diversidades; (ii) modelo de gobernanza y territorialización del Sistema Nacional de Cuidado a través de una Comisión Intersectorial que facilite la toma de decisiones a nivel nacional y tenga correlato a nivel territorial (en municipios y departamentos); (iii) transformación cultural para promover la corresponsabilidad del cuidado, donde se promueva la desfamiliarización y la desfeminización de los cuidados; (iv) Alianzas Público Populares para los cuidados comunitarios, desde un enfoque de la economía social, popular y solidaria; (v) sistema de información, difusión y gestión del conocimiento; (vi) mecanismo de financiación; (vii) difusión del Sistema Nacional de Cuidado.
[137]“Por medio de la cual se establecen medidas efectivas y oportunas en beneficio de la autonomía de las personas con discapacidad y los cuidadores o asistentes personales bajo un enfoque de derechos humanos, biopsicosocial, se incentiva su formación, acceso al empleo, emprendimiento, generación de ingresos y atención en salud y se dictan otras disposiciones”.
[138]Corte Constitucional, Sentencia C-400 de 2024. Un desarrollo más profundo de estas etapas se encuentra recogido en esta decisión.
[139]MARTELOTTE, Lucía, MASCHERONI, Paola y RULLI, Mariana. Una mirada crítica a las experiencias comunitarias de cuidados. 24 de febrero de 2023. Iniciativa de Cooperación Triangular Trenzando Cuidados, p. 5.
[140]A título de ejemplo, se tiene el texto “Más allá de la diferencia de género. Hacía una teoría del cuidado” publicado en 1987 por Joan Tronto.
[141]FAUR, Eleonor. “El trabajo de cuidado comunitario” De la invisibilidad al reclamo de derechos. En: “La sociedad del cuidados y políticas de la vida”. ISBN 978-987-813-726-1. 2024. Editorial CLACSO, pp. 93 a 134; FOURNIER, MARISA. Organización Internacional del Trabajo. 2022. ISBN 9789220369586 (pdf web).
[142]Ibidem, p. 109.
[143]MARTELOTTE, Lucía, MASCHERONI, Paola y RULLI, Mariana. Una mirada crítica a las experiencias comunitarias de cuidados. 24 de febrero de 2023. Iniciativa de Cooperación Triangular Trenzando Cuidados, p. 6.
[144]Ibidem.
[145]Ibidem, p. 5.
[146]Fraga, Cecilia (2022) Los cuidados comunitarios en América Latina y El Caribe: Una aproximación a los cuidados en los territorios. PNUD. CEPAL. ONU. OIT, p.12.
[147]De conformidad con En las comunidades indígenas y afrodescendientes remite a prácticas y saberes ancestrales de cuidado del cuerpo, el territorio y la vida, las que están fuertemente enmarcadas en relaciones de reciprocidad y solidaridad, y que constituyen un espacio de transmisión cultural entre diferentes generaciones. El reconocimiento de actores colectivos implica ir más allá de la visión antropocéntrica del cuidado y situar su quehacer en el sostenimiento de la vida en todas sus expresiones. Esta dimensión del cuidado se desenvuelve desde el principio de la interdependencia, según el cual se generan relaciones simbióticas, sinérgicas y recíprocas entre las personas, las comunidades y el territorio. Así, en los procesos organizativos con prácticas de cuidado propias, como aquellos que se dan en comunidades campesinas y étnicas, el cuidado se vive como la conformación de una familia, con lazos de afecto que mueven a cuidar al otro y viceversa. Estas formas organizativas de cuidado le apuntan a conformar y fortalecer un tejido social entre comunidades: “yo cuido mi familia extensa y mi familia extensa cuida de mi” (CONPES 4143, p. 31).
[148]FOURNIER, MARISA. Organización Internacional del Trabajo. 2022. ISBN 9789220369586 (pdf web), pp. 20-21.
[149]Ibidem, p. 20.
[150]Al respecto, se puede consultar “Iniciativa Trenzando cuidados. A critical análisis of community care initiatives, 24 de febrero de 2023”.
[151]Al respecto, se puede consultar “RIMISP – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Ollas comunes: iniciativas de respuesta comunitaria ante el hambre en Santiago de Chile en el contexto de pandemia por Covid-19. Agosto de 2022”.
[152]URRUTIA CODNER, Antonia. Los cuidados comunitarios: ¿Garantía o subsidio al derecho al cuidado? Anuario de derechos humanos. 31 de diciembre de 2024.
[153]Sistemas de Cuidados. Casas Comunitarias de Cuidados. https://www.gub.uy/sistema-cuidados/tramites-y-servicios/servicios/casas-comunitarias-cuidados#:~:text=Las%20Casas%20Comunitarias%20de%20Cuidados%C2%A0dependen,y%20la%20Secretar%C3%ADa%20de%20Cuidados.
[154]Iniciativa Trenzando cuidados. A critical analisis of community care initiatives, 24 de febrero de 2023, pp. 22-23.
[155]El documento señala que algunos factores estructurales influyen en los entornos cotidianos en los que se reproducen e imponen los roles basados en el género y las relaciones de poder. Así, en el nivel comunitario se refuerza la separación entre lo público y lo privado, y se generan normas sociales para que el trabajo de cuidado siga siendo percibido como parte del espacio privado y como escenario exclusivo de la feminidad, de ahí la necesidad de transformar la concepción del cuidado colectivo.
[156]Consejo Nacional de Política Económica y Social, Documentos CONPES 4143. 14 de febrero de 2025, p. 130.
[157]Iniciativa Trenzando cuidados. A critical análisis of community care initiatives, 24 de febrero de 2023, pp. 16-20.
[158]Corte Constitucional, Sentencia T-202 de 2024.
[159]Corte Constitucional, Sentencia T-202 de 2024.
[160]ACNUDH. Estudio temático sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas y la discapacidad, publicado en 2012.
[161]Asamblea General de las Naciones Unidas. (2006, diciembre 13). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
[162]Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, publicado en 2012.
[163]Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación general núm. 3 (2016), sobre las mujeres y las niñas con discapacidad.
[164]Informe del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará “Violencia de género contra las niñas y mujeres con discapacidad”, publicado en 2022.
[165]Corte Constitucional, C-248 de 2019 que reitera las sentencias T-033 de 2018 y T-513 de 2015.
[166]Corte Constitucional, Sentencia T-217 de 2024.
[167]Conforme la información allegada a este proceso por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y la Academia Nacional de Medicina.
[168]Corte Constitucional, Sentencia T-242 de 2024.
[169]Incluso la Corte ha señalado que este tipo de tratamientos son de interés público prioritario (Sentencia T-920 de 2013).
[170]Corte Constitucional, Sentencia T-246 de 2020.
[171]Corte Constitucional, sentencias T-152 de 2019, T-600 de 2012 y T-848 de 2010.
[172]Corte Constitucional, Sentencia T-092 de 2018.
[173]Corte Constitucional, Sentencia T-073 de 2012.
[174]De conformidad con el artículo 6° de la Ley 1751 de 2015, una de características del derecho fundamental a la salud es la continuidad, la cual consiste en que “[l]as personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua.” Adicionalmente, la continuidad implica que “[u]na vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas”.
[175]Corte Constitucional, Sentencia T-599 de 2015.
[176]La faceta de Estado social de derecho a la que han hecho referencia doctrinante como Miguel Carbonell y Eduardo Ferrer supone reconocer que “el Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar a todos los ciudadanos un mínimo de bienestar; si el Estado no cumpliera con esa obligación, se pondría en duda su legitimidad”. CARBONELL, Miguel y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Los derechos sociales y su justiciabilidad directa. Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de México. Editorial Flores. 2014, p. 5.
[177]Corte Constitucional, Sentencia C- 012 de 2020.
[178]La Ley 1751 de 2015 al tratarse de una ley estatutaria en la medida en que reguló un derecho fundamental, como lo es el derecho a la salud, fue objeto de un análisis previo, automático e integral de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional a través de la Sentencia SU-124 de 2018.
[179]Corte Constitucional, Sentencia T-122 de 2021.
[180]Corte Constitucional, Sentencia T-760 de 2008.
[181]Ibidem.
[182]Ibidem.
[183]Corte Constitucional, Sentencia T-277 de 2022.
[184]Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2021.
[185]De conformidad con la entrevista realizada a Carolina por la Defensoría del Pueblo en el marco del despacho comisorio ordenado por la magistrada sustanciadora, Carolina “conoce el nacimiento de dos hermanos, pero no sabe de ellos, cree que uno es “policía y el otro viaja en aviones” complementa describiendo su primera familia”. Informe enviado el 24 de enero de 2025 por la Defensora Regional de Bogotá de la Defensoría del Pueblo. Expediente digital, archivo “017 Rta. Defensoria del Pueblo.pdf ”, p. 6.
[186]Expediente. Archivo digital “055 T-10651167 Rta. Gloria.pdf”, p. 1.
[187]La información con la que cuenta la Sala en torno a las situaciones atravesadas por Carolina antes de su ingreso al Hospital Simón Bolívar corresponde a pruebas indirectas sobre lo relatado por Gloria, Carolina o la Fundación Cielo. Así las cosas, sobre este punto particular, se destaca que Gloria en el primer decreto de pruebas afirmó lo siguiente: “Mi madre Amparo, asumió su cuidado y crianza. Al morir ya hace 8 años, Carolina queda desprotegida”.
[188]Sobre este punto es importante tener en cuenta que Carolina reconoce a Gloria como su hermana según consta en la entrevista que le fue realizada por la Defensoría. En esta se indicó lo siguiente: “Así mismo expresa Carolina que la señora Gloria es “su hermana querida”. Informe enviado el 24 de enero de 2025 por la Defensora Regional de Bogotá de la Defensoría del Pueblo. Expediente digital, archivo “017 Rta. Defensoria del Pueblo.pdf”, p. 8.
[189]Expediente digital, archivo “055 T-10651167 Rta. Gloria.pdf”, p. 2.
[190]En un reporte de Trabajo Social del 25 de septiembre de 2024, se indica lo siguiente: “Desde el área de trabajo social se ha realizado valoración previa a la actual, se intentó contacto con Subdirección para la Discapacidad para indagar por la paciente Carolina de 35 años, 3808330- 11001, sin embargo, no es posible. Por lo anterior, se procederá a exponer el caso vía correo electrónico de la Entidad antes mencionada con el fin de indagar frente a la posibilidad de ubicación en Centro Integrarte, teniendo en cuenta que desde la Fundación CIELO previamente escalaron situación de alta vulnerabilidad de la Sra. Carolina”. Expediente digital, archivo “024 Rta. Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte.pdf”, historia clínica”, p. 860.
[191]En la historia clínica de esta fecha se consigna lo siguiente: “Paciente quien se encuentra en seguimiento por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL quien cuenta con nula red de apoyo familiar y débil red de apoyo comunitaria. Se solicitó mediante correo electrónico mcubides1@sdis.gov.co información sobre en qué puesto se encuentra la paciente en la lista de espera para cupo en Centros Integrarte Atención Interna, en espera de respuesta por parte de esta entidad”. Expediente digital, archivo “024 Rta. Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte.pdf”, historia clínica”, p. 1931.
[192]Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Directrices son la desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia (2022).
[193]Archivo digital. Expediente T-10.651.167. Documento “Despacho comisorio”. Archivo “008.Entrevistamedicotratante.pm4”. Minuto 01:50.
[194]Expediente digital. Archivo “S2025008523.Firmado, p. 9.
[195]Ibidem, p.10.
[196]En un informe anexo al escrito de tutela, la Fundación Cielo informó lo siguiente: “Se percibe que la usuaria se encuentra en alta vulnerabilidad debido a que las redes de apoyo con las que cuenta actualmente, son temporales, incluyendo el hogar de la fundación Cielo al tener un enfoque comunitario y no tener la capacidad instalada para responder a las necesidades de la usuaria”. Expediente digital. Documento “002Demandatutela.pdf”, p. 11.
[197]En la página 1359 de la historia clínica remitida por el Hospital Simón Bolívar se indica expresamente en el concepto de valoración por psicológica que “No es clara la red de apoyo”. Adicionalmente, en el despacho comisorio ordenado al 23. Juzgado 63 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, se recogieron algunos testimonios de los profesionales que han estado acompañando a Carolina en su proceso en el Hospital Simón Bolívar, entre los que se encuentran en el de la trabajadora social Jessica Socarras quien en la entrevista del 21 de enero de 2025 sostuvo lo siguiente en torno a Carolina “Pero en el momento, con una red de apoyo débil y sin ubicación, algo que necesita ella, estar bajo el cuidado de alguna persona”. Archivo digital. Expediente T-10.651.167. Documento “Despacho comisorio”. Archivo “010Entrevistatrabajadorasocial.pm4”. Minuto 3:20.
[198]Cuando se le preguntó a Gloria en que lugares había residido con Carolina, ella informó que en Armenia entre el 2019 y el 2022. También indicó “como hago parte de una comunidad religiosa, y pude apoyarla por tres años”.
[199]En el informe remitido por la Fundación Cielo, anexo la acción de tutela se indicó: “La señora Gloria se ofrece a cuidar de Carolina, puesto que se presentan 2 situaciones difíciles, donde muere la mamá de la señora Gloria, pero también el hermano que se encontraba a cargo debe desplazarse hacia otro lugar en búsqueda de mayores oportunidades laborales, es así como Gloria se lleva a Carolina al hogar de adultos donde estaba trabajando en Armenia y la tiene por 3 años”. Expediente digital, archivo “002Demandatutela.pdf”, p. 10.
[200]En la entrevista realizada a la trabajadora social del hospital Simón Bolívar, ella informa lo siguiente: “Se trasladan a Armenia, donde la señora Gloria cuenta con su trabajo en una fundación donde estuvo la señora Carolina internada por 3 años”. Archivo digital. Expediente T-10.651.167. Documento “Despacho comisorio”. Archivo “010Entrevistatrabajadorasocial.pm4”. Minuto 2:10.
[201]Expediente digital, archivo “002Demandatutela.pdf”, p. 10.
[202]Expediente digital, archivo “SegundarepsuestaGloria”, p. 2.
[203]Expediente digital. Documento “Respuesta a SecretaríaGeneral”, p. 1.
[204]Ibidem.
[205]Al respecto, ver entre otras las sentencias T-735 de 2017, SU-349 de 2022, T-219 de 2023 y T-275 de 2023, T-321 de 2023, T-232 de 2023 y T-210 de 2023, T-224 de 2023 y SU-201 de 2021.
[206]Corte Constitucional, Sentencia T-275 de 2023.
[207]Corte Constitucional, Sentencia C-667 de 2006.
[208]El enfoque de género fue positivizado en el artículo 12 de la Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, en donde se le define como “el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación de este código, en todos los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes, para alcanzar la equidad”.
[209]Corte Constitucional, Sentencia T-434 de 2024.
[210]Asamblea General de las Naciones Unidas. (2006, diciembre 13). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
[211]ONU Mujeres. “Aceptando el desafío: Mujeres con discapacidad por una vida libre de violencia. Una mirada inclusiva y transversal”. 2021, p. 9.
[212]En la entrevista practicada a la psicóloga tratante de Carolina en el marco del despacho comisorio ordenado por la magistrada sustanciadora, ella indicó lo siguiente: “La señora Amparo se muda con sus 3 hijos y la señora Carolina a una finca donde le da estudios de primaria, donde ocurrió una difícil situación y donde fue víctima de abuso sexual a los 14 años.” En su informe inicial, anexo a la tutela la Fundación Cielo señaló que “De ahí que, la mamá de la señora Gloria, opta por llevar a Carolina con el resto de la familia hacia una finca ubicada igualmente en Supía, donde pudo realizar su formación de primaria, pero donde también fue violada aproximadamente a los 14 años por alguien a quien en la actualidad se le desconoce, situación de la cual ella no mencionó sino hasta que salió a la luz 5 años después de los hechos, mediante una hospitalización que le realizaron en Supía, primeramente porque presentaba gripa frecuente, seguidamente porque le diagnosticaron neuroinfección y neumonía, lo cual generó la remisión a Manizales para el debido tratamiento tanto del VIH, como de los diagnósticos adicionales, como también ocasionó que estuviera 36 días en UCI”.
[213]Expediente digital, archivo “3. VALIDACIÓN DE CONDICIONES.PDF”, p. 2.
[214]Archivo digital. Expediente T-10.651.167. Documento “Despacho comisorio”. Archivo “008.Entrevistamedicotratante.pm4”.
[215]Informe enviado el 24 de enero de 2025 por la Defensora Regional de Bogotá de la Defensoría del Pueblo. Expediente. Archivo digital “017 Rta. Defensoria del Pueblo.pdf”, p. 5
[216]Expediente digital. Documento “Historia clínica”, p. 160.
[217]Expediente digital. Documento “Certificado MINISTERIO DEL INTERIOR”.
[218]“Por la cual se definen las reglas y principios aplicables a los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social, se adoptan los instrumentos de focalización, los criterios de ingreso, priorización, egreso y restricciones, y se dictan otras disposiciones”.
[219]Expediente digital. Archivo “PORTAOLFIO DE SERVICIOS”, p. 141.
[220]Los criterios de priorización son definidos en los siguientes términos en el artículo 3 de la Resolución 218 de 2023 de la Secretaria de Integración Social, Por la cual se definen las reglas y principios aplicables a los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social, se adoptan los instrumentos de focalización, los criterios de ingreso, priorización, egreso y restricciones, y se dictan otras disposiciones : “Criterios de priorización” : condiciones adicionales que presenta la persona, el hogar, la familia o la comunidad que permiten fijar un orden de ingreso a los servicios, cuando la demanda ciudadana supera la oferta institucional y las personas deben quedar en lista de espera o priorización hasta ser dejados en atención en el servicio social y/o la modalidad solicitada en el sistema de información.”
[221]De acuerdo con la historia clínica de Carolina, estas comunicaciones se dieron el 3 y 15 de octubre de 2024, el 16 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025. En ellas el Hospital solicitó reiteradamente un cupo en uno de los Centros Integrarte a la SDIS a través del área de trabajo social.
[222]Expediente digital, archivo “Respuesta SDIS al segundo auto”, anexo “3. VALIDACIÓN DE CONDICIONES.PDF”.
[223]Ibidem, p. 8.
[224]Ibidem, p. 10.
[225]Ibidem, p. 8.
[226]Expediente digital. Documento “S2023164854-RESPUESTA SDQS BTE.3671882023”, p. 2. Oficio del 7 de septiembre de 2024 con radicado No. Radicado: S2023164854.
[227]Expediente digital. Documento “002Demandatutela.pdf”, p.14. Oficio del 17 de junio de 2024 con radicado n.º Radicado: S2024096057.
[228]Expediente digital, archivo “021 Rta. Secretaria Distrital de Integración Social.pdf”, p. 9.
[229]Expediente digital, archivo “056 T-10651167 Rta. Secretaria de Integración Social.pdf”, p. 2.
[230]Entre otras, estas referencias fueron hechas en las siguientes fechas: 3 y 15 de octubre de 2024, 16 de diciembre de 2024 y 3 de enero de 2025.
[231]Expediente digital. Documento “1.Poblaciónobjetivo”, p. 10.
[232]Expediente digital, archivo “021 Rta. Secretaria Distrital de Integración Social.pdf”, p. 9.
[233]Ibidem.
[234]Respuesta enviada el 16 de enero de 2025 por la jefa de la Oficina Asesora Jurídica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Expediente digital, archivo “038 Rta. Subred Integrada Servicios de Salud Norte ESE (despues de traslado).pdf”.
[235]Corte Constitucional, Sentencia T-553 de 2008.
[236]Corte Constitucional, Sentencia T-310 de 1995.
[237]Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2022.
[238]Corte Constitucional, Sentencia T-368 de 2017.
[239]Corte Constitucional, Sentencia SU-195 de 2012.
[240]Corte Constitucional, Sentencia T-338 de 2019.
[241]Con fecha de expedición del 9 de agosto de 2023.
[242]Respuesta Secretaría de Salud. Expediente digital, archivo “037 Rta. Secretaria de Salud de Bogota (después de traslado).pdf”. (el correo llegó el 10 de febrero de 2025).
[243]Expediente digital, archivo “024 Rta. Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte.pdf”, historia clínica, p. 10.
[244]Ibidem.
[245]Ibidem, p. 201.
[246]Ibidem, p. 47.
[247]Ibidem, pp. 655 y 774, entre otras.
[248]Ibidem, pp. 675, 723 y 1337, entre otras.
[249]Todas las citas de este párrafo corresponden al informe remitido por la Defensoría del Pueblo. Expediente digital, archivo “017 Rta. Defensoría del Pueblo.pdf”.
[250]Respuesta de la Defensoría del Pueblo. Expediente digital, archivo “017 Rta. Defensoría del Pueblo.pdf”.
[251]Es pertinente aclarar que la atención médica constante que requiere Carolina no se deriva directamente de su situación de discapacidad, sino de los diagnósticos descritos en su historia clínica, como la epilepsia, la obesidad y aquellas complicaciones que surgen de la falta de tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana.
[252]Corte Constitucional, Sentencia C-182 de 2016.
[253]Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 1904 de 2017, artículo 5.
[254]Expediente digital, archivo “024 Rta. Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte.pdf”, historia clínica, p. 2037.
[255]De acuerdo con Profamilia, es una cirugía que consiste en cauterizar las trompas de falopio para impedir el paso del óvulo al útero. Se usa como método de anticoncepción definitivo para evitar un embarazo en mujeres que no quieren tener hijos o que ya tuvieron el número de hijos que deseaban. Al respecto, consultar https://profamilia.org.co/servicios/ligadura-de-trompas/. De acuerdo con Mayo Clinic este procedimiento es “una de las cirugías que más comúnmente se usa como anticonceptivo permanente en las mujeres”. Consultar https://www.mayoclinic.org/es/tests-procedures/tubal-ligation/about/pac-20388360.
[256]La misma resolución las define como “aquellas medidas que debe adoptar el prestador de salud, tendientes a proteger la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, libre de conflicto de intereses o influencia indebida. Las salvaguardias deben ser proporcionales al grado en que dichas medidas afecten derechos e intereses de la persona con discapacidad en la toma de decisiones en salud”. (Art. 5).
[257]Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1904 de 2017, art. 10.
[258]Expediente digital, archivo “024 Rta. Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte.pdf”, historia clínica, p. 1793.
[259]Ibidem, p. 1815.
[260]Ibidem, p. 1740.
[261]Ibidem, p. 1824.
[262]Ibidem, pp. 2047 a 2054.
[263]Congreso de la República, Ley 1996 de 2019, art. 3.
[264]Ibidem.
[265]Ibidem.
[266]Corte Constitucional, Sentencia T-474 de 2024.
[267]Ibidem.
[268]Corte Constitucional, Sentencia T-474 de 2024.
[269]Ibidem.
[270]“Artículo 11. Valoración de apoyos. La valoración de apoyos podrá ser realizada por entes públicos o privados, siempre y cuando sigan los lineamientos y protocolos establecidos para este fin por el ente rector de la Política Nacional de Discapacidad. Cualquier persona podrá solicitar de manera gratuita el servicio de valoración de apoyos ante los entes públicos que presten dicho servicio. En todo caso, el servicio de valoración de apoyos deberán prestarlo, como mínimo, la Defensoría del Pueblo, la Personería, los entes territoriales a través de las gobernaciones y de las alcaldías en el caso de los distritos”.
[271]“Artículo 14. Defensor Personal. En los casos en que la persona con discapacidad necesite apoyos, pero no tenga personas de confianza a quién designar con este fin, el juez de familia designará un defensor personal, de la Defensoría del Pueblo, que preste los apoyos requeridos para la realización de los actos jurídicos que designe el titular”.
[272]Por medio de la cual se establecen las condiciones para la prestación de los servicios de valoración de apoyos y de defensor personal por la Defensoría del Pueblo.
[273]Artículo 11 de la Resolución 774 de 2023.
[274]El artículo 2.8.2.6.1 del Decreto 487 de 2022, la solicitud de servicio de valoración de apoyos puede ser realizada por la persona en condición de discapacidad o por un tercero perteneciente o no a la red de apoyo, cuando la persona en situación de discapacidad se encuentre imposibilidad para hacerlo y ello se haya establecido después de agotar todos los ajustes razonables disponibles para comunicarse efectivamente con la persona y explicarte en qué consiste el servicio, o por una autoridad judicial en el marco de un proceso de adjudicación judicial de apoyos. Por ello, se aclara que la orden de esta Corporación no consistirá en una solicitud directa del servicio, pues la necesidad del mismo deberá consultarse con Carolina, quien determinará si lo estima necesario o no.
[275]Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General Nº 1 (2014). Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley. 19 de mayo de 2014.
[276]Y en línea con las funciones de la Defensoría del Pueblo, definidas tanto en el artículo 283 superior, la Ley 24 de 1992, el Decreto Ley 25 de 2014, la Ley 1996 de 2019 y la Resolución 774 de 2023.
[277]A pesar de que, como ya se mencionó, la Secretaría Distrital de la Mujer no vulneró los derechos fundamentales de Carolina, esta entidad fue vinculada al proceso en sede de revisión y, además, está dentro de sus funciones coordinar y dirigir la atención y asesoría oportuna a las mujeres que sean objeto de cualquier tipo de discriminación y/o violencia en orden a restablecer los derechos vulnerados (Decreto Distrital 428 de 2013, art. 3). Por lo anterior, y en aras de lograr una protección efectiva de los derechos de Carolina, la Corte estima necesario que la entidad en cuestión ponga a su disposición su oferta institucional en caso de que la agenciada así lo requiera, en ejercicio de sus funciones.
 T-226-25
T-226-25