TEMAS-SUBTEMAS
Auto A-1743/24
SEGUIMIENTO SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROTECCION DE COMUNIDAD INDIGENA-Verificación y evaluación de niveles de cumplimiento de las órdenes impartidas en favor de la comunidad Wayuú el marco de la Sentencia T-302 de 2017
DERECHO A LA PARTICIPACION DE COMUNIDADES INDIGENAS Y TRIBALES-Protección especial al derecho de participación en decisiones que los afectan
DIÁLOGO INTERCULTURAL-Alcance y contenido
CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y GRUPOS ETNICOS-Importancia en la determinación de política pública estatal y toma de decisiones administrativas
COMUNIDAD WAYUU-Formas de organización social, noción de autoridad y relación con el territorio
DERECHO A LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Autonomía política y autogobierno
DERECHO AL AGUA, A LA ALIMENTACION Y A LA SALUD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PUEBLO WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Acciones del Estado para superar la problemática por vulneración en el goce efectivo de los derechos
AUTONOMIA JURISDICCIONAL INDIGENA-Orden al Ministerio del Interior disponer los trámites necesarios para traducir en coordinación con expertos en el derecho wayúu, la presente decisión a la lengua wayuunaiki
REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017
AUTO 1743 de 2024
Referencia: seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017
Asunto: valoración del objetivo mínimo constitucional octavo “garantizar el diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu”
Magistrado sustanciador:
José Fernando Reyes Cuartas
Bogotá D. C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, conformada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, dicta el presente auto con base en los siguientes
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. La Sala declarará el cumplimiento bajo del objetivo constitucional mínimo octavo “garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu”, contenido en la orden cuarta de la Sentencia T-302 de 2017, al identificar bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales que impiden una participación real y efectiva de las comunidades Wayuu en la implementación del fallo.
2. Para superar esta situación, la Sala ordenará tres remedios constitucionales: (i) la elaboración de una propuesta dirigida a ajustar el procedimiento de reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías del pueblo indígena Wayuu, de manera que estos instrumentos jurídicos coincidan con la cosmovisión y formas de organización social y territorial del pueblo indígena Wayuu; (ii) la realización de una consulta previa, con miras a que las y los indígenas Wayuu puedan expresar sus opiniones, críticas y sugerencias sobre la nueva forma de relacionamiento entre el Estado y su pueblo, por último, (iii) la traducción fiel al wayuunaiki y divulgación del presente auto.
3. La Sala llegó a estas conclusiones al identificar las dificultades históricas para garantizar el objetivo octavo y para establecer una relación armónica entre el Estado y el pueblo Wayuu. Aquellas son: (i) las figuras de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas, las Autoridades Tradicionales Indígenas y la noción de comunidad están desconectadas de la cosmovisión y la organización social del pueblo Wayuu, es decir, no hacen parte de sus construcciones ontológicas; (ii) desde la idea de Colombia como Estado-nación se ha intentado que el relacionamiento se haga con un representante único, y (iii) los trámites y procedimientos para el registro de autoridades y la forma como se accede a los recursos han generado un incentivo perverso en la multiplicación de autoridades tradicionales y comunidades.
4. De esta manera, la Corte identificó como bloqueos institucionales: la incomprensión de la organización social Wayuu y la ausencia de articulación en las funciones de registro por parte del Ministerio del Interior y las secretarías municipales de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, que se constata en el número disímil de autoridades y comunidades, lo que repercute en el reconocimiento y goce de los derechos a la participación de la niñez Wayuu.
5. Por otro lado, la Sala determinó que la multiplicación descontrolada de las figuras de autoridades tradicionales y comunidades Wayuu es una práctica inconstitucional. Si bien es cierto que estas figuras nacen de un interés legítimo del Estado por buscar vías de interlocución con los pueblos indígenas, también lo es que no podía el Estado, con ese pretexto, interferir o propiciar la modificación de la organización social Wayuu. Adicionalmente, supeditar el relacionamiento con este pueblo al uso de figuras ajenas a su mundo territorial, social y cultural, termina promoviendo prácticas clientelistas, generando distancia entre sus integrantes y dificultando la toma de decisiones sobre su propio destino.
6. La Sala anotó que no puede existir un diálogo genuino si no existe un férreo compromiso de los distintos actores para entenderse en la diferencia. Dicho entendimiento no implica modificar las instituciones propias de la cultura indígena Wayuu. De esta manera, para abordar la compleja situación y superar el ECI, se requiere de escenarios dialógicos viables que permitan, con eficacia, celeridad y pericia, diseñar y ejecutar acciones que sean sostenibles.
7. Por último, la Sala consideró que para garantizar el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, el Estado no puede modificar su organización social e imponer figuras o instituciones reemplazando la cultura, el pensamiento indígena y sus propias construcciones ontológicas. No obstante, el Estado, en un ejercicio de interacción obligatorio para el cumplimiento de sus propias funciones, puede concertar reglas y figuras que faciliten el diálogo, la representación y la participación de las y los miembros de una etnia indígena en pro de la relación entre el Estado y el pueblo indígena y, por ende, de la satisfacción de los derechos de la niñez Wayuu protegidos en la Sentencia T-302 de 2017.
I. ANTECEDENTES
8. En la Sentencia T-302 de 2017, la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional (ECI) en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales al agua potable, a la alimentación, a la seguridad alimentaria, a la salud y a la participación de la niñez del pueblo Wayuu de los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, en el departamento de La Guajira. En consecuencia, ordenó una serie de medidas para remediar la vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de sus derechos. Estas medidas requieren la coordinación y articulación de las entidades estatales nacionales y territoriales accionadas y vinculadas, así como de las autoridades y representantes de las comunidades indígenas concernidas.
9. Con el fin de alcanzar un estado de cosas acorde al orden constitucional y la protección efectiva de los derechos tutelados, la Corte estableció unos parámetros sustantivos y procedimentales, los cuales denominó objetivos constitucionales mínimos. Uno de ellos apunta a garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu[1]. Sobre este objetivo octavo, la Corte señaló que las acciones, además de ser efectivas, deben ser legítimas a los ojos de las y los miembros del pueblo Wayuu, pues ese diálogo es el soporte de un Estado social y democrático de derecho multicultural y pluriétnico[2].
10. Para asegurar los derechos a la participación y a la consulta, así como “la legitimidad en la interlocución entre las entidades públicas y las autoridades que dicen representar a las familias y a las comunidades [W]ayu[u]”[3], el objetivo mínimo constitucional octavo ordenó puntualmente al Ministerio del Interior revisar los criterios para el reconocimiento de las autoridades tradicionales de dicho pueblo.
11. En seguimiento a este objetivo, la Sala profirió un auto[4] en el que le ordenó al Ministerio del Interior y a las entidades territoriales vinculadas, informarle sobre las acciones adelantadas al respecto. Asimismo, les solicitó a algunos peritos constitucionales voluntarios[5], conceptos técnicos sobre las formas de representación política al interior del pueblo Wayuu y la manera en la que el Estado debe atender la estructura política y las disputas al interior de las comunidades indígenas para la debida implementación de las órdenes de la sentencia.
12. En respuesta a este auto, la Sala recibió un documento del Ministerio del Interior en el que expone la función de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías frente a la inscripción en el Registro de Cabildos y/o Autoridades indígenas, así como las particularidades de su aplicación en el pueblo indígena Wayuu. También se recibieron conceptos de los peritos constitucionales voluntarios, sobre la forma de atender la diferencia organizativa, social y territorial del pueblo Wayuu, los cuales se pusieron en conocimiento de las autoridades obligadas al respecto[6].
13. La Corte, además de lo dispuesto en la Sentencia T-302 de 2017, abordó los problemas de representación del pueblo Wayuu en la Sentencia T-172 de 2019. En ella analizó las amenazas sobre la organización política y territorial de dicho pueblo, teniendo en cuenta la regulación legal y las actuaciones de los entes administrativos en relación con su derecho de asociación.
14. En esta sentencia, la Corte concluyó que las normas actuales sobre el derecho de asociación, el registro en las bases de datos del Ministerio del Interior, así como el acceso a los recursos del Sistema General de Participaciones, transgreden varios de sus derechos fundamentales, pues giran en torno de instituciones que no coinciden con las prácticas sociales, políticas y culturales del pueblo indígena Wayuu.
15. En consecuencia, en ese fallo la Corte ordenó poner en marcha varias medidas de amparo que están estrechamente vinculadas con las órdenes y consideraciones de la Sentencia T-302 de 2017, concretamente, con los objetivos constitucionales mínimos quinto, “mejorar la información disponible para la toma de decisiones por todas las autoridades competentes para realizar acciones tendientes a la superación del estado de cosas inconstitucional” y el octavo, “garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu”, que es objeto de seguimiento en esta providencia.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
16. En virtud del Auto 042 de 2021, por medio del cual la Sala Octava de Revisión avocó el conocimiento de la Sentencia T-302 de 2017, esta sala especial de seguimiento es competente para pronunciarse y valorar las acciones adelantadas en relación con el objetivo constitucional mínimo octavo, con base en el cual se debe garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu, así como para dictar las medidas y remedios judiciales a que haya lugar.
Objeto y estructura de la providencia
17. Con base en los antecedentes mencionados, esta providencia abordará, en primer lugar, los aspectos metodológicos, que consisten en: recordar las consideraciones realizadas por la Corte en la Sentencia T-302 de 2017 sobre el derecho a la participación y el diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu, como un objetivo constitucional mínimo en el cumplimiento del fallo y en presentar la metodología de valoración de las acciones realizadas en relación con el objetivo octavo, acorde con el Auto 480 de 2023 (sección A).
18. En segundo lugar, se hará alusión a los conceptos de los peritos constitucionales voluntarios sobre la forma de atender la diferencia organizativa, social y territorial del pueblo Wayuu (sección B).
19. En tercer lugar, se fijará el nivel de cumplimiento de lo ordenado, a partir de (i) la identificación de bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales en el escenario de la representación Wayuu, (ii) el análisis de las acciones del Estado para cumplir con el objetivo, (iii) la verificación de los resultados y la determinación de sus impactos (sección C).
20. En cuarto lugar, se expondrán tanto los remedios constitucionales y medidas que se estiman indispensables para superar los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales, así como las sugerencias para garantizar el diálogo genuino y la participación de las autoridades legítimas del pueblo Wayuu (sección D).
A. Aspectos metodológicos
(i) El derecho a la participación y el diálogo genuino con el pueblo Wayuu en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Objetivo constitucional mínimo
21. En la Sentencia T-302 de 2017 la Corte reconoció la trascendencia y transversalidad del derecho a la participación y consulta de los miembros del pueblo Wayuu en la protección efectiva de los derechos a la salud, al agua y la alimentación de las niñas y niños de este pueblo[7]. Por esta razón, estableció que, con el fin de superar el ECI y cumplir el fallo, se debe garantizar el diálogo genuino con sus autoridades legítimas, como un fin y objetivo constitucional mínimo.
22. Según la Corte, este objetivo implica que las acciones que las autoridades responsables realicen para superar el ECI, incluidas las políticas públicas, deben ser efectivas y legítimas para las y los miembros del pueblo Wayuu en el contexto de un Estado social y democrático de derecho multicultural y pluriétnico como presupuesto del diálogo y la deliberación con las autoridades étnicas[8].
23. En el marco de las políticas públicas, la Corte señaló que la participación de las comunidades Wayuu implica, a su vez, adelantar un proceso deliberativo amplio y suficiente que les permita a las personas afectadas intervenir oportunamente ante quienes toman las decisiones[9]. Además, la participación debe asegurarse en todo el ciclo de las políticas públicas[10].
24. La tutela del derecho a la participación en el caso del pueblo Wayuu requiere, para los actores obligados a esta tarea, asumir una lectura especial del contexto territorial, histórico, organizativo, social y cultural de la etnia. En la Sentencia T-302 de 2017 la Corte observó que el pueblo Wayuu no responde a las nociones estatales convencionales de democracia representativa ni poder jerárquico, pues no hay un solo mandatario o grupo específico de representantes con quienes el Gobierno nacional y los gobiernos locales puedan dialogar y establecer una comunicación a título de toda la colectividad étnica [11].
25. Este hecho, que representa una dificultad logística y un reto político innegable, no puede significar el reconocimiento de cualquier persona que se autodenomina “líder” o “autoridad tradicional” o vocera de los intereses de la etnia. El diálogo debe darse con quienes cuentan con legitimidad para interactuar a nombre de las comunidades a nivel territorial y cultural.
26. Con el fin de satisfacer este objetivo constitucional, la Corte reconoció la necesidad de revisar los criterios con base en los cuales se reconocen a las autoridades tradicionales Wayuu, para lo que se debe consultar a las comunidades indígenas y tener en cuenta sus particularidades culturales. También señaló que los diálogos con las comunidades en los proyectos que las afecten, así como los lineamientos que se expidan al respecto, deben respetar los parámetros internacionales y constitucionales de la consulta previa y generar espacios de participación efectiva[12]. No obstante, la corporación también puntualizó que las consultas no pueden ser un obstáculo para las acciones urgentes destinadas a proteger derechos fundamentales.
27. Por último, se resalta que al incluir a las autoridades indígenas con jurisdicción en los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, dentro de las corresponsables para la declaratoria del ECI[13], se reconoce al pueblo indígena Wayuu como un sujeto colectivo, con capacidad de agencia para influir de manera directa en la toma de decisiones y en la construcción de las políticas públicas que le atañen. Aspecto que reivindica su papel en la sociedad.
(ii) Metodología de valoración de las acciones realizadas en relación con el objetivo octavo
28. En el Auto 480 de 2023, mediante el cual se definió la metodología de seguimiento al fallo, la Sala Especial precisó que el derecho a la participación será valorado de manera transversal a cada una de las órdenes[14]. Para ello, la Sentencia T-302 de 2017, sugirió, como una primera acción, la revisión de los criterios para el reconocimiento de las autoridades tradicionales Wayuu, que deben ser consultados con el pueblo indígena y tener en cuenta tanto las condiciones especiales de su cultura, como la aceptación de sus miembros[15].
29. Para facilitar la comprensión tanto del objetivo octavo, como de su análisis y valoración, se recogen y precisan sus parámetros en la siguiente tabla:
|
Tabla 1. Síntesis del objetivo octavo, indicadores y órdenes específicas[16] |
|
|
Objetivo octavo: |
Garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu |
|
Entidad a convocar |
Ministerio del interior |
|
Contenido |
La organización política y territorial Wayuu no responde a las nociones liberales de democracia representativa ni de poder jerárquico y unificado. No hay una o un solo mandatario político o grupo específico de representantes con quienes las entidades gubernamentales estatales puedan dialogar a nombre de todo el pueblo indígena. Por ello, el diálogo debe adelantarse con quienes estén legitimados a partir de sus prácticas sociales y culturales y las formas propias de organización territorial. |
|
Indicador sugerido |
Una vez se construyan y consulten los criterios y lineamientos de representación del pueblo Wayuu para la gestión de sus intereses colectivos frente a las autoridades estatales de los órdenes nacional y territorial se deberá contar con la aceptación de las y los miembros de la etnia Wayuu. |
|
Órdenes específicas |
Revisar criterios para el reconocimiento de autoridades tradicionales Wayuu. |
|
Expedir lineamientos para la concertación, la participación y la consulta previa para las acciones tendientes a superar el ECI. |
|
|
Realizar consulta previa sobre todas las acciones que hagan parte del plan o los planes, sin perjuicio de la regla que permite ejecutar acciones urgentes sin consulta previa. |
|
30. Comoquiera que el cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos constituye una orden estructural y compleja[17], la Sala Especial, entonces, seguirá las tres etapas de evaluación fijadas en el Auto 480 de 2023: i) análisis de las acciones y su conducencia con el fin de satisfacer el objetivo constitucional mínimo octavo; ii) verificación de los resultados a partir del indicador de cumplimiento sugerido, y iii) determinación de su impacto[18].
B. Conceptos de los peritos constitucionales voluntarios sobre la forma de atender la diferencia organizativa, social y territorial del pueblo Wayuu
31. En esta sección se expondrán los conceptos rendidos por los peritos constitucionales voluntarios sobre la forma de atender la diferencia organizativa, social y territorial del pueblo Wayuu. Sus trabajos ilustran tanto el contexto, como algunos conceptos propios del pueblo Wayuu que son necesarios para analizar y valorar las acciones. Posteriormente, a manera de conclusión, se describirán los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales identificadas.
Conceptos de los peritos constitucionales voluntarios
32. Los conceptos de los expertos pueden resumirse en cuatro aspectos cruciales: (i) la desconexión de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATIS), las autoridades tradicionales indígenas, así como la figura de comunidad con las instituciones propias del pueblo indígena Wayuu; (ii) desde la idea de Colombia como Estado-nación se ha intentado que el relacionamiento se haga con un representante único; (iii); trámites y procedimientos que generan un incentivo perverso en su multiplicación, y (iv) propuestas para avanzar en el cumplimiento del objetivo[19].
(i) La desconexión de las figuras de las AATIS, las autoridades tradicionales indígenas, así como la figura de comunidad, con las instituciones propias del pueblo indígena Wayuu
33. En palabras del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) “el pueblo Way[u]u se ha caracterizado históricamente por una organización y estructura social heterárquica. Es decir, no cuenta con una organización de gobierno central o sistema jerárquico de poder, ni autoridades o figuras de representación fijas”[20], motivo por el cual, concluye que:
“No es útil para la organización social de estos pueblos tener figuras de representación fijas y jerarquizadas, cuando la distancia entre comunidades dificulta la toma de decisiones centralizadas y la movilidad obliga a la transformación estacional de las relaciones sociales para la subsistencia”[21].
34. Según el antropólogo Weildler Guerra[22], para comprender los distintos niveles de organización social en la cosmovisión Wayuu, es necesario tener claridad, por lo menos, sobre los siguientes conceptos: (i) e’irükuu; (ii) apüshii y los (iii) o'upayuu.
|
Tabla 2. Conceptos claves para comprender la organización social Wayuu |
|||
|
# |
Categoría |
Definición |
Traducción |
|
1 |
e’irükuu |
“Los clanes wayuu e’irükuu son ágamos, dispersos y no corporativos[23]. Ellos no actúan como unidades políticas funcionales en la sociedad wayuu pues sus miembros no están unidos por nexos de consanguinidad o territorialidad. Los clanes wayuu o e’irükuu contemporáneos pueden ser considerados como categorías no coordinadas de diversos seres vivientes (humanos, plantas, animales) que comparten atributos sociales comunes y una especie de parentesco cósmico. En sentido estricto no existen autoridades claniles dado que los llamados e’irükuu no constituyen grupos corporados”. |
La carne de la madre |
|
2 |
apüshii |
“El conjunto apüshii corresponde a los parientes uterinos de la madre de ego, comparten derechos sobre el territorio, los recursos presentes en este, el emblema para marcar el ganado y el nombre del e’irükuu tales como: Uliana, Epieyuu, Epinayuu [entre otros]. Asimismo, comparten deberes de reciprocidad en las disputas, defensas del territorio y celebración de funerales. Cobran el valor de la persona y el dolor causado en las muertes. Las obligaciones principales de ego se darán hacia este grupo[24]”. |
El grupo de parientes uterinos que constituyen el núcleo de operatividad, representatividad y pertenencia de la persona. |
|
3 |
o'upayuu |
“Aportan la sangre en la procreación y cobran las heridas, las lágrimas del padre por la muerte de su hijo y la sangre derramada de una persona. Tienen derechos en ciertos pagos matrimoniales y no están obligados a participar activamente en las disputas de sus hijos biológicos o clasificados. Usualmente están asociados a sus respectivos territorios”. |
Es el grupo de parientes uterinos del padre. |
35. Para Guerra, si bien las figuras estudiadas tienen un origen casuístico, alcanzan un carácter universal al introducir el concepto de “autoridad” tanto en el ámbito de la organización social, como en el de la política indígena. Lo que generó: “la necesidad de ajustar las jefaturas tradicionales Wayuu, heterogéneas, en cuanto a su ámbito de acción territorial y disposición de recursos humanos y materiales, a la nueva noción de “autoridad” adoptada por el Estado colombiano”[25].
36. Según la Universidad Externado de Colombia, el problema es que el Estado convoca a estas autoridades para la toma de decisiones, tanto a las AATIS, como a las autoridades tradicionales indígenas y de ahí se desprende “un reclamo permanente por parte de los indígenas de que sus autoridades legítimas no son tenidas en cuenta”[26]. Muchas de las autoridades tradicionales solo adquieren la categoría a través de la formalidad del registro o un acto administrativo de la alcaldía, pero sin existir un vínculo de parentesco real[27].
37. Agrega dicha universidad, que la noción de “comunidad”, no se ajusta al modelo de organización territorial del pueblo indígena Wayuu[28]. En su lugar, corresponde a una forma de organización política acogida, en la que la cohesión social no se deriva de relaciones de parentesco. “Es un error registrar comunidades como unidades autónomas y desconocer las unidades territoriales de los grupos familiares [W]ayuu”[29].
38. En síntesis, para los expertos tanto la noción de “autoridad”, como la de “tradicional” para identificar a las y los agentes interlocutores con el Estado, se encuentran desconectadas de sus lógicas de poder. Además, el uso del adjetivo “tradicional” confunde, dando un aparente, pero artificioso vínculo con la organización social Wayuu.
(ii) La idea de Colombia como Estado-nación se ha intentado que el relacionamiento se haga con un representante único
39. Coinciden los conceptos emitidos por los expertos al resaltar que los problemas de representación e interlocución no son nuevos, pues se remontan a la vigencia del Virreinato. Lo que quiere decir que las dificultades para establecer un diálogo eficaz, abierto y razonable con el pueblo indígena Wayuu antecede incluso la idea de Colombia como Estado-nación[30]. Para el ICANH, muchos de los conflictos sociales en la historia del pueblo Wayuu se relacionan “con el interés de agentes externos a las comunidades, peticiones del Estado Colonial o Republicano, organizaciones y empresas, de definir una figura de representación central y fija que resulta ajena al sistema cultural Wayuu”[31].
40. De acuerdo con el concepto de Guerra, durante el siglo XVIII, la Corona se valió de diversas estrategias para lograr sus propósitos de facilitar el poblamiento y el control militar del territorio, así como evitar el comercio ilícito con grupos foráneos ante el ingreso de armas a la península de La Guajira[32]. Una de estas estrategias fue la figura del cacicazgo, llegando incluso a reconocerlas en etnias que no tenían dentro de sus instituciones dicha figura[33]. En concordancia con esto, el ICAHN señala que, ante el fracaso histórico del interés de centralizar la organización social indígena, los españoles debieron reconocer el territorio Wayuu como una Nación Guajira independiente[34].
41. Esta situación persistió en la época republicana, como se evidencia en el concepto de Guerra, quien trae a colación la figura del jefe Wayuu Unu’upata Aapüshana, conocido como el cacique José Dolores. Su misión era “fortalecer el proyecto de integración nacional de entonces que buscaba hacer de los [W]ayuu auténticos colombianos: hijos de la iglesia y de la república es decir hijos de Dios y de la Constitución”[35]. No obstante, la estrategia falló, pues “diversos grupos familiares [W]ayuu firmaron coaliciones armadas contra José Dolores para contrarrestar una influencia política fundamentada en alianzas externas y proyectada hacia el territorio [W]ayuu”[36].
42. En tiempos de la Constitución Política de 1991 la estrategia de los distintos gobiernos no dista mucho. Por un lado, se encuentra la imposición de las figuras de autoridades tradicionales, comunidades y AATIS que, como ya se ha comprobado le era totalmente ajena y, por otro lado, la conformación de la mesa de diálogo y concertación[37] específica para este pueblo, la cual cae en la misma lógica de intentar una representación de todo el pueblo Wayuu en cabeza de unos pocos, sin un contexto efectivo en su legitimidad interna[38].
43. Este cúmulo de estrategias presentadas, que en ningún caso es un recuento exacto de la totalidad de ellas, sino, al contrario, un ejemplo que ilustra las dificultades para llevar a cabo un diálogo genuino permite concluir que: la búsqueda de un interlocutor único que represente a todo, o a gran parte del pueblo Wayuu, es una estrategia que ha fallado desde la época del Virreinato. La multiplicación de las autoridades tradicionales, comunidades y AATIS, ha sido una respuesta del pueblo Wayuu ante la necesidad estatal de encontrar el interlocutor único.
(iii) Trámites y procedimientos que generan un incentivo perverso en la multiplicación de autoridades y comunidades
44. Si bien se reconoce que la multiplicación de autoridades y comunidades son una respuesta del pueblo Wayuu ante la imposición de las mismas y la necesidad de abrirse paso en los escenarios de decisión pública, también se deben resaltar los incentivos perversos, para algunas de aquellas, de acceder al manejo de recursos públicos, presuntas estrategias políticas con los municipios y para otras ante la necesidad de acceder a proyectos y beneficios comunitarios.
45. Esta Sala percibe que, al ser estas figuras los mecanismos que hasta el momento son consideradas indispensables para adelantar un diálogo con el Estado, sus derechos terminan pendiendo de ellas. En palabras del ICANH: “la superposición entre estas figuras constituye un factor permanente de tensión y conflicto social en la estructura organizativa Wayuu y el acceso a recursos, servicios y la garantía de derechos”[39].
46. Este escenario pudo constatarlo la Sala en la inspección judicial practicada en el 2023[40], al presenciar, por ejemplo, los conflictos entre las comunidades de Siwoluu Errumana corregimiento Wimpeshi y Poropo corregimiento Bahía Honda, en el municipio de Uribia[41]. Allí se pudo notar la sobreposición de intereses y la ausencia de una perspectiva colectiva real, lo cual pone en riesgo la ejecución de los proyectos y, en efecto, la superación del ECI.
47. Los conceptos emitidos por los expertos señalan que en el registro ha primado, no la convicción guiada por el parentesco y las instituciones propias, sino el registro de personas bilingües, con la capacidad de adelantar trámites burocráticos[42]. Adicionalmente, unas fuertes prácticas clientelistas[43], aspecto que no escapó del análisis de la Sentencia T-302 de 2017[44].
48. Por último, la Universidad Externado de Colombia expuso que las autoridades locales posesionan como autoridades indígenas a personas afines a sus causas políticas, sin consideración a su reconocimiento en las comunidades a las que pertenecen y a las leyes propias[45].
(iv) Propuestas para avanzar en el cumplimiento del objetivo octavo
49. Los expertos plantean una serie de propuestas con la intención de coadyuvar tanto en la planeación, como en la ejecución de los diálogos con el pueblo Wayuu. La primera de ellas se basa en la necesidad de fomentar espacios de diálogos colectivos y territoriales que sirvan como mecanismos participativos que amplíen el diálogo con los distintos integrantes de la etnia Wayuu y reconozcan la diversidad de conocimientos e instituciones propias[46].
50. En el mismo sentido, el antropólogo Arleín Charry, sugiere que se realicen las consultas previas por territorios en las que los e’irükuu puedan participar de forma directa; se utilice el enfoque diferencial étnico, y se cuente con traductores que aterricen el diálogo de forma sencilla y concreta. Por último, propone el uso del círculo de la palabra para que las partes “Estado y Comunidad queden satisfechos evitando una diferencia o pugna entre las comunidades”[47].
51. Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación enfatizó el reto que implica lograr de forma consensuada y legítima la participación del pueblo Wayuu, haciendo un llamado a la flexibilidad y a la capacidad de adaptar el marco normativo vigente a la organización cultural, social y normativa de dicho pueblo indígena[48]. Además, resaltó la importancia de contar con figuras que gocen de legitimidad al interior del pueblo indígena y que su papel abarque no solo la construcción de las soluciones, sino su involucramiento en el seguimiento de la efectiva implementación[49].
52. Para concluir, los conceptos aquí expresados guardan armonía con otras decisiones de la Corte Constitucional, particularmente, con la Sentencia T-172 de 2019. En ella, se evidencian tres aspectos principales de la cultura Wayuu que se han visto afectados por esta situación: “(i) las estructuras sociales; (ii) la autoridad política y social; y (iii) el vínculo con el territorio”[50]. A su vez, en esa decisión la Corte concluyó que las figuras de las AATIS, la de las autoridades tradicionales indígenas e inclusive el de comunidad, le eran ajenos al pueblo indígena Wayuu, pues su creación deviene del Decreto Ley 1088 de 1993.
C. Nivel de cumplimiento de lo ordenado
(i) Identificación de bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales
53. Como fue puesto de presente por los peritos constitucionales voluntarios, las figuras de las AATIS, autoridades tradicionales indígenas y comunidad, son instituciones ajenas a la organización social Wayuu. Situación que advirtió la Corte en la Sentencia T-172 de 2019. La Sala Especial observa que este escenario es producto tanto de la arquitectura normativa impuesta por el Estado[51], como de un esfuerzo del pueblo Wayuu para abrirse paso en los escenarios deliberativos y de redistribución de recursos ante la imposición de una figura exógena.
54. La Sala advierte que las y los propios miembros del pueblo Wayuu tienen visiones encontradas sobre la figura de autoridades tradicionales y sus repercusiones en la vida y el bienestar de las comunidades. Así, en la sesión técnica celebrada el 21 de octubre de 2022, uno de los intervinientes, miembro de la Junta Mayor de Palabreros[52], expresó que:
“los diálogos se han realizado en nombre de las autoridades, del alto número de autoridades tradicionales que existen en el territorio, que es el verdadero problema que (…) no nos deja avanzar en un diálogo. (…) puesto que muchas autoridades legítimas de nuestro territorio que son las que toman decisiones, no conocen muy bien cuál es el alcance de la sentencia. Por eso los diálogos no son sinceros, no son respetuoso (sic) y no son constructivos. Por eso encontramos la dificultad que ya hemos implementado unos usos y costumbres para extorsionar al Estado, para extorsionar a entidades públicas y nosotros no estamos asumiendo responsabilidad para garantizar los derechos fundamentales desde la perspectiva cultural. (…) es el sistema de normas el que nos garantiza la integridad física y cultural, (…), desde la legitimidad de nuestras verdaderas autoridades matrilineales”[53].
55. En síntesis, tanto la interpretación que el pueblo Wayuu le ha dado al concepto de autoridad tradicional y al de comunidades, como la indebida aplicación que el Ministerio del Interior y las Alcaldías de Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia le han dado a las normas que abordan el registro, la representación y el relacionamiento con el Estado, han propiciado una descontrolada multiplicación de comunidades y una indeterminación en quienes ejercen la representación y liderazgo dentro del pueblo indígena Wayuu. Lo que hace incompatible estas figuras con la organización social y territorial Wayuu y a la vez genera tropiezos para el cumplimiento oportuno y eficaz de las órdenes de la sentencia.
56. Las autoridades tradicionales, pese a su denominación, (i) no siempre ejercen roles de autoridad dentro del pueblo Wayuu; (ii) no siempre son tradicionales, pues muchas de ellas son una respuesta equívoca a la interpretación del Decreto 1088 de 1993[54]; (iii) dentro de la cultura Wayuu la figura que más se asemeja es la del a’laülaa que traduce tío y jefe a la vez. Sin embargo, esta denominación depende de muchos factores, entre ellos, estar relacionado con la línea materna, el prestigio, su actitud frente a los conflictos, etc.
57. En otras palabras, el entendimiento que se le ha dado a la norma, concretamente a la palabra tradicional, ha implicado que muchas personas registradas como autoridades tradicionales no correspondan con quienes culturalmente podrían tener esa calidad, por ejemplo, con los a´laüla. Así, no toda persona que se registra como autoridad es un a’laülaa, ni para ser a’laülaa se requiere agotar algún trámite administrativo[55].
58. Pese a reconocer que han transcurrido más de treinta (30) años desde su invención, también es imperativo para la Sala tener en cuenta que la falta de control sobre esta figura puede afectar la organización del pueblo Wayuu y crear confusiones con sus futuras generaciones[56]. Los riesgos de no corregir la comprensión que se le ha dado a la figura y mantener su aplicación a espaldas del consenso y la cosmovisión Wayuu, implica serios efectos sobre la conservación de la cultura.
59. La desaparición de una cultura no solo se presenta con la desaparición física, sino también, con la pérdida de su organización social y de los relatos y sentidos que provee. El principal efecto de una normativa que no se ajusta a la composición histórica del pueblo Wayuu es que exacerba las contradicciones dentro de su esquema de pensamiento y organización social.
60. El panorama descrito sobre la manera en que se está asumiendo la participación del pueblo Wayuu en la gestión de sus intereses colectivos configura bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales. Por esta razón, esta Sala debe encauzar las acciones de las autoridades[57], incluidas las indígenas, para garantizar un diálogo genuino.
61. Frente a los bloqueos u obstáculos institucionales[58], la Sala los identifica como un “problema estructural de ineficiencia e inoperancia administrativa que vulnera los derechos constitucionales de un número significativo de personas”[59]. Estos pueden clasificarse en bloqueos por omisión, ante un “recurrente, evidente y prolongado incumplimiento de las obligaciones constitucionales que recaen en las autoridades”[60] y, por acción, cuando se presentan “obstáculos materiales y administrativos que ocasionan un masivo incumplimiento de los términos dispuestos por el ordenamiento jurídico”[61].
62. De acuerdo con lo anterior, la Sala identifica dos bloqueos institucionales: en primer lugar, la falta de comprensión de la organización social Wayuu pues, como se evidencia en los conceptos, el relacionamiento con el pueblo Wayuu se basa en una interpretación equivocada de nociones que las vuelve ajenas a su cosmovisión, lo que genera fricciones al interior de este pueblo. A su vez, ni el Ministerio del Interior, ni las alcaldías de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia han tenido éxito en el cumplimiento de sus obligaciones a la hora de enmendar esta situación y de revisar los lineamientos y criterios de reconocimiento para el pueblo Wayuu, en los términos de la Sentencia T-302 de 2017[62], lo que evidencia un bloqueo institucional.
63. En segundo lugar, la ausencia de articulación en las funciones de registro por parte del Ministerio del Interior y las secretarías municipales de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, pues las cifras acerca del número de autoridades y comunidades son disímiles, lo que repercute en el reconocimiento y goce de los derechos a la participación y asociación.
64. Frente a las prácticas inconstitucionales, estas “se configuran en aquellos casos en los cuales si bien las autoridades pretenden cumplir fines constitucionalmente legítimos (el goce efectivo de un derecho), los medios adoptados no son adecuados”[63] y terminan afectando los derechos de sus beneficiarios o de terceros.
65. La multiplicación descontrolada de las figuras de autoridades tradicionales y comunidades Wayuu, son una práctica inconstitucional. Si bien es cierto estas figuras nacen de un interés legítimo del Estado por buscar figuras de interlocución con los pueblos indígenas, también es cierto que no podía, con ese pretexto, interferir o modificar la organización social Wayuu. Adicionalmente, supeditar el relacionamiento con este pueblo a la aplicación de figuras incomprendidas e inadecuadamente implementadas a su mundo territorial, social y cultural, termina promoviendo prácticas clientelistas y propiciando una clara distancia entre los miembros del pueblo Wayuu y la toma de decisiones sobre su propio destino.
66. La Sala Especial ha identificado algunas situaciones que reiteran esta dinámica y ahondan la crisis de representatividad indígena. Se observa, por ejemplo, que las numerosas solicitudes de comunidades indígenas que buscan el reconocimiento de voceros y voceras para la implementación de las órdenes[64] reproducen la fragmentación del interés colectivo del pueblo Wayuu, haciendo ineficiente e inefectivo el diálogo para el cumplimiento de las órdenes. La Sala destaca la apreciación del perito voluntario Weildler Guerra cuando dice que:
“El resultado de una proliferación de figuras de representación entre los [W]ayuu ha sido: a) una extrema fragmentación territorial y política en el seno de las distintas unidades sociales y políticas wayuu; b) un incremento de las tensiones sociales y competencias entre miembros del mismo grupo de parientes uterinos asociado a un determinado territorio o patria wayuu, c) disputas entre el grupo de parientes uterinos reunidos en el apüshii y aquellos individuos residentes en sus territorios que consideran sus hijos biológicos o clasificados (achon) que tratan de desconocer y asumir los derechos de los padres sobre el territorio y aun buscar erigirse como autoridades dentro de este lo que no les corresponde por estar vinculados a la patria wayuu de sus progenitoras; d) una reducción alarmante de los vínculos de solidaridad y reciprocidad en el interior de dichos apüshii; e) un desconocimiento de los roles y derechos que corresponden a cada conjunto socialmente significativo entre los wayuu; y f) la disminución de la autonomía grupal debido a una mayor injerencia de las entidades oficiales como los municipios en el manejo de sus territorios”[65]
67. Con respecto a la figura de las y los voceros, la Sala ha resaltado, sin desconocer los derechos políticos de los pueblos indígenas, que esta es una respuesta a la sentencia que nace en el seno de la población Wayuu, pero que no fue creada por la Corte en el fallo ni en el trámite de seguimiento que adelanta la Sala. Del mismo modo, se ha aclarado que no se les ha reconocido representación judicial a quienes actúan bajo dicha figura para interactuar con las autoridades estatales encargadas de la ejecución de las órdenes[66].
68. La Sala también destaca que así como se han recibido múltiples quejas sobre las autoridades tradicionales[67], también se han recibido sobre la figura de las y los voceros[68]. Si bien la Sala respeta la manifestación política del pueblo Wayuu al hacer uso de esta figura, no tiene certeza sobre sus funciones, límites y relación tanto con las entidades estatales, como con el propio pueblo Wayuu.
69. En conclusión, los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales se deben a las falencias en el relacionamiento entre el Estado colombiano y el pueblo Wayuu y, a su vez, los problemas de relacionamiento se deben a que están basados en la indebida interpretación y aplicación de conceptos normativos. La creación de figuras de autoridad, sin un adecuado acompañamiento y control que asegurara que se adaptaban a su cosmovisión generó una evidente fragmentación y una multiplicación desmedida de las comunidades que también resultaron ajenas a sus construcciones territoriales.
70. Por tal motivo, es indispensable replantear la estrategia de relacionamiento con dicho pueblo y adoptar una acorde a sus construcciones culturales, que nazca del consenso y atienda tanto a su organización social, como a sus propias nociones de territorio. Es decir, replantear la estrategia contemplada en los decretos 1088 de 1993, 2164 de 1995 y la resolución 1960 de 2011[69].
71. De este modo, la Sala valorará el objetivo octavo con base en el contexto histórico en el que se han desarrollado los diálogos con el pueblo Wayuu y en el siguiente acápite expondrá el análisis de las acciones, la verificación de los resultados y la determinación de sus impactos para lograr determinar el nivel de cumplimiento del objetivo constitucional mínimo octavo.
(ii) Análisis de las acciones y su conducencia con el fin de satisfacer el objetivo constitucional mínimo octavo
72. La valoración del objetivo octavo, por su propia naturaleza, se realiza de manera transversal a las distintas acciones, estrategias y planes con las que se pretende dar respuesta al ECI. Para el análisis de lo actuado en este tema se hace énfasis en dos escenarios: el contrato reportado por el Ministerio del Interior para dar cumplimiento a la Sentencia T-172 de 2019 y las medidas adoptadas en el marco de la construcción del Plan Provisional de Acción (El Plan) ordenado a través del Auto 696 de 2022 en el marco del presente seguimiento.
73. Una de las disposiciones de la Sentencia T-302 de 2017 frente al objetivo octavo es revisar los criterios para el reconocimiento de autoridades tradicionales Wayuu, compromiso que va de la mano con lo ordenado en la Sentencia T-172 de 2019[70]. Frente a este punto, el Ministerio del Interior se ha referido al tema, principalmente, en dos respuestas: la primera, con fecha 24 de agosto de 2023; la segunda, con fecha 12 de diciembre de 2023.
74. Ambos documentos mencionan el contrato interadministrativo n.º 2053 de 2023 suscrito con el ICANH, con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia T-172 de 2019. De manera textual, el Ministerio del Interior dice que: “culminará con el diseño teórico y metodológico para la realización del estudio etnológico del pueblo Wayuu”[71]. El plazo de ejecución estaba hasta el 31 de diciembre del 2023 y su objeto era el siguiente:
“Prestar sus servicios al Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, para realizar la construcción de una ruta metodológica participativa y del estado del arte, para la elaboración del estudio etnológico para comprender cómo es la organización social, política y cultural del pueblo indígena wayuu, en virtud de lo ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia T- 172 de 2019”[72]
75. Si bien se reconoce que el Gobierno nacional ha iniciado acciones tendientes al manejo de los problemas de la representación y participación del pueblo Wayuu, también se observa que las órdenes impartidas en el marco de la Sentencia T-302 de 2017 aún no logran concretarse. De esta manera, la Sala, y principalmente el pueblo Wayuu, siguen sin contar con los criterios y lineamientos de representación para la gestión de sus intereses colectivos frente a las autoridades estatales de los órdenes nacional y territorial.
76. Es claro para esta Sala que, a la fecha, no existe certeza sobre el número exacto de autoridades o grupos indígenas Wayuu que habitan los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia. Situación que resulta insostenible para la toma de decisiones que permitan la superación del ECI.
77. La afirmación anterior se corrobora de la siguiente manera: según respuesta del Ministerio del Interior existe un total de 3.473 comunidades Wayuu en los cuatro municipios priorizados[73]; no obstante, dicha identificación no corresponde con la información reportada por los municipios, que tampoco es consistente. Por ejemplo, en el marco de la Sentencia T-172 de 2019, el municipio de Uribia referenció 2.086 comunidades en su jurisdicción para 2019, mientras que para diciembre del 2023 identificó 2.369 comunidades. En principio, y solo en el municipio de Uribia, existe una diferencia de 283 comunidades en este margen de tiempo. La siguiente tabla evidencia las inconsistencias entre el Ministerio del Interior y las alcaldías:
|
Tabla 3. Población indígena y comunidades indígenas Wayuu en los municipios priorizados por la Sentencia T-302 de 2017[74] |
|||||
|
Jurisdicción |
Población indígena |
% de representación |
Registradas ante el Ministerio del Interior |
Registradas en las Alcaldías |
Diferencia |
|
Maicao[75] |
79.832 |
39,18% |
477 |
No responde |
No Aplica |
|
Manaure[76] |
90.833 |
92,12% |
868 |
Responde deficientemente |
No Aplica |
|
Riohacha[77] |
62.184 |
27,43% |
253 |
585 |
332 |
|
Uribia[78] |
188.074 |
96,19% |
1.875 |
2.369 |
494 |
|
Total |
488.208 |
46,18% |
3.473 |
2.954 |
No es posible calcularla. |
Elaboración propia. Fuentes: Terridata y respuestas de las entidades involucradas.
78. Por otro lado, el Plan Provisional de Acción presentado por el Gobierno nacional cuenta con un anexo denominado “Anexo 6. Informe Ministerio del Interior como garante del diálogo genuino”[79]. En este segmento del Plan se detalla la metodología y acciones implementadas para la concertación con el pueblo Wayuu.
79. Sobre este informe la Sala reitera lo expresado en el Auto 311 de 2024: (i) se resaltan los aspectos metodológicos que edificaron la planeación de los distintos espacios de diálogo, de manera inicial con las diferentes instituciones estatales y posteriormente con el pueblo Wayuu; (ii) se valora positivamente el uso de distintos canales de difusión con la intención de publicitar los espacios; (iii) la realización de espacios de diálogos directamente en los territorios Wayuu es un paso hacia la articulación con las personas que al interior de la cultura toman realmente las decisiones y, por supuesto, una aproximación más real a las necesidades, contextos y conceptos propios de la cultura indígena, y que (iv) la estrategia no se basa de manera exclusiva en la figura de las autoridades tradicionales. Según sus datos contaron con un total de 9.331 asistentes, de los cuales 1.855 se identificaron como autoridades consolidadas[80].
80. Si bien la Sala reconoce un avance en la manera como se plantean los espacios de diálogo con el pueblo Wayuu, estos no pueden ser catalogados como suficientes, pues persisten los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales identificadas en la sección B del presente auto. Sobre este punto en particular, la Sala recibió un oficio de parte de la fundación Apunajaa Akuaippa, dirigido tanto al Presidente de la República, como a diversas entidades del orden nacional. Las autoridades firmantes expresaron sus preocupaciones con las figuras de las y los voceros y manifestaron desacuerdos con “las personas que dicen representar al pueblo Wayuu”. En el oficio solicitaron, entre otras cosas, ser incluidas en el Plan de Acción y realizar una mesa técnica para que sus planes sean escuchados[81].
81. Este escenario ejemplifica el sentimiento y la desazón de varias y varios integrantes del pueblo Wayuu, que no encuentran en los mecanismos de participación y representación ofrecidos una garantía efectiva al diálogo genuino como objetivo constitucional. Esto, sin perjuicio de los esfuerzos que se avizoran de parte del gobierno en un cambio de perspectiva a la hora de asumir esta obligación constitucional. En síntesis, la Sala observa que no es posible catalogar como conducentes las acciones encaminadas a satisfacer el objetivo constitucional octavo. Principalmente, porque se mantiene la incertidumbre sobre el número de estructuras o grupos Wayuu y la inexistencia de una estructura representativa que garantice legitimidad en los diálogos.
(iii) Verificación de los resultados a partir del indicador de cumplimiento sugerido (etapa 1) y determinación de su impacto (etapa 2).
82. La Sentencia T-302 de 2017 propone como indicadores de cumplimiento al objetivo octavo la inclusión y aceptación de los nuevos criterios y lineamientos por parte de las distintas comunidades Wayuu, lo que, como ya se ha dicho, guarda una relación inescindible con las órdenes impartidas en el marco de la Sentencia T-172 de 2019.
|
Tabla 4. Nivel de cumplimiento acorde a las etapas dispuestas en el Auto 480 de 2023 |
||||
|
Nivel de cumplimiento |
Etapa 1 |
Etapa 2 |
Etapa 3 |
Rol del juez constitucional |
|
Acciones reportadas |
Verificación de resultados reportados |
Determinación de impactos |
||
|
Cumplimiento bajo |
Contrato interadministrativo n.º 2053 de 2023. Suscrito entre el Ministerio del Interior y el ICANH para dar cumplimiento a la Sentencia T-172 de 2019 |
No se reportaron resultados, puesto que: (i) no hay certeza de la existencia o finalización del estudio etnológico; (ii) no se han modificado los criterios y lineamientos para la representación del pueblo Wayuu y (iii) no se ha iniciado el proceso de consulta previa. |
Ante la carencia de resultados efectivos, las acciones ejecutadas por el Gobierno no han tenido mayor injerencia sobre el objetivo octavo.
|
En estos casos, la Sala adoptará tres remedios constitucionales: (i) la elaboración de una propuesta dirigida a ajustar el procedimiento de reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías del pueblo indígena Wayuu; (ii) la realización de una consulta previa dirigida al pueblo Wayuu para concertar figuras de representación y participación acorde a la cultura. (iii) traducción al wayuunaiki y divulgación del presente auto |
|
Medidas adoptadas en el marco de la construcción del Plan Provisional de Acción |
Resultados reportados: (i) el uso de diversos canales de difusión y convocatoria, (ii) espacios de diálogos en territorio, y (iii) la participación no se limitó a las autoridades tradicionales, junto a ellos participaron varios miembros del pueblo Wayuu |
Pese a los resultados, no hay avances significativos en las figuras de representación o en los espacios de participación del pueblo Wayuu. Persiste el papel predominante de las autoridades tradicionales y comunidades. |
||
83. La Sala concluye que no puede existir un diálogo genuino si no existe un férreo compromiso de parte de los distintos actores que integran este complejo escenario para entenderse dentro de la diferencia. Dicho entendimiento no puede basarse en la modificación de las instituciones propias de la cultura indígena Wayuu. De esta manera, para abordar la compleja situación que demanda la superación del ECI, se requiere de escenarios dialógicos viables que permitan con eficacia, celeridad y pericia, diseñar y ejecutar acciones que gocen de sostenibilidad.
84. Es necesario, para garantizar los derechos de las niñas y los niños Wayuu que, tanto el Estado, como la ciudadanía en general, tengan claridad conceptual sobre las figuras de representación y las formas de organización social y territorial de este pueblo indígena. Adicionalmente, la ausencia de claridad y transparencia en estas figuras afecta aspectos como la distribución de los recursos, el acceso a beneficios y programas estatales, la participación efectiva y genuina en procesos de diálogo.
85. Conservar este sistema implicaría la perpetuación de las figuras que contravienen la cosmovisión Wayuu, pues para su operatividad se requiere la inscripción de autoridades que podrían no ser las que al interior de su cultura han definido el destino de este pueblo; una asignación territorial que no responde a su visión de territorio y, sobre todo, respecto de las que no hay certeza en cuanto a la aceptación de las y los Wayuu de acuerdo con sus tradiciones. En ese orden, mientras persistan estas falencias no es posible predicar un cumplimiento aceptable del objetivo constitucional mínimo y, por ende, el goce efectivo de los derechos protegidos permanecerá en la incertidumbre.
D. Los remedios constitucionales para avanzar en el cumplimiento del objetivo octavo
86. El relacionamiento con los pueblos indígenas se encuentra, por regla general, mediado por las figuras de las AATIS, de las autoridades tradicionales y el de comunidades, instauradas por los decretos 1088 de 1993 y 2164 de 1995; conceptos cuya interpretación, como se indicó, no corresponde con las construcciones ontológicas del pueblo Wayuu. Ante los evidentes conflictos que se han propiciado por su desmesurada multiplicación y su ineficacia a la hora de garantizar el derecho a la participación de las y los Wayuu, la Sala estima necesario intervenir de manera directa en este escenario con tres remedios constitucionales.
87. El primero de ellos, se basa en la elaboración de una propuesta que permita replantear el procedimiento establecido para el reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías del pueblo indígena Wayuu. De manera que, tanto los Decretos 1088 de 1993 y 2164 de 1995, así como la Resolución 1960 de 2011, se ajusten a la cosmovisión y formas de organización social y territorial del pueblo indígena Wayuu.
88. El segundo remedio es la realización de una consulta previa, con miras a que las y los indígenas Wayuu puedan expresar sus opiniones, críticas y sugerencias sobre la nueva forma de relacionamiento entre el Estado y su pueblo. El tercero y último remedio, es la traducción fiel al wayuunaiki y la divulgación de la presente providencia.
(i) Elaboración de una propuesta dirigida a ajustar el procedimiento para el reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías del pueblo indígena Wayuu, con base en su cosmovisión y formas de organización social y territorial.
89. Este remedio constitucional parte de reconocer que el Estado, particularmente el Ministerio del Interior, no puede tratar igual a pueblos que, por su propia historia y construcciones sociales, cuentan con organizaciones sociales radicalmente diferentes entre sí. Además, se convierte en un llamado de atención para que las alcaldías municipales asuman sus funciones con el rigor que sus ciudadanos y ciudadanas ameritan.
90. La Sala considera necesario que los instrumentos jurídicos que regulan el procedimiento para el reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías del pueblo indígena Wayuu, se ajusten a la cosmovisión y formas de organización social y territorial del pueblo indígena Wayuu. Esto con el fin de proteger: (i) la identidad cultural; (ii) la autonomía; (iii) el territorio; (iv) la garantía y el respeto de la cultura, las tradiciones y (iii) el principio de diversidad cultural del pueblo Wayuu[82].
91. La entidad responsable de llevar a cabo este remedio constitucional será el Ministerio del Interior con el apoyo del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación a las Políticas Públicas (MESEPP) y de las entidades territoriales concernidas, puntualmente, la Gobernación del departamento de La Guajira y las alcaldías de los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao. Además, podrán convocar otras entidades que por su misionalidad puedan contribuir y facilitar la planeación y ejecución del remedio constitucional.
92. En el proceso de ajuste del procedimiento de reconocimiento y registro, se deberán garantizar espacios y procesos dialógicos en el que intervengan los distintos comités técnicos del MESEPP, integrantes del pueblo Wayuu, la Veeduría ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017 y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)[83].
93. La propuesta deberá apuntar a modificar la situación actual, motivo por el cual, se exponen algunos preceptos normativos que las obligadas deben tener en cuenta para garantizar los derechos del pueblo Wayuu. El primero de ellos es la aplicación de los artículos 7 y 70 de la Constitución Política que le asigna al Estado el deber de reconocer y proteger la diversidad cultural y promover los valores culturales que fundamentan la nacionalidad[84].
94. El Estado debe garantizar a todos los grupos étnicos su derecho a la identidad, la diversidad cultural y a la autonomía, en este caso, materializadas en el ejercicio de su derecho a estructurar su propia forma de organización social y política[85]. Además, debe resaltarse la trascendencia de la autonomía como categoría de derecho transversal, pues de su garantía se desprende el correcto ejercicio de otros derechos. Ello también se inscribe en el propósito de aplicar los distintos documentos jurídicos que abordan su contenido y protección y sobre los cuales el Estado colombiano asumió compromisos[86].
95. Por otro lado, la Sala recuerda que el Convenio 169 de la OIT reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus costumbres e instituciones propias, así como a decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias e instituciones. Lo anterior impone al gobierno la obligación no solo de reconocer sus instituciones propias, sino, además, de adoptar medidas que permitan salvaguardarlas[87].
96. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas del 2007 (DNUDPI) reconoce el derecho a la autonomía en las cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales, a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, así como a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. Por último, dicho reconocimiento se concreta en el deber de respetar debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate[88].
97. En la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA en el 2016 (DADIN), se reconoce el derecho a tomar decisiones como colectividad de manera libre para promover el desarrollo económico, social y cultural, a ejercer su autonomía y autogobierno y a mantener y desarrollar sus instituciones de decisión, a participar plena y efectivamente a través de representantes elegidas o elegidos por ellas y ellos de conformidad con sus propias instituciones en las decisiones y cuestiones que afecten sus derechos y que se relacionen con la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y acciones relacionadas con asuntos indígenas[89].
98. Los procesos dialógicos constituyen un ejercicio indispensable para el goce efectivo de los derechos de la infancia indígena, por esta razón, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, reconoce que las niñas y niños indígenas tienen derecho a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma[90]. De esta forma, se protege no solo distintas formas de vivir de la niñez, sino, además, el derecho a la conservación de las instituciones propias del pueblo al que pertenecen.
99. También se debe considerar que la multiplicación de las figuras de autoridades tradicionales y de comunidades, en el contexto del pueblo Wayuu, no pueden considerarse una expresión de la protección a la autonomía de este pueblo, pues esta es netamente aparente. Si bien son sus integrantes quienes eligen y reemplazan a las autoridades tradicionales, no ha existido similitud entre lo que para el pueblo Wayuu y para el Estado podría significar este concepto. En gran medida, porque no se deriva ni de un proceso consultivo ni se adelantó un proceso que permitiera la comprensión o ajuste de la norma a las distintas modalidades de organización social y territorial de este pueblo indígena, lo que termina transgrediendo el artículo 330[91] de la Constitución Política.
100. Además, para la elaboración de la propuesta, el Ministerio del Interior podrá utilizar los distintos estudios, experiencias y lineamientos disponibles a lo largo de su interacción y el de otras entidades con el pueblo indígena Wayuu. Adicionalmente, la Sala recuerda que esta Corte se ha pronunciado en múltiples oportunidades sobre aspectos relevantes respecto de la cosmovisión y organización social del pueblo Wayuu, por ende, el contenido jurisprudencial de la Corte debe tenerse en cuenta como un insumo importante para materializar el presente remedio constitucional[92]. Lo anterior, con el fin de acoger todos aquellos esfuerzos que se hayan construido y facilitar el cumplimiento de la orden y la celeridad que demanda la protección de los derechos de las niñas y niños Wayuu.
101. A su vez, la Sala estima pertinente que las figuras de las AATIS, las autoridades tradicionales, la Mesa de Diálogo y Concertación para el pueblo Wayuu y las demás personas que estén participando en los diferentes procesos con el Estado, sigan operando de manera ordinaria, hasta que culmine la estructuración del nuevo procedimiento de reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías del pueblo indígena Wayuu.
102. En síntesis, es importante que la construcción de la propuesta y sus recomendaciones aborden los siguientes temas: (i) la errada interpretación que el pueblo Wayuu le ha dado a las normas, la cual ha sido afianzada por el Estado; (ii) la definición de límites claros, objetivos y eficaces, que permitan remediar la fragmentación territorial del pueblo Wayuu; (iii) la coordinación del ordenamiento territorial de conformidad con la cosmovisión y divisiones territoriales del pueblo Wayuu; (iv) criterios de verificación y transparencia de las figuras de representación, y (v) la forma como se depurará el número de comunidades y autoridades tradicionales de conformidad con la cosmovisión del pueblo Wayuu.
(ii) Consulta previa, con miras a que las y los indígenas Wayuu puedan expresar sus opiniones, críticas y sugerencias sobre la nueva forma de relacionamiento entre el Estado y su pueblo
103. Para la Sala, es imperiosa la necesidad de modificar un escenario que históricamente ha impedido una relación digna con el pueblo Wayuu. El cambio en los conceptos que edifican la relación entre el Estado colombiano y este pueblo debe nacer de un diálogo genuino en el marco de una consulta previa, de acuerdo con las directrices contenidas en la Sentencia T-302 de 2017. En ella, las y los integrantes del pueblo Wayuu pueden expresar sus opiniones, críticas y sugerencias sobre la nueva forma de relacionamiento con el Estado.
104. En el presente caso, acudir a espacios dialógicos con el pueblo Wayuu implica: (i) garantizar el derecho a la participación; (ii) un papel reivindicador ante los perjuicios causados por la imposición de estas figuras de representación; (iii) una oportunidad histórica para debatir y concertar con el pueblo étnico sobre cómo debería ser la forma de relacionamiento con el Estado y las obligaciones mutuas, y (iv) otorgaría legitimidad en la figura y transparencia al debate ante el resto de las y los Wayuu.
105. Debido a la complejidad del tema, la Sala estima pertinente exponer algunas sugerencias para un diálogo genuino con el pueblo Wayuu que parten de tener en cuenta que es un pueblo pre-estatal, es decir, su cosmovisión y pensamiento anteceden al concepto de Estado, lo cual obliga a la protección de los factores que constituyen un pensamiento distinto. No obstante, no puede decirse que el pueblo Wayuu sea un pueblo a-estatal, es decir, que desconozca o viva sin el Estado. Esta característica demanda de este pueblo el deber de articulación con el Estado, que no debe entenderse como sujeción o imposición de ninguna de las partes, sino como una expresión de la interculturalidad a la hora de establecer las relaciones y, por supuesto, unos deberes y corresponsabilidades dentro de la órbita constitucional.
106. En ese orden, la Sala le recuerda al gobierno que, sin un goce efectivo del derecho a la autonomía, los diálogos genuinos son ineficaces, lo que se traduce en un desgaste tanto para las y los funcionarios públicos, como para el pueblo Wayuu, por esa razón se hacen las siguientes sugerencias:
|
Tabla 5. Sugerencias para un diálogo genuino con el pueblo Wayuu |
|
|
Sugerencia |
Contenido |
|
La figura que se defina en la concertación con el pueblo Wayuu y quienes ejerzan su labor, debe contar con funciones, límites y responsabilidad claras. |
Si bien se reconocen y protegen las figuras e instituciones propias al interior de cada cultura, el Estado necesita unas delimitadas y determinadas que permitan una interacción eficaz y transparente. Una cosa es promover y respetar el derecho de autonomía y asociación de los integrantes de la etnia Wayuu y otra el deber de interactuar con figuras que crecen exponencialmente y que no acreditan conexión con las formas propias del pueblo indígena. Por eso, la figura propuesta debe tener un número limitado de integrantes, el cual, por supuesto, debe definirlo el propio pueblo Wayuu a partir de los sistemas de elección que defina y que sean compatibles con sus tradiciones. |
|
Basarse en un diálogo real con el pueblo Wayuu. |
El proceso consultivo debe distinguir entre la socialización de una estrategia, que consiste en comunicar una decisión ya tomada, y la concertación, que busca la construcción de acuerdos. En otras palabras “el derecho a la participación no se agota en que las comunidades étnicamente diferenciadas sean convocadas a reuniones o asambleas y hagan presencia en estas. Además de ello, se debe garantizar que la expresión de sus valores e intereses sean tenidos en cuenta”[93]. |
|
Deber de contar con factores objetivos territoriales acorde a la cultura Wayuu. |
Los conceptos de autoridades tradicionales, AATIS y comunidades no contaron con factores objetivos territoriales que correspondieran con las construcciones culturales del pueblo Wayuu. Existen tantas comunidades como liderazgos que quisieron ser considerados autoridad tradicional, en contraposición de una figura que representara los conceptos de apüshii y territorio. |
|
Se sugiere realizar un fuerte énfasis en estrategias basadas en la democracia participativa sobre la representativa. |
El Estado debe reconocer los espacios de deliberación que transcurren al interior de los apüshii, los conocimientos de quienes al interior de la cultura desarrollan técnicas especializadas y los escenarios de disputas territoriales como factores ineludibles de discusión. De igual forma, el pueblo Wayuu debe estar presto a los procedimientos, límites y finalidades de la organización estatal. En otras palabras, todas las partes deben estar dispuestas a ceder. |
|
Partir desde el reconocimiento al pluralismo jurídico |
La Constitución Política reconoce la existencia de distintos sistemas normativos que operan dentro del territorio nacional[94]. El proceso consultivo debe centrarse en un diálogo entre los conceptos que rigen tanto el sistema de organización estatal, como el sistema de organización social Wayuu. |
|
Recordar tanto la legítima intención del Estado de encontrar figuras de interlocución con los pueblos indígenas, como su deber de respetar sus estructuras organizacionales. |
El Estado colombiano debe encontrar figuras legítimas de interlocución con el pueblo Wayuu, principalmente, de cara a la superación del ECI, pues el objetivo de la sentencia es que “las instituciones del Estado y las autoridades indígenas remplacen los círculos viciosos detectados por círculos virtuosos, en los que cada acción y cada esfuerzo positivo redunden en una mayor garantía de todos los derechos fundamentales”.[95] |
107. La realización de la consulta previa dirigida a todas y todos los integrantes del pueblo Wayuu en los municipios priorizados, debe leerse junto con el deber de otorgar continuidad a las acciones urgentes dirigidas a la protección de los derechos de la niñez Wayuu. Es indispensable aclarar que, de acuerdo con los postulados de la Sentencia T-302 de 2017, no podrán interrumpirse o prorrogarse acciones dirigidas a garantizar los derechos de las niñas y niños Wayuu o a la superación del ECI. Sobre este aspecto la Sentencia T-302 de 2017 estableció que:
“las acciones urgentes podrán ser realizadas sin consulta previa, lo cual no exime a las autoridades de realizar la consulta de manera simultánea con la realización de la acción urgente. La Corte reitera que ni en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional se encuentra una excepción general a la consulta previa para todas las actividades de atención alimentaria”[96].
108. En síntesis, las herramientas jurídicas, cuya expedición las autoridades obligadas juzguen pertinente y que materialicen un nuevo procedimiento de reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías para el pueblo indígena Wayuu, en cabeza del Ministerio del Interior, deberán someterse a consulta previa con todas y todos los integrantes del pueblo indígena Wayuu, pertenecientes a los municipios priorizados, sin perjuicio de la continuidad de las acciones y programas dirigidos a garantizar los derechos de las niñas y niños Wayuu.
III. Traducción fiel al wayuunaiki y la divulgación de la presente providencia
109. Para garantizar un diálogo genuino al pueblo Wayuu, este debe enterarse de las decisiones y argumentos de esta Corte. Por eso, el presente auto deberá traducirse al wayuunaiki y su traducción constar en medio escrito y audiovisual. Además, debe ser difundido en sus territorios aplicando un enfoque diferencial étnico que atienda a los criterios territoriales y generacionales.
110. La estrategia de divulgación del presente auto deberá tener en cuenta que no todas las personas que pertenecen al pueblo Wayuu pueden leer el wayuunaiki; por lo tanto, deberán primar las acciones dirigidas al uso de la oralidad del pueblo indígena Wayuu, tales como, emisoras de radio, perifoneo para las convocatorias, espacios de socialización, etc.
E. Decisiones y órdenes a impartir
111. Con base en los argumentos expuestos, la Sala declarará el cumplimiento bajo de la orden cuarta, en cuanto a la adopción del objetivo constitucional mínimo octavo, garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu.
112. Para garantizar un diálogo genuino con las autoridades consideradas legítimas para el pueblo Wayuu, la Sala estima indispensable replantear la estrategia de relacionamiento. En este sentido, las autoridades obligadas al cumplimiento de la sentencia deberán incluir al pueblo Wayuu en la creación de una nueva propuesta tendiente a definir las figuras de representación, participación y de ordenamiento territorial que reconozcan el pluralismo a partir de condiciones de dignidad y no de imposición.
113. Para lograrlo, el primer remedio que se ordenará es la creación de una propuesta dirigida a modificar el procedimiento de reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías del pueblo indígena Wayuu de manera que se ajuste a la cosmovisión y formas de organización social y territorial de este pueblo indígena.
114. La Sala ordenará al Ministerio del Interior la creación y puesta en marcha de la propuesta. Para ello, deberá contar con el apoyo del MESEPP, de la Gobernación del departamento de La Guajira y las alcaldías de los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao. Además, podrá convocar otras entidades que por su misionalidad puedan contribuir y facilitar la planeación y ejecución del remedio constitucional[97]. Por último, deberá garantizar espacios de diálogo con los distintos comités técnicos del MESEPP, integrantes del pueblo Wayuu, la Veeduría ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017 y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).
115. Esta propuesta y sus recomendaciones deberán abordar los siguientes temas: (i) la errada interpretación que el pueblo Wayuu le ha dado a las normas, la cual ha sido afianzada por el Estado; (ii) la definición de límites claros, objetivos y eficaces, que permitan remediar la fragmentación territorial del pueblo Wayuu; (iii) la coordinación del ordenamiento territorial de conformidad con la cosmovisión y divisiones territoriales del pueblo Wayuu; (iv) criterios de verificación y transparencia de las figuras de representación, y (v) la forma como se depurará el número de comunidades y autoridades tradicionales de conformidad con la cosmovisión del pueblo Wayuu.
116. Para la creación de la propuesta se deberán atender las sugerencias constitucionales mencionadas en los fundamentos jurídicos 89 a 102 de la sección D. Para ello se contará con un término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de este auto.
117. El segundo remedio que se ordenará es la realización de una consulta previa con las y los miembros del pueblo Wayuu, pertenecientes a los municipios priorizados, con miras a que estas y estos puedan expresar sus opiniones, críticas y sugerencias sobre la nueva forma de relacionamiento entre el Estado y su pueblo. Este proceso consultivo con las y los indígenas Wayuu no podrá exceder un año calendario, contado a partir de la presentación de la propuesta al pueblo Wayuu de los cuatro municipios priorizados y deberá atender las directrices contenidas en los fundamentos jurídicos 103 a 108 de la sección D. Una vez protocolizada la consulta previa, el Ministerio del Interior contará con dos (2) meses para realizar las reformas o ajustes necesarios para su implementación.
118. Finalmente, se ordenará al Ministerio del Interior y a la Consejería Presidencial para las Regiones, como coordinadora del MESEPP[98] la traducción fiel al Wayuunaiki de la presente providencia, para ello contará con un plazo de tres (3) meses, contado a partir de la notificación de este auto. La traducción deberá constar en medio escrito y audiovisual. Adicionalmente, se ordenará al Ministerio del Interior adelantar un proceso de divulgación y comunicación de esta providencia para la cual tendrá un término de seis (6) meses contado a partir de la notificación de esta providencia. La traducción y divulgación del presente auto no impide trabajar de manera inmediata en la discusión y concreción de los primeros remedios; por lo tanto, su cumplimiento deberá ser concomitante.
119. Con el fin de evitar mayores traumatismos y el rezago de acciones iniciadas, las figuras de las AATIS, las autoridades tradicionales, la Mesa de Diálogo y Concertación para el pueblo Wayuu y las demás personas que estén participando en los diferentes procesos con el Estado, seguirán operando de manera ordinaria, hasta que culmine la estructuración del nuevo procedimiento de reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías del pueblo indígena Wayuu.
120. A su vez, la Sala reitera que no se podrán interrumpir o prorrogar las acciones dirigidas a garantizar los derechos de las niñas y niños Wayuu y/o a la superación del ECI. Su omisión o interrupción dará lugar a la aplicación de las medidas correctivas planteadas en el auto 480 de 2023.
121. El objetivo octavo se valora de manera estricta de acuerdo con los parámetros definidos en la Sentencia T-302 de 2017 y sus autos de seguimiento. No obstante, se reitera el estrecho vínculo entre la garantía del objetivo octavo y las órdenes emitidas en la Sentencia T-172 de 2019, las cuales se convierten en un insumo invaluable para la superación del ECI[99], en consecuencia, se enviará copia de esta providencia al despacho correspondiente por su eventual interés en lo considerado y decidido.
122. Teniendo en cuenta la información allegada al expediente sobre presuntos actos de manipulación política por parte de las alcaldías[100], se remitirá copia de este auto y de la carpeta correspondiente al objetivo constitucional mínimo octavo a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que investiguen la real ocurrencia de esos hechos y su trascendencia penal y/o disciplinaria.
123. La Sala también llama la atención sobre la ausencia de respuesta por parte de la alcaldía de Maicao a las órdenes impartidas en el auto del 31 de octubre de 2023. En consecuencia, compulsará copias a la Procuraduría General de la Nación para que adelante las investigaciones y tome las medidas que juzgue pertinentes.
124. Por último, la Sala solicitará a la Defensoría del Pueblo, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y a la Veeduría Ciudadana para la implementación de la de la Sentencia T-302 de 2017 acompañar, en el marco de sus funciones, al pueblo Wayuu en el proceso de consulta previa e incluir en los respectivos informes sus observaciones.
En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional,
IV. RESUELVE:
Primero. DECLARAR el cumplimiento bajo de la orden cuarta en cuanto a la adopción del objetivo constitucional mínimo octavo de garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu.
Segundo. ORDENAR al Ministerio del Interior, al MESEPP, a la Gobernación del departamento de La Guajira y a las alcaldías de los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, elaborar una propuesta dirigida a ajustar el procedimiento de reconocimiento y registro a la cosmovisión y formas de organización social y territorial del pueblo indígena Wayuu, de conformidad con los fundamentos jurídicos 112 a 116 de esta providencia. La propuesta deberá enviarse a esta Sala Especial de Seguimiento en el término de seis (6) meses contado a partir de la notificación del presente auto.
Tercero. ORDENAR al Ministerio del Interior la realización de una consulta previa con los miembros del pueblo Wayuu con miras a que las y los Wayuu de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia puedan expresar sus opiniones, críticas y sugerencias sobre el nuevo procedimiento de reconocimiento y registro, de conformidad con el fundamento jurídico 117. Este proceso consultivo no podrá exceder un año calendario, contado a partir de la presentación de la propuesta al pueblo Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. Una vez protocolizada la consulta previa, el Ministerio del Interior contará con dos (2) meses para realizar las reformas o ajustes necesarios para su implementación.
Cuarto. ORDENAR al Ministerio del Interior y a la Consejería Presidencial para las Regiones la traducción fiel al Wayuunaiki de la presente providencia, para ello contará con un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la notificación de este auto. Esta traducción deberá constar en medio escrito y audiovisual. Adicionalmente se ORDENA adelantar un proceso de divulgación y comunicación de esta providencia en las mismas condiciones de la orden novena de la Sentencia T-302 de 2017. Para ello tendrá un plazo de seis (6) meses, contado a partir de la notificación de este auto.
Quinto. ORDENAR a las entidades obligadas que CONTINÚEN con la ejecución de las acciones que se encuentren en marcha. No se podrán interrumpir las acciones que se estén adelantando para garantizar los derechos de las niñas y los niños Wayuu, así como, todas aquellas tendientes a la superación del ECI. A su vez, las figuras de Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas, Autoridades Tradicionales y la Mesa de diálogo y concertación para el pueblo Wayuu y las demás personas que estén participando en los diferentes procesos con el Estado, seguirán operando de manera ordinaria, hasta tanto se implementen los resultados de la propuesta y del proceso consultivo.
Sexto. REMITIR copia de este auto y de la carpeta del expediente del cual hace parte a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para que investiguen la situación planteada en los fundamentos jurídicos 48 y 122 de la presente providencia.
Séptimo. REMITIR copia de este auto y de la carpeta del expediente del cual hace parte a la Procuraduría General de la Nación para que adelante las investigaciones y tome las medidas que juzgue pertinentes ante la ausencia de respuesta por parte del municipio de Maicao a las órdenes impartidas en el auto de fecha 31 de octubre de 2023.
Octavo. SOLICITAR a la Defensoría del Pueblo, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y a la Veeduría Ciudadana para la implementación de la de la Sentencia T-302 de 2017 acompañar, en el marco de sus funciones, al pueblo Wayuu en el proceso de construcción de la propuesta y, en la medida de lo posible, en el marco de la consulta previa e incluir en sus respectivos informes las observaciones que estimen pertinentes.
Noveno. ADVERTIR a las entidades obligadas al cumplimiento de esta providencia que el incumplimiento de las órdenes aquí dispuestas podrá generar la aplicación de medidas coercitivas, de conformidad con el Auto 480 de 2023.
Décimo. Librar por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional las comunicaciones correspondientes, adjuntando copia de este proveído. Además, ENVIAR copia de esta providencia al despacho ponente de la Sentencia T-172 de 2019 por su eventual interés en lo considerado y decidido.
Comuníquese y cúmplase
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
Anexos
Anexo 1. Niveles de cumplimiento y etapas para la valoración de órdenes complejas
|
Tabla 6. Niveles de cumplimiento y etapas para la valoración de órdenes complejas[101] |
|||
|
Nivel de cumplimiento |
Etapa 1 |
Etapa 2 |
Etapa 3 |
|
Valorar acciones reportadas |
Verificar resultados reportados |
Determinar impacto de las acciones |
|
|
Incumplimiento general[102]
|
No se reportan acciones.
Se advierte un bloqueo institucional por omisión. |
No se reportan resultados. |
Ante la falta de acciones, la consecuente falta de resultados; no es posible determinar un impacto. |
|
Cumplimiento bajo
|
Se reportan algunas acciones para cumplir las órdenes; no obstante, no son conducentes, toda vez que son incompatibles con los elementos del mandato. |
Se reportan resultados de las acciones. |
Dada la falta de conducencia de las acciones reportadas, no es posible valorar su incidencia en el goce efectivo de los derechos de la niñez Wayuu. |
|
Se reportan algunas acciones conducentes para cumplir las órdenes, dado que, están relacionadas con los requerimientos de la orden. |
Los resultados no se reportan con base en IGED. |
No es posible valorar el impacto de las acciones, porque los resultados no se reportaron con base en IGED. |
|
|
Los resultados se reportaron con base en IGED; no obstante, no advierte su veracidad[103]. |
No es posible calificar el acatamiento con satisfacción del mandato al no evidenciarse veracidad respecto de los resultados reportados. |
||
|
Los resultados reportados con base en IGED son reales, pero solo atienden al aspecto formal y no el material de la orden. |
Se advierte un estancamiento en la garantía de los derechos, debido a que únicamente se esta está protegiendo su aspecto formal. |
||
|
Cumplimiento medio
|
Las autoridades obligadas implementaron acciones conducentes para lograr el debido cumplimiento de las órdenes “que medianamente se estén implementando y evidencien algunos resultados que impactan favorablemente el goce efectivo del derecho.”[104] |
Los resultados fueron reportados con base en IGED y son reales |
Con base en los IGED, se evidencia un avance en la materialización del derecho. No obstante, los avances son parciales.
La garantía del derecho respecto del que se valoran las acciones demuestra, al menos, un 50% de su goce efectivo de parte de las y los niños Wayuu. |
|
Cumplimiento alto |
Las autoridades obligadas implementaron acciones conducentes para lograr el debido cumplimiento de las órdenes. Se evidencia “la existencia de un plan completo, coherente y racionalmente orientado a asegurar el goce efectivo del derecho fundamental, que se está implementando adecuadamente”[105]. |
Los resultados fueron reportados con base en IGED y son reales. |
Con base en los IGED, se evidencia que los avances son suficientes[106], progresivos[107], y sostenibles[108] para el acatamiento del mandato en cuestión.
La problemática que dio lugar a la orden valorada se pueda superar; dado que, se evidencia con base en los IGED una garantía significativa reflejada en que los IGED muestran una satisfacción de, por lo menos, el 75%. |
|
Cumplimiento general |
Las autoridades obligadas implementaron acciones conducentes para lograr el debido cumplimiento de las órdenes. |
Los resultados fueron reportados con base en IGED y son reales. |
Con base en los IGED, se evidencian resultados son suficientes, sostenibles, progresivos a tal punto que permiten concluir que se superó la falla estructural que dio lugar a la expedición de la orden.
Se concluye, con base en los IGED, una satisfacción del goce efectivo de derechos del 90%. |
Anexo 2. Ilustración 1. Línea de tiempo. Estrategias para encontrar una figura de interlocución y representación con el pueblo Wayuu
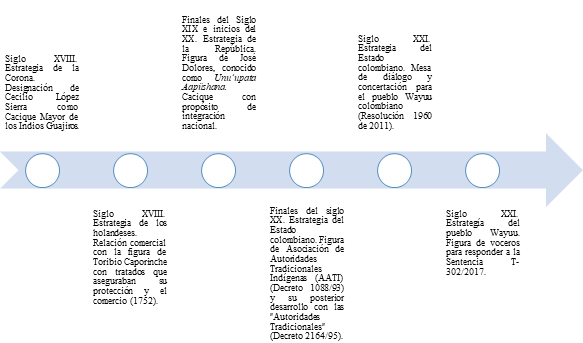
Elaboración propia con base en los conceptos rendidos por los peritos constitucionales voluntarios[109].
Anexo 3. Síntesis de la forma en la que se adelantan los procesos de imposición de figuras extrañas a la organización del pueblo indígena Wayuu, argumentos expuestos en la Sentencia T-172 del 2019
|
Tabla 7. Síntesis de la forma en la que se adelantan los procesos de imposición de figuras extrañas a la organización del pueblo indígena Wayuu, argumentos expuestos en la Sentencia T-172 del 2019 |
||
|
# |
Elementos |
Fundamento Jurídico |
|
1 |
La supeditación del ejercicio de derechos de los pueblos indígenas (…) a requisitos que no pueden cumplir con base en sus instituciones propias, usos y costumbres. |
Fj. 137 |
|
2 |
El uso del lenguaje, pues las normas descritas acuden principalmente a los conceptos de comunidad y resguardo que, como se explicó, corresponden a formas específicas de organización social que no se ajustan a las tradiciones del pueblo Wayuu. Al mismo tiempo, se refieren a las nociones de autoridades tradicionales y cabildos, que son formas de gobierno que tampoco encajan dentro de sus usos y costumbres |
Fj. 138 |
|
3 |
La fijación de requisitos íntimamente ligados a instituciones ajenas. En efecto, sólo a partir de la estructura de las comunidades y los resguardos se entienden y pueden ser acreditadas exigencias como la prueba de las decisiones adoptadas por mecanismos democráticos o de la elección popular de las autoridades. |
Fj. 139 |
|
4 |
La falta de previsión de mecanismos de ajuste y de espacios de diálogo y participación para conocer, comprender, admitir y proteger otras formas de organización social de los pueblos indígenas |
Fj. 140 |
|
5 |
La consideración de los usos y costumbres de los pueblos indígenas como un criterio subsidiario en el ejercicio de sus derechos |
Fj. 141 |
|
6 |
La falta de consulta previa al pueblo indígena Wayuu de las normas que rigen el derecho de asociación, la elección de las autoridades y la asignación de los recursos del SGP. |
Fj. 142 |
Anexo 4. Órdenes impartidas en el marco de la Sentencia T-172 de 2019 que guardan relación con la Sentencia T-302 de 2017
“(…)
CUARTO.- ORDENAR al Ministerio del Interior que, en el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación de la presente providencia, ADELANTE un estudio etnológico del pueblo indígena Wayúu en el que se determinen los elementos de la organización política, social y cultural de este grupo social que deben ser considerados por el Estado para lograr una interlocución respetuosa de sus particularidades e instituciones. Asimismo, deberá establecer los impactos culturales y sociales en el pueblo Wayúu generados por la aplicación de las reglas vigentes sobre el registro de grupos étnicos, autoridades tradicionales y asociaciones de cabildos y autoridades.
QUINTO.- ORDENAR al Ministerio del Interior que, con base en el estudio etnológico en mención y en el término de dos (2) meses contados a partir del cumplimiento del término otorgado en el numeral anterior, DISEÑE un procedimiento específico para el registro de los grupos sociales Wayúu, sus autoridades ancestrales y las asociaciones de autoridades. El proyecto de regulación dictado por el Ministerio deberá estar soportado en el estudio etnológico previo y considerar, como mínimo, los siguientes criterios:
(i) El auto reconocimiento es el elemento principal en la determinación de la condición indígena, tanto de los grupos étnicos como sujetos colectivos como de los miembros de la colectividad.
(ii) Los mecanismos oficiales de registro de la población indígena son herramientas útiles para la acreditación de la calidad de indígena, pero no la constituyen.
(iii) Las estructuras de organización tradicional del pueblo Wayúu están determinadas principalmente por el parentesco por línea materna.
(iv) La autoridad política y social en el marco de las estructuras sociales Wayúu se reconoce de acuerdo con sus usos y costumbres, pero no se elige a través de mecanismos democráticos.
(v) El territorio para los Wayúu tiene un significado que trasciende el ejercicio del derecho de dominio, en la medida en que guarda relación con su cosmovisión, la definición de sus usos y costumbres, su identidad y las formas de organización propias.
(vi) La tradición oral del pueblo indígena Wayúu y su lengua wayuunaiki.
(vii) El derecho de asociación para los pueblos indígenas además de su carácter fundamental tiene un papel instrumental para el ejercicio de otros derechos y la gestión de sus intereses.
(viii) La necesidad de mecanismos de interlocución efectivos entre las autoridades locales y las entidades nacionales para lograr una actuación oportuna.
SEXTO.- ORDENAR al Ministerio del Interior que, cumplido el término previsto en las ordenes previas, es decir cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, convoque al pueblo indígena Wayúu para adelantar un proceso de consulta del procedimiento, el cual tendrá como objetivo principal: el diseño y ajuste de las medidas necesarias para que el registro en las bases de datos oficiales se erija como una herramienta que facilite el ejercicio de los derechos del pueblo indígena Wayúu de acuerdo con su organización social, usos, costumbres e instituciones propias.
El espacio de discusión política deberá considerar como elementos relevantes y guías para el debate los impactos culturales y sociales en el pueblo Wayúu generados por la aplicación de las reglas vigentes sobre el registro de grupos étnicos, autoridades tradicionales y asociaciones de cabildos y autoridades.
En el proceso de consulta el Ministerio del Interior, con apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, deberá adoptar medidas específicas para enfrentar los problemas de representatividad identificados en este trámite constitucional (fundamentos jurídicos 91 a 173).
SÉPTIMO.- ORDENAR al Ministerio del Interior que durante el término en el que se ejecutan las órdenes emitidas en esta sentencia ejerza las competencias de registro, asignadas a la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom en el artículo 1º del Decreto 2340 de 2015, y tome en consideración cada una de las circunstancias referidas en esta acción constitucional y, en particular, los criterios mínimos descritos en la orden de regulación.
OCTAVO.- ADVERTIR al Ministerio del Interior que durante el término en el que se ejecuten las órdenes emitidas en esta sentencia no podrá suspender el ejercicio de su función registral.
(…)
DÉCIMO.- EXHORTAR al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que regulen lo concerniente a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas de acuerdo con el mandato previsto en el artículo 329 de la Carta Política.
DECIMOPRIMERO.- EXHORTAR al DANE y a la Presidencia de la República para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, emprendan todas las actuaciones necesarias para la creación y actualización de un sistema de información sobre el pueblo indígena Wayúu, en el que se incluya la información sobre su población, usos, costumbres, entidades y necesidades”.
Anexo 5. Derecho a la autonomía de los pueblos indígenas
|
Tabla 8. Derecho a la autonomía de los pueblos indígenas |
|
|
Tratados y convenios internacionales |
Articulado |
|
Convenio 169 de la OIT de 1989[110]. |
Artículo 4. 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Artículo 5. b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; Artículo 6. 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: (…) c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. Artículo 7. 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Artículo 8. 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. Artículo 27. 3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin |
|
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI – 2007)[111] |
Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Artículo 20. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. Artículo 23. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones. Artículo 26. 3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. Artículo 33. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. |
|
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA. (DADIN – 2016)[112] |
Artículo III. “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. Articulo XXI inciso 1. “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”. Articulo XXI inciso 2. “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones indígenas de decisión. También tienen derecho de participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos. Pueden hacerlo directamente o a través de sus representantes, de acuerdo con sus propias normas, procedimientos y tradiciones. Asimismo, tienen derecho a la igualdad de oportunidades para acceder y participar plena y efectivamente como pueblos en todas las instituciones y foros nacionales, incluidos los cuerpos deliberantes”. Articulo XXIII inciso 1. “Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena y efectiva, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propias instituciones, en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos y que tengan relación con la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y acciones relacionadas con los asuntos indígenas”. |
|
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989[113] |
Artículo 30. En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. |
Anexo 6. Conceptos esenciales para la comprensión de la representación e interlocución con el pueblo Wayuu
Debido a la complejidad inherente a la relación entre culturas diversas y, a su vez, al reto de intentar sintetizar instituciones y conceptos en cada una de las culturas que se encuentran en tensión, la Sala expone en dos (2) tablas los elementos conceptuales que considera indispensables para la comprensión del escenario de representación e interlocución con el pueblo Wayuu. En primer lugar, la Tabla 8 contiene los conceptos esenciales para la comprensión de la organización social Wayuu y, además, los conceptos esenciales para el relacionamiento entre el Estado y el pueblo Wayuu. En segundo lugar, la Tabla 9 contiene las diferencias e incompatibilidades entre las figuras.
|
Tabla 8. Conceptos esenciales para la comprensión de la organización social Wayuu |
||
|
# |
Concepto |
Traducción y significado |
|
1 |
ii |
Raíz territorial, lugar de origen de un grupo de parientes uterinos y, al mismo tiempo, un principio de adscripción territorial. “Los ii corresponden a agujeros, pozos, depresiones o pequeños reservorios de agua que aun hoy funcionan como lugares de abastecimiento para los humanos. Se trata de sitios concretos desde los que surgieron a la vida grupos humanos específicos”[114]. |
|
2 |
Amuuyuu |
Cementerio ancestral en el cual reposan los restos de los ancestros. Aquí es importante una claridad. En el mundo wayuu se practican dos entierros: el primero, obedece a la muerte física, cuando esto ocurre, existe todo un conjunto de reglas que aplican acorde a varios criterios, entre ellos el tipo de muerte (si es natural o provocada) y la prestancia del difunto. Cuando esto ocurre, el cadáver puede ser enterrado en cualquier cementerio. No obstante, en el segundo entierro las reglas son diferentes, este ritual se debe a una segunda muerte o transición que el espíritu solicita para poner fin a esa otra forma de existencia; allí, se realiza una exhumación y sus restos deben ser depositados en el territorio al que su apüshii se encuentra asociado. |
|
3 |
A’laülaayuu |
Tíos y abuelos maternos. Su traducción sería tanto tío materno, como jefe. Persona que ejerce el liderazgo dentro del Apüshii. “El jefe wayuu es la persona representativa del linaje, que puede ser visto como el focus que mantiene la fuerza, la unidad e identidad del grupo corporado. (...). Entre sus funciones está la de representar los intereses colectivos de su linaje en las disputas legales frente a otras unidades sociales y políticas indígenas. (...). Por ello, sus decisiones políticas deben apuntar a mantener la cohesión del grupo de parientes sin menoscabar el valor que le reconocen en el escenario étnico con base en su disposición en hombres y recursos, así como en su desempeño colectivo en anteriores situaciones de conflictos”[115]. Es necesario aclarar que, se hace mención de los A’laülaayuu en su conjugación plural, con la intención de describir el contexto y la expresión colectiva. Al momento de hacer mención de forma concreta sobre un sujeto en particular, la manera correcta es A’laülaa, en singular. |
|
4 |
Jeerü |
La Marca del clan, también llamados hierros. Es el emblema que representa a un clan; esta marca sirve para diferenciarse entre ellos y marcar sus ganados. “los hierros tienen un carácter biótico, son vivos para los wayuu, tienen cabeza, patas y cuerpo, tienen unidades mínimas de significación que van más allá del carácter del hierro. Los animales representados en cada marquilla son los encargados de dictar las normas y proteger a los integrantes del clan”[116]. Los hierros se encuentran en la piedra de Alaasu, que se encuentra ubicada en la Serranía de la Makuira, en el norte de la Guajira. |
|
5 |
Animales como marcadores de los e’irükuu |
“La identificación de los clanes wayuu con algunos animales en su mayoría silvestres como mamíferos, reptiles, aves e insectos y también con unos pocos considerados domésticos como perros y equinos se hallan continuamente presentes a lo largo de la producción bibliográfica sobre este grupo amerindio”[117] “Se trata realmente de parientes cósmicos a los cuales puede aludirse con el término convencional que usamos para nuestros parientes uterinos humanos: wapüshi. Los miembros humanos de un e’irükuu, por tanto, no descienden de dichos animales, aunque sí comparten con ellos la pertenencia clánica derivada de haber sido conjuntamente humanos desde donde se desprende una condición social diferencial, fundamentada en los atributos comunes originarios que, hasta hoy, se consideran inherentes a esa categoría de seres”[118]. |
|
6 |
E’irükuu |
Utilizado para denominar al clan o sibs al cual se pertenece. Cuerpo no colegiado de integrantes que comparten una integración universal. Su traducción literal deviene de la carne. “éstos pueden definirse como categorías no coordinadas de personas que comparten una condición social y un antepasado mítico común, pero que jamás actúan como colectividad”[119]. |
|
7 |
Apüshii |
Parientes uterinos, constituyen el núcleo de operatividad, representatividad y pertenencia de la persona. En palabras de Guerra: Es una unidad política corporada, “Su significado es al mismo tiempo “parte” y también “pariente” aunque en un sentido extenso puede aludir a un conjunto de parientes uterinos”[120]. |
|
8 |
O’upayuu |
Parientes uterinos del padre. “Las obligaciones con los parientes uterinos del padre pueden comprender el derecho a solicitar compensación económica por la muerte de su hijo, a recibir el precio de la novia y percibir compensación económica sobre un tipo de lesiones específicas como las heridas, puesto que en ellas se produce derramamiento de sangre”[121]. |
|
9 |
Woumainpa’a |
Nuestra tierra, “en donde sus parientes uterinos se han asentado secularmente para poder ser identificado por los otros en una especie de coordenadas sociales de la memoria que están muy ligadas a las coordenadas geográficas del territorio”[122]. “Wouma’in es la expresión con la que, normalmente, los wayuu se refieren a la totalidad de su espacio territorial como un solo pueblo o nación. (…). Lo que ella describe es la singular acción del mundo, en tanto sujeto vivo, como capaz de procrear la vida de los hombres y mujeres wayuu sobre la tierra. (…) su expresión está vinculada, no a una supuesta posesión que ellos ejercen a voluntad sobre el espacio habitado, sino a la ontogénica posesión que el mundo, la tierra, ejerce sobre sus posibilidades de vida en ese lugar”[123] |
|
10 |
Pütchipü’ü |
Palabrero, es la persona encargada, dentro del sistema normativo wayuu, de invitar a las partes en disputas al camino de la paz. Esto lo hace, a través del uso de la palabra como una estrategia que le permita restaurar los lazos sociales (Guerra, 2001). Esta función se ejerce en escenarios particulares y concretos, fuera del escenario de las disputa, la persona se dedica a otro tipo de actividades (pastoreo, pesca, comercio, etc.). A su vez, no en todo apüshii existe un pütchipü’ü. |
|
11 |
Ouutsü y Ouutshi |
Mujer chamán y hombre chamán, respectivamente. Esta persona ejerce las funciones de mujer y hombre chamán y guía espiritual al interior de la colectividad, en cuyo entorno espiritual giran todos los asuntos de carácter humanos y espiritual. |
|
Conceptos esenciales para la relación Estado y pueblo Wayuu |
||
|
A |
Autoridades tradicionales |
Decreto 2164 de 1995 Artículo 2. Definiciones. (…) “Autoridad tradicional. Las autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad indígena que ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social”. Como puede desprenderse de la primera parte de la tabla, la figura de las autoridades tradicionales contempladas en el decreto y registradas en el Ministerio del interior y las Secretarías de asuntos indígenas, no necesaria y estrictamente pueden catalogarse como a’laülaayuu. En otras palabras las autoridades tradicionales y los a’laülaayuu no son sinónimos. No toda persona que se registra como autoridad es un a’laülaa, ni para ser a’laülaa se requiere a travesar algún trámite administrativo. Por último, pueda que, al interior de los apüshii se cuente con varios tíos que ameriten ser escuchados para tomar una decisión, lo que indica que no necesariamente es excluyente o inmutable. |
|
B |
Comunidades |
Decreto 2164 de 1995 Artículo 2. Definiciones. (…) “Comunidad o parcialidad indígena. Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes”. El uso de las comunidades registradas en el Ministerio del interior y en las Secretarías de asuntos indígenas, no se encuentran necesaria y estrictamente relacionadas con las categorías que el pueblo Wayuu originalmente otorga a sus territorios. Pues, no en todas ellas se encuentran el ii o el amuuyuu, para ser considerado su Woumainpa’a. Lo anterior sin mencionar la poliresidencialidad o el carácter transitorio de las viviendas al interior del pueblo Wayuu. |
|
Tabla 9. Comparación entre las figuras de autoridad tradicional y comunidad con la organización social Wayuu. |
|||
|
# |
Conceptos estatales |
Conceptos Wayuu |
Diferencias e incompatibilidades entre las figuras. |
|
1 |
Autoridad tradicional |
No guarda relación con los conceptos de e’irükuu y apüshii. |
La autoridad en cabeza de una sola persona. Los e’irükuu no son un grupo que actúen de manera unitaria. Para el pueblo Wayuu no existe una persona que pueda tomar decisiones por otra, por el solo hecho de compartir el e’irükuu. Por el contrario, los apüshii sí guardan una cohesión que permite abordar tanto la representación, como la interlocución de un grupo determinado. La toma de decisiones al interior de los apüshii no necesariamente se rige por la voluntad o criterio de un líder en solitario, pues en ella deben considerarse diversos factores que minan la noción de un jefe único, el cual puede o no presentarse. Los principales factores son: la existencia de varios hermanos; el prestigio de cada uno de ellos; la relación con los grupos aledaños, etc. |
|
No es sinónimo de los a’laülaayuu |
La autoridad, el liderazgo y la subordinación. Las autoridades tradicionales no son sinónimos de los a’laülaayuu. Si bien es cierto que ambas figuras se basan en el liderazgo de una persona frente a sus copartidarios, tanto la forma de reconocimiento, como las funciones que ejercen no son semejantes. Las funciones de presentar proyectos que les permitan acceder a los recursos del AESGPRI, realizar los autocensos, liderar las consultas previas, entre otras, sobrepasan la capacidad de los a’laülaa y demandan replantear la forma como deben ejecutarse. La figura de autoridad, por su propio concepto, demanda un grado de reconocimiento y obediencia, por esa razón, la respuesta ha sido la multiplicación de comunidades con su propio liderazgo en rechazo a cualquier imposición. |
||
|
No guarda relación con las instituciones de los Pütchipü’ü, ni de las Ouutsü y Ouutshi |
Autoridad frente algunos asuntos. El pueblo Wayuu posee una gran variedad de figuras especialistas en diversos temas, los pütchipü’ü en materia de las disputas, las ouutsü y los ouutshi al actuar como chamanes, entre otros, pueden ejercer roles de autoridad en sus propios campos. En síntesis, la interacción o relacionamiento con el Estado se encuentra atada a un individuo que podría desconocer los distintos campos y especialidades que su propia cultura ofrece para abordar determinadas situaciones (salud, conflictos, etc.). |
||
|
Transitoriedad de la figura de autoridad. Las figuras de autoridad al interior de la cultura Wayuu no son inmutables, pues dependen, en gran parte, de la conservación de su liderazgo y reputación, como del pragmatismo propio de la necesidad de su ejercicio. Por ejemplo: una persona ostenta la calidad de pütchipü’ü durante su participación en una disputa, fuera de ese escenario, recupera su papel y actividades ordinarias bien sea como pastor, pescador, comerciante, etc. A su vez, quienes en algún momento ejercen autoridad, como los a’laülaayuu o pütchipü’ü también se encuentran sometidos ante otras figuras de autoridad que se ejercen por situaciones concretas, por ejemplo, al seguir las directrices o recomendaciones de una ouutsü o un ouutshi. Por último, el liderazgo y la reputación de los a’laülaa también pende de muchas variables y puede disminuir o crecer acorde a su comportamiento. Ante escenarios adversos y perdida de su liderazgo, otros parientes pueden reemplazar esta figura. Lo que en últimas obliga no solo a un riguroso estudio en el caso a caso, sino, a una constante actualización de estas figuras. |
|||
|
2 |
Comunidad o parcialidad indígena. |
No guarda relación con las categorías territoriales del mundo Wayuu, como lo son: los ii y el amuuyuu. |
La fragmentación del territorio Wayuu es evidente, causando divisiones y fricciones al interior de los miembros del pueblo indígena. La creación de las comunidades depende más de la voluntad de asociarse entre semejantes que a las consideraciones territoriales al interior de la propia cultura.
|
|
Una comunidad no necesariamente se asemeja a la noción del Woumainpa’a |
La relación entre territorio, pertenencia, liderazgo, derechos y deberes al interior del pueblo Wayuu están unidas al Woumainpa’a. Este concepto permite analizar las consideraciones políticas y territoriales al interior del pueblo Wayuu, basándose en los criterios que permiten su cohesión. Por otro lado, las comunidades, obedecen a relaciones con el Estado y el sector privado, que demandan funciones y actividades que escapan de la visión tradicional (deber de realizar los autocensos, de estructurar y presentar los proyectos para acceder a la AESGPRI). Al no existir correspondencia entre la finalidad y uso de ambos conceptos, se presenta una fuerte desconexión que impide una lectura razonada a la luz de ambas culturas. |
||
Anexo 7. Identificación de quejas y observaciones sobre las figuras de representación del pueblo Wayuu.
|
Tabla 10. Identificación de quejas y observaciones sobre las figuras de representación del pueblo Wayuu. |
||
|
A. En la Sentencia T-302 de 2017 |
||
|
# |
Observación |
Fuente |
|
1 |
“[…] los funcionarios públicos de la cultura guajira y los funcionarios de la función pública del orden nacional, como lo es el Ministerio del Interior y de justicia “crearon” nuevas formas de desorden para lograr figuras “artificiales” de autoridades Way[u]u, “líderes” etc., sin que nada tuviese que ver con lo expresado en el Derecho Mayor, ley de origen, la constitución y las leyes.
Este accionar de los funcionarios de la función pública ha afectado la esencia de lo que es el E’irükuu, y toda su estructura ancestral lo cual permite el sistema de corrupción para la administración de los recursos del Sistema General de Participación “especial” de los resguardos indígenas Way[u]u y además la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo O.I.T. […] violentando el uso y goce de nuestros derechos […].
Se emiten resoluciones de autoridades indígenas por parte de las alcaldías municipales sin ser parte del E’irükuu, se reconocen autoridades sin tener E’irükuu, se traslapan asociaciones sobre otras asociaciones y se crean “autoridades” sobre el territorio ancestral de otras autoridades, y todo ello refrendado por el Ministerio del Interior y de Justicia, creando “condiciones favorables” para que NO se nos cumpla el goce efectivo de los derechos fundamentales”. |
Consenso de las autoridades indígenas Wayuu al expediente T-5.697.370 F. j. 8.8.5. |
|
2 |
“No se imagina el gobierno central el mal que le ha hecho a la gran nación wayuu, el haber graduado a diestra y siniestra a estos detentadores del poder actual. Para su conocimiento la gran nación wayuu, jamás ha tenido autoridades tradicionales, siempre hemos sido representados por nuestros jefes familiares, verdaderas autoridades de la etnia wayuu” |
Comité Cívico de Puerto Estrella F. j. 9.4.8. |
|
3 |
“Aquí ellos ponen de Jefe Familiar a veces en el papel, usted es autoridad, usted me recogió votos, tome. Y eso se ve aquí. Donde dueños de territorios claniles aparece un achon, que es hijo del varón y no hace parte de ese territorio, y eso se ve bastante. Porque los verdaderos Jefes Familiares son por línea materna.” |
María del Tránsito Iguarán, Audiencia con los Palabreros de la Zona Norte de la Alta Guajira, Nazareth, 20 de febrero de 2017, 01:29:36) |
|
4 |
“[…] el derecho a participar dentro de los procesos que nos atañen se lo entregan a organizaciones ajenas a las nuestras, por componendas de intereses personales en las alcaldías, las gobernaciones e instituciones del estado, o si permiten que una organización indígena participe, es bajo componendas politiqueras y económicas […]” |
Asociaciones de Autoridades Tradicionales Wayuu en Uribia F. j. 9.4.8 |
|
B. Sesiones técnicas |
||
|
5 |
“los diálogos se han realizado en nombre de las autoridades, del alto número de autoridades tradicionales que existen en el territorio, que es el verdadero problema que (…) no nos deja avanzar en un diálogo. (…) puesto que muchas autoridades legítimas de nuestro territorio que son las que toman decisiones, no conocen muy bien cuál es el alcance de la sentencia. Por eso los diálogos no son sinceros, no son respetuosos y no son constructivos. Por eso encontramos la dificultad que ya hemos implementado unos usos y costumbres para extorsionar al Estado, para extorsionar a entidades públicas y nosotros no estamos asumiendo responsabilidad para garantizar los derechos fundamentales desde la perspectiva cultural. (…) es el sistema de normas el que nos garantiza la integridad física y cultural está vigente, (…), es nuestra forma de establecer acuerdos y de convivir pacíficamente. (…) desde la legitimidad de nuestras verdaderas autoridades matrilineales”. |
Sesión técnica del 21 de octubre de 2022. Intervención del señor Guillermo Ojeda Jayariyu. Minutos 21 a 30[124] |
|
6 |
“(…) tenemos que comenzar por el ministerio del Interior, para comenzar a ayudarnos a construir un orden en nuestro territorio, con relación al reconocimiento de las legítimas autoridades tradicionales en el pueblo Wayuu. Inclusive, la Sentencia 172 obliga desde el 2019, obliga al Ministerio del Interior a hacer un estudio etnológico del pueblo Wayuu. Nosotros queremos que eso también se inicie, porque aquí tenemos que comenzar a tener claridad en cuanto a lo que se va a resolver a corto, mediano y largo plazo. Y el problema de la representatividad Wayuu sabemos qué hace parte de este problema. Por eso no nos incluyen en el MESEPP como sujetos de derechos, que es la esencia de la sentencia 302. Precisamente, porque tenemos una cantidad de autoridades tradicionales que fueron nombradas a capricho de los mandatarios de turno en el departamento y que, hasta aún, se siguen nombrando autoridades a través de tutelas. Y esa proliferación de autoridades ha llevado a una profunda confusión en el territorio. Y eso tenemos que aclararlo, tenemos que saber que hay gestores, gestores y gestoras sociales, pero que no son las autoridades tradicionales Wayuu, que no son autoritarias son de carácter matrilineal. Todas las autoridades que están registradas en el Ministerio del Interior y en la Secretaría de asuntos indígenas son autoridades pero al interior de su matrilinaje, no son autoritarias y no son autoridades de todos los que habitan en un territorio matrilineal. Y es por ahí que tenemos que empezar nosotros a dar claridad a esto, porque de lo contrario es inviable, es imposible que nosotros podamos reconstruir el tejido del matrilinaje Wayuu que es el que nos ha llevado por la política equivocada y la religión. La imposición de la religión católica judeo-cristiana reconstruir el tejido social del matrilinaje Wayuu. Y es importante que comencemos nosotros a reconocer cuales son la legitimidad de nosotros para tomar decisiones en los territorios, para acordar, a partir de la palabra, no como herramienta de diálogo, sino como principio fundamental de la ética y la moral Wayuu.” |
Sesión técnica del 14 de junio de 2024. Intervención del señor Guillermo Ojeda Jayariyu. Minutos del 1:30:06 – 1:32:45[125] |
|
C. Inspecciones judiciales[126] |
||
|
7 |
Directora del ICBF: “nos tocó por corregimiento porque es muy difícil saber exactamente cuantas autoridades hay, cómo se mueven, como localidades hay una representatividad compleja en territorio y nos toca por corregimiento”. |
Video del día 18/04/2023 Minutos 01:52:10 – 01:52:22[127] |
|
8 |
Integrante del pueblo Wayuu: “Porque aquí hemos llegado al municipio de Uribia, pero por no tener un documento. Vamos a registrar un niño, no hay autoridad tradicional, no hay acta de posesión, no hay nada. Otra vez para acá, niños que han muerto sin tener un derecho (…) sin derecho a ser reconocido” (…).
“No existimos para el Estado colombiano porque no nos han reconocido como comunidad indígena”.
“Aquí estamos bajo amenaza, (…), bajo amenaza por la comunidad acá, por la comunidad de acá, porque nosotros, por no tener eso, nos están invadiendo el territorio, como dueños ancestrales de acá, nacidos acá. (…) ¿Por qué lo hacen?, porque a ellos le están exigiendo la empresa, como ellos tienen su acta de posesión allá le hacen su consulta previas”. |
Video del día 18/04/2023 Minutos 2:39:59-2:40:29
2:42:05–2:45:12
2:50:00-2:50:30 |
|
9 |
Traducción miembro del pueblo Wayuu 1: “Antes de la existencia de Uribia como casco urbano. Esto es territorio ancestral, ya existía. (…). Él solicita que lo posesionen como autoridad, para poder representar a la comunidad y poder solicitar los beneficios a los que tienen derecho. Esos son los consejos que le dan las otras autoridades aledañas a esta región” |
Video del día 18/04/2023 Minutos 2:44:35-2:46:12 |
|
10 |
Traducción miembro del pueblo Wayuu 2: “Están en el territorio, están queriéndose desplazados por los hijos del clan de ellos, que ellos si tienen derechos a estar en el territorio pero no desplazarnos, porque ellos no son oriundos de acá. (…). Cómo ellos tienen acta de posesión se aprovechan” |
Video del día 18/04/2023 Minutos 2:52:35-2:53:40 |
|
11 |
Intervención de la Veeduría: “Hemos constatado que esto se repite en distintas comunidades, y que los municipios no tienen claridad, ni la argumentación suficiente para decir porque a estos sí los reconocemos y porque a estos no. Y que cuando se hace mal agudizan los conflictos. Esto no solo acá sino en todos los municipios. Es uno de los problemas estructurales a resolver, el reconocimiento del ciento por ciento de las comunidades y de sus autoridades, ojalá con criterios técnicos y no con ojos políticos y de manera individual”. |
Video del día 18/04/2023 Minutos 3:00:00 -3:00:39 |
|
12 |
Alcaldía de Uribia: “Nosotros tenemos una base de datos con más de dos mil comunidades. (…). De alguna manera para identificar o posesionar a una persona en una nueva comunidad requiere de algunos requisitos básicos: (1) Que sea un clan individual, por qué, porque nosotros como secretaría no estamos dados a seguir fraccionando el territorio. Si yo, como Wayuu, fracciono el territorio de ellos, yo estoy incurriendo en una falta grave, no como alijuna sino como Wayuu. Por eso aquí, nuestra demanda de conflictos es grandísima, pero como le digo en algunas ocasiones a mis coterráneos del municipio. Con el tiempo todos tendremos actas de posesión. Y me da mucha pena decirlo así, porque no estamos articulando información, porque no somos ajenos, nosotros no podemos decir que la enramada de aquel lado es otra comunidad cuando es mi misma familia. Entonces, yo sí quiero que en esa parte nos centremos también como wayuu, empecemos a pensar como Wayuu. Porque yo tengo muchas solicitudes de ese tipo, tengo más de 45 solicitudes para constitución de comunidades nuevas”. |
Video del día 18/04/2023 Minutos 3:00:40 -3:02:05 |
|
D. Informes de la Veeduría Ciudadana |
||
|
13 |
“La masificación de los peajes en donde se encuentran niños, mujeres, mujeres embarazadas y ancianos se puede dimensionar como una crisis en la gobernanza del territorio ancestral, en donde los viejos o a’laülaa que generalmente corresponde a los tíos maternos mayores en los apüshii, son suplantados y muchas veces reemplazados por jóvenes y líderes que se hacen posesionar como autoridades tradicionales con el objetivo de tener acceso a los recursos del sistema general de participaciones de los resguardos indígenas y a las ofertas de los servicios del Estado. Las rivalidades entre autoridades ancestrales y autoridades reconocidas por el Ministerio del Interior, hace que se dividan los territorios y proliferen los peajes en cada uno de esos puntos”. |
Informe semestral de seguimiento (2024). Caracterización social y económica de los “peajes” de los wayuu en la Alta y Media Guajira: entre la mendicidad y el control territorial. [128] |
|
E. Mediante escritos a la Sala |
||
|
“Tienen razón los palabreros de la Junta Mayor y del Consejo Superior al manifestar que existen muchas autoridades indígenas wayuu ( hablan de seis, siete u ocho mil), muchas creadas según intereses de las administraciones de los municipios accionados, (…)” Folio 3
“dentro de nuestra forma de gobierno propio existen los Alaüla, los tíos mayores, las verdaderas autoridades de nuestros EIRRUKU con quien se debe adelantar el dialogo genuino verdadero en el territorio” Folio 4. |
Expediente digital, carpeta 04 solicitudes genéricas, subcarpeta 25-11-22 Voceros Wayuu sobre otras vocerías. El documento tiene el mismo nombre de la carpeta. |
|
|
15 |
“No se puede confundir nuestra estructura política y representativa diversa con el desorden que quieren imponer algunas personas que, con el ánimo de obtener provecho particular, abusan de nuestra lógica propia de representación” Folio 5. |
Expediente digital, carpeta 04 solicitudes genéricas, subcarpeta 27-02-23 Autoridades Troncal Caribe – Reconocimiento voceros. Documento denominado 01-03-23 Autoridades sobre elección de voceros |
[1] Sentencia T-302 de 2017, fj. 9.4.8.2
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Auto de 24 de julio de 2023, comunicado mediante el oficio OPTC-300/23 de 26 de julio de 2023.
[5] Mediante el Auto 308 de 2023, la Sala Especial seleccionó a varios peritos constitucionales voluntarios como apoyo para el seguimiento del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
[6] Mediante auto de 6 de octubre de 2023, comunicado con el oficio OPTC-416/23 de 9 de octubre de 2023.
[7] Sentencia T-302 de 2017, fj. 8.8.2.
[8] Ibid., fj. 9.4.8, reiterado en el auto del 24 de julio de 2023, fj. 9.
[9] Ibid., fj. 8.8.8, reiterado en el auto del 24 de julio de 2023, fj. 9.
[10] La Sentencia T-302/17 nos da dos ejemplos: (i) la obligación de participar en las distintas etapas del Plan (fj. 8.1.6, 8.1.16, 8.8.1), y (ii) las rendiciones de cuentas, en las cuales se deberá informar sobre las acciones propuestas y los avances en cada una de las acciones (fj. 9.3.5.1 y 9.3.5.2). A su vez, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre ello en las sentencias T-595 de 2002; T-025 de 2004, T-388 de 2013 y C-351 de 2013.
[11] Ibid., fj. 9.4.8.1.
[12] Ibid., fj. 9.4.8.2.
[13] Ibid., “SEGUNDO.- DECLARAR la existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayuu, ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios”.
[14] Auto 480 de 2023, fj. 61.
[15] Sentencia T-302 de 2017, fj. 9.4.8.2.
[16] El cuadro recoge y precisa lo expuesto en la Sentencia T-302 de 2017 y el Auto 480 de 2023.
[17] En el Auto 480 de 2023, fj. 20 y 21, se clasificaron las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017 y se estableció que la adopción y consideración de los objetivos constitucionales mínimos en cumplimiento del fallo (puntos resolutivos cuarto y quinto de la sentencia) constituyen ordenes estructurales y complejas.
[18] Ibidem, fj. 46 y ss. Para una mejor comprensión, se recomienda acudir al Anexo 1. Tabla Niveles de cumplimiento y etapas para la valoración de órdenes complejas.
[19] Cfr. Expediente digital, carpeta 23 Autos sobre diálogo genuino, subcarpeta 24-07-23 Auto seguimiento actuaciones para garantizar diálogo y solicitud concepto expertos, subcarpeta Respuestas. Toda vez que los distintos conceptos están ubicados en la misma carpeta, de aquí en adelanta se omite la ubicación completa.
[20] Concepto rendido por el ICANH. Pág. 1. Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas.
[21] Ibid. Pág. 4.
[22] Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas, subcarpeta Respuestas.
[23] Saler, Benson (1986). Los wayúu. Aborígenes de Venezuela. Caracas: Monte Ávila Editores.
[24] Ver al respecto Mancuso, A. (2007). Familia y parentesco Wayuu: antecedentes y cuestiones abiertas. Revista javeriana, (737), 48-55.y Goulet, J. G. (1981). El universo social y religioso guajiro. Biblioteca Corpozulia.
[25] Concepto rendido por Guerra. Pág. 4. Adicionalmente: “la noción de autoridad fue introducida por el Estado colombiano y es un término frecuentemente confundido hasta el punto de que los wayuu distinguen entre “autoridades de papel” aquellas registradas ante las entidades territoriales y el Ministerio del Interior, “autoridades claniles” y “autoridades ancestrales” para referirse aquellas que no estando registradas ante el Estado colombiano actúan efectivamente como tales en los asentamientos indígenas. Este es un concepto actualmente en crisis entre los wayuu”. Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas.
[26] Concepto rendido por la Universidad Externado de Colombia. Pág. 13. Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas.
[27] Ibid. Pág. 12 del PDF.
[28] Ibidem. “es un error definir autoridades a partir de los actos administrativos, y es un error registrar comunidades como unidades autónomas y desconocer las unidades territoriales de los grupos familiares wayuu. (…) Lo que conocemos como comunidades, y que el Estado registra como tal, generalmente son grupos de familias que se encuentran en una unidad territorial que pertenece a un grupo familiar, (…), que determina sus derechos y obligaciones en relación con el territorio. Cuando se utiliza el concepto de comunidad cómo una entidad autónoma, tal como ocurre en los procesos de consulta previa para proyectos de desarrollo, se desconocen estas categorías y se imponen órdenes que tienen como consecuencias conflictos territoriales”.
[29] Ibid.
[30] Para facilitar la comprensión del argumento histórico se anexa una línea de tiempo titulada Estrategias para encontrar una figura de interlocución y representación con el pueblo Wayuu, en el Anexo 2 del presente auto.
[31] Concepto rendido por el ICANH. Pág. 4. Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas.
[32] Concepto rendido por Guerra. Pág. 5. Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas.
[33] Langebaek resalta que: “Incluso logró hacer reconocer autoridades en aquellos lugares donde los indígenas no tenían la tradición de respetar a un líder permanente. En otras palabras, la institución del cacicazgo fue tan importante que, aun donde no existía, los españoles hicieron todo lo posible por crearla”. Carl Langebaek, Conquistadores e Indios. La historia no contada. (Bogotá: Penguin Random House. 2023). Pág. 205.
[34] Concepto rendido por el ICANH. Pág. 5. Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas.
[35] Concepto rendido por Guerra. Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas.
[36] Ibidem. Pág. 6.
[37] La mesa de diálogo y concertación para el pueblo Wayuu se creó través de la Resolución 1960 de 2011 expedida por el Ministerio del Interior.
[38] Concepto rendido por la Universidad Externado de Colombia. Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas.
[39] Concepto del rendido por el ICANH. Pág. 6. Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas.
[40] El Auto 274 de 2023 citó a inspección judicial entre los días 17 al 21 de abril, para constatar de manera directa el estado real de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y del Auto 696 de 2022.
[41] Cfr. expediente digital carpeta 19 Auto 274 de 2023 Ordena inspección judicial (17 a 21 de abril de 2023), subcarpeta Informes posteriores a inspección, subcarpeta 09-05-23 Ministerio del Interior, subcarpeta ANEXO CORTE CONSTITUCIONAL_20230508170121.
[42] “Los Wayuu han registrado a parientes que no necesariamente cumplen funciones de autoridad en los territorios, teniendo en cuenta su condición bilingüe, su capacidad de leer y escribir, o el solo hecho de tener al día los documentos de identidad, con el fin de que se encarguen de los trámites burocráticos como la gestión de los recursos que corresponden a la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI)”. Concepto rendido por la universidad Externado de Colombia. Págs. 10 y 11 Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas.
[43] “Entre sus consecuencias esta la captación y acumulación de recursos por parte de algunos miembros de una nueva elite wayuu que surge a partir de la operación de dichos programas. También la reproducción de redes y prácticas clientelistas propia de la política tradicional en el desarrollo de esas actividades”. Concepto rendido por Weildler Guerra. Pág. 11. Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas.
[44] Sentencia T-302 de 2017 fj. 9.1.2.5.
[45] Concepto del rendido por la Universidad Externado de Colombia. Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas.
[46] Concepto del ICANH. Pág. 7. Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas.
[47] Concepto del Charry. Pág. 11.Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas .
[48] Oficio de la Procuraduría General de la Nación. Pág. 5. Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas.
[49] Ibidem.
[50] Sentencia T-172 de 2019 fj. 105.
[51] Como lo desarrolló la Corte en la Sentencia T-172 de 2019, se trata de las normas que regulan la asociación de cabildos y autoridades tradicionales Wayuu (Decreto Ley 1088 de 1993 y Decreto 2164 de 1995), así como el registro de comunidades y autoridades indígenas en las bases de datos del Ministerio del Interior.
[52] Guillermo Ojeda Jayariyu
[53] Sesión técnica del 21/10/2022. Intervención de la Junta Mayor de Palabreros. Minutos del 21 al 30. Consultar el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=4TEPPy6JZkM&t=23656s
[54] Dentro de las construcciones ontológicas del pueblo Wayuu no se encuentran ni la figura de autoridad tradicional, ni la división política territorial es compatible con la dinámica que hasta el momento se ha presentado con la multiplicación de comunidades.
[55] Para más información ver el anexo 6.
[56] La incorporación de figuras de representación ajenas a la organización social de los pueblos indígenas no es nueva. Esta estrategia debe observarse tanto desde su perspectiva histórica, observar el pie de página 34 y el anexo 2 del presente auto, como desde los efectos y protección de los derechos de la niñez indígena Wayuu.
[57] Auto de 24 de julio de 2023, fj. 27.
[58] Auto 480 de 2023., fj. 29.
[59] Sentencia T-068 de 1998., fj.7.
[60] “(…) En otros términos, se trata de omisiones que están identificadas de antemano por las autoridades, quienes son conscientes de la ocurrencia de las violaciones, de la necesidad de adoptar medidas al respecto y que, no obstante, se abstienen de actuar u ofrecen una respuesta inadecuada e insuficiente.” Auto 373 de 2016.
[61] Ibidem. En concordancia con el Auto 480 de 2023., fj. 29.
[62] Sentencia T-302 de 2017., fj. 9.4.8.2 y 9.4.8.3
[63] Auto 480 de 2023., fj. 30.
[64] La Sala de Seguimiento ha recibido hasta este momento más de 35 memoriales en los que se solicita el reconocimiento de distintas personas como voceras para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017.
[65] Concepto rendido por Weildler Guerra. Págs. 8-9. Cfr. Expediente digital, carpeta 23, (…), subcarpeta Respuestas.
[66] Auto de 24 de julio de 2023, fj. 16.
[67] Sentencia T-302 de 2017, fj. 8.8.5, 8.8.6, 8.8.9, 9.1.1, 9.1.2.4, 9.1.2.5, 9.1.3.2, entre otras.
[68] Ver anexo 7. De los anexos en él contenido, la Sala destaca las quejas presentadas por las Autoridades de la Troncal del Caribe. Cfr. Expediente digital, carpeta 04 solicitudes genéricas, subcarpeta 23-02-23 Autoridades Troncal Caribe – Participación frente a DPS, como la subcarpeta 27-02-23Autoridades Troncal Caribe -Reconocimiento voceros.
[69] Al respecto ver el Anexo 6. Sobre organización social Wayuu
[70] Al tener en cuenta tanto la naturaleza de las órdenes, como su íntima relación con el objeto de valoración del presente auto, los anexos 3 y 4 incluyen tanto la síntesis de la forma en la que se adelantan los procesos de imposición de figuras extrañas a la organización del pueblo indígena Wayuu, argumentos expuestos en la Sentencia T-172 del 2019, como el resuelve completo de la sentencia.
[71] Cfr. Expediente digital, carpeta 25. Seguimiento objetivo mínimo sobre información, subcarpeta Respuestas, el documento se denomina 18-12-23 Mininterior.pdf. Página 18.
[72] Anexos de la respuesta del Ministerio del Interior, página 29. Cfr. Expediente digital, carpeta 23 Autos sobre diálogo genuino, subcarpeta 24-07-23 Auto seguimiento actuaciones para garantizar diálogo y solicitud concepto expertos, subcarpeta Respuestas.
[73] Cfr. expediente digital, carpeta 25. Seguimiento objetivo mínimo sobre información, subcarpeta Respuestas, el documento se denomina 18-12-23 Mininterior.pdf.
[74] De acuerdo con las proyecciones del Censo del 2018 (DANE), la población indígena del departamento de La Guajira representa el 46,18% (488.208 indígenas). La población indígena en Uribia representa el 96,19% (188.074) de sus habitantes; mientras que en Manaure representa el 92,12% (90.833); Maicao el 39,18% (79.832), y Riohacha el 27,43% (62.184). Consultado el 06 de marzo de 2023 en el siguiente enlace: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfileshttps://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/44000
[75] El municipio de Maicao no cumplió la orden emitida por este despacho en el Auto de 31 de octubre de 2023.
[76] La Alcaldía de Manaure responde de manera deficiente la orden impartida en el Auto de 31 de octubre de 2023. La respuesta se puede consultar en: Cfr. expediente digital, carpeta 25 Seguimiento objetivo mínimo sobre Información, subcarpeta Respuesta.
[77] Pág. 8. La respuesta, Cfr. Expediente digital, carpeta 25 Seguimiento objetivo mínimo sobre Información, subcarpeta Respuesta, subcarpeta 22-11-23 Alcaldía Riohacha.
[78] La alcaldía de Uribia aclara que: “no todas las comunidades están registradas ante el Ministerio del Interior, en muchos casos no se ha[n] actualizado los auto censos ante la secretaría de asuntos indígenas. (…). Una vez se cuenta con el auto censo entregado por las autoridades tradicionales, se remite vía correo electrónico al Ministerio del Interior para su verificación, dicha entidad emite un radicado con el cual se le hace seguimiento a la información”. Pág. 4. Cfr. Expediente digital, carpeta 25 Seguimiento objetivo mínimo sobre Información, subcarpeta Respuesta.
[79] El anexo referenciado hace parte del documento del Plan de Acción Integrado y Unificado 2023. Cfr. Expediente digital, carpeta 12 Auto 696 de 2022 Medidas Cautelares, subcarpeta Auto 1290 de 2023 valora cumplimiento Auto 696 de 2022, subcarpeta Respuestas, subcarpeta Consejería Presidencial para las Regiones.
[80] Sobre este punto se recomienda observar, en el documento referenciado, la Tabla n.º 10 Síntesis participación de miembros del pueblo wayuu a espacios de diálogo por municipio y comunidad. Estas conclusiones fueron expuestas en el Auto 311 de 2024.
[81] Cfr. Expediente digital, carpeta 12 Auto 696 de 2022 Medidas cautelares, subcarpeta Solicitudes varias, subcarpeta Queja autoridades Apunajaa Akuaipa, documento 28-02-24 Queja autoridades Apunajaa Akuaipa.
[82] Sentencia C-433 de 2021 en concordancia con las sentencias T-778 de 2005, T-113 y C-942 de 2009 y T-792 de 2012.
[83] En todo caso, se sugiere la inclusión de el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), y la inclusión de cualquier otra entidad que el MESEPP considere indispensable para el cumplimiento de esta finalidad.
[84] Sentencias T-778/05, T-113/09, T-465/12 y C-433/21
[85] Al respecto ver las Sentencias C-292 de 2003 y C-921 de 2007
[86] Consultar la tabla 8 en el anexo 5.
[87] Convenio 169 de la OIT. Artículos 4.1.; 7.1; 8.2. y 27.3
[88] DNUDPI. Artículos 4; 20.1; 26. 3 y 33.2
[89] DADIN. Artículos III; XXI incisos 1 y 2 y, por último, XXIII inciso 1 de la Declaración.
[90] Artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).
[91] Ibidem. Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: 1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios. 2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. 3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. 4. Percibir y distribuir sus recursos. 5. Velar por la preservación de los recursos naturales. 6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio. 7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. 8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren; y 9. Las que les señalen la Constitución y la ley.
PARAGRAFO. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades.
[92] Se hace énfasis en las siguientes sentencias: SU-698 de 2017, T-172 de 2019 y T-614 de 2019. Sin perjuicio del estudio de los demás pronunciamientos que estimen pertinentes.
[93] Sentencia SU-121 de 2022., fj 16.
[94] La Corte, en la T-236 de 2012 señaló que el principio constitucional del pluralismo es una de las principales garantías de los pueblos indígenas al reconocer la coexistencia de diversas concepciones del mundo.
[95] Sentencia T-302 de 2017, fj. 6.2.3.
[96] Ibid., fj. 9.4.8.2.
[97] La Sala reitera su sugerencia de incluir al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). Además, expresa que el MESEPP se encuentra en libertad de incluir en este proceso a las entidades que considere indispensables para el cumplimiento de esta finalidad.
[98] Art. 3, Decreto 147 de 2024.
[99] La Sentencia T-172 de 2019, identificó serios problemas que sobrepasaban el trámite administrativo del registro ante el Ministerio del Interior, estos hacían alusión a efectos nocivos sobre: (i) las estructuras sociales; (ii) la autoridad política y social; y (iii) el vínculo con el territorio. Estos aspectos reflejan una fuerte transgresión sobre la identidad cultural. En palabras textuales de esta sentencia “los derechos a preservar, practicar y reforzar sus valores y sus instituciones políticas, jurídicas y sociales; a no ser objeto de asimilaciones forzadas y a seguir un modo de vida según su cosmovisión” fj. 166.
[100] Los actos fueron señalados en el fj. 48 del presente auto.
[101] Auto 480 de 2023., f.j. 51
[102] De acuerdo con lo reiterado en el Auto 373 de 2016, “El incumplimiento supone que los parámetros revelen que no se cuenta con planes e instituciones al menos deficientes, que no se haya adelantado prácticamente ninguna acción de las planeadas, o que no se hayan alcanzado mejoras en la realización progresiva del goce efectivo derecho fundamental, o que se tenga indicios ciertos de que eso será así. Por supuesto, en esta categoría estarían aquellos casos en los que el nivel de protección que existía al momento de impartir la orden compleja no sólo no avanzo, o avanzó insignificantemente, sino en los que se haya retrocedido en asegurar el goce efectivo del derecho.”.
[103] Al tener en cuenta que los resultados del IGED son fundamentales para definir la superación del ECI, sus datos ameritan ser verificados. Para ello, la Sala cuenta tanto con los distintos mecanismos probatorios propios para su comprobación, como con los reportes e informaciones allegadas al proceso. A su vez, el cotejo con los indicadores señalados en la orden décima para los asuntos relacionados con los mismos.
[104] Auto 373 de 2016, en reiteración de la Sentencia T-388 de 2013.
[105] Ibidem.
[106] La suficiencia se valorará teniendo en cuenta que los resultados de las acciones con base en IGED considerados de forma agregada demuestren que la satisfacción del derecho implica la garantía efectiva de sus diferentes dimensiones.
[107] La progresividad se evidenciará en aquellos casos en los cuales los IGED demuestren que las dimensiones del derecho han sido satisfechas gradualmente y que no se han presentado retrocesos; o, en caso de haberse presentado, se implementaron las acciones correspondientes para lograr nuevamente un avance progresivo de la tutela efectiva del derecho en cuestión.
[108] La sostenibilidad se analizará con base en la trazabilidad de los IGED en el tiempo. En ese sentido, el goce efectivo de un derecho sostenible implica que su garantía se ha mantenido y tiene la vocación de hacerlo a futuro.
[109] Las primeras tres categorías corresponden al concepto de Weildler Guerra, la cuarta al concepto del ICANH, la quinta al concepto de la Universidad Externado de Colombia, mientras que la sexta obedece al seguimiento de la Sala. Los conceptos se pueden verificar en: Cfr. Expediente digital, carpeta 23 Autos sobre diálogo genuino, subcarpeta 24-07-23 Auto seguimiento actuaciones para garantizar diálogo y solicitud concepto expertos, subcarpeta Respuestas.
[110] Aprobado por la Ley 21 de 1991
[111] “Esta Corporación ha reconocido el valor que tiene esta Declaración como fuente de derecho aunque no tenga la misma fuerza normativa que un tratado internacional. Sin embargo, la Corte estableció la obligación de tomarla en consideración por el intérprete al momento de establecer el alcance de los derechos de los pueblos indígenas”. Sentencia T-387 de 2013, en concordancia con las sentencias T-704 de 2006, T-514 de 2009 y T-376 de 2012.
[112] La declaración es un instrumento jurídico de importancia constitucional que permite al intérprete la comprensión de los derechos de los pueblos indígenas. La Corte se ha referido a ella en las sentencias SU-092 de 2021 y SU-091 de 2023.
[113] Aprobada por la Ley 12 de 1991.
[114] Guerra, W. (2019). Ontología Wayuu: Categorización, identificación y relaciones de los seres en la sociedad indígena de la península de La Guajira, Colombia. Bogotá DC: Universidad de los Andes. Pág. 123.
[115] Guerra, W. (2001). La disputa y la palabra. La ley en la sociedad wayuu. Bogotá DC: IM editores. Pág. 80.
[116] Riaño, P., Guerra, W., & Moreno, M. L. (2018). Relatos con GPS. Una geografía mítica e histórica de La
Guajira. Obtenido de http://geografiasmiticasguajira.com/index.html#
[117] Guerra, 2019, pág. 187.
[118] Ibidem, pág. 196.
[119] Guerra, 2001, pág. 66.
[120] Guerra, 2019, pág. 193.
[121] Guerra, 2001, pág. 76.
[122] Guerra, 2019, pág. 240.
[123] Quintero, José. (2020) Hacer comunidad. Notas sobre territorio y territorialidad desde el sentipensar indígena en la cuenca del Lago de Maracaibo – Venezuela. Veracruz -México: Ediciones Pomarrosa. Págs. 17-18.
[124] https://www.youtube.com/watch?v=4TEPPy6JZkM&t=1849s
[125] https://www.youtube.com/watch?v=Tt79PwKqZ-A
[126] Los conflictos detallados en los numerales del 8 al 11 de la presente tabla, correspondientes a la comunidad de Siwolu, ya han sido abordados por esta Sala Especial de Seguimiento. En el auto de fecha 24 de julio de 2023 se dijo lo siguiente: “La existencia de disputas intraétnicas por el reconocimiento de autoridades indígenas, así como por el control y distribución de los recursos, que es uno de los eventos que pueden desencadenar obstáculos para la implementación del fallo, fue patente para la Sala de Seguimiento en el curso de la inspección
judicial realizada en La Guajira entre el 17 y 21 de abril del año curso; concretamente, en la comunidades Siwolu y Poolopo-Palashi, zona rural del municipio de Uribia, que fueron visitadas el 17 y 18 de abril, respectivamente” f. j. 22 y, además, “En Siwolu, por ejemplo, se ventiló un discusión sobre el reconocimiento
de algunas autoridades indígena y cómo ello podría afectar la unidad territorial y comunitaria. En Poolopo-Palashi, por otro lado, algunos sectores de la comunidad manifestaron la necesidad de que la planta de tratamiento de agua que allí se encuentra cuente con un pozo diferente al artesanal que la alimenta, para dar cobertura a todas las comunidades aledañas. Esto, pues algunas personas consideran que, al estar el pozo en ese lugar, es propiedad ancestral de algunas familias y, en ese orden, son ellas las que deciden quiénes deben tener
acceso al recurso”.
[127] https://apigestionaudiencias3.ramajudicial.gov.co/share/4c3f630a-d50c-447e-a8fb-19b417b14a0d
[128] Cfr. expediente digital, carpeta 03. Respuestas e informes genéricos.
 A1743-24
A1743-24